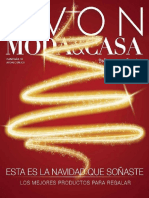Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Descentralizacion y Politica Social en Colombia.
Descentralizacion y Politica Social en Colombia.
Cargado por
Laura Camila Chaves0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas19 páginasTítulo original
Descentralizacion y Politica Social en Colombia. (2)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas19 páginasDescentralizacion y Politica Social en Colombia.
Descentralizacion y Politica Social en Colombia.
Cargado por
Laura Camila ChavesCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 19
DESCENTRALIZACION
Y POLITICA SOCIAL
EN COLOMBIA:
LA COALICION |
DE LOS OBJETIVOS
CERCENADOS
a Sanus
pero 2 costa de una reducciém sustancial de los objetivos tanto de la
descentralizacién como de la politica social
Introduccion
Desde los inicies mismos, a me-
iados de la anterior década, el. pro-
ces0 de descentralizacién colombia-
‘no fue analizado como una escrategi
de readecuacigin del Estado para im-
pedir y concrazrescar suaguda pérdida
de legitimidad, producida por la in-
cficiencia y la ineficacia para satista-
cer las demandas sociales. Ya enton-
ces dichos andlisis, asf no fuera en
forma explicita, estabiectan una rela-
cién entre la descentalizacién y la
politica social, entendida estaxiltima
fn términos amplios, es decir, como
'a invencionalidad, las decisiones y
las acciones estacales dirigidas a ga-
Tantizar ¥ a mejorar las condiciones
de vida de todos fos ciudadanos del
pals, con miras a establecer un am-
biente més propicio para siconviven-
cia y su inceraccién en comunidad.
No otra cosa podia leerse en deci-
siones adoptadas por el Estado co-
lombiano, con las cuales se buscaba
tobuscecer a los municipios y depar-
famentos del pais para que fueran
éentidades idéneas en una prestacion
inds eficaz y eficiente de los servicios
pablicosa la ciudadanfa (descencrali-
racién adminiscrativa); al mismo
‘Uempo, se acercaba la accién estatal
a la sociedad mediante mecanismos
de participacién ciudadana y de elec
cin directa de las autoridades
Paiblicas(desceritralizacién politica),
Y se asignaba, mediante transferen.
Clas, una proporcién considerable-
mente mayor de recursos pablicos a
los gobierncs locales (descentraliza-
ci6n fiscal)
De maneza paulatina, la normati-
vvidad que acompafia y reglamenta el
proceso de descencralizacién ha he-
cho evidence la intencionaliddad de la
politica publica de establecer una re-
lacion cada ver més estrecha encre
dicho proceso y la ejecucin de las
diversas acciones de politica social,
definidas como prioritarias en los su.
sesivos programas de gobierno. Lo
que resulea parad6jico es que tal rela
cidn no se establece, como cabria
esperar, en la iegislaciGn relativa las
dimensiones administrativa o paliti-
cade la descentralizacién, sino en la
noumatividad referida a las relacio-
nes fiseales intergubernamentales y
fen particular alas transferencias.
Las transferencias
a los gobiernos
locales en Colombia
La expedicién de la Ley 60 del 12
de agosto de 1993, «Por la cual se
dictan normas orgénicas sobre la dis-
tribucién de competencias de con-
formidadi con los articulos 151 y 288
dela Constitucién Politica ysedisiri-
buyen recursos segiin losarticulos 356
+337 de la Constitucién Politica y se
dictan otras disposiciones», se cons-
tituye en un hecho normative funda-
mental que clarifica la coincidencia
de los propésitos que alumbran al
Estado colombiano en cuanto a la
lecucién de la politica social, y los
alcances reales del proceso de des-
‘centralizacién iniciado desde media-
dos de los aftos ochenta.
NomapAs 2 61
(Comosesefial6 antes, esta coinci
dencia no representa una gran nov
dad ya que ella siempre ha estado
implfcita en la normatividad relativa
a las transferencias de recursos desde
el nivel central de gobiemo hacia las
entidades subnacionales, y ha adop-
‘ado cambios enonsonancia con el
proceso de descéntralizacién territo-
tial que se viene adelantando. A par-
tir de 1968, los municipios cuentan
conuna transferencia automdtica (no
dependiente de las fuersaé politicas)
pot parte de la nacién, que modifies
una situaci6n previaen la cual prima-
ban las transferencias discrecionales,
locual no impice que sigan recibien-
do recursos adicionales bajo esta dlti-
ma modalidad.
62 RENOMADAS
En el afio de 1986, mediante la
Ley 12, se establecié un incremento
significativo y gradual de la transfe-
rencia, que pasarfa del 25% del im-
puesto al valor agregado (IVA) re-
caudado por la nacién, a representar
21.50% de dicho recaudo en el afiode
1992. Los propésitos del esquema de
transferencias establecido en la ley
12 de 1986 eran:
~ Elevar la capacidad fiscal de to-
dos los municipios del pais, en parti-
cular aquellos con poblacién inferior
a 100.000 habitantes. La ley planted
un claro efecto redistributive en fa-
vor de los municipios menores al or-
denar que la mayor proporcién del
incremento en la transferencia se di-
rigiera a este grupo de localidades.
~ Aumentar la provisisn de bienes
y servicios piblicos locales, en espe-
cial lotelativoa infraeseruceurafisica
requerida por los municipios. Para
este propésitodeterminé que,apartiz
delafiode 1987, el incrementoen los
recursos deberfa destinarse @ inver-
sign en un amplio conjunto desecto-
resdeterminados de manera explicita
enel texto de la Ley. Dentro de estos
limites, los municipios podian definir
la composicién y el monto de las
inversiones destinadas a proveer los
bienes y servicios cuya responsabili
dad recayera en las instancias escata-
lesy que fueran considerados priori-
tarios para su poblacién.
- Aumentar el esfuerzo fiscal lo-
cal, para lo cual la Ley determiné que
en la férmula de distribueign se con-
siderara un factor de esiuerzo basado.
en el comportamienco del recaudo
del impuesco predial. De este mado
se aspiraba a premiar a aquellos mu-
nicipios cuya tarifa efectiva de recau-
do del impuesco predial fuera supe-
rior a la tarifa efectiva del conjunto
de caunicipios.
La Ley no contempls criterio al-
guno de pobreza (u otra variable)
como factor a considerar para que la
distribucién de los recursos entre los
aunicipios respondiera en alguna
medida a la diversidad de requeri-
smientos que caracteriza alos munici-
Pioscolombianos '.La tinica exigen-
cia establecida fue en técminos de
racionalizacién del gasto, al decermi-
narque deberfa prepararse un plande
inversiones para justificar el uso de
losrecursos, lo cual se normatizé eon
el Decreto-Ley 77 de 1987, regla-
mentatio de la Ley 12.
De acuerdo con la clasificacién
que establece la teoria fiscal basén-
dose en las caracteristicas de las
sferencias, la ordenada por le
ley 12 de 1986 era, por tanto, auto-
mética, sin contrapartida, basada
principalmente en un eriterio po-
blacional parasu diseribucién, ycon-
dicionada,
La condicionalidad de la cransfe-
rencia, que se convierte en la carac-
teriscica fundamental paraeltemaen
discusién, era evidence en el arriculo
7 de la Ley, aunque debe seialarse
ue tal condicionalidad cenfa un al-
ance parcial. Una cuarta parte dela
transferencia era de libre esignacién
‘entre gastos de funcionamiento y de
inversién, yla otra parte de obligato-
via destinacién a inversién, aunque
el municipio bien podia elegic los
[royectos y programas en los cuales
invertir, dentro de! conjuato relati-
vamenteampliode bienes y servicios
que la Ley estableci6 en el arciculo
citado.
Aunque limitado, existia. pues,
tun margea de eleccién y de dcisiGn
del gobiemo local sobre laasign.acién.
de los recursos. Estos debian utilizarse
guardando la proporcién sefialada
para funcionamiento e inversién, y
esta dltima comprendia la construc:
cin, mantenimiento y dotacién de
Jas obras requeridas por las dreas de
‘vfas urbanas y rurales, recreacién, de-
porvey cultura, salud, educacién, pro-
teccién ambiental e infraestructura
urbana, incluyendo en ella los servi-
cios domiciliarios de acueducto, al-
cantarillado y energta. Dentro de es
‘vos marcos, las autoridades raunicipa-
Jes de manera auténoma distribuian
os recursos de la transferencia, apli-
\dalos en aquellos proyectos que, 2
‘su juicio, consideraban de mayor im-
porcancia para satisfacer necesidades
de la ciudadanfa en su jurisdiccién, lo
cual, en principio, debta redundar en.
el mejoramienta de la calidad de vida
de la poblacion.
La Constitucién de 1991 modifi
6 de manera sustancial algunos as-
pectos de la transferencia hacia los
‘municipios que un lustro antes se
habia establecido con la Ley 12. Dis-
uso que ahora los municipios parti
Ciparan en los ingresos corriences de
la nacién, modifies los crterios para
Ja distribuetén hacia los municipios
del monto total de la participacion
ineorporando las necesidades basicas
insatisfechas (NI) como variable
fundamentaly determing que las
‘autoridades localesdeberfan demos-
tar ante las entidades nacionales
encargadasdé laevaluacién de resul-
tados la correcta urilisacién de los
recursos.
Comencando en 1994conun 14%,
la cransferencia legari a representar
el 22% de los ingresos corrientesde la
snacién en el afio 2002. La Ley 60 de
1993 reglamenté los criterias de dis-
{ribucién y otorgé un mayor peso a
factoresde pobreza tanto en térmtinos
absolucos como relativas, los cuales
deverminan el 60% del total de la
transferenciz, dejando un 22% paca
el factor pob‘acional y un 18%, divi-
dido por parces iguates, entre eficien-
ia administrativa, eficiencia fiscal y
rogreso en calidad de vida. Lanueva
fSrmula se ap.icaraplenamente apar-
tir de 1988, por cuanto la Ley fj6 un
periodo de wansicién con el objetivo
de garentizar que los municipios con-
tinuaran recibiendo, en términostea-
les, por lo menos ef misma valor que
en el afio de 1992.
Le tansferencia a los municipios
dispuesta por a Constituciénde 1991
yreglamentadapor la Ley 60de 1993,
aparte de la inclusign de los factores
de pobreza (las NI) de los municipios
en reemplaza de la poblacién como
criterio de distribucién, mantiene las
mismas caracteristicas que tenia la
Ley 12 de 1986: automatica, sin con-
crapartida y condicionada.
El grado de condicionalidad, sin
embargo, es muy superior al que se
presentaba con el esquema anterior.
Igual que antes, parte de la cransfe-
rencia es de libre asignacién por el
municipio para gastos de finciona-
miento laotraparce debe destinarla
a inversién dentro de los bienes
servicios determinados por le Ley.
No obstante, la parte correspondien-
tea libreasignacién se id reduciendo
sradualmente hasta desoparecerenel
afio de 1998, salvo las excepciones
autorizadas por las Oficinas de Pla-
neacién Departamental que se otor-
garén tinicemente cuando el munici-
Nomapas @ 65
pio demuestre que sus recursos pro-
piosnoalcanzan para cubrir los gastos
de funcionamiento. Porel otro, en la
parte correspondiente a inversi6n, la
ley introdajo unos porcentajes mini-
‘mos para Jos sectores de, educacion.
(30%), salud (25%), afisa potable
(20%) y recreacién y dey orte (5%)
Solo el 20% restante es de «libres
inversién para las autoridades dentro
de un listado de sectores y funciones
definido porla norma
Es evidente que la Ley 60 de 1993
aument6 significativamente el grado
de condicionalidad en la utilizacién.
de la transferencia, Bajo el esquema
anvetior, el de la Ley 12, los muniei-
pios tenfan completa autonom(a para
determinar la distribucién de la tota-
lidad de los recursos de tansfecencias
destinados a invecsién, entre los pro-
yectos considerados por el mismo
como de mayor prioridad. En Ia ac-
twalidadno poseen sino posibilidades
minimas de decisién:al respecto; el
80% de los recursos zransferidos para
inversion tienen destinacign espect-
fica. Los recursos para los proyectos
priorizados por el municipio sélo se
‘pueden asignar si éstos corresponden
a los sectores de educacién, salud,
agua potable ¥ recreacién y deporte.
La antigua autonom{a sélo es aplica~
ble al 20% restante, con el cual se
rendrén que financiar sectores o acti-
vidades tan importantes como los re-
cién menciorlados para el mejora-
miento de la calidad de vida de la
mayoria de los municipios y del patsy
de sus habicantes, como los de vies de
comunicacién y desarrollo agrope-
cuati.
Ast, laevolucin de la normativi-
dadrelativaa las transferenciasincer-
gubemnamentales parece iren contra-
via (0, por lo menos, hacia la reduc-
ciGn de los alcances) de la descentra-
G4 BLNomApas
lizacién en Colombia, si sta se ens
tiende como el traspaso de poder -y,
por ende, de capacidad de tomar de-
cisiones- hacia los gobiemos locales.
Los presupuestos municipales se en-
‘cuentran précticamentedefinidos por
los mandatos de la Ley 60. ¥ si ellos
son, como deben ser la expresién de
los planes de desarrollo y éstos, a su
‘vez, de los programas de gobierno,
cabe preguntarse sobre qué bases de
iferenciacién escogerdn los colom-
Dianos a sus futuros alealdes cuando
todos los eventuales candidatos pre-
sentacén casi un mismo programa. O,
desde el émbito de andlisis del Dere-
cho Administrativo, indagar sien lo
que se encuentra el pais es en un
proceso de delegacién de funciones
desde la nacién hacia las entidades
tertitoriales y no propiamente en un
proceso de descentralizaci6n.
Evolucién reciente
de la politica social
colombiana
‘Durante los iltimos afios, la polf-
tica social colombiana viene siendo
objeto de una profunda reconceptua-
lizacién dentzo de los procesos de
intervencin del Estado, que se tra-
duce en un acentuado recorte de sus
_Aunbitos de acci6n y de aplicacién, y
que encuentra su expresi6n més lara
en las formulaciones que, con respec-
to a ella, se consignan en el plan de
desarollo «La Revolucién Pacifica»
‘que orient6 la administracion Gavi-
Como toda politica pablica, la
politica social es el resultado de la
aceptacién de Ta existencia de un
problema comosocialmenterelevan-
ze, ante el cual el Estado adopta la
decision de enfrentarlo mediante el
disefio de estrategias y a asignacién
de recursos para su superacién. EL
problema que determina la existen-
cia de una politica social no es otro
que la apreciacién de la desigualdad
de oportunidades que poseen los di-
ferentes sectores sociales para acce-
der a los beneficios del desarrollo
econ6mico, politico y cultural, y los
eventuales efectos negativos que ta-
les desigualdades puedan tener so-
bre el mismo desarrollo o sobre las
condiciones de convivencia nacio-
ral
Obviamenteexisten diversasapre-
claciones distintas sobre la magnieud
del problema y sobre su importancia
frenreaocrosproblemas:ambiéncon-
siderados relevantes para lasociedad,
Jo cual genera un conjunto de dlfe-
renciasyfricciones quese ventilanen
lnesfera del debate politico. La reso-
lucin de tales fricciones involucra
intereses de los diversos actores ¢
instancias del Estado y de ls sociedad,
su capacidad de presién politica y,
por ende, su participacién en la coma
dedecisiones. Lahistoriarecientedel
pais permite ver que el llamado «sec
torsocial» de manera persistente pier-
de terreno en el reparto del gasto
pablico. No s6lo debe realizar ingen-
tes esfuerzos para mantener su parti-
cipacién en la programacién presu-
puestal sino que -lo més grave- es @
siempre el sector victima de reduc~
cién de recursos en todos los casos ‘3
que la politica macroeconémicacon-
sidera necesario establecerrestriccio-
nes al gasto piblico.
La amtificiosa contradiceién que
se quiere establecer entre politica
econémica y politica social se ha re-
suelto en favor de la primera de estas
dimensiones. La preocupacién sobre
elcontrol yel ajuste de las variables e
indicadores determinantes del com-
portamientoeconémicode corto pla“
zo ha ensimismado a tal punto a los
accores decisorios de la politica esta-
ral, que éstos han relegado al planode
las ucoptas -urilizado el rérmino en su
sentide mas peyorativo-los esfuerzos
de transformacién y mejoramients
de los recursos fisicas, técnicos y hu-
manos que requiere un dessrrollaeco-
namico y social sostenido y sosveni-
ble ®.
La prevalencia actual de los pro-
lemas del corto plazo en la agenda
nacional ha permitido la imposicion
de los exiterios tecnoeraticas en la
programacién del presupuesto y su
axpresin mucho més nitida en la
gjecucion del mismo
Con el monopolio en las funcio-
nes de direccién de la ejecucién pre
supuestal y de elaboracién cel Plan
Nacional de Desarrollo, el Minha-
cienda y el DNP configuran una ver-
dadera tenaza que impone los crite
rios tecnoctdticos en la definicién de
todos los programas de desarrollo gu-
bernamentales, as{ como una incli-
nacién relativamente desfavorable
hacia aquellos cuyo itpacto no es
mensurableeneleottoplazo, comoes
el caso de casi todos los programas
sociales.
Lapreocupacién efectistade mos-
trar resultados que caracteriza la tec~
nocracia ha condycido a que aquellas
acciones que se/pueden emprender
ara atacar las causas de la exagerada
desigualdad de oporrunidades sean
sacrificadas frente a aquellos progra-
mas y actividades que, en el corto
plazo, permiten transformar algunas
de susmanifestacionesmds indignan-
es y que, ademés, generan menos
resistencia de los grupos sociales con
mayor poder de presién sobre las de
sisiones estatales
Ello explica ta ausencia de explt-
citos propésites rediscributivos (ia
impuestos) y de mejoramiento de las
condiciones de empleo dentro de la
formulacién de la politica social y la
prevalencia en ella de los programas
destinados a satisfacer las necesida-
des minimas de los sectores sociales
caracterizados por la extrema pobre-
28. A laver el divorcio entre el largo
y el corto plazo en el disefio de los
programas y proyectos de desarrollo
social conduce a la exaleacién de la
focalizacién de las acciones como el
inserumento idéneo para combatir la
pobreza, sin la debida consideraciéin
de su necesaria complementariedad
on programas que transformen con-
dicionesestructurales de empleo y de
ingresos con el fin de gorantisar una
verdadera eficacia de la politica so-
ciel
NomADAs 65
Existiendo -como existe- la prio-
ridad otorgada por el Estado colom-
biiano al ajuste macroeconémico y al
control de la inflacién, la toma de
decisiones tiende obviamente a fa-
vorecer los factotes que de manera
més directa contribuyen a tal
propésito.De manera inevitable, fren-
tea las limitaciones de recursos, las
politicas sociales s6lo obtienen una
atencién residual. Estasicuacién, ade-
és, es agravada por el cratamiento
sectorial de los problemas sociales
(sector educacién, sector salud, sec-
tor Vivienda, sector saneamiento ba-
sico, afrontados todos y cada uno
mediante estrategias por completo
independientes), que se refleja en
la consiguiente falta de integralidad
de los programas destinados aenfren-
tarlos
66. BLNomapas
Los anteriores criterios economi-
cistas, tecnocréticos y sectorialistas
primaron en la formulacién del plan
de desarrollo del gobiemo Giviria
‘como es explicita cuando expone la
orientacién de la intervencién del
Estado, la cual «en verde una acci6et
universal e indiscriminada en mate:
ria econémicayy social que acreciente
su presencia, sea selectivo eel tipo.
demercados en que incervenga (cen-
tréndose en los bienes piblicos y con
cexternalidades); que focalice su ac-
cin enlas gentes que requieren espe-
cial consideraci6n (los més necesita
dos y de menores recursos); que, fi-
nalmente, en lugar de confiar en la
financiacién autométicadesusactos,
ignorando sus costos, considere la
bondad de los usosaltemativosde los
recursos piblicos y la necesidad de la
consistencia macroeconémica para
generarlos» ¢
Adicionalmente,estaconcepcién
recortada de la politica social adquie-
re expresiGn normativa. La gran pa-
zadoja consiste en que la nueva Carta
Politicadel paisa la ver queavanzade
manera importante en la ampliacién
y el reconocimiento de los derechos
individuales y sociales, acoge una
definicién restringida de la politica
social cuando en su arefculo 366 pro-
clama que «El bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida
de la poblacién son finalidades socia-
les del Estado. Seré objetivo funda- *
mental de su actividad la solucién de #4
las necesidades insatisfechas de sa-
lid, de educacién, de saneamiento
ambiental y de agua potable»
Descentralizacién
y politica social:
guna unién viable?
LaLey 60, en consecuencia, noes
ands que [a expresion consticucicnal
de la policica social rescringida, sec-
torizada y focalizada. Esta Ley, a par-
tirde la definicién de la estructura de
los recursos destinados por la Consti-
‘ucidna las dreas prioritarias de incer-
venci6n social, se convierte, de he-
cho, enum instrumento de grat
lemen ladefinicién de competencias
sy sobre cado, en la restriccién de la
auronomia de los éntes subnaciona-
les en cuanto a sus pasibilidades de
emprender esquemas coherentes €
incegrales de definicién de las politi-
eas putlicas
Desde el punto de vista de laasig-
nacion de recursos, la Ley recoge el
propésito de los consticuyentes de
gatantizar, con rango constitucional,
tna adecuada financiacién para la
inversiGn social. Asisea cierto que el
criterio adoprado en Ia Cartase apar-
te sustancialmente de fa ortedoxia
constitucionalista, el hecho es que
foe larmanera encontrada porlasfuer-
zat actuantes en la Asamblea Nacio:
ral Consciruyence para evicar que la
primacfa de los factores determinan-
tes de la politica macroeconémica
siguieran condenando la inversién
social a la marginalidad en el Presu-
puesto General de la Nacién.
En esta perspectiva, la Ley 60 se
convierce en una decisi6n sin prece-
Wentes dentro de la normatividad
colombiana que impide que la priori-
icidn del gaseo establecida por cual-
‘uier tipo de modelo de crecimiento
sscogido por el gobierno deje a los
Programas dirigidos al mejoramiento
lelacalidad de vidaensicuacionesde
strangulamienco financiero,
Peco, a la ves, la misma norma
profundiza la concepcién recortada,
segmentada y sectoral que ha carac-
terizado la formulacién yejecucién de
los programas sociales en el pats. Los
procedimientos y los requisitos que
impone a las entidades territoriales
(quienes son tas destinatarias de los
recursos) para acceder a la financia-
ign establecida, ce forma nitida pre
sencan tal inclinacién.
En sincesis, al como se seftals al
inicio de este articulo, la Ley 60 de
1993 realisa la imbricacién entre el
proceso de descentralizacién y lagje-
cucién de la politic social. Desde ef
punto de vista dela descentralizacién
y la autonomia local es por completo
regresiva. Desde el de la politica so-
cial en general es reduccionista, Su
Ainico mérico es el de garantizat y
resguardar, de una vez por todas, fos
recursos para los programas contra la
pobreza que en otto evento serian
asaltadas por aquellos proyectos con:
siderados de imporrancia para los in-
tereses mactoeconsmicos del corto
placo,
Pero lo evidente es que la Ley 60
fen gran medida va\a determinar la
evolucién de la gestién publica de las
localidades,yloseguiré haciendohas-
ta tanto éstas, Is sociedad en su con-
jjunto y los movimientos politicos no
trasciendan los intereses segmenta-
dos y corporativos que hasca el mo-
mente han caracterizado sus pugnas
politicas derivando hacia la falsa di-
cotomia federalismo-centralismo, para
encaucar esfuersos mancomunados
hacia la reconstruccién, desde las en-
tidades territoriales, del Estado unica-
rio que pregona la Constitucién Poli-
fica.
Este gran propésita no es posible
sin grados relativosdeautonom{a. Ella
5 indispensable para cener algunas
postbilidades de éxito, yin de la tan
ansiada eficacia. Porque no debe ol-
vidarse que desde la misma defini-
ciGn de los programas de gobiemo,
los candidatos a las alcaldias y la
ciudadanfa tienen un punto de refe-
rencia para presentar y elegir estrate-
sgias y mecanismos dirigidos 2 elevar
el nivel de la calidad de vida de los
habicantes de un municipio. Pero en
el nivel local l calidad de vida no es
percibida como le sumatoria simple
de indicadores que de manera aislada
sedalen el grado de sarisfaccién de
necesidades de educacién, ode salud,
ode vivienda y otros. Alliel concep-
to de calidad de vida adquiere un
sentido mucho mis integral, directa-
mente relacionado con la vida coti-
diana de las personas y de fos grupos
sociales, de sus posibilidades reales y
potenciales de desarrollo e integra:
cién personal y comunicaria.
En las localidades, y mésatin en el
aso de las pequetas come lo son la
mayoria de los municipios colombia-
nos, la usual segmentacién de la polt
‘ica piblicaentre politica econémica
¥ politica social -y de esta dleima en.
politica de educacién, de salud, de
vivienda y otras- resulca por comole-
toabsurda. Laconvivenciasocial slo
es garantizada por la presencia simul-
‘énea y complementaria de sacisfac-
tores de caréccer integral
Elcrecimiento econémico no te
ne sentido si él no se traduce en una
reinversién de recursos que mejore
las condiciones mareriales de exis-
tenciay no implicala generacidn oel
‘mejoramiento de'les oportunidades
de empleo, productivo mediante el
ccual se atentien las desigualdades en
la distribucién del ingreso y en el
acceso a bienes yservicios. Ast, desde
‘una visién local, su objetivo no puede
Romapas Hl 67
ser otro que el desarrollo social y no
seria concebible, porejemplo,unpro-
grama de gobierno basado en una
econom(a de enclave.
Pero, ala ver, el crecimiento eco-
rnémico no es viable si no se presen-
tan en ta localidad las condiciones
basicas de convivencia construidas
sobre el reconocimiento, y por ende
en el respeto, de unas normas que
regulenlas intertelaciores individua-
les ¥ colectivas, es decir, en la exis-
tencia de una sociedad constituida
sobre la base de una justicia legitima
En el nivel local es identificable de
‘manera ms inmediata el proceso de
construccidn social sobre el cual se
erige el concepto de justicia
68 3 Nomapas
Aceste nivel, entonces, las llama
das politica econémica y politicaso-
cial se encontrarfan estrechamente
interrelacionadas y su tratamiento
independiente parecesia completa-
mente estéil, apareciendo més con-
veniente el concepto de politicas
piiblicas para el andlisis de las vela-
clones entre el Fstado y la sociedad.
Citas
\Vease. GAITAN PAVIA, Pilar y MORENO
SPINA, Carle, Poder local. Reaidad
spin de a desceneralizacién en Colombia
Bogoti Inside Erode Politica Uni
vessidaid Nacional Tereer Mundo Editors,
982,
Un examen acerca de la necisiia compl
‘mentiiedad enue la poll etondmic ls
soci puede enconeae en S0}O, Ana Na
taalenyatecividd del ptica socalsen
Revista de la CEPAL, No.4, 199,
‘Venseelincersancanlisede KAUTZMAN,
Rubén y GERSTENFELD, Pascal, “vest
shuns Sexsblandaseneldeorellostial en
Revista de ls CEPAL, No.4, 1990.
ease, FRANCO, Rolando, “Cmohscer ae
etclentes las pola soinles en lsc de
loc novent", en Potten soca, deserclo
vegional y moderniackn del Estado La =x
pesencinlansamercanay colombiana,Pe-
‘ek: Compas la Oseidente, 1995,
Vase, CAYALCANTI, Bian y SANTOS
MOREIRA DA CONHA, Ammacdo, “Gos
‘6 otgina de programa sole mais",
(Carsss: CLAD, 192,
Presdencia de la Replica, La fevoucién
cic, Bogor: DNP, 1991,
Descentralizacion:
Procesos y Tendencias
Dine iar Deere de arp
Pee ire ates es
‘Bsesores De sats de Tnvestigaciones *
Roeeetomee
coders Veen
CONTENIDO
CARTA DEL RECTOR
EDITORIAL
DESCENTRALIZACION: PROCESOS ¥ TENDENCIAS,
DESCENTRALIZACION & INICIATIVA,
UNA DISCUSION RECESARIA
José Arocena
DESCENTRALIZACION Y MODERNIZACION DEL BSTADO
EN COLOMBIA: Balance de una experiencia
Fablo E. Velasquez C
TRANSFERENCLAS Y ESFUERZO FISCAL MUNICIPAL
Alberto Maldonado Copelio
Carlos Moreno Ospi
LA PARTICIPACION SOCIAL COMO CONSTRUCCION DEL
INTERES PUBLICO ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD
Dario I. Restrepo
DESCENTRALIZACION ¥ POLITICA SOCIAL EN COLOMBIA,
La coalicion de los objetivas cercenados
Carlos Moreno Ospina
DESCENTRALIZACION ¥ AMBIENTE:
Construccién de capacidad municipal para ia
gestion ambiental focal en Calembia
Suan Cami
LA CONSTRUCCION DE LA CAPACIDAD DE LOS
GOSIERNOS LOCALES. EL CASO DE IPIALES, COLOMBIA
Camic Vila Van Cotthem
EL CONTEXTO HISTORICO DE LA DESCENTRALIZACION
TERRITORIAL EN COLOMBIA
2 Pablo Zambrano Pantoja
CIENCIA, UNIVERSIDAD B INVESTIGACION
ACREDITACION FORMAL Y SOCIAL:
El papel de Ia evaluacion acadérnica cualitativa
Victor Manuel Gomez
LA EVALUACION DE LA CALIDAD ACADEMICA.
Y LA ACREDITACION EN CANADA
Pierre Van Der Donckt
LOS PROCESOS DE CREACION
DAVID MANZUR, MISTORIA DE UNA OBRA DE FANTASIA
Y MISTERIO|
Maris Cristina Laverde Toscano
MANUEL SLKIN PATARROYO:
Un saber hacer clencla desde las aificultades de la vida
Femando Aranguren Diaz
REFLEXIONES DESDE LA UNIVERSIDAD
LOS CUERPOS DE LA VIOLENICIA
Gisela Daza y Ménica Zuleta
LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA.gOPCION AGOTADA?
César Humberto Arias Pabor
INVESTIGAR EN TACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL
Apuntes para su reflexion
José Femando Serrano A.
RESHMA DE BVESTIGACIONES
INVESTIGACIONES EN CURSO
PROPUESTAS EN ELABORACION
60
co
88
ua
ue
1a?
138
130
166
177
178
136
190
201
205
208
TRANSFERENCIAS
Y ESFUERZO
FISCAL
MUNICIPAL
ESE eee ee TOS
El propésito de este articulo es examinar la relacién entre sansferencias
nacionales + esfuerzo fiscal municipal a partir de los avances del estudio que {|
adelansa el Departamento de Investigaciones de la Universidad Central con
/ el apoyo de Colciencias. Se examinan en el texto las principales posiciones
sobre eluemay se argumenta que noes posible establecer wmarelaciéndecousa 4
a efecto entre mayores transferencias automdticas y reduccién del esfuerzo
fiscal local, por cuanto existen otros factores que inciden en el desempeno. #
fiscal de las administraciones municipales
ee
* Economia. Investidor Univensidad Cenwa-Caeiencas. Aseor del Deperamento Nacional de
Planesign.
Bsonomrsm, Aseor exero del DIUC.
8
introduccién
El proceso de descentralizacién territorial en Colom-
bia se basa, en gran medida, en la asignacién de transfe-
Fencias automiticas a los gobiernos cerricoriales y en su
crecimiento continuo desde el afiode 1987. En elcasade
los municipios las transferencias eutométicas consisten
aetualmente en una participacién en los ingresos cerrien-
ces de la naci6n -anteriormence era una participacién en
el impuesto al valor ogregado- las cuales deben aumentar
desdeel L49%hastael 22% de los ngresosnacionalesentre
1994 y el afio 2002.
La liceratura fiscal considera que, en térmings genera-
les, som nas eficientes las transferencias sujetas a contra-
partidas a la condicién de formulacién de proyectos para
su obrencién, a las teansferencias de tipo auromnético que
no exigen ninguna concrapartida ni estén sujetas a la
presentacién de proyecto por parte de Ia entidad recepto-
rm. El esquema escogido en el pais, sin embargo, se ha
inclinado por esta tiltima opcisn, al punto de que ha sido.
establecida como norma de ranga constitucional.
El efecte negativo més importance que se supone
progucen las cransferencias automdticas ¢¢ la zeduecién
del esfuerzo fiscal de los gobiemos locales. El argumento
es muy seneillo: ante la presenciade un flajo continuo de
recursos que llega a los municipios sin ningiin esfuerso por
su parte, el comportamiente mas probable y racional es
que losgobemantes locales prefieren disminuirel recaudo
de sus recursos propios, eviténdose de esta forma los
conflictos polfticos ¥ el desgaste ance la comunidad que
‘scasiona el temade los impuestos ocales. Complemenca-
riamente, la disponibilidad de recursos “gratuites” se
puede craducir en un uso poco eficiente y cuidadoso de los
recursos transferidos. afeccandy, por canto, el cumpli-
miento de los propositos perseguides por la descencral
ciGin en téemninos de mejoramienco de los servicios que se
prestan a fa poblacién.
Enel debate sobre la descenecalisacién territorial en
Colombia ha primado el enfoque que considera que los
sgobieros terrcoriales han disminuldo su esfuerzo fiscal
como consecuenciadel esquema de transferencias escogi-
do. Mas atin, ha romado fuerza Ja idea de que existe una
ere
relacién de causa a efecto entre las cransferencias auto-
éticas a los municipios y la reduccién de su esfuerzo
fiscal
No obscance,‘una posicién altemativa consiste en
considerar que efectivamente la modalidad de transferen-
cia es un elemento importante, pero que existen o:t0s
factoresque explican el comportamiento local en materia
deesfuerco fiscal. Esto incluso se corroboraenel hecho de
que las estadisticas disponibles permiten observar casos
que escapan al modelo de relacién causal sefalado, lo cual
indica la necesidad de explorar con més deralle el com-
portamiento especifico de las administraciones munici-
pales y explorar los otras factores que inciden en el
‘comportamiento de los gobernantes territoriales.
42 iNomaoas
Con base en estos anlisis ser posible explorar la
manera de generar y presentar a los gobiemos locales
altemnativas que permitan corregir los supuestos desin-
centivos producidos por las transferencias. Esta posicién,
‘asumiendo que no existen a corto plazo las condiciones
politicas parauna modificacién del esquema constitucio-
nal de transferencias, constituye una aproximacién rea
lista para la formulacién de las politicas en la materia
El presente articulo pretende contribuir a este debate,
con base en el marco analitico y metodolégico adoprado
para emprender la investigacién que sobre "Transferen-
cias y esfuerzo fiscal municipal” viene adelantando el
Departamento de Investigaciones dela Universidad Cen-
al, asf como en algunos de sus resultados preliminares.
i,
f
EL incremenco de las cransfe
ias a los gobiernas
locales ha conducido al aumento significative de la
invetsién local 5 de su participacién en el canjunto de la
version publica '.Las reformas politicas v administrati-
vat dispuestas dentro del proceso de descentralizacisn
han sido complementadas con una mavor disponibilidad
de recursos, especialmente en el caso de los municipios
menores, lo cual ha permicido un mejoramiento significa-
tivo de los gobiemos municipales como proveedores de
bienes publicss.
vubsisten, sin embargo, serins interrogates con res.
pecto al estuerzo fiscal local, canto en rérmaines del mejo.
sniento del recaudo de les recursos ex
ip con la racionalisacion
informacisn disponible no es su
siva,
ies como en
2500. Aungue fa
-eemente demostra-
lgunas indagaciones realicadas sobre ef particular
parecerfan indicar que todavia los municipios no-ap
chan pienamente su potencial fiseal (Presi ncia de be
Republica : 1992), y que persisten serios problemas en
snateria de plancacidn, programacién de la inversisn,
tormulacisn de proyectos, control yevaluacion (Ferreira
v Valencuela : 1994, Maldonado. 1993).
La posicién generalisada sobre el cems consiste en
sefalar que les gobiemos locales en Colombia, especial-
‘mente los mas pequefios, presentan un reducido estuerzo
seal o una disminucién en sucrecimiento, situacitin que
xe debe en gran parce al efecto de las transferencias sin
contraparcida. En particular, rectencemente esta posicin
hasido sostenida por la Misién para le Descentralizacién
slicigida por Eduardo Wiesner. Al observar las cifras sobre
el comportamiento de los reeaudos tributarios de los
municipios se encuentra que éstos han presentado un
crecimiento significativo entre 1980 y 1990, del 6.4%
anual en eérmines reales. Sin embargo, un andlisis de los
ingresos triburarios per cépica muestra que los valores
‘eeaudados son extremadamente bajos en su eonjunto,
Por una parte, y la situacién de municipios espectticos
‘Pusstra un desempetio fiscal preocupante, porlaotre (por
flemplo, municipios con poblacién superior 2 50.000
habicances com ingresos tributaries per edpicainferioresal
Fromedio de los municipios eon menos de 20.000 habi-
(intes). Para Wiesner es evidente que la presenciade una
‘rnaferenciaaucométicaha conducido a una sicuacién de
Pereza fiscal e indolencia en el gasto debido ai hecho de
‘tHe los gobernantes locales prefieren dejar de lado cual-
ributaric por sus castos poiiticus y ademas
Henen un margen grande pera financiar la ingticiencia.
‘Otros autores concuerdan en mayor 9 menor medida
con la resis de la existencta de pereza fiscal. inches y
Gutiérre: encuentran que noes posible probar mediance
modelos econométricos la existencia cle peresa fiscal en
los gobiemos runicipales pero. a pesar de ello, airman
que el fenémeno se esté presentando y podria incremen-
‘arse, Ferreira y Valenzuela acogen la argumentacién de
‘Wiesner con relecisin al impacto negative de las tansfe-
rencias auromdticas sobre el esfuersa fiscal, lo mismo que
Fainmboin, Acasta y Cadena * que perciben para las
localidades un futuro similar al del municipio de Arauca
¥ Vargas 7 otros * consideran que prokablemente se estd
generando en los municipios un efecto de sustieucicn de
® ante el fuerte increments de las transierencias,
En la misma linease inscriben algunos anlistas del Banco
Munudial come Campbell, *Bird y Bird y Uchimura *
Laexcepeién més nowable aesta posicicn generalizada
se encuenera en Gonsale: (1994), quien sostiene que la
evidencia disponible es todavia muy pobre para esablecer
una relacitn causal entre transferencias y dismminucigm del
‘stuerzo fiscal local, y que se min.misa la importancia de
oes factores que pueden estar incidiendo en dicha
relacién®. A esta opinién, ademds, cabe agregarle que,
como variables de ls finanzas municipales, las transferen,
las y el esfuerco fiscal tienen una caracteristica que las
diferencia de manera fundamencal, la cual es preciso
considerar cuando se trata de relacionarlas. En efecto,
mientras elesfuerzo fiscal es una variable cuyo comporsa.
mientodepende casi por completo de las decisiones de las
autoridades municipales, las transfecencias son en lo
fundamental independientes de dichas decisiones.
Le evidencia disponible apunta 2 la presencia. de
Problemas en materia de esfuerco fiscal pero al mis
1pO muestra que no es posible establecer una celacion
automatica encre wransierencias sin contraparvida y pere-
fiscal de los gobiemos locales. De hecho, las propias
cifras de Wiesner muestran que existen notables diferen.
sias entre mun‘eipioscon caracterstias similares, loque
hace pensar que exiseen fuerzas contramtestantes al efecto
egativo que se supone genera el esquema de transferen.
sias vigences. Considerando que a costa plazo no e
previsible un cambioen lz modalidad de cransferencias 2
los gobiemos locales, las cuales han sido adopeadasa nivel
consticucional, esulea de la mayor importancia explocar
Nomabas @ 45
RNS
Jos Factores y mecanismos que han conducido a que
ciertos gobiernos locales mantengan un crecimiento real
de sus ingresos propios a pesar de los aumentos sustanciae
Jes en las transferencias,
Las dificuitades de
medicién del esfuerzo fiscal
El debate sobre el esfuerzo fiscal se caracteriza por el
rasgo particular de que, en la mayaria de los casos, nica
‘mente se utilian en las discusiones variables 0 indicado-
resindirectos con los cuales se crata de realizar aproxima-
ciones a fa variable objeto de estudio.
El esfuerso fiscal resulta dela relacién entre el recaudo
cefectivo y la capacidad fiscal del municipio la cual, a su
vez depende de su base econémica. Segiin la teorfa fiscal,
el desemperto econsmico (crecimiento o-recesién) exige
un determinado comportaimiento del sector estatal (ms
‘0 menos provisidn de servicios.piiblicas entendidas éscos
fen. su acepcién més amplia) y, por ello, los agentes
econémicos, sept los resultadas de sus respectivas acti-
vidades, estén en una disposicién determinada de contri:
buir (con mayotes o menores impuestos) para sufragat
dichos gastos,
Asi, laposibilidad de incrementar los ingresos tibuta-
iosno esilimitada. Ella esta condicionada pot el desarro-
Ilo de le estructura productiva y por la cancidad y calidad
de los servicios pitblicos prestados por el ente estatal. El
contribuyente no éstédispuesto a incrementar su tributa-
ciGn cuando su entorno econémico se encuencra en
recesién 0 cuando no esté satisfecho con los servicios
estatales y, por ende, el gobierno no puede considerarlo
como un barril sin fondo al cual acudir cada ver que
requiere recursds adicionales.
La variable clave de la discusion ¢s, entonces, la
capacidad fiscal. Ella precisamence es la que, con base en
clexamen de la estructura econémica y de su comporta-
miento, permite escablecer un escenario de posibilidades
impositivas para la adecuada prestacién de los servicios
piblicos. La politica fiscal debe preocuparse, pues, de dos
problemas: Ia determinacién y la actualizacién de la
capacidad fiscal
Sin embargo, en la discusién sobre el tema, en la
prfctica, no se realisa un cuidadoso andlisis de la capaci-
44 AUNOMADAS
dad fiscal sino que, en general, ella es considerada como
un dato de entrada. Se utilizan indicadores come la rasa
decrecimiento real de losingresos tributarios, lasingresos
tributarios por habitante o la tasa de dependencia con
respecto a las transferencias nacionales, medidas todas
que, aunque sirven para conocer el comportamiento
tributario de un municipio, no determina=‘concretamen-
te su esfuerzo. En efeeso, el hecho de que un municipio
haya aumentadode manerasignificativa surecaudo tribu-
tario no necesarlamente indica fa ausencia de pereza
fiscal, por cuanto no informa sobre la relacién encre la
evolucién de la capacidad fiscal y fa tasa de crecimiento
de la base econdmica.
‘De igual forma, el ingreso tributario por habitante
puede estar escondiendo diferencias sustanciales en la
capacidad fiscal de dos municipios con poblacién similar.
O puede producitse un fendmeno de aumento en la tasa
de dependencia, a pesar de incrementos en el esfuerzo.
fiscal, por elhecho de que las transferencias crexcan auna
tasa teal muy superior a la de los ingresos tributaries. Lo
preocupante de ello es que quienes ucilizan este tipo de
indicadores no hacen explicitas sus limitaciones cuando
exponen sus conclusiones y pretenden que ellas sean
acogidas como sustento para la formulacién de politicas
publicas las cuales, en general, son adoptadas con una
cobertura global y homogenizante que tiene efectos tan
diversos como diverso es el espectro de municipios del
pais.
Podria argumentarse que la utilizacién de este tipo-de
indicadores indirectos reside en que la dificultad para
disponer de informacién confiable sobre las bases econé-
ricas de los municipios colombianos y sobre su evolu-
cin, es un obstéculo para las mediciones del esfuerzo
fiscal. Es conocido que la produccién de informacién
estadistica consolidada con la que cuenta el paises bas-
tantelimitada, ydicha limitaciOn esatin mds preocupante
desde mediados de la década anterior cuandose dié inicio
al proceso de descentralizaci6n.
Para el ema que interesa en este articulo escasamente
se cuenta con la medicién de la tasa de crecimiento del
PIB nacional. No hay siquiera una éstimacién de la base
econémica ni de su crecimiento en cada uno de los
municipios colombianos a partir de la cual se pudiera
realizar un calculo de sus respectivas capacidades fiscales.
Ello, sin embargo, no es obstéculo para tener siempre
presente quedicho célculo ysuactualizacién eguno de los
componentes fundamentales del esfuerzo fiscal de cual-
quierdivisicn policico-administrative. Quienesargumen-
tan la existencia de pereza fiscal en los municipios no se
han preocupado siquiera por indager en cudntos ¥ cudles
de ellos se ha tealizado la area de actualizacion catastral
(funcién que. por demés, corresponde al nivel nacional a
través del GAC), la cual prevende acércar la base grava-
ble del impuesto predial al avahio comercial de las propie-
dades inmuebles.
Evidencias sobre
el desempeiio fiscal local
Dejando de lado estas dificultades de tipo estructural
que presenta la informacién estadistica colombiana, las
Fropias cifras utilisadas por los defensores de la relacién
causal entre transferencias aucomacicas y reduccién del
esfuerco fiscal, muestran que noseda tal relacién en forma
automitica v que ¢s preciso explorar otros factores. A un
nivel muy agregado, al examinar el comportamiento de
los ingresos tributarios entre 1980 y 1990, Wiesner en-
contré que los correspondientes af nivel municipal eran
los de mayor crecimiento real en dicho periodo: 6.4%,
frente a un 3.7% de los tributos nacionales, 2.9% de los
degartatnentales y un crecimiento promedio del PIB del
3.0% (cuadro HL2, pégina 122), Adicionalmente, este
elevado crecimiento se produjo en rodas las categorias
municipales, estando entre los mds altos el correspon-
ience 2 los municipios con menor poblaciin. En efecto
enel grupo de municipios con més de 500.000 habitantes,
el crecimiento promedio anual fue del 4.6%, en el grupo
de 200.a 500 mil habitantes del 5.9%, enel grupo de 100
2 200 mil habicantes del 10.9%, en el grupo de 50.2 100
anil habitantes del 5.1%, en él grupo de 20 a 50 mil
habicantes del 6.8% y en el grupo de menos de 20 mil
habicantes del 6.4%. El promedio anval para el tocal fue
de 5.4% entre 1980 y 1939 (cuadro V6, pégina 255). De
Nomapas #45
otra parte, as cifras utilizadas para planteat los problemas
de esfuerco fiscal -la comparacién entre tasas de creci-
‘miento teal e ingresos tributarios per cépita entre munic
cipios- muestran, asu ver, que noexiste larelacidn causal
automética. Efectivamente, al examinar el comporta
‘miento de los 50 municipios con mayor poblacién se
observa que frente a urs romedio de crecimiento real del
4.9%, las cifeas varfan d.sde un maximo del 23.8% hasca
decrecimientos del 14.2%. Municipios con poblacién
lar presentan tasas de crecimiento muy distintos.
Igual ocurre con relacién al ingreso cributario por habi-
tante de los municipios con mayor poblacién, el cual
frente a un promedio de $6.910.9 presenta variaciones
entre un maximo de $17.839.7 y un minimo de $119.3,
en el afio de 1989. Nuevamente, municipios con pobla.
cid similar cienen ingresos por habieante muy distintos.
Sin considerar los problemas derivados de la carencia de
informacién sobre su capacidad fiscal, resulta claro quelos
‘municipios tienen comportamientos muy diferences en
cuanto a sp esfuer fiscal; frente a la misma medida - un
aumento sustancial en las ransferencias- han reacciona-
do en forma variada. No en todas los casos se han
‘conformado las administraciones con los recursos nacio-
nales yhan abandonado cualquier esfuerso mbutario para
noenfrentar el rechazo de los electores, como lo eviden-
cian los municipios que hacen parte de la investigacion
adelantada por fa Universidad Central.
La mayorta de autores ha asumido que el comporta-
miento mas racional, y quisé el nico de los gobemnantes
locales, consistirfa en abandonar cualquier esfuero por
‘mejorar los ributos propios. Esta hipétesisesrefttada por
sus propias cifras y, al mismo tiempo, descanoce que
conjuntamente con el aumento de las transferencias
nacionales se introdujeron otras medidas que generan
incentives para una mejo: gestién local y, en consecuen-
ia, para un fortalegimiento de los recursos propios. Efec-
tivamente, la des¢entralizaci6n comprende un paquete
de reformas en materia politica, de transferencia de fun-
Cionesy fiscal. En especial la eleccin popular de alealdes
por periods fijos, las normassobre parcicipacién ciudada-
na y el trslado de responsabilidades han conducido al
surgimiento de gobternos locales més comprometidos y
responsables con el desarrollo de sus territorios, en com-
paracién con la situacién anterior. Los nuevos: alcaldes
adquieren compromisos con suselectoresen temasy dreas
muy concretas, lo cual se traduce en la necesidad de
fortalecer sus recursos ©
Una répida comperacién entre Ia evolucién de las
finanzas locales durante el periodo de los alealdes electos
frente al perfodo anterior desde 1980, para los dies muni-
cipiosobjerode estudioen la investigacién a laquese hizo
referencia en la Introducci6n, permite inferi las preocu-
paciones de los nuevosalcaldes, En efecto, conexcepcién,
del municipio de Sahagiin, en todos los casos observados
la tasa de crecimiento real de los ingresos rributarios fue
mucho mayor en el perfodo 1988-1994 que en el periodo
1980-1987, y enalgunos de ellosserevirtié una tendencia
regativa como en los casos de Cicuta y Pamplona. En
varios casos, la diferencia es bastante grande, incluso en
‘municipios de diferente tamafio poblacional. Por ejem-
plo, en Valledupar la tasa de crecimiento del primer
period es de 155%, mientras que con los alcaldes popu-
lates creci6 un 340%; algo similar ocurre con La Mesa,
donde mientras entre 1980 y 1987 la tasa de crecimiento
fuedel25.8%, con losalcaldes populares creciéel 195.3%.
En los municipios observacos, la menor tasa de creci-
tmiento total para él periodo 1988-1994 fue de 53.7% en
Pamplona (ligeramence superior al 7.5% anual) y la
mayorde 340% en Valledupar. Estas tasas de crecimiento
reales se produjeron en un perfodo en el cual las trensfe-
rencias crecieron significativamente ( entre 185.7% y el
376.3%), y se observa incluso en el caso de los dos
‘municipios més grandes en la cabla que el crecimiento de
sus ingresos tribucerios superé al de las transferencias. Es
claro que los alcaldes electos han tenidlo incentivos para
aumentar sus propios recursos, a pesar del aumento en las
wansferencias. En qué grado han utilisado su capacidad
fiscal es materia de investigacién.
Elesfuerzo fiscal puede verse también en técminos del
mejoramienco del gasto, tal como ha sido planteado por
Wiesner. Sobre el particularse cuenta con algunaeviden-
cia contradictoria que esté reclamando la realizacion de
investigaciones sisteméticas. Un resultado importante y
‘evident de la descentralizacién ha sido el aumento de la
inversién por parte de los gobiemos municipales: de
representar el 18% del total del gasco en 1980 ha llegado
al 42% en 1990, para la toralidad de los municipios y la
participacién actual debe ser mucho mayor. Los casos
‘examinados muestran incrementos muy altos, especial-
mente durante el perfodo de los alcaldes electos. Entre
1989 y 1993 el municipio de Ipiales incrementa su inver-
sign en un 200% en términos reales, Pamplona en un
89%, y Sahagdn en un 88%. Entre 1988 y 1994 la
inversi6n en Ciicuta erece en un 1.112% y en Manizales
i
'
el 263%, mientras que en Valledupar aumenca el 191%
entre 1991 y 1994, Ast mismo, ef incremento en la
‘versiGn se ha visto acompafiado de mejoramientosen la
obertura de los servicios, de aumentos sustanciales en las
vioras realizadas y de una mayor sarsfaccin de las comu-
nidades, en comparacién con el periodo previo a la
eleccién popular de los alcaldes ". Sin embargo, no se
slspone de informacién suficience y adecuada sobre la
sficiencia en la utilisacién de los recursos y la poca
clisponible seftla rodavia la presencia de deficiencias
imporvantes en cuanto 2 les actividades de programa-
subn de la inversion y formulacién de proyectos, aun-
gue én un contexto de esfuerzos de mejoramiento
Perspectivas
El marco general del proceso de descencralizacidn ha
‘reado incentives y posibilidades para un mejotamiento
dela gestisn local, que involucra tanto el fortalecimiento
de las ingreses propios como la adecuade utilizacisn de la
totalidad de recursos disponibles. Elsurgimientode admi-
nnisrractones locales mds responsables con sus propias
comunidades ha sido uno de los efectos principales de
dicho marco general y a su ver una de las causas de las
tendenciasen el mejoramiento dal esfuerzoffiscal. Elnivel
sacional podria contribuir al aflancamiento de estas ten-
dencias cumpliendo con las funciones que le han sido
asignadas en materia de exigir le cesponsatilidad local
hacia arriba, Efectivamente, eldecreto 77 de 1987 ordens
Nowapas @ 47
‘mde un programa de inversiones, en el cual
sess lautilizacin de los recursosde transferencia,
=ecanismo de rendicién de cuentas; la Constivu-
+ determiné que las autoridades locales «debe-
‘alos oxganismos de evaluacién ycontrolde
ente y correcta aplicacién» de as trans-
Ja ley 60 de 1993 mantuvo, cof este fin, la
eelaborar y aprobar un plan de inversiones.
te, la Nacién, a pesar de su preocupacién
ios recursos y la desconfianza con respecto a
‘gaa local, no ha sido capas de poner en funciona-
“arama eficaz de seguimiento y evaluacién de
ias locales, Como resultado, casi diez afios
niciado el proceso de descentralizaci6n terri-
torial no se cuenta, ni siquiera en cérminos financieros,
‘con informacién medianamente buena sobre la forma en la
‘cual han utilizado los municipios dichos recursos su impac-
toenmateriadecoberturade losserviciospiblicosy sociales,
‘Complementar la responsabilidad hacia abajo, con los
electores, san la responsabilidad hacia arviba, con la
Nacién, prdria ser una herramienta muy eficar para
inducir mejoramientosen la gestién. Concebida como un
inscrumento de competencia entre los gobiernos locales
servirla para incentivar su mejoramiento mediante la
‘comparacin con el desempefic de sus vecinos y, ademas,
arrojarfa informacién ttl para las politicas de descentra-
lizaci6n y fortalecimnienco institucional.
RELACION ENTRE TRANSFEREN(
CLAS E INGRESOS TRIBUTARIOS
376
7 EN UNA MUESTRA DE MUNICIPIOS 1980-1994
_ : INGRESOS TRIBUTARIOS a
CRECIMIENTO CRECIMIENTO EN
PORCENTUAL VALORES ABSOLUTOS*
MUNICIPIO 1994/1980 1987/1980 1994/1988 1994-1980 1987-1980 1994-1988,
233.0 46.2 1597 6419.7 1239 5642.0
925 (209) 143.7 2283.7 (515.3) 2802.9
657.0 135.0 3399 2835.9 279.9 3609
1978 213 899 6398 68.7 456.1
191 (9.2) 55.2 415 (41.8) 327
2153 522 983 283.7 688 206.0
566.3 36.2 76.2 19.8 43 39.9
4527 1725 95.8 153.7 603 518
241 28 1953 1745 201 166.9
7 a : : 7 s 4
TRANSFERENCIAS NACIONALES =
CRECIMIENTO CRECIMIENTOEN |
POREENTUAL VALORES ABSOLUTOS |
MUNICIPIO’ 1994/1980 1987/1980 1994/1988 1994-1980 1987-1980 1994-1988 |
MANIZALES 4723 168.8 135.1 6506.3 2325.1 4530.0
SUCLTA 12 222 130 5271 1554 3376 |
\ALLEDUPAR, 467 344 5044 295 4614 |
SOGAMOSO_ 76 22 3210 116 2973
2AMPLONA, 84 86 1316 59 1142
PLALES 201 248 3121 546 219 |
TUQUERRES 168 253 167 191 1276 |
336 147 2358 570, 1504
15 |
933 308 826
Foenees: 1980, 1987, 1988. Exaditicas ales. Bonce de a Repl.
1994 Fjeccione presupuesaler. Datos process pore ei.
También podría gustarte
- Colombia Descentralizacion y Federalismo FiscalDocumento64 páginasColombia Descentralizacion y Federalismo FiscalLaura Camila ChavesAún no hay calificaciones
- Cyzone Colombia c01 2023Documento100 páginasCyzone Colombia c01 2023Laura Camila ChavesAún no hay calificaciones
- Acuerdo 039 2021-PresupuestoDocumento38 páginasAcuerdo 039 2021-PresupuestoLaura Camila ChavesAún no hay calificaciones
- La Especificidad Del Estado en América LatinaDocumento19 páginasLa Especificidad Del Estado en América LatinaLaura Camila ChavesAún no hay calificaciones
- Formas Dinerarias No Monetarias y MonedaDocumento7 páginasFormas Dinerarias No Monetarias y MonedaLaura Camila ChavesAún no hay calificaciones
- FICHA DE LECTURA 5 - Laura Camila Chaves Zea PDFDocumento3 páginasFICHA DE LECTURA 5 - Laura Camila Chaves Zea PDFLaura Camila ChavesAún no hay calificaciones
- Acción de CumplimientoDocumento13 páginasAcción de CumplimientoLaura Camila ChavesAún no hay calificaciones
- Del Conocimiento de La Microeconomía A Las Decisiones 2006Documento193 páginasDel Conocimiento de La Microeconomía A Las Decisiones 2006Laura Camila ChavesAún no hay calificaciones
- Catalogo AVONDocumento208 páginasCatalogo AVONLaura Camila ChavesAún no hay calificaciones
- Carta Iberoamericana de La Función Pública 2003Documento1 páginaCarta Iberoamericana de La Función Pública 2003Laura Camila Chaves100% (1)
- Assimil - Japonés Tomo 1Documento190 páginasAssimil - Japonés Tomo 1Kimi Neri100% (2)
- La Serpiente Sin Ojos LibroDocumento74 páginasLa Serpiente Sin Ojos LibroLaura Camila Chaves0% (1)
- Doraemon Kokugo Omoshiro Kouryaku Utatte Kakeru Shougaku Kanji 1006Documento155 páginasDoraemon Kokugo Omoshiro Kouryaku Utatte Kakeru Shougaku Kanji 1006Oana MezoAún no hay calificaciones