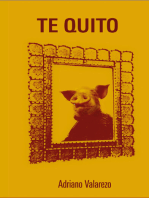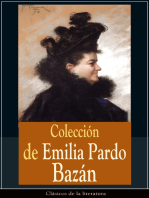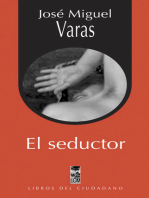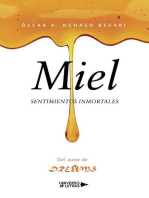Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cuento Asignado de Castellano MEFISTOFELE
Cargado por
maria0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas6 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas6 páginasCuento Asignado de Castellano MEFISTOFELE
Cargado por
mariaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
MEFISTOFELE
A doña Carmen Montero de Baroni.
—Un señor…
—Sí; pero ¿es, realmente, un señor?
La sirviente balbuceaba, dudosa:
—Por el traje… parece.
—Bueno; que pase ese señor ¡qué broma!
Pasó en efecto un señor, un señor flaco, avejentado, encorvado. A pesar de esto
tenía una estatura aventajadísima de grande hombre infeliz… Sentóse, con el
sombrero en las rodillas. Lució una sonrisa triste:
—¿Usted extrañará esta visita, a esta hora?
—Sí, en efecto.
¡Las ocho y veinte! y estaba de salida, para el teatro… «Mefistófeles», mi delirio,
mi predilección, uno de esos fanatismos líricos cuya profanación no hubiera
permitido jamás… Y una contrariedad aquella visita, aquel sujeto que tenía un aire
confuso, suplicatorio, «vergonzante», ésta es la expresión.
—¡Pero si usted supiera, señor, a lo que vengo!
—Como usted no diga… —repuse impaciente.
—Yo tengo una hija.
—Perfectamente. Yo tengo dos. Es muy corriente eso de tener hijos…
Sonrió con mayor tristeza. Púsose de pies, rápido por el tono burlón mío que ya
creí advertirle la pinta al «sable» o quizás qué otra infamia… Y se puso rojo,
repentinamente, volviendo el rostro para enjugar con disimulo una lágrima. Al
instante de trasponer la puerta tuve una corazonada; ¡qué sé yo! una especie de
revelación: aquellos hombros encorvados, aquel rubor, aquella americana arrugada,
toda la honradez de una espalda que se ha encorvado en la fatiga y en el trabajo…
—Espere, señor, oiga —exclamé sujetándolo por un hombro.
Cuando volvió el rostro a mí se me puso la carne de gallina. ¡El anciano estaba
llorando! Su cara era la angustia, la confusión, lo humillante de su salida.
—Espérese, señor, siéntese, ¿qué le pasa?, ¿qué desea usted de mí? Hable, estoy a
sus órdenes con mucho gusto…
Ver llorar a un hombre o que maltraten a un caballo son cosas que difícilmente
puedo disimular.
Casi le obligué a tomar asiento en el extremo del sofá que yo ocupaba; y de
repente, acercándose hasta rozar mi pierna, golpeándome a ratos el muslo, a ratos
indicando con un vago gesto abatido todo lo absurdo de su confidencia, me dijo esto,
con estas palabras, con este vértigo de dolor, de estupidez, de torpeza admirable:
Página 47
II
Mi hija se me muere… ¿sabe usted? Se muere sin remedio. Me lo afirmaron los
médicos hace tiempo. Tísica. Ella estudiaba piano, en la Academia. Una velada que
hubo… la aplaudieron muchísimo… el Ministro la felicitó… la «sacaron» en los
periódicos, retratada ¡muy bonita era mi pobre muchacha! Ahora… si su sombra.
Figúrese, una pulmonía «doble» esa misma noche. Comenzó a toser, a toser, a
rompérsele la garganta tosiendo; y yo hice todo, todo, todo… ¡Para salvarla, para
salvarme yo de esto tan horrible que me está pasando! Usted me dijo que tenía dos
hijas, señor… Pero me lo dijo como burla; si es cierto que las tiene usted, ¡me
comprende! Si no, si lo que usted ha querido es burlarse de mí, yo se lo perdono; hay
que saber lo que es eso de sentir uno como que le desgarran un pedazo; le quitan así,
de pronto, algo por dentro… Algo no, señor, ¡todo! todo lo que tiene… Y ya yo soy
viejo, y solo, y yo quiero que ella no me deje, pero que si me ha de dejar que me
dure, que me dure un poco más, aunque sea a costa de otra angustia, de otra agonía,
de esto espantoso que me está sucediendo… Y usted, ¡sólo usted puede hacerlo!
—¿Yo? Pero señor, usted está equivocado, sin duda; yo no soy médico.
—Sí, pero escribe…
Me quedé mirando mi hombre. ¿Se trataría de un pobre ser enloquecido por el
dolor? Él continuó ante mi extrañeza:
—Usted escribe en los periódicos, usted es el señor fulano, no?
—Yo mismo.
—Pues usted puede hacerme un gran bien ya que me ha hecho un mal
irremediable. La noche que mi muchachita tocó en el «concierto» de la Academia,
usted escribió un artículo en un periódico, el día siguiente, criticándola, sin
nombrarla, es verdad. Ustedes los que escriben tienen esa funesta habilidad: hieren
donde les place sin que más nadie se entere. No podía decirse que usted aludía a ella.
Pero ella lo leyó, lo comprendió, guardó el recorte, y cuando se calmaba de un acceso
de tos, ya muy grave, volvía a releerlo, sonreía con tristeza, no había forma de que
abandonara el pedazo de papel, que yo le juro, señor, que me la iba matando
lentamente… Lo escondía allí, debajo de la almohada; tornaba a leerlo a cada
instante, y a veces lloraba, y a veces sonreía con una tristeza… Ella había soñado que
la pensionaran, ir a un conservatorio, ser una Teresita Carreño… ¡Usted destruyó
todo eso con una plumada!
La voz del anciano se hizo sorda, dura.
—Pero yo… —No hallaba qué decir ni qué rostro poner. Había una lógica
temeraria, insensata en aquello, pero había una lógica. Recordaba perfectamente: una
muchacheja larguirucha, pálida, desairada, que destornilló el taburete del piano para
treparse a moler el «prólogo» de «Mefistófeles» entre una recitación pesadísima de
un poeta local y unos alaridos que allí decían que era el «airoso» de «Pagliacci». Yo
Página 48
escribí esa noche, en la redacción, algo cruel, burlón, muy gracioso, que tuvo una
excelente acogida y que mereció una sonrisa a la que era entonces mi novia, una
muchacha que como no tocaba nada, divertíase extraordinariamente en que se negase
a las demás estas cualidades. Probablemente la idea de provocar aquella sonrisa
maligna, inspiró el artículo. Y fue aquel mismo «suelto» de crónica humeante en un
ángulo del labio y el sombrero puesto, fue aquel «graciosísimo» chiste, aquella
gracejada abyecta la que ahora se erguía ante mí, en la forma de aquel anciano, de
aquel padre que señalaba hacia un ángulo de la habitación como si allí viese
debatirse, convulsa, con el recorte de la mano, torcida de dolor, sacudida por las toses
asesinas, por las brujas toses de la muerte, a su pobre muchachita.
III
Los papeles se trocaron. Era yo entonces el que tenía el aire vergonzante, humillado,
suplicatorio y el que balbuceaba lleno de rubor, de color, de ira contra mí mismo:
—Pero yo… ¿qué hago señor? ¿Cómo lograr que me disculpe, que me perdone…
—Usted no es malo, señor —dijo el viejo sonriendo de un modo muy feo entre
las lágrimas.
—No, no creo serlo: uno no es malo sino cuando puede… Créalo usted.
—Sí; ella lo decía; sonreía con tristeza. Le había admirado; y de su ídolo recibía
aquel artículo en pago… Pero apenas salió de la gravedad se sentó al piano, estudiaba
desesperadamente, brutalmente. No era posible hacerla desistir: ni el médico, ni la
mujer que la crió, en casa, desde la muerte de mi esposa, ni las compañeras, ni yo
mismo que me desesperaba, que me enojaba, que le suplicaba para apartarla del
piano… Nada. Horas y horas estaba allí, tecleando, con el cuaderno de la música esa
que usted le criticó, queriendo bebérsela, «interpretarla» —¿no es así como se dice?
—. Y sólo cuando se ahogaba, escupiendo sangre, pura sangre, casi asfixiada, cesaba
de estudiar, de repasar, de clavar absorta los ojos en aquella porción de puntos negros
que le parecían enterradores, según decía riéndose… A veces, sí señor, se ponía
contenta, alegre, temblábanle las manos con la emoción: —Hoy sí, papaíto, hoy sí no
podría él decir que «mejor ejecuta una pianola sin necesidad de estar pensionada por
el Gobierno…». Las mismas frases que usted, señor, había escrito en su crónica. Y
créalo, hubiera dado su vida, mejor dicho, la está dando porque usted vaya, la oiga
«interpretar» eso, modifique su juicio… la haga vivir un poco más con una palabra…
El médico dice que ya lo mejor es dejarla, lo que quiera hacer, lo que la haga feliz…
La voz del viejo temblaba en sollozos:
—Yo le he prometido que sí, que la complacería, costara lo que costara, que le
llevaría a usted a casa, esta noche. He venido tres veces: usted había salido o no había
llegado o estaba comiendo qué sé yo! Y mañana sería tarde… estaría peor… no
Página 49
podría tocarle esa maldita pieza que es su idea loca, fija, pertinaz… Venga usted
conmigo, por Dios, venga…
—Ya, señor, ¡ahora mismo!
IV
Cogimos un tranvía. Bajamos en un barrio lejano, frente a una casita de una
ventana… Olía a botica, a creasota. Una vieja, en el corredor, habló con mi
acompañante. Pasamos a la sala, y allí, en un sofá, toda la garganta envuelta en un
chal de estambre, lívida, con los ojos enormes, negrísimos, cavados en un rostro
cuyos pómulos lucían dos mordiscos rojos, de fiebre, la muchacha del Concierto, la
misma criatura larguirucha, desairada, que apenas si era una silueta de larga línea
blanca, me tendió una mano cadavérica, ardida.
Yo no sé qué le dije, cómo me presenté, qué excusas, cuáles perdones, en fin,
cuántas cosas penosas y absurdas expuse. Sólo recuerdo una sonrisa que se helaba en
una boca descolorida y dos ojos que se abrían enormes, curiosos, sobre mi estupor.
Había un piano, un «Erard», el único lujo de aquella salita; y a un gesto de su
padre, ella se sentó a tocar.
Tocó… Las notas que cantaban, evocadas del corazón de las otras notas, de las
que estaban escritas, llenaron la sala, el alma, la vida toda que parecía sollozar en
torno, como dentro de un vasto silencio, dando lo único vivo era aquella sombra que
tocaba «Sonámbula», sonámbula ella misma de su largo sueño de armonía, con las
manitas como garras crispadas sobre el teclado, arrancando sus dedos agilísimos al
pobre instrumento, bajo el decuple castigo, clamores desgarradores, locos…
Se interrumpió, se volvió de pronto en el taburete y yo no vi sino la sonrisa
helada, moribunda, llena de orgullo, de desdén, y los ojos maravillosos, radiantes,
implacables en la última llamarada de un reto:
—Y ahora, esto es «especialmente» para usted.
Y el «prólogo» de «Mefistófeles», pleno de solemnidad, de diabolismo, de
misterio, cruzado a relámpagos por luces celestiales, por la suave música de las
esferas, dominó entonces todo el magnífico desquite, toda la admirable venganza de
la tísica: fue desgranando escalas lentas, o vertiginosas o vibrantes o «perdurables»
que es el calificativo que se me ocurre para esas notas permanentes, indefinidas, que
son ideas en lugar de sonidos. De pronto ella oprimió violentamente un acorde, a un
solo estrépito; se dobló sobre el teclado, como un lirio, salpicando de sangre los
marfiles; hubiera rodado hasta el suelo si su padre, desesperado, cogiéndola en
brazos, sosteniendo la triste cabeza de la desmayada, no la sostiene contra su
corazón…
Página 50
Se asfixiaba; su garganta parecía estallar en una tos ronca, profunda como la
octava baja, y de los grandes ojos febriles, apenas entre los párpados una larga línea
blanca de la esclerótica, sin pupila, horrible…
El viejo se volvió hacia mí que le ayudaba angustiado, gritándome con voz llena
de odio, de rencor.
—¡Ah, señor! ¡Para esto escriben ustedes!
Un instante después que la dejamos en su lecho, ya calmada, me despedí. Eran
más de las doce; encontré por las calles gentes en traje de etiqueta que salían del
teatro.
V
A las dos, en el periódico, oí que un redactor hablaba por el teléfono con alguien, y
me rogó, desde el aparato: Anota ahí, chico, hazme el favor, «una social»: la
señorita… discípula de la Academia de Bellas Artes que acaba de morirse. A ver si
hay tiempo para que «salga» eso por la mañana…
El director entró, acatarrado, con el abrigo subido hasta la barba, fumando:
—Qué te parece el «Mefistófeles», aquel «prólogo», ¿qué admirable Polaco, no?
Escribe algo de eso.
—No, no escribo nada de ningún «Mefistófeles», ni de nadie, yo no sé nada de
eso ni escribiré más nunca: yo no soy un periodista, ¡yo soy un asesino con las manos
tintas en tinta!
Estalló una carcajada. Al salir, entendí que decían:
—A éste como que se le pasó la mano en las copas del entreacto.
También podría gustarte
- José Rafael Pocaterra. MefistófelesDocumento6 páginasJosé Rafael Pocaterra. MefistófelesRosangie Chirino50% (2)
- TEXTOSNOVELAGENERACION98Documento6 páginasTEXTOSNOVELAGENERACION98Carmen Maria Romero GarciaAún no hay calificaciones
- El Dueño de La Correa Hay Cambiado (Vol.1)Documento219 páginasEl Dueño de La Correa Hay Cambiado (Vol.1)Z P50% (4)
- El Violin de La Adultera PDFDocumento11 páginasEl Violin de La Adultera PDFFanny Duarte GonzálezAún no hay calificaciones
- Un Sueño Realizado Juan Carlos OnettiDocumento14 páginasUn Sueño Realizado Juan Carlos OnettijuangamesAún no hay calificaciones
- Un Sueño Realizado. Juan Carlos OnettiDocumento13 páginasUn Sueño Realizado. Juan Carlos OnettiMarling Andreína Cárdenas50% (2)
- Juan Carlos Onetti PDFDocumento46 páginasJuan Carlos Onetti PDFElías Acasio MunguíaAún no hay calificaciones
- Nacimiento de los fantasmas: Y otros cuentos malpensantesDe EverandNacimiento de los fantasmas: Y otros cuentos malpensantesAún no hay calificaciones
- OL y La Traición para MalisiaDocumento6 páginasOL y La Traición para MalisiaDenì En TemperleyAún no hay calificaciones
- Pequeños equívocos sin importanciaDe EverandPequeños equívocos sin importanciaJoaquín JordáCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (36)
- Textos de La RegentaDocumento4 páginasTextos de La Regentaasunhidalgo568100% (6)
- Colección de Emilia Pardo Bazán: Clásicos de la literaturaDe EverandColección de Emilia Pardo Bazán: Clásicos de la literaturaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- La casa del sueñoDe EverandLa casa del sueñoJavier LacruzCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (475)
- Fragmentos Del Lector de Julio VerneDocumento2 páginasFragmentos Del Lector de Julio VerneMartin FAún no hay calificaciones
- Tú quédate conmigo... yo me encargo de que merezca la penaDe EverandTú quédate conmigo... yo me encargo de que merezca la penaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- The Phantom BeastDocumento39 páginasThe Phantom BeastIHeartMackeman IAún no hay calificaciones
- El Cínico PDFDocumento54 páginasEl Cínico PDFL L TAún no hay calificaciones
- Mariani Culpas AjenasDocumento6 páginasMariani Culpas Ajenasmarcosdelco100% (2)
- Juntar, Agregar MatematicaDocumento8 páginasJuntar, Agregar MatematicaNadia Camino SurcoAún no hay calificaciones
- Poemas A La MarimbaDocumento7 páginasPoemas A La MarimbaManuel Alvarado0% (1)
- CLASE 3 Lenguaje 1Documento3 páginasCLASE 3 Lenguaje 1lauraAún no hay calificaciones
- 5to Familias de InstrumentosDocumento27 páginas5to Familias de InstrumentoselyAún no hay calificaciones
- B3602 Stradivari Vol1 Violin Castellano Alfaras PDFDocumento8 páginasB3602 Stradivari Vol1 Violin Castellano Alfaras PDFmarta edroso67% (3)
- CASO - SteinwayDocumento4 páginasCASO - SteinwayKevinAún no hay calificaciones
- El Charango Cusqueno Aspectos Socio CultDocumento8 páginasEl Charango Cusqueno Aspectos Socio CultWilliams DiazAún no hay calificaciones
- Problemas de MCM y MCD2Documento3 páginasProblemas de MCM y MCD2neripatricioalvarezcastillAún no hay calificaciones
- Prueba Cómo Cazamos Al Hombre Del Saco 3ºDocumento4 páginasPrueba Cómo Cazamos Al Hombre Del Saco 3ºMaría Elena RodríguezAún no hay calificaciones
- ÁMARADocumento4 páginasÁMARAManuel BuendiaAún no hay calificaciones
- Los Orígenes Del AcordeónDocumento4 páginasLos Orígenes Del AcordeónPablo SolizAún no hay calificaciones
- Clases de Canto - MUY BUENOOOOOOOOOODocumento30 páginasClases de Canto - MUY BUENOOOOOOOOOOmvzyk by mamAún no hay calificaciones
- Guido SardelliDocumento2 páginasGuido SardelliDana PastorinoAún no hay calificaciones
- Tabla de Frecuencias InteresantesDocumento1 páginaTabla de Frecuencias InteresantesAlberto GochezAún no hay calificaciones
- Propuesta Proyecto MusicalDocumento2 páginasPropuesta Proyecto MusicalEsculapio JonesAún no hay calificaciones
- Flauta Clases 2020Documento7 páginasFlauta Clases 2020RaluAún no hay calificaciones
- Proyecto de BandaDocumento10 páginasProyecto de BandaEBER BELTRANAún no hay calificaciones
- Venimos Desde FlandesDocumento1 páginaVenimos Desde Flandescecimool03Aún no hay calificaciones
- Chords For Corridos - Acordes para CorridosDocumento3 páginasChords For Corridos - Acordes para CorridosVictor Ricardo Bernal Ruiz100% (1)
- Gaby MorenoDocumento1 páginaGaby MorenoMark BarreraAún no hay calificaciones
- Guia Didactica El SonidoDocumento10 páginasGuia Didactica El SonidoCamiloAún no hay calificaciones
- Fisica 11 G3 2PDocumento7 páginasFisica 11 G3 2PderlyAún no hay calificaciones
- Compresión Lectora (B V G J C Z)Documento14 páginasCompresión Lectora (B V G J C Z)Nancy HernándezAún no hay calificaciones
- Conceptos: Armónicos Agudos Timbre Claro Armónicos Graves Timbre OscuroDocumento11 páginasConceptos: Armónicos Agudos Timbre Claro Armónicos Graves Timbre Oscurojaviera quijada raipanAún no hay calificaciones
- Aaahistoria Musical de Miguel Nelson FalcioneDocumento4 páginasAaahistoria Musical de Miguel Nelson FalcioneHoracio CelliniAún no hay calificaciones
- Tesina Recursos Tecnicos Del Tango - Madrid PDFDocumento146 páginasTesina Recursos Tecnicos Del Tango - Madrid PDFClaudio Alejandro Aguila ParedesAún no hay calificaciones
- Audición Armónica y Bajo Cifrado - A1Documento14 páginasAudición Armónica y Bajo Cifrado - A1Pablo Recuero ListaAún no hay calificaciones
- Biografia de La Sra Graciela SusanaDocumento11 páginasBiografia de La Sra Graciela SusanaSergio BeldoratiAún no hay calificaciones
- 140853inf21t7actDocumento10 páginas140853inf21t7actNúria Pozo SánchezAún no hay calificaciones
- Canciones Del PeruDocumento2 páginasCanciones Del Perukarin UlloaAún no hay calificaciones