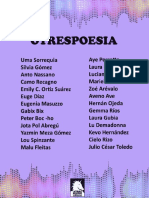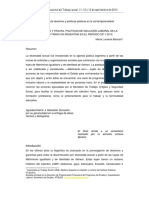Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
LxMujeres y Estructuras de Poder en Los Andes de La Etnohistoria A La Política Silvia Rivera Cusicanqui
LxMujeres y Estructuras de Poder en Los Andes de La Etnohistoria A La Política Silvia Rivera Cusicanqui
Cargado por
Arpia_ce0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas12 páginasTítulo original
LxMujeres y Estructuras de Poder en los Andes De la etnohistoria a la Política Silvia Rivera Cusicanqui
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas12 páginasLxMujeres y Estructuras de Poder en Los Andes de La Etnohistoria A La Política Silvia Rivera Cusicanqui
LxMujeres y Estructuras de Poder en Los Andes de La Etnohistoria A La Política Silvia Rivera Cusicanqui
Cargado por
Arpia_ceCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 12
Ree hee
}
Escaneado con CamScanner
N yf op
Varlég
MeMontas
CONTENIDO
EsCARMENAR
Recuento
del Agua
Hal Plural Po
5 Sore, rns tom cecaneado con vantelthe
MUJERES Y ESTRUCTURAS DE PODER
EN LoS ANDES: DE LA ETNOHISTORIA
En este articulo, quiero arriesgarme a
compartir con ustedes tun esboto int
pretativo de ce
sistema de én
tes historicos, desde el remoto pax
sado prehispénico alas primeras reformas
liberales republicanas. Este seré un modo
de responder a algunas preguntas que|
‘man parte de una suerte de didlogo
temo, en el contexto de los éncuentros)
desencuentros entre indianistas y femi
nistas. Mi postura personal me ha colo-
cado, en cierto modo, al costado de toda
la problemética planteada por el feminis-
smo desde la década del 60. ¥ digo al cos-
tado, no porque no me sienta interpela-
da por las ideas y esperanzas feminista,
ypolltico deteoto
dela mujer idadse construye también co-
Tonizada, en los variopintos estratos de
Ta cadena q'ara-misti-chola/o-india/o,
‘eterogeneidad que en el lenguaje pabl
‘oseesconde tras la apariencia homogé-
nea de la ciudadantfa. Es a partir de mi
propia colocacién en el eslabén femeni-
‘ho-misti de esta cadena, que he const
rentela afin: perspectiva masculina y
iva femenina que se expres
‘estructuralmente en las nocionesde
fa (ath, er aymara) y panaka, noc
es organizativas fundamentales, no slo
para la sociedad Inka, sino para la sce}
aandina prehispanica en genera.
ialelismo de ambas estructurs de
tesco, aplicables al mismo grupode
‘ indencia, pero desde dos perspecti-
rno_a la madre del esposo (M.
ESO). Esta asimetria, mas el hecho
Car =) Ox bre
‘res y ls mujeres de un grupo
1 coin dos sociedades diferentes. Cada
tia con su propia organizaeién y regs
de teansnision através del tiempo (.)!
ciertos derechos ydeberesreligiosos eran
hreredados de hombre a hombre y de
mujer a mujer y (.) este tipo de trans-
nisin era presentado como si fuera pa
ralela en sentido geneal6gico” Zuidema
1989: 74).
'No obstante, adenis de I asimetrfa
notada Ifneas arriba, habfan otras
asimetrias en Ia sociedad indigena; por
ejemplo, el hecho de que tanto ayllu
como panaka tavieran como referenc
‘comin a un mismo ancestro masculino
fen la cuarea generacidn. Aunque se po-
dela decie que esteancesto masculinoera
en realidad una pareja, no hay que per
derde vistael hecho de que la mujercom-
parta el spice de ambas estructuras de
parentesco, séloen tanto esposa del fun-
dador dl linaje, y no por euenta propia.
Para decilo en forma mis simple: no es
que yo tuviera una parentela femenina y
aa sociedad femenina separadas (0
Tat pana), sino que al easarme, yofun-
dabsr ta fanaka del aye de mi espose,
Senta sobte laos le ainda y sono
«dad, mds que de descendencia.
“En lugar de igulitarsms, ve podria
hablar aqufde complementariedod, pues
ta que ambas estructura, en su funcio-
nnamiento, dfintan al mismo tiempo las
reglas matrimoniales endogimicas de
todo el conjunto socal y las ronteras del
1 lab del nop ls R Ton Za
tha, compen 1989 por Manel Bag, ha
{rl comn mac pars and ue re ot
clin. Cte acl gi, er ch tos Moma a
‘Bios layman rings opin contexte de Bala
“be de tnamctaciin deere dete jets es
emerinaomacslans Elemente nbn po
AEeonfmane ots cemplementrelal posto.
Iepersene delaymaraoli (pee) Saha oa
dace serene
Roh cnr
ran Una
cul
achat de
Shop leperemn amore anced abnvclesde
rary seule
Le
pad
as we ¥
) ues
?
rnistmo (es deck,
Esto quiere decir que, dem
teras del grupo éinico, la panaka repr
sentaha elespaci de peadet y autoneanta
Tegthimos ysoctalmenterecenvocidena las
jetes, Un sistema asf resultaba balan
ado env una sucrte de “equiibeo inests
ble", blogueando petmanentemente La
formacién de linajes eorporacos pate
ceentrados (bane de ks sociales agra
Fins patiarcales) y evitando que La re
dencia patrilocal (cuando la hubiere) se
tommase en un modo de subordinaciin
femenina a la parentela masculina (poe
intermedio de la M. ESO). Por ast
Aecirlo, las mujeres se alinan com su pt
rentel afin fen
‘nll bilareral de su esposo, y desde allt
compobernaban en losdistintos nivelesde
in socal an
a mejor la importan-
cia de este sistema de pares
configuracin de telaciones de pénero a
nivel de toda la sociedad indigena pre-
hispanica, si comparamos lo que acabo
dle descrbir, con la sociedad moderna
‘sccdental, donde una de ls premisas dle
Insituacisa femeninaesla dicotomfa en
tre su poder doméstico y familiar (el po~
der “chico” de la casa ta familia) y su
falta absoluta de poder en el espacio
“grande” de la sociedad nacional y el Es-
tado.
En asociedad andina pel as
reglasde parentesco que regulaban el po- “
der doméstico familiar eran, al mismo
reglas #
nina, en ef interior del
fo, laya men
fa entre la panaka y el
aylvera compensa, nivel estatal, por
el hecho de que la principal esposa del
Inka era su hermana de pate y mare,
aque a la vee formaba parte es mist
ppanaka y funclaba una panaka diferente:
Esta norma matrimonial no impetia que
Tarelacisnentee el Estado Inka y los pue
blos y etnias incorporados all Tawan-
tinsuyo fuese normacka t por la
ideologta y prdctica del parentesco, pues:
to que en la persona del Inks se com!
sxtrema (prohibida
teados los denis seres humanos) con bt
1 peobubidha también a
los mieabros de mitales opuestas, ¥ fue-
rade lasfromteras étnicas),oseael matt
monio con hijaso hermanas de los yefes
Escaneado con CamScanner
SAV EU RIVERA CUSIONNQUT
Ye
vy
H
x
" tN
wy Ayala 1988: 406).
. ESCARMUNAR NEE
Escaneado con CamScanner
MUIERES Y ESTRUCTURAS DE RODER EN LOS ANDES
fuerte al pr de la condicion de extra:
‘Agalade pariente,inclino hasta el pun.
tode compartir el poder y la herencia de
lowbienes culturales de una colectividad
dada. Sin embargo, esto slo era posible
através de ls mujeres, que de este modo,
se convertian en un freno al dominio
autocritico absoluta de un grupo sobre
otro. Result fil vislumbrar, sin embar-
9, cdo esta concepcign igualitaria se
convirtis en un auténtico suicidio a la
hhora de enfrentar a otros extrafos, lega-
dos en 1532 alos Andes, tema sobre el
aque volveremos mis adelante.
Porahora veamos nuevamente a lare-
lacign entre naka yay, desde el punto
de vista desu complementariedad, mall
de una visién dicotsmica y excluyente
«de lo femenino y lo masculino como |
Hlntidadesiredctibles, lo que hizo la |
sociedad andina fe, mi juci, dar una |
resolucin socal y cultural ala desigual-
dad de atributos biolégicos de ambos
sexo, al incorporar dos asimetrias com:
plementarias en su sistema de paren:
tesco. Si por un lado, la parentela feme-
rina encamada en la panaka implicaba
tuna subordinacién de [a eposa.a la sue-
gra (relaciOn asimétrica afin), la paren-
‘ela del allu implicaba otra desigualdad
‘que subordinaka al hijo
patie (nace ssinarenconsange.
nea). En las sociedades con linajes corpo-
rados,ambasasimetrfas juntas, pueden dar
vy de hecho dan- lugar a estructuras pa
triarcales muy rigidas, donde los hombres
‘oprimen colectivamente a las mujeres, sea
‘en tanto esposas, hermanas o (nueras). En
Ia sociedad andina, por el contrat, la
inexistenci de ines repos ‘yelpa-
lismo de lineas de descendencia, pet’
iti un “esquema de sime ado
‘ena unidn de dos estructuras asimétricas
Sapien (Zuidema 1989: on
al esquema de parentesco analizado
Anca smb, adits el hecho dee
Ios espacios éenicos andinos no eran es-
pacios territoriales continuos, sino dis-
Ccontinuos (lo que implica que el terrte
rode ciertos pins ecoldgicos es compa
tido por diversas etnias sin necesidad de
tun poder central regulatorio 0 coerciti
vyo), ¥ si ademds tomamos en cuenta la
‘enorme impertancia de los intercambios
situalesy simbilicosrecfprocos entre Lis
‘unidades éenicasincoeporadas al Tawan:
tinsuyu, estamos, en realidad, muy lejos
FESCARMENARN*2
dela problemitica feminista convencio-
ral, donde lo dinico que se delhera es el
AaPTTe Las mujeres en el espacio pro:
‘Wactivo Tet Murra 1975). Con Pierre
lasttes, creo que es legitimo sostener
que "a linea divisoria entre sociedad
arcaicas y sociedades‘occidentales” pasa||
senos pore desarrollo de la técnica qu!
Borla transformacién de Ti autorida
“politica” (Clastres 1987742). Nada mas
Pertinente para stuat carectamente la
temética femeninaenelcontextodel and-
lsis global, puesto que las mayorestensio-
nes del equilibrio dificil y contencioso en
lnetsciin eat homb
hallaban. de modo algino, en ef espacio
eta divisiin social del trabajo, sino mis
espaciode ladistnlcid ye
Cicio del poser en los dition niveles de
Ta estructura segmentaria de als fede-
racionesétnicasy Estado, abe aclararque
agi otorgo a a
mésamplio gue elhabitual,incluyendo las
formas regulatoris del poder: el poder
simbslico, el poder social y stu
tn integra del grup y sus condiciones
materiale ycuturales de eprsbiccn.
Elsistema de complementaricdad an-
dino no smplicaba, por lo tanto, ba exis
tencia de un doble standard en la vida
cotidiana dels mujeres, con un sistema
derealas vido pata hombres otro para
| mujeres, ambos encubierts pot uns now
vidad en aparienctasgulitata. La
diferencia era teconocidade un mode ex
plicitoytajance, quiz hasta el punto dz
fundar una jerarqua. Pero ninguna neo
Jota igualitatia sirv6 para encubrit ka
} formas no explicitadas de la desigualdad |
entre les géneros. Tomemos un ejemplo. |
Segtin el"modelo cosmolégico"expresa-
do en un famoso dibujo de Santacruz
| PachacuiYamaui Sollkamaywa,analiza-
| doporZuidema (1989: 40s), la distri
* bucign de responsabilidadesrtuales en-
‘uchombeesy mujeres, en tanto metifora
del sistema de parentesco bilateral antes
expuesto, etablecta dos lineas de descen:
dencia a parte de una deidad fandadora
(masculinn y femenina a la vez), euyos
Como habtamos visto, elaylla.en tan-7hijos, el Sol y la Luna, son el epitome de
coparentela sanguinea msculino-centa|
la oposicién complementaria hombre:
dda, era el paralelo estructural del Estado) mujer, no séloen los Andes sino en mu-
cen la apropiacién productiva del rerrito-
rio yen el etablecimiento dels foate-
rasétnicas de un grupo. En este sentido
‘yde abl asimetra-resuleaba una espe-
cie de continente de la condicicn de las
mujeres, en a medida en que delimitaba
socialmente su espacio de ejercicio del
poder, asf como los mirgenes cultural-
mente recomocides de libertad y permi-
sividad a las wansgresones, que forman
aspectos biscos del teido cultural de
toda sociedad (y que, por supuesto,afec-
tan tanto a hombres como a mujeres)
En la medida en que la estructura pol
ca andina estaba basada en un sistema
de parentesco como el deserto, estos It
mites se definfan en funcién dela inte-
gridad social y territorial de la unidad
énica de referencia, ineluidas sus relas
de relacionamiento.con extraios
tos, Dichode otra manera, el margen de
sjecicio del eal abierto a ls mujeres
se extableta desde dentro de su unidal
roca, pero integral a través suye a
‘otras unklides,aftancanuo el eal hot
zontal de LasreLconesinenérnicas La
tonomtade lasmujeessedesenvolvnen-
tonces en limites tan amplos como post
bes, condi de que no se amenasira
cas otras culturas del sur. Las lineas de
descendencia bajaban por sucesivas dei
dades menores hasta desembocar en los
‘morales: el hombre yla mujer, cada uno
de los cuales se especialzaba en oblign
ciones rituals especificas, que debia se-
suir todo su matrio patrilinaje. En este
sentido, la presencia de deidades fement- |
nas en relacién de equilibrio con sus pa
resmasculinosen elpantedn ailino, pro
yecta en ef cultoa los ancestes, la bil
teradad de as lneas de descerdencia, a
encomendar aspectos espeifisn del ciclo
ritual, ahombes yamujeres porsepuaks,
Peroesteequilitsionoopera comateeys
de una realidad igualmente equilibrads,
Por el contrat, traduce una imagen nor
rmativa de telaciones entre los
por la cual se busca equilibearyreorien
tar Lisasimetriasexistentesen la realshal
Se podtian dar otros ejemplos de ete
esfuersoandhino por crear un ula des
ciedalen eleual lisdesgualdaesy dese
quiltbrios de fo natural son compersados
y redistabuids a través de mecansmos
sociales y culturaes que, lejos
dio
ail
Escaneado con CamScanner
sentido, la metiforay la prictica del pa
rentesco, asf como la proyeccidin de las
relaciones hombre-mujer haeiael cosmos
andino, la confeontacise ritual y guerre
rm entre parcialudades étnicas, te. son
ejemplos de los mecanismos utilizados
Por is sociedades andinas prehispani
para regular el dinamismo de su creci-
miento demogrifico y productivo. Elen-
sanchamiento de sus niveles de organi-
én hacia escalas mis amplias fede-
‘aciones, sefiotios, Estado Inka-a través
de la seduceién y la guerra, permitié a
‘estos grupos la creacién de tna forma
«stata en el cual habia lugar para el reco-
nocimiento dela diferencias, sea dese
bito, costumbre, antigiiedad lat but
not east~consttucién biol6gica. La ca-
Pacidad de toleranciayarticulacién sim-
bia de estratos étnicos no contempo-
Féneos, 0 Ia ideologia del equilibrio
«6smico entre lo masculino yl femenino
en el universo, constituyeron as las ori
Binales soluciones andinas al tema -tan
crucial y vigente en nuestros dias~de la
convivencia equilibrada entre diferentes.
El tejido pluriénico del Tawantinsuyuy
el notable poder simbdlico, ideolsgico y
Polftico que tenfan las mujeres en el di
Sefio estatal, nos dan atin lecciones per.
durables de “buen gobierno", y materia
de pensamiento para las utopias pluralis-
tas del futuro. En sociedades culturalmen-
te tan complejas como las latinoameri-
‘canas, esta temiética deviene en cada ver
sms crucial para idear modos apropiados
de convivencia y respeto democriticos
Con todo lo dicho no quiero, sin em-
bargo, dara entender que la situacidn de
las mujeres en las sociedades andinas
prehispénicas era un mar de aguas tran-
uilas. No comparto el “misticismo dela
diferencia” ni la idealizacién que suelen,
hacer las dirigencias étnicas masculinas
de ls sociedades prehispnicas, alas que
presentan como modelos de urta incam-
biante armonfa entre los sexos. Consi-
deto que estas interpretaciones no son
sino la otra cara del gesto maniqueo oc-
cidental que divide al mundo en Norte-
‘Sur, Cwvilizado Salvaje, Crstiano-Here-
je, Blanco-Moreno. En efecto, las muje-
tes también fueron usadas por el poder
Inka, por el poder indigena, por el poder
{ndio alo largo de los slkimos 500 aos.
Los conflicts entre los géneros-Lo mis
‘mo que los contlictos interétnicas-fue-
2»
SILVIA RIVERA CUSICANQUI
ron parte estructural de la
ganizativa del poder politica y c
ind{gena. extensién tan vi
‘como el Tawantinsuyu, el equilibria en-
tre diversos grupas étnicos, de distinta
escala demogréfia, hase de recursos yde-
sarrolo tecnolégico,debig hacer erecien-
temente diff laexpansidin esata y de-
bi6é haber implicado una alta dosis de
conflicto. Cuando Hegaron los europeos,
la sociedad del Tawantinsuyu se encon-
traba atravesando un momento de con-
tradicciones internas particularmente
agudas: una guerra civil entre los herma-
nos Washkar y Atawallpa -pertenecien-
tes a distintos matrilinajes~ por la su
sidn en el poder. A la sociedad invasora
-que lleg6sin mujeres para intercambiar-
{e fue muy facil aprovechar de esta situa
ccién de tensién interna, para inaugurar
un ciclo de dominacién profundamente
violenta ¢ ilegftima, que slo podemas
escribir con ayuda del concepto andino
cde pachakuti, que podrfamos traducir del
qhishwa o del aymara como “la revuelta
© conmocién del universe". Y no cabe
dluda que, entre todas las cosas que sre
volvieron desde entonces, puede figurar
Escaneado con CamScanner
COMAVISTA
AVE
La apuesta fememina por el mesiaj,
el horizonte colonial
El drama colonia
‘Andes con el intento de seduccin wy,
dlespliega la sociedad nativa, al ofecer
sus mujeresal invasor. La upturade nr
asdereciprocidad hasta entonces cum
partidas por todas las sociedades
nas conocidas genera u
distan
comienza en fo
mecanismo de
-nto completamente into,
que consiste en mirar al otro como si fue
ra parte de la naturaleza, de lo amoefo y
social. Esta que en occidente
‘también se aplica a sexo femenino, une
pues umbilicalmente patriarcalisino y
colonialismo a partir de 1532. Cietta-
mente, los espatioles miran a los indios
como no-humanos, tanto como éstos nie
an radicalmente la humanidad del ew
ropeo. El testimonio grafico y verbal de
Maman Puma nov permite vislumbar
hasta qué punto esta imagen especular
cala hondo en el in ie
indigena:
ESCARMENAR Nt
MUIERES Y ESTRUCTURAS DE RODER EN
Conquista, Esta donzella me ena
‘Atagualp. Cai, ape [Aut la
seftor) ... donzellas presenta a los cristia.
fam (.) Le dito camaricony treplon
meres ellos ya tex ae covalog
perue declan queera pera leche
Caualls, que comfan mats, Coma ne
saula nt aula uisto en su uida,y net la
tmands dae rrecalo(.) Comertubone,
ticia Atgualpa Yingay os seQones prone
cipaesycapitanes los demas yon de
In uida de los epatoles, se expantton
ddeque los cristianos nodormicte Es que
decia por que uelauan y que comia plata
oro, ellos como sus caballos. Y, que trayfa,
‘ojotas [sandalias} de plata, decia de los,
frenos y herraduras y de las armas de hie-
roy de bonetes colorados. Y. que de dia
y de noche hablauan cada uno con sus
papeles, quilca. Y que todos eran amor.
tajados, toda Ia cara cubierta de lana, y
que se le parecfa sdlo los ojos. (...) Yque
tzayian las pixascolgadas stds lagute
mos, decfan de las espadas, y que estauan
‘bestidos todo de plata fina. Y que no tania
‘sefior mayor, que todos parecfan ermanos.
enel trage y hablar y conuersar, comer y
bests yuna cara slo le parecié que te
la, un sefior mayor de una cara pretay
dientes y ojo blanco, que éste solo ha-
‘blaua mucho con todos” (Poma de Ayala
1988: 353-354).
Esta imagen aterradora de hombres sin
aban hacia atrds, que comfan oro -
~atgntas Tos caballos com
nel Sagrado
sis migicos papeles, se complementa
con la idea'de una sociedad sin orden,
Sim Poder, puesto que el nico que pare-
trandar en el conjunto era solo el que
ais Fablataren oposiciéatadical al
implica la amenaza de un
drenaje y acaparamiento unilateral de
mujeres, fuera de toda norma de inter-
cambio, que desequilibra y hiere el co-
razdn de la organizacién social y la polis
indigens. El texto de Waman Puma es
demasiado elocuente en la descripcién
de los episodios de violacién y abuso a
Jas mujeres indigenas, en cuyodetalle no
‘vamos a detenernos sino lo suficiente
“Como para mostrar el profundo abismo
scAMENAR 2
s normativa que implies el pro:
eso colonial para Tas sociedades an-
slinas,
Parie"mestitllos” que luego no ti
‘un lugar, ni en a sociedad espatiola
hin
igen. Sin embaego, esto escorr-
de una paradoja de la sociedad colonial
Siporun lado el conjunto de la sociedad
indigena se patriarcaliza pata preserva
lias normas legftimas de cireulacién de
ccOnyugues y permit la reproduceién de
las unidades érnicas nativas, por otra par
te, el varén mestizo fruto de la violacién,
cel “amancebamiento” de una mujer in-
digena y un espaol, sufre con més fuer-
22 la discriminacién dentro del ayllu,
puesto que no es, ni un partido apeteci-
ble por la falta de acceso a los bienes de
su patrilinaje, ni un waxcha (huétfano)
bien educado, que compensa su falta de
Patrimonio con un sentido de servicio a
lacomunidad. Aungue las mujeres mesi
zas no son invulnerables a este tipo de
actitudes ~segiin Waman Puma, las"mes-
tizas son mucho més peores para las di-
cchas yndias, sus tfas y tos y de sus ma-
dies, ama, que son contra los progi-
‘mos..”-cabe, sin duda, dentro de las nor-
‘mas del parentesco indigena, un espacio
de mayor tolerancia para su reincorpora-
ORCI
Sata
Mie
8 ANDES,
‘clin a la comunidad, puesto que como
mujeres, les hasta com el patrin
proteccifn de sr mateilinaje, La
dad de ganado, asf como La mercanti
in de una serie de acti
vas femeninas
Jes product
la elaboracién de la
chicha, los textiles, ete.~ permitieron a
estas mujetes una serie de opetones labo
rales no siempre disponibles a les vate
nes, sobre quienes recafan las respons
bilidades tibutarias y laborales més fucr-
tes hacia el sistema colonial
La emigraci6n a las ciudades, sin em-
bargo, fue la ténica comtin a estos proce
08 de miscegenacién biolégica y cultu:
ral, que fundan un espacio subordinado
para los sectores cholos mestizos. La
impronta de las mujeres muchas de ellas
‘madres solteras, con hijos ilegitimos de
luniones mixtas~ en la formacidn y en la
orientacién cultural de estos sectores, no
puede ser pasada por alto. Las nuevas rea:
lidades mercantiles y urbanas se forma-
ron.consu contribucién activa, perocllas
yu prole tuvieron que pagar un precio
‘muy alto, viviendo un nivel de conflicto
colonial que las obligS a acepear un rol
subordinado (como sirvientas, amantes
‘o segundas mujeres de un amo o amante
espafol), en la esperanza de liberar a sus
Comeginients. EL Comegibory
ake cnente and roncndo y
mando La gucrgensa ce bs
rmugeres. robincis. Lis dehs
Justis cored y pubes de as
downs y arate de is enabakes y
alas yprownciss dete mewn, co
de Dass yde Lipase
vss, oxen
rmonbvabsy ranks Li ganpense
&
mugerescasabisydongesy
es prongs. Yann
rude sus ginal 9 fomisan a
lascapabisyalisdingelas bs
dkewarga Yann janis» se
Fagen pus 9 fen chon
mest yn apa kv ys”
AS (Pama de Agals 1988: 408)
Escaneado con CamScanner
hiosfas de un destino como el suyo, pro-
porcionsndoles un espacio fronterizo en.
los intersticios de la sociedad colonial
El origen de la clase obrera en los pat-
ses andinos leva esta impronta conflic-
tivade un acoplamiento subordinado con
la sociedad dominante, mediante su par
ticipacidn en ocupaciones desdenadas
por los conquistadores, que abandonaron
todo trabajo manual para
posicién de clase ociosa que wi
bajo ajeno. Pero es evidente, ta
que el proceso de mestizaje en los Andes
Teva la huella de esta apuesta femenina,
‘en tanto mecanismno de supervivencia de
las mujeres ahandonadas con sus hijos, 0
recurso de evasidn a La durfima opresion
€xnica que cays sobre Las comunidades
{indigenas. Exel hechusde que as primeras
feneraciomes mesttas cate:can, C481 por
‘completo, de referentes yer
tén cobjjadas en una compleya apuesta
femeruna por la sobvevivencian las dur:
sas cond ud colo-
rial, lo que induce también a estas mu
Jeres a tecrear una serie de tot
tunes de una socieda
comportamienti colect
rituales, reglas endogéimicas y mecanis
n
SILVIA RIVERA CUSICANQUI
‘mos legitimos de circulacién de bienes y
de cényugues, lo que acaba constituyen-
do una auténtica“tercera replica”, que
hace de puente entre la sociedad espatiola
y la indigena. No obstante, cabe notar
ue la ideologta oficial del mestizaje pre~
tende borrar esta huella conflictiva, con-
virtiéndola en una imagen complacien-
te que se regodea en una supuesta sine
tesis,armoniosa y positiva, Por contrast,
Ia literatura contemporinea de Bolivia
abunda en ejemplos -como la Ch'aska-
Aawi, ola Claudina-decholasobirlochas
vigorosas y expansivas, eapaces de col
jar y seducir bajo sus polleras a los m
aristecratas sefioritos de la oligargufa mis-
in lograr acceder jamais a una
tunidin conyugal soctalmente
Como todo in
dad éste rflej al
implica en la pest
rayugales
tanp
yugal de "segunda"
Tes pernutian compete sa falta de lege
tmadaad socal hacia aretha", com un po
der ecundmicw y de prestigu que ee:
Escaneado con CamScanner
suyos, y que frecuemtemente se trays
en fa alquisicin de propiedad, nee
ios, Pero también hay otras cats dey
proceso: la violencia conyusal crece o,
espiral, al intensificarse las peesion
aculturadoras sobre las familias, dor
autoridad y el modelo pasa a ser req
porla imagen masculina aculturada,
reniega de lo suyo a través del desprecy
porsu propia compara o madre. Serr
duce ast un doble proceso de colon:
cién, cultural yde género, que ha de ms
car a hierro a todas las generaciones d=
_mestizaje colonial andino” (River
1993). Qué evidencia més palpable J
esto, que las transformaciones de
cado sufridas por el traje de la actual ch
| laboliviana. Si ése inicialmente (sigh
XVIIL-XIX) fue un intento femenino
cludir la carga de tributos y despreci
que implicaba el uso del taje indiaen.
en contextos urbanos o mercantiles, por
toque muchas mujeres optaron por el us
de la saya y el mantén espatioles com:
esfuerzo de mimesis cultural, en suces
vas generaciones, las espafolastermins
ron por alejarse del uso de estos trae
nun esfuerzo porafirmar -ellas también
advenedizas- una raigambre noble
excluyente que confirmara su derecho al
usodel trabajo gratuito indigena (Rossa-
fa Barragin 1992) (ver fig. 4). Con todo
[lla rae pal de Is cela acabs
| long ia discriminacion hasta el preven
| ¥ que efemplifica muy bien esa forma
que Rossana llama “embler
| autoidentificacién en soci
Lloniates como la bolistana
Epreciament adsble natures de
cote fensmeno, lo qu tus periite meta
Grito come an apa
dque cada generacki tealcn a través de
ti sivimero se suttanientony cont
tos culturales, con bn uc se Fenes
el wesgs y Le potencialilal del
rua la generac de alta
nplias. Agu no cabe
dla el"horsonte liberal” tajocensiga
tnucvose indi dere, ve peta
than Li constuvcion hestrica del and
spuesta" femenina,
js soctales nis
Recine ae
ESCARMENAR "2
MUJERES Y ESTRUCTURAS DE RODER EN LOS ANDES,
ee
“Padres. Po ere csamiento gue hazen los dicks padres de ls dorinas ya os no ager
azar, unque b pide 9 tiene depot. dvrina
Gujeta histérica coctds
dad- No obstante, en
las que este modelo se proyect desde fi-
nes del siglo XIX, se dio un paradéjico
resultado de este ensanch:
de la época toledana
Ta condickin de haciendas. Tanto en el
campo cor
thas liberales no hicieron sino eprxtucie
iciones, multiplicar emblems
es dle ermal, ain ot Los ta
ro, pues el Gnico derecho teal que se r=
ESCARMENARN*2
5 sen sido producto
rode la teancculura
yen sis maltiples et
lettn strato nist-cholenreprodujers
de fort celebrat
formas de reciptocidad y poder rituales,
hhaciéndolas compatibles con aque
en un principio parectan los tall
smalignos de la cultura inwasora:
10, ¢1 mercado, la teligié
En este proceso, se configura t
tuna sociedad polar, que divide el ab
do y variopinto mundo del me
tomoa dos universos de referencia: l par
rentela matricentrada que loaricula con
el mundo indio, y la parencela patri-
centrada que lo vincula al proceso de
aculturacién y aproximacién subordina-
daal mundo de los extranjeros ycrollos.
Laotra cara de esta apuesta femenina es |
por lo tanto, la de una defensa terca ¥
‘multisecular de una identidad diferenci
propuestareivindicativa indigena, cont
gura en fa actualidad una promesa y un.
riesgo: la de abrir una dimensién demo-
crética, pluralista y descolonizadora ala
ccuestin de las identidades colect
porel contrat
la de cerrar esta
‘qué tipo de implicaciones tiene laa
lacigin eneze luchasi
2s tachas fe
rmeninas, para el destino de esta contro
versia hist6rica,
A modo de epilogo, © por qué el
programa liberal (actual) es tan sslo
tuna ilusign de poder para las mujeres
No me es posible desartllar en deta
te capitulo de esta historia
de las confrowtaciones pos .
bocadss lineasatris. Ciertamente, Laci:
Escaneado con CamScanner
ses subalternas) es un programa ideal que
noha llegadoa concretarse con ninguna
de as reformas estatalesemprendidas por
nuestros patses desde el siglo pasado, ul
renee reformas liberales, popuistas, re
‘volucionarias o neoliberales. En Bolivi
logue seconoce como ciudadanfahasido
iferenciada ~incluidos el trae, el idio-
aay eT gesto, los ritualesen aras de una
sociedad uniformemente criolla, “mesti-
za", cristiana, consumidora, mercantil,
propietaria, ndividuada y carente de toda
forma de solidaridad comunal, gremial 0
de grupo. De gl manera loge seco-
sa. qve
to de quebrar las
econdmica de las
lor espacios de participacién mrasculina
y eortando las esferas donde-mujeres y
ottos sectores, sobreviven y comercian
manteniendo, al mismo tiempo,-capaci-
dades de reproduccién cultural
comiinitaria. Este esfuerzo, como parte de
laingercién de las zonas andinas en el
capitalismo, a més de convertimos en
mero apéndice de los mercados del norte,
hha introducido normas estilos de trabajo
SILVIA RIVERA CUSICANQUI
deshumanizados, que alienan no s6lo a
indios y mujeres, sino todo see humano
que ingrese permanentemente en los en-
tranajes del ftichismo de la mercancfa
¥ Ia producein en masa, Toda esta pro-
blemética, que implica un dominio
antropocéntrico del hombre sobre el pla-
‘eta, conecta las demandas democréticas
femeninas con las corrientes ms reno-
vadoras del pensamiento y la praxis pos-
colonial contempordneas. Sin embargo,
en lugar de la mimesis que nos esteriliza,
hharemos bien en mirar nuestra propia his-
toria, que contiene similares cuestiona~
rmientos, articulados en un lenguaje més
préximo a nuestras preferenciasy précti-
cas culturales y éticas.
{Podré ser casual que el primer movi-
miento popular femenino modemoen la
zona andina de Bolivia haya sido el anar-
‘quismo expresado en el Sindicato Feme-
nino de Oficios Varios yen la Federacién
‘Obrera Femenina, que agruparon a dece-
nas de miles de cholas trabajadoras en
LaPaza partir dela década del 20?No lo
creo, Entre otras cosas, este movimiento
Juché contra una modernizacién ciega a
las necesidades convivenciales de la so-
ciedad, y contra una ciudadanta homoge-
neizadora y negadora de las diferencias
éxnicas y cultrales. Defendié con fiereza
la autonomfa de las comunidades de co-
Sindicato de Culinaria y B.S. auherido a la FOL, 1935, en Leh y Rivera 1988,
merciantes y productorasartesanales,
identidad cultural de ls cholas y sus de
rechos como mujeres. Defendis el ame,
libre y se opuso al matrimonio como ob
gacién formal, quizés apelando a una rx
bia més antigua, como la que Waray
Puma expresara en su imagen del mati
monio catélico en el siglo XVII. Pero en
esto también confirmé una larga pct
‘ca de uniones libres propia de las socie
dades cholo-indigenas, que logré sobre
viviral autortarismo eclesaly patra
de la colonia y la repablica. Combatis
los abusos sexuales de los gendarmes
policfas, que atentaban contra la auto
nomia y legitimidad de los negocios
actividades artesanales y comerciales fe-
meninas. Significativamente -y no sél\
por su raiz anarquista—este movimient
urbano de mujeres combatié el sufragic
tiniversal como un mecanismo engafo
so de la sociedad q’ara u oligérquica do-
‘minante, para prolongar la invariable ex-
clus de ls clases subalternas, de las
cesferas del poder y del gobierno.
El programa esbozado por el sindica
lismo anarquista femenino tuvo atin otra
‘ensefianza para las luchas de las mujeres
de hoy. Fue un programa que intents
descolonizar y resignificar el lenguaje
la palabra, para que ésta deje de ser el
talismén maligno del conquistador y se
convierta en medio de comunicacién
y espacio de ejercicio de la libertad
Petronila Infantes, cocinera de profe
sién y dirigente del Sindicato de Cu:
linarias y R.S., adherido a la Federa
cién Obrera Local, expresaba las si
guientes palabras en un testimonio re
copilado en 1986:
“En primer lugar tenéamas que ser
somos, que no haya discriminacién. P
esomos rspetdbamosel unoal oto, tnt
centre compatiras como entre comp
1s, lo mismo las compara con sts
oss, no se pegaban como en atrs host
res que se agarran a patacas, ka myer le
rasguita, le agarra a borellazos, e838 6
sas nosotros no hemas conocido (...) Por
eso eralibertario el sindicato, dle los ner
‘quistas, anarcosindicalistas. Eso qt
decir ser libres, tener control sobre kt
‘manera de vivir, tener esa libertad en bt
‘vox. Nos organizamos todas en virtul de
que nadie nos dinja ni nos mane" (It
fantes, en Lehm y Rivera 1988: 163)
Escaneado con CamScanner
MUJERES ¥ ESTRUCTURAS DE RODER EN LOS ANDES
rajatabla qu
ral de la ciudad:
igualdad
2 de estas pales,
tn arma de dable filo. ¥ lo son porque
lasmujeres.attulode acceder al derecho
alapalabra ala politica pueden perder
lo mismo que los indios el derecho a
tuna identidad diferenciada y diversa de
lanorma dominante, convirtiéndose en
rmeros peones en el tablero de ajedrez
occidental Los derechos y utopfas exp
sadosen el testimonio de dofia Petronil
como producto de una historia conden
sada en su propia vido, express en cam
bio, con toda claridad, una visién més
digna y respetuosa de la convivencia h
mana, en la que todasfos podamos por
fin “ser como somos", sin perder nuestra
cespecificidad, pero reencontrando al mis-
mo tiempo la dimensién humana, soli
daria y complementaria en la relacién
hombre-mujer y sociedad-naturaleza. En
este contexto, la apuesta por la identi
dad, con todo lo contempornea y pos-
modemista que pueda sonar, reproduce
parad6jicamente aquella doble posicién
de las mujeres Inka, que permitia articular
las edes afines de la panaka con lasredes
sanguineas delay. Articula también en
ellas, la doble funcién de relacionar al
aylly con el extrafo 0 ajeno (el kaka 0
lari de la terminologfa andina de paren-
tesco) y de defender rigurosamente Ia
identidad del grupo propio, a través dela
préctica textil y la endoculturacién ritual.
YY aqut llegamos, finalmente, alas as0-
res por las que la problemtica femenina
actual en América Latina puede adquii
Un espacio nuevo y fructifero de reflexion,
cn didlogo con los movimientos indios 0
indianistasdel continente, ue le permita
liberarse del relativismo que ha invadi-
do los estudios fereninos en otras lati-
tudes. La emergencia de una utopia com-
Partida que, sin renunciar a la dimensién
hhumanistay ciudadana encamada en las
ddemandas igualitarias feministas,refuer-
‘e,al mismo tiempo, la vocacién huma-
fista y universal del “artificio humano”
Y’la abigarrada pluralidad de culturas,ra-
22s coloresy modes de vida que caracter
a nuestra especie y a la sociedad huma
ha en general Estas ensefianzas andinas,
on todo su particularismo, pueden asf
‘engarzarse en el propésito comiin de fun-
sin matices son,
ESCARMENAR N*2
dar una pluralidad de ik
nas y ensinchy
pacios de interaceién eiudadan que per
an afimar la condietén humana y los
derechos humanos de ka mayora: indios,
mujeres y clases subalternas,
dade femeni-
nismo tiempo, les
Bibliografia citada
‘Anenor, Hannah: The Human Condition,
‘Chicago, The University of Chicago Press,
1958,
Baneacdn, Rossana: Espacio urbana y di-
‘ndmica nica, La Paz en el siglo XIX, La Paz,
HISBOL, 1990.
“Entre polleras, liqllas yAafiacas. Los mes-
ti2os y la emergencia de la tercerarepabli
a, en Arze, Baragin, Escobar y Medina:
cell (comps), Emicidad, economia simbolis-
‘mo enlos Andes, 11 Congreso Internacional
deEinohistoria, Coroico, La Paz, HISBOL,
IFEA, SBH, 1992.
SSE Gassagne Therése: La idenidad
faymara. ‘Apmdgimacién histrica, Siglo XV-
La Pas AHISBOL, 1987
WSLASTRES, Ph
Extudios de Antropologia
Poliica, Barcelona, Grijalbo, 1987.
Escaneado con CamScanner
DiL9,Rossella"Il ogo dela dferens
cen Voli 1-2(68, Min, 1988,
Lisa Zlema y Rivera, Silvia: Lo artesa-
run Mbertarin la ica dl ea, La Pay
Ediciones del THOA, 1988
Mercato, Mission Mai Album de pai
Sajs, is humane centuries de Bola,
(LaPaz: Banco Central de Bolivia, Archi-
‘vo Nacional de Bolivia, Biblioteca Nacio
ral de Bolivia) (1841-1869).
Munna, John V: Formaciones ecomémica
potas de mio ondino, Lima, IEP, 1975
Poua br vata, Guamén: El primer nueva
rica buen gobiema [1613}, Esc de
Jahn V. Murty Rolena Adorno, México,
Siglo XXI, 1988,
Rivera Cusicanut Silvia: "Democracia
liberal y democracin de alu: el caso del
norte de Potos’en Varios Awores, ELdif-
cil eamino dela democracia, La Paz, ILDIS-
Enbsjada Alemana, 190,
“Pachakuti”, Los aymara de Bolivia frente a
‘medio mlenio de colonialsmo. La Pas, Arve
iyi, 1992.
"Mestiaje colonial andino: una hipstesis
detrabajo",en Riveray Ral Barto, Visken-
tas encubirtas en Bola, Vol I: Cultura y
Politica La Pas, CIPCA‘Arusi
Zuaveain,R. Tom: Reyes yuereos. Ensayos
de cultura andina. Lima, Fomeciencias 1989.
También podría gustarte
- Soberania Alimentaria y FeminismosDocumento15 páginasSoberania Alimentaria y FeminismosArpia_ceAún no hay calificaciones
- Economia Feminista y Campesina.Documento41 páginasEconomia Feminista y Campesina.Arpia_ceAún no hay calificaciones
- Otrespoesia Letrasmostras PDFDocumento37 páginasOtrespoesia Letrasmostras PDFArpia_ceAún no hay calificaciones
- DominguezDocumento3 páginasDominguezArpia_ceAún no hay calificaciones
- Folleto Identidad GeneroDocumento2 páginasFolleto Identidad GeneroArpia_ceAún no hay calificaciones
- Lorde - Las Herramientas Del AmoDocumento9 páginasLorde - Las Herramientas Del AmoArpia_ceAún no hay calificaciones
- Travas y Trabas BACCARO MARIA LUCRECIADocumento17 páginasTravas y Trabas BACCARO MARIA LUCRECIAArpia_ceAún no hay calificaciones
- CARTILLA-UEPC - Contra El AcosoDocumento15 páginasCARTILLA-UEPC - Contra El AcosoArpia_ceAún no hay calificaciones