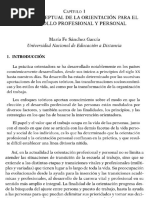Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tema 02
Tema 02
Cargado por
Teo Lazo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas55 páginasOrientación Profesional y Personal Tema2
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoOrientación Profesional y Personal Tema2
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas55 páginasTema 02
Tema 02
Cargado por
Teo LazoOrientación Profesional y Personal Tema2
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 55
CapiTULo 2
ORIENTACION INCLUSIVA, DIVERSIDAD
Y FACTORES DE RIESGO
Maria Fe Sanchez Garcia
Universidad Nacional de Educacion a Distancia
1. INTRODUCCION
Las diversas declaraciones internacionales llevan décadas insistiendo
en la defensa de los derechos humanos, en el desarrollo de los principios
de igualdad y en la necesidad de adoptar medidas contra la discriminacién
y la exclusi6n social atendiendo a diversas circunstancias (el género, la di-
versidad cultural, la discapacidad u otras condiciones).
Tanto el derecho a la educacién como el derecho al trabajo son recogi-
dos por la Declaracién Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la
Declaracién sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidas de 1999. El derecho a la educa-
cién, reconocido en numerosos convenios internacionales, se extiende
también a la edad adulta, para aquellas personas que no han accedido a
una educacion basica y secundaria. Es especialmente relevante el Pacto
Internacional de Derechos Econémicos, Sociales y Culturales de 1966, en el
que se plantea el derecho a la educacién basica, secundaria, la ensefanza
técnica y profesional, y superior. También el derecho al trabajo esta reco-
nocido en numerosas Recomendaciones de la Organizacién Internacional
del Trabajo (OIT).
En la Union Europea, el desarrollo de estos derechos ha sido la base de
las llamadas politicas de integracion, y de las politicas de empleo, concreta-
das en acciones dirigidas especfficamente a ciertos colectivos. De igual
modo, los sistemas de educacion y formacion a lo largo de la vida estan en
el centro de los préximos cambios, y los esfuerzos se concentran en definir
estrategias coherentes y medidas practicas que fomenten la educacién per-
manente para todos dentro de lo que se denomina la estrategia global. En las
diversas declaraciones se reitera que todos los que viven en Europa, sin
excepcién, deben tener las mismas oportunidades para adaptarse a las de-
mandas que impone la transformacién social y econémica y para partici-
par activamente en la concepcién del futuro de Europa.
En el seno de las sociedades mas desarrolladas y democraticas pueden
hallarse graves contradicciones encontrandose, en mayor o menor grado, co-
lectivos numéricamente importantes en situacién de exclusién por muy di-
versas razones, y por tanto, del bienestar que proporcionan la proteccién so-
cial, la educacién o el trabajo. En la inmensa mayorfa de los casos, las causas
inmediatas hay que buscarlas en los desequilibrios econémicos, pero tam-
bién en las discriminaciones y estereotipos sociales respecto a ciertos grupos.
La grave crisis econémico-financiera que viene afectando a Europa y a
Espafia en particular, iniciada en la primera década de este siglo, esta afec-
tando al mercado laboral con gravisimos niveles de desempleo, al que se
une una generalizada precarizaci6n del empleo (con efectos de temporali-
dad, salarios bajos, inseguridad). Esto ha provocado una creciente vulne-
rabilidad y exclusién de un cada vez mayor numero de personas de todas
las edades y condiciones.
Estas personas se suman a los grupos mas desfavorecidos que ya forma-
ban parte de la poblacién desempleada antes de la crisis econdmica: mujeres
con cargas familiares y baja cualificacién profesional; j6venes con escasa
experiencia laboral; minorfas étnicas y culturales; personas con discapaci-
dad (fisica, sensorial o psiquica); personas que padecen enfermedades; dro-
godependientes, etc. Personas que deben competir en el mercado laboral
con otros jévenes y adultos con mds alto nivel de cualificacién. En una silua-
cién de desempleo tan importante, estos grupos ven mermadas drastica-
mente sus posibilidades de inclusién laboral. Por ello, los esfuerzos de orien-
tacién deben contribuir a neutralizar y hacer frente a los factores de riesgo.
Para comprender la nocién de exclusién social en la actualidad es pre-
ciso analizar el conjunto de factores de riesgo que intervienen e interac-
tian; tratar de analizar aquellos elementos que en la actualidad son sus-
ceptibles de generar integracion y/o exclusion social, entre ellos, el ambito
econémico (pobreza), el laboral (desempleo), el formativo y competencial
(baja o desajustada cualificacién; insuficiente competencia digital o de ac-
ceso a la informacion, etc.), el socio-sanitario, el de la vivienda, etc. A su
vez, estos factores son potenciados por ciertas circunstancias personales
que pueden intensificar la exclusién, como son el género, la edad, la etnia
o el origen cultural. Cabe sefialar que, en cada individuo, dependiendo de
sus circunstancias y de su historia personal, puede producirse una acumu-
lacién, combinacién y retroalimentaci6n de factores de exclusién a lo largo
de su trayectoria vital y profesional.
Si hay algo que caracteriza a esta poblacién numéricamente tan impor-
tante es su diversidad. En el campo de la orientacion, la atencion a la diver-
sidad no constituye un area separada de intervencion. En tanto que la di-
versidad forma parte de la condicién humana, la intervencién que cabe
aplicar es la que se deriva de los principios de prevencién, de desarrollo y de
intervencion social; e igualmente, del m4ximo respeto a la singularidad de
cada individuo, de la necesaria personalizacién de la ayuda adaptandola a
cada persona y a cada grupo.
Una primera condicién para intervenir con grupos socialmente desfa-
vorecidos es comprender sus circunstancias e identificar sus necesidades,
desde la constatacion de la existencia de esa gran diversidad, incluso den-
tro de los grupos. No es menos importante tener presente hasta dénde es
posible intervenir, sobre qué dimensiones y desde qué perspectiva o plan-
teamiento tedrico. Por ello, es necesario que los programas de orientaci6n
partan del anélisis de las condiciones, circunstancias y factores que
interacttian provocando de la exclusi6n de muchas personas del mercado
laboral, 0 de la sociedad.
2. DIVERSIDAD Y EXCLUSION
Como componente de la condicién humana, la diversidad esta presente
en los modos de pensar, los valores, los comportamientos, la estética, los
estilos de vida, etc. Cada ser humano es exclusivo, singular, irrepetible.
Esto se hace patente en los rasgos fisicos y personales (raza, sexo, carga
genética, rasgos faciales, estatura, peso, etc.), psicolégicos (capacidades,
conocimientos, ritmos de actividad, estilos de aprendizaje, formas de co-
municacién, motivaciones, expectativas, etc.), pudiendo apreciarse en to-
das las esferas de la vida social, ya sea en la vida familiar, en los espacios
educativos o en los sociolaborales (origen cultural y geografico, contexto
socioeconémico, rol social, creencias, valores sociales, valor atribuido al
trabajo o a otras facetas vitales, etc.).
El orientador debe prestar su ayuda para atender a una gran diversidad
de usuarios y destinatarios, aunque su contexto de trabajo pueda ser muy
concreto, como un centro educativo o un servicio de orientacién para el
empleo. La diversidad sera siempre una constante que va a estar presente
y que requerira de este profesional una capacidad para identificar sus com-
ponentes. Es una manifestacién natural de la individualidad humana por
lo que, en si misma, no tiene sentido considerarla ni como un problema ni
como un déficit a corregir. Por el contrario, es un elemento potencial para
la interaccién, el crecimiento, el enriquecimiento mutuo entre los seres
humanos y entre los grupos. Como sefialan Bayot, Rincén y Hernandez
(2002), lo verdaderamente empobrecedor es que «ser diferentes» desemboque
en desigualdad, en falta de equidad y en injusticia social. (...). Obviar la di-
versidad seria tanto como soslayar la singularidad humana y despreciar su
riqueza (p. 71).
EI sentido natural del concepto de diversidad social apunta a la coexis-
tencia entre quienes son 0 son vistos como distintos. Esa coexistencia pue-
de consistir en una mera folerancia que diluye el conflicto social mediante
la convivencia pacffica y pasiva de los distintos grupos, pero sin que éstos
intenten comprenderse o aceptarse (tolerancia liberal). O también puede
consistir en una alternativa que integre un pluralismo de valores, en la que
no se trate simplemente de tolerar o de neutralizar los valores mas conflic-
tivos 0 ajenos al grupo dominante, sino en el que predomine un sentido
ético de «hospitalidad» hacia lo distinto, una capacidad de acoger y de
aprender de lo diferente, sin necesidad de compartirlo (Gray, 2001).
E] ser humano tiende a analizar la realidad categorizando las cosas a
partir de las semejanzas y diferencias que percibe. Al identificar una cosa
como igual o diferente de otra, no sdlo la esta clasificando, sino que, a la
vez y, como primera consecuencia, le esta atribuyendo valor. Precisamen-
te ese valor ariadido que se da a las clasificaciones, es el que expresa e im-
plementa prejuicios, racismo, sexismo y en general intolerancia hacia la di-
ferencia. Las etiquetas asignadas a un individuo o grupo y los papeles que
se les asignan se relacionan con los prejuicios y estereotipos, y éstos pue-
den tener consecuencias para las personas «etiquetadas». Estas se sienten
a menudo no reconocidas, excluidas o degradadas a causa de los valores
que se les asignan a partir de etiquetas. Son muchos los grupos (el de las
mujeres, las minorias, las personas con discapacidad, etc.) que han sido
tratados de forma ridfcula, con indiferencia, o con desprecio (Jiménez
Frias, 2002; 2003).
El concepto de exclusion social, se asocia a otros términos afines, como
discriminacion o desigualdad. Estos ultimos son mas bien los elementos de
un proceso cuyo resultado final es la exclusion de estas personas de las dis-
tintas formas de bienestar. Se manifiesta en la ausencia de determinados
grupos socio-culturales en las esferas fundamentales de la vida social, polt-
tica, econémica, laboral, educativa y hidica. Algumos de los procesos que
precipitan la exclusion son los siguientes (Sanchez Garcia, 2004, p. 137):
— Discriminacién. El trato menos favorable que se da a una persona 0
grupo de personas por razones de sexo, raza u origen étnico, reli-
gidn o convicciones, discapacidades, edad, orientaci6n sexual u otra
condici6n.
— Fracaso escolar. El que sufre un alumno/a o un grupo de ellos cuan-
do no alcanza con suficiencia los objetivos educativos programados
y propuestos como metas a alcanzar por todos ellos.
— Desigualdad. Ausencia de equidad, inequidad en la distribucién de
los distintos elementos que componen el bienestar. La desigualdad
puede estar referida al reparto desigual de la riqueza, las oportuni-
dades, los ingresos, el trabajo, la educaci6n, etc.
— Estereotipos. Son representaciones simplificadas, esquematizadas,
deformadas y socialmente compartidas sobre un grupo de personas,
las cuales conforman opiniones sobre rasgos atribuidos a dicho gru-
po, en ausencia de experiencias directas con tales individuos.
— Prejuicios. Actitudes de rechazo hacia los miembros de un grupo o
con una determinada caracteristica. El prejuicio supone la evalua-
ci6n injustificada de una persona por pertenecer a un grupo social
completo (Aguado, 2003).
3. DIVERSIDAD Y ORIENTACION PARA LA CARRERA
Uno de los fundamentos que sustentan la practica de la orientacién
para el desarrollo personal y profesional es su disposicién para atender a
todas las personas, de cualquier edad, cualquiera que sea su situacion per-
sonal, familiar, el contexto donde se desenvuelve. Por tanto, se asume que
la diversidad de los potenciales destinatarios es amplisima y queda delimi-
tada sobre la base de muchas variables, pero las condiciones que se identi-
fican como mas determinantes y asociadas a las situaciones de exclusi6n
son el sexo, la edad, la cualificacion, el origen cultural y étnico, el nivel
socioeconémico y determinadas situaciones o circunstancias de indole
muy variada tales como la discapacidad, ciertas enfermedades crénicas
(VIH, hepatitis, etc.), las dependencias a sustancias adictivas, la privacioén
de libertad, la identidad sexual, etc.
El trabajo, ademas de una significacién personal tiene una dimensién
social, cumple una funcién de integraci6n de las personas en la sociedad.
Por ello, si bien todas las personas son destinatarias potenciales de la orien-
tacién laboral-profesional, existen ciertos grupos con necesidades espe-
cialmente marcadas por encontrarse en desventaja a la hora acceder al
trabajo y al bienestar.
3.1. Igualdad de oportunidades, derecho a la educacién
y derecho al trabajo
Las acciones europeas emprendidas para favorecer el desarrollo personal
y profesional de los colectivos mas vulnerables o desfavorecidos, reafirman la
necesidad de incorporar la dimensién de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, de manera que en el aprendizaje permanente se integre de
forma transversal (Recomendacién de la Comisién de 2008, sobre la inclu-
sién activa de las personas excluidas del mercado laboral). También insisten,
especialmente, en la necesidad de adoptar una perspectiva intercultural en las
distintas intervenciones en favor de igualdad social (CEDEFOP, 1998).
Este interés de la Unién Europea se ha manifestado en varios documen-
tos importantes, entre ellos, en los Libros blancos de la Comisién Europea,
Crecimiento, competitividad, empleo (Delors, 1993), Ensenar y aprender: ha-
cia la sociedad cognitiva (Cresson y Flynn,1995), el Memorandum sobre el
aprendizaje permanente de la Comisién Europea de 2000, la Resolucidn del
Consejo de Europa sobre la educacién permanente (2002), la Recomendacién
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el
aprendizaje permanente (2006) 0 la Estrategia Europa 2020 (Decisién
2010/707/UE del Consejo). Como también en la puesta en marcha de diver-
sas acciones y programas (Integra, Equal, Sécrates, Leonardo y Comenius).
En Espafia, el derecho a la educacién y el derecho al trabajo estan rati-
ficados y amparados por la Constituci6n de 1978, por las diversas leyes!
que se derivan de ésta y por su correspondiente desarrollo legislativo. Con
Jas Hamadas polfticas activas de empleo se han comenzado a aplicar medi-
das de apoyo a la contratacién de colectivos con especiales dificultades de
insercién (medidas de accion positiva) al objeto de corregir desigualdades.
Por otro lado, los acuerdos tripartitos (gobierno, organizaciones sindicales
y organizaciones empresariales) a niveles nacional, regional y autondémico,
han promovido medidas para favorecer la promocién profesional de la
mujer y la entrada en el trabajo de colectivos con especiales dificultades de
integracién laboral, mediante incentivos para la contratacién estable.
3.2. Condiciones personales de riesgo a considerar en orientacién
En los informes y declaraciones de la Unién Europea se identifica una
larga lista de grupos-diana (inmigrantes, emigrantes, minorfas étnicas, ha-
bitantes de regiones rurales 0 aisladas, etc.) a la hora de desarrollar esfuer-
zos a favor de la igualdad de todos los ciudadanos. La lucha contra la ex-
clusién social se plantea desde la educacién y la formacién, pero también
a través del empleo remunerado. La formacién a lo largo de la vida y, vincu-
lada a ésta, la orientacién profesional, son consideradas como un medio
importante para favorecer que las personas participen de manera activa en
la sociedad.
Una primera tarea que se presenta a los profesionales de la orientacién
es la identificacién precisa, tanto de los grupos como de sus necesidades
especificas, ya que como sabemos, éstos no son homogéneos y sus necesi-
dades son muy variadas. Cuando los factores asociados a las situaciones de
desigualdad se manifiestan durante la edad escolar son, en principio, los
servicios de los centros, dependientes de las administraciones educativas,
quienes proporcionan la ayuda orientadora. La persona que dejé atras la
etapa escolar afronta situaciones diffciles que la colocan en una posicién
vulnerable ante el mercado de trabajo y la sociedad. Y es sabido que la im-
posibilidad de acceso al trabajo afecta gravemente a su calidad de vida.
Dentro de su diversidad, estas personas pueden compartir en alguna
medida una serie de caracterfsticas (SAnchez, 2004, 2009):
— Dificultades acumuladas para acceder al primer empleo o para man-
tenerse en el mercado laboral.
— Falta de experiencia laboral, cualificacin, aprendizajes académicos
bdsicos, formacién laboral e informacién; dificultades para acceder
a los recursos existentes para su formacién.
— Visi6n insuficiente de la dindmica del mercado laboral, del entorno
social y de las actitudes y usos sociales necesarios para mantener
una vida laboral; carencia de una red de relaciones sociales.
— Comprensién insuficiente de su propia problematica y carencia de
orientacién adecuada para dirigir con eficacia sus esfuerzos para
conseguir un trabajo y para gestionar su carrera.
— Presencia de alguno o de varios factores de riesgo vinculados a con-
diciones personales como la edad, el sexo, la cultura, la discapaci-
dad, u otra condicién, junto con otros elementos de exclusién de
orden social (pobreza, baja formacién y cualificacién, limitadas
competencias digitales, etc.)..
No podemos olvidar que se hallan a menudo en un entorno competiti-
vo, conflictivo y/o carente de estfmulos positivos con respecto al trabajo
(falta de oportunidades en la educacién, zonas geograficas econémicamen-
te desfavorecidas, familias afectadas por la pobreza, discriminacion, etc.).
Sobre estos colectivos pesan con fuerza las consecuencias psicosociales del
desempleo que a veces se presentan asociados con diferentes tipos de con-
flictos: personales (miedo, inseguridad, depresién), familiares (desestabili-
zacién, malos tratos, conflictos emocionales en los familiares), y sociales
(escasa autoestima profesional, temor al menosprecio, aislamiento).
Al margen de esas caracterfsticas compartidas en mayor o menor gra-
do, las peculiaridades y diferencias vitales de las personas afectadas son
importantes. De hecho, en algunas confluyen e interacttian los efectos de
varias circunstancias de riesgo, por lo que no siempre pueden catalogarse
en un solo grupo al formar parte de varios; como es el caso, por ejemplo,
de muchas mujeres.
3.2.1. El género, un factor de riesgo para la mitad de la poblacién
Dentro las sociedades econdmicamente desarrolladas, la entrada masi-
va de la mujer al mercado de trabajo ha constituido uno de los elementos
de cambio social mas decisivos de los operados en el siglo veinte. Esto ha
influido en la transformacién de la familia, de los valores, de los estilos de
vida y de los habitos sociales. Pero el factor de género sigue siendo un con-
dicionante de las oportunidades y de los destinos profesionales de los indi-
viduos. Las mujeres, en general, tienen mas dificultades de acceso al mer-
cado de trabajo, a ciertos ambitos profesionales y a las esferas mas altas de
direccién y de poder. Las barreras empresariales limitan de forma impor-
tante el acceso de las mujeres a determinadas ocupaciones y, sobre todo, a
los altos niveles de responsabilidad de los 4mbitos productivos.
En épocas pasadas la mayoria de las mujeres habian permanecido du-
rante mucho tiempo vinculadas al subempleo o a actividades no remune-
radas socialmente (Chacén y Palacio, 1999), pero actualmente, a su legiti-
mo deseo de conseguir un empleo, se ha unido el hecho de que buena
parte de ellas estan mejor preparadas profesionalmente y han aprendido a
situarse en los complejos y competitivos mecanismos del mercado laboral.
Sin embargo, la tasa de paro femenino sigue siendo mis alta, lo que
evidencia que encuentran mas dificultades de acceso al empleo. Se une a
esto la constatacién de que, a pesar de que las mujeres han ido accediendo
a profesiones que anteriormente les estaban vetadas (p. ej., taxistas, con-
ductoras de autobuses o de camiones, repartidoras de correo, policfas, sol-
dados, etc.), los puestos ocupados por mujeres tienden todavia a concen-
trarse en determinadas profesiones y sectores (servicios sociales, educaci6n,
comercio, sanidad, imagen personal, etc.), y frecuentemente, en aquellas
ocupaciones mas asociadas a su rol tradicional de atencién y cuidado de
los demés. Esto es lo que se viene denominando segregacién horizontal.
Por otro lado, tiene lugar lo que se conoce como segregacion vertical.
Dentro de la estructura ocupacional, las mujeres ocupan frecuentemente
los escalones mas bajos. Asi, dentro de una misma profesién, las mujeres
tienden a situarse en los puestos de menor prestigio y estatus econémico
que los hombres. Al mismo tiempo, se siguen constatando importantes
reducciones salariales para las mujeres respecto a los varones, para pues-
tos y funciones equivalentes. A pesar del cambio de valores que ha experi-
mentado nuestra sociedad en las ultimas décadas, sigue siendo muy mino-
ritaria su presencia en los puestos de élite y de direccién de empresas y
organizaciones (si bien sucede en menor medida en el sector ptiblico que
enel privado). El techo de cristal, es una expresion que designa unos I{mites
o barreras, invisibles y sutiles pero muy reales, que impiden el ascenso la-
boral de las mujeres en la jerarqufa de las organizaciones, bloqueando el
avance y produciendo un estancamiento de sus carreras profesionales.
En la actualidad hay atin fuertes obstaculos a la plena incorporacion de la
mujer al trabajo en pie de igualdad con el varén. La maternidad implica difi-
cultades en la conciliacién en la vida profesional y familiar, provocando fre-
cuentemente su exclusién del mercado laboral, al no ser suficiente la infraes-
tructura social que proteja a las familias. A esto se suma una cultura
empresarial que no ha desplegado suficientemente unos valores para la ges-
tién del tiempo entre los y las trabajadoras que favorezcan, por un lado, la
necesaria conciliacién de la vida laboral y personal, y por otro, la correspon-
sabilidad de los varones en el trabajo doméstico y en la educacién de la infan-
cia. De hecho, hay una clara tendencia a la reducci6n de la calidad del em-
pleo, lo que repercute mas negativamente en las posibilidades de conciliaci6n.
Muchas mujeres, aun al precio de soportar la doble jornada, han logra-
do mantener una actividad laboral; pero en edades que se corresponden
con un alto desarrollo profesional y laboral esta tendencia disminuye, afec-
tando gravemente a su posterior reinsercién (Sanchez Garcfa et al., 2011;
Suarez Ortega, 2004, 2008).
Las barreras que encuentran las mujeres en su desarrollo profesional,
estén asociadas principalmente, a la condiciones y valores del trabajo, al
clima laboral, a los procesos de seleccion de personal, los horarios y la di-
ficultad de conciliar vida profesional y vida personal; y asimismo, a la cul-
tura empresarial (polfticas de contrataci6n, salariales, oportunidades de
promocién, estilos de liderazgo femenino, nuevos estereotipos sobre las
mujeres directivas, etc.) (Gimeno y Rocabert, 1998; Nash y Marre, 2003;
Padilla, 2002; Suarez Ortega, 2008; Acker, 2006). Por ello, las carreras pro-
fesionales de las mujeres presentan unos rasgos diferenciales respecto de
las carreras de los varones (Cuadro 1).
Cuadro 1. Caracteristicas de las carreras profesionales
femeninas respecto de las masculinas
— Las mujeres presentan unas carreras profesionales mds infra-desarrolladas
que las de los varones, al estar moduladas, no s6lo por factores externos
(socio-laborales) sino también por las propias autolimitaciones y factores
psicoldgicos.
— Frecuentemente, siguen una trayectoria profesional mds irregular que los varo-
nes, mas lenta, mas meditada y, asumiendo menores riesgos en las decisiones.
Mientras que los varones tienen en un primer momento una carrera poco or-
denada, después tiende a estabilizarse al aumentar la edad y la experiencia
laboral, ademas de ir acompafiada de la independencia de su familia de origen
y de la creacién de una familia propia. Por el contrario las mujeres tendran
una mayor tendencia al mantenimiento de las trayectorias desordenadas.
— En la etapa vital que corresponde a un alto desarrollo profesional y laboral (de
los 25 a los 40 afios), las mujeres estan infra-representadas.
— La mayor discontinuidad en su carrera, suele estar determinada por las elec-
ciones que se ven obligadas a realizar en algunos momentos de su desa
vital y por la dificultad para articular diversos roles vitales.
rollo
— Dentro de los itinerarios de insercién su estatus cambia con mds frecuencia
que el de los hombres. Las transiciones de reinsercién tras un perfodo de
dedicacién al hogar, son més lentas y difusas, ya que deben cubrir carencias
de formacién y cualificacién profesionales.
— En la planificacién de sus proyectos profesionales y vitales suelen incluir el
reto de la doble carrera y de los conflictos de rol, integrando sus expectativas
de éxito/fracaso y una valoracién anticipatoria del impacto familiar. Por tan-
to son mas complejos, diversos y amplios que los de los hombres, al dar rele-
vancia a diversas facetas y dimensiones, a través de las cuales dan salida a
sus necesidades y valores.
Fuente: M. F. Sanchez (2004), elaboracién adaptada sobre las aportaciones de Ibéiez
Pascual (1999) y T. Padilla (2001).
Consecuentemente, tanto en la educacién como en el campo de la orien-
tacin es necesario adoptar una perspectiva de género. Este enfoque requiere
considerar, de forma transversal y en todos aquellos Ambitos donde se inter-
viene, al menos dos tipos de andlisis: por un lado, el de las desigualdades de
género en el desarrollo de las carreras profesionales y, por otro, el de la pre-
sencia ¢ influencia de los roles y estereotipos de género en los contextos edu-
cativos, sociales y laborales. Con respecto a este segundo aspecto, si acepta-
mos que todos y todas somos portadores de estereotipos (ya sean de género,
culturales o de otro tipo) que afectan a nuestra conducta de forma mas o
menos consciente, es importante que eV/la profesional de la orientacién rea-
lice su propio anilisis autocritico e identifique aquellos valores estereotipa-
dos que posee, para ser consciente de ellos y poder afrontarlos y superarlos.
Hasta el momento, se ha trabajado en dos lfneas no excluyentes (SAn-
chez Garcia, 2009): por una parte, implementando actuaciones espectfficas
con grupos de mujeres en situaciones de vulnerabilidad en contextos for-
mativos y de insercién laboral; y por otra, mediante planteamientos trans-
versales. La idea de transversalidad supone que la actuacién se dirige no
sélo a grupos de mujeres, sino a la poblacién en general desde un enfoque
preventivo. Consecuentemente, han de estar implicados todos los agentes
educativos, de orientacidn y/o de inclusién social (orientadores/as, forma-
dores/as, agentes de igualdad, educadores/as sociales, mediadores/as, tra-
bajadores sociales, empleadores/as, representantes politicos, etc.). La ma-
yor dificultad reside en la delimitaci6n o explicitacién de los contenidos y
Ja concreci6n practica de estas estrategias transversales.
3.2.2. La edad y la etapa de desarrollo de la carrera
La pertenencia a determinados grupos de edad también constituye un
factor de riesgo de exclusién, particularmente para dos amplios colectivos:
los jévenes y los mayores de 45 afios. Ambos grupos de edad se ven muy
afectados por el desempleo, y presentan particularidades y problematica
comunes, dentro de su diversidad. Aunque el hecho de encontrarse en eda-
des «de riesgo» aumenta de forma importante la probabilidad de encontrar-
se en paro o con un trabajo mas precario, esto se precipita si ademas se
combina con otros factores: el hecho de ser mujer; pertenecer a estratos
sociales econémicamente desfavorecidos; pertenecer a ciertos grupos o mi-
norias étnicas; tener menor cualificacién profesional, sobre todo si se aban-
don6 prematuramente la escuela sin titulacién ni formaci6n profesional;
residir en regiones 0 zonas geograficas deprimidas econémicamente; en-
contrarse afectado/a por una drogodependencia; sufrir una enfermedad,
una discapacidad, etc. (Melendro, Lomas, Lépez y Perojo, 2007; Sanchez
Garcia, 2004). En definitiva, la variable edad interacttia con otras circuns-
tancias que dificultan la insercién y/o la empleabilidad. Pero la edad, por si
sola, no es un referente suficiente para la intervencién, sino sélo en la me-
dida que intervengan otros factores y circunstancias.
Jévenes
A la vez que constituyen la generacién mejor formada de la historia,
los jévenes son un sector poblacional altamente afectado por el desempleo
(muy superior al resto de la Unién Europea en los mismos grupos de edad)
y en el caso de los ocupados, sufren en mayor medida la temporalidad y
los bajos salarios (mds atin en el caso de las chicas). Por tanto se trata de
un grupo que sufre un gran riesgo de vulnerabilidad social y de exclusién.
No obstante, el modo en que los factores de riesgo afectan a los jévenes
se ve modulado por el origen social y familiar, unido a los condicionantes
socioecénomicos y culturales (Colectivo IOE, 2009) y al nivel educativo.
Algunos estudios muestran que la incidencia del paro es mayor entre los y
las j6venes cuyo padre es trabajador poco cualificado o no cualificado y a
medida que disminuye el estatus profesional del padre se incrementa el
porcentaje de jovenes parados (Lopez Blasco et al., 2005).
Asu vez, la falta de oportunidades laborales ha propiciado, por un lado
la reduccién de sus posibilidades de economfa independiente y, en conse-
cuencia, de acceder a una vivienda; y por otro, ha provocado también la
prolongacién de los estudios (Navarrete Moreno, 2007), en vinculo con la
necesidad de mantener una formaci6n continua a lo largo de la vida para
sostener la empleabilidad. Si bien es una tendencia mucho menor entre los
jovenes inmigrantes, quienes se incorporan al mercado laboral en edades
mis jévenes (Cachén Rodriguez, 2005).
Las diferencias de género son también patentes entre los j6venes. Las
mujeres jovenes sufren mayores tasas de desempleo y entre las ocupadas
mas sobrecarga en cuanto a tiempo de trabajo, ademas de una reduccién
salarial. Todo ello pese a que globalmente obtienen mejores resultados aca-
démicos que los varones y presentan menor fracaso escolar. Asimismo,
cuando abandonan el hogar paterno/materno, lo hacen en mayor medida
para formar su propio hogar, mientras que los hombres lo hacen buscando
independencia (INJUVE, 2008).
Los jévenes son probablemente el colectivo que ha desarrollado mas
estrategias de adaptacién y de supervivencia para convivir con las situacio-
nes de precariedad e incertidumbre. Estas estrategias estan centradas en
vivir el presente, en la cultura de lo aleatorio, y también en asumir la di
cultad para proyectarse hacia el futuro, a medio y largo plazo. En la socie-
dad espafiola, juega un papel fundamental el «colchén» familiar, como ele-
mento fundamental de apoyo para los jévenes.
Mayores de 45 afios
Cuando la situacién de desempleo sobreviene a edades que superan los
45 afios, normalmente la persona trabajadora ya cuenta con una trayecto-
ria laboral y, generalmente, con responsabilidades familiares. Aunque la
tasa de desempleo es menor en este grupo, las dificultades para salir de
esa situacién son mayores, por lo que es el sector que sufre mas frecuen-
temente el paro de larga duracién (que se incrementa en el caso de las
mujeres y a medida que aumenta la edad). Por ello es considerado como
un colectivo con especiales dificultades de insercién en el mercado labo-
ral. La mayor edad es un determinante de exclusién que viene acompafia-
do, en muchos casos, de un desfase respecto a las exigencias del mercado
laboral y del desarrollo tecnolégico. Se trata de generaciones que en su
momento no gozaron de un sistema de formacién que acreditara sus i
nerarios profesionales ni de puentes para acceder a los diversos niveles del
sistema educativo.
Por otro lado, el colectivo de desempleados mayores de 45 afios, abarca
un amplio abanico de edades y de circunstancias que lo hace muy diverso:
desempleo de largo duracion, historias laborales con perfodos sucesivos de
desempleo, edades cercanas a la jubilacién, situaciones de prejubilacién,
empleos temporales y precarios, economfa sumergida, etc. Pero una carac-
terfstica comin suele ser la dificultad para adaptar sus perfiles profesiona-
les a las exigencias de un mercado cambiante, ademas de enfrentarse al
estereotipo de la edad, como factor prioritario de seleccién de las plantillas
en el Ambito empresarial.
3.2.3. La identidad cultural, étnica o religiosa
Los movimientos demograficos y los condicionantes del mercado laboral
ejercen su influencia en la composicién multicultural de los recursos huma-
nos en los centros de trabajo. Los desequilibrios econdémicos, la pobreza, los
conflictos armados, etc. provocan que miles de inmigrantes busquen un futu-
ro mejor en paises mas avanzados econémicamente. Hoy, mds que nunca, se
produce una circulacién de personas de unos paises a otros, de unos conti-
nentes a otros, en un mundo laboral globalizado. Esta realidad multicultural,
presente en tantos centros de trabajo, requiere de los trabajadores una am-
pliacién de sus competencias para trabajar con personas de otras culturas.
El andlisis sobre las posiciones de los inmigrantes econémicos dentro
del mercado laboral permite apreciar ciertos rasgos comunes, especialmen-
te entre los menos cualificados, en tanto que ocupan posiciones secunda-
rias, con bajas remuneraciones, fuerte inestabilidad en el empleo y menores
garantias juridicas, al trabajar en sectores mas precarizados y en empresas
en las que predomina la desregulacién. Ademas, se ven afectados por las
dificultades de permanencia legal en el pats (permisos de residencia y de
trabajo), y también por las barreras de acceso a la formacion y al reconoci-
miento de sus cualificaciones y experiencias profesionales anteriores. A ello
hay que sumar los efectos de la crisis econémica que se han traducido en
unas tasas gravisimas de desempleo, reduciendo sus ingresos y aumentando
la deuda en los hogares mas pobres (Barémetro social de Espafia, 2012; Co-
lectivo IOE, 2000, 2012). Esto favorece la marginacién de las minorfas étni-
cas y culturales, por cuanto sufren una mayor concentracié6n de precariedad
y temporalidad, y encuentran mayores dificultades objetivas para aprove-
char los sistemas de proteccién social (Jiménez-Ridruejo, 2010).
En este escenario sociolaboral, la orientacién profesional es parte de
las respuestas que deben ofrecer los servicios ptiblicos para paliar estas
situaciones. Para apoyar a estas personas ha de contemplar la gran plura-
lidad de situaciones, ofreciendo respuestas basadas en criterios flexibles y
adaptados a las necesidades especificas.
Aneas (2003, 2009) aporta un enfoque que sirve de referente para la actua-
cién dentro de los programas de formacion y orientaci6n para la insercién
laboral desde un enfoque intercultural. En este sentido, la idea de intercultu-
ralidad proporciona un planteamiento que va mucho mas alld de la mera
multiculturalidad (situacion en la que trabajan 0 confluyen personas de diver-
sas culturas), en tanto que supone la existencia de unas relaciones que gene-
ran y facilitan la integracion, el respeto y el reconocimiento mutuos. Es inte-
resante conocer las condiciones que deben estar presentes en una empresa
para que pueda considerarse una empresa intercultural (Cuadro 2).
Cuadro 2. Condiciones de la empresa intercultural (Ancas 2003, p. 152)
— Se darian lugar unas relaciones interculturales simétricas entre todos sus
miembros.
— Sus integrantes se sienten integrados tanto cultural, psicolégica, como so-
cialmente
— El personal disfrutaria de una situacién laboral legal, justa y equitativa.
— Las competencias interculturales serfan un valor y un requerimiento de cua-
lificaci6n.
— Habria practicas y politicas de empresa que velaran por la lucha contra ma-
nifestaciones racistas 0 discriminatorias.
— Los miembros de los grupos disfrutarian de un estatus equitativo.
— Los estereotipos negativos de «outgrup» serian desmentidos.
— La cooperacién entre los dos grupos seria una realidad o una necesidad (p.
ej. deben participar en objetivos comunes).
— Lasituacién profesional implicarfa un alto nivel de potencial de aceptacion.
— Existiria un clima de soporte social que dé apoyo al contacto.
En Espafia y en el conjunto de la Union Europea, la inmigracién se ha
configurado como una variable clave para el desarrollo econémico, consi-
derando el problema del envejecimiento de la poblacién, al aportar mayor
tasa de fecundidad (Fernandez Cordén, 2001). También por su contribu-
cién al sostenimiento del sistema de pensiones (Jiménez-Ridruejo, 2008).
En las politicas educativas europeas a favor de la inclusion social, se con-
sidera la diversidad cultural como una caracterfstica propia de la Europa
democratica y pluralista. A su vez, se subraya el enriquecimiento cultural
que aporta la legada de inmigracién procedente de paises terceros (SAn-
chez y Herraz, 2005).
La politica social europea desde los afios noventa ha Ilevado a cabo di-
versas iniciativas y programas, muchos de los cuales se relacionan con la
diversidad cultural y la promocion de la igualdad de todas las personas en
las distintas esferas de la vida social (programas Integra, Equal, Cultura
2000, Sécrates y Comenius, Leonardo, Observatorio Europeo contra el Ra-
cismo y la Xenofobia, Programa Europeo para la Integracién y la Migra-
ci6n, elc.). A pesar de todas las acciones, el propio Comité Econdémico y
Social ya reconocfa en 2002 que
... las politicas desarrolladas hasta el momento son claramente insuficien-
tes. La discriminacién que sigue sufriendo la poblacion inmigrada, que se
manifiesta en aspectos tan importantes como su situacién de desventaja en
el acceso al trabajo; la segregacién en el espacio urbano y en otros aspectos
de la vida social (...), son claras muestras de la insuficiencia de lo que has-
ta ahora se ha hecho en este terreno (p. 115).
En nuestro pais, la diversidad cultural siempre estuvo presente entre la
poblacién autéctona a partir de sus pluralidades regionales, lingiiisticas y
étnicas (como la etnia gitana), pero ha venido siendo mds marcada en las
ultimas décadas (especialmente entre 1995 y 2005) con el flujo de inmigra-
cién. La poblacién inmigrante es considerablemente diversa, si nos atene-
mos a las procedencias culturales, los paises de origen, las edades, el género,
Jas cualificaciones profesionales, el tiempo desde su Iegada o las posiciones
que ocupan en el mercado de trabajo (desde jornaleros en la agricultura y
mujeres en el servicio doméstico, hasta profesionales, empresarios y auténo-
mos en el sector servicios). Por lo tanto esta poblacién no es ni debe ser
tratada como un grupo homogéneo en la practica orientadora.
La denominada orientacion intercultural, se define como un enfoque
que reconoce, considera y valora la diversidad y las diferencias culturales,
y por ello la intervencién orientadora debe producirse asumiendo esta rea-
lidad (Sanchez, 2009). Como sefiala Malik (2002), si partimos de una defi-
nicién amplia de cultura (atendiendo a variables como el género, la edad,
la etnia, la raza o el estatus socioeconémico), toda orientaci6n es, en cierta
medida, multicultural. Ya de por sf, cada persona es culturalmente diversa,
en la medida que pertenece a distintas culturas o microculturas, aunque
ciertos aspectos culturales incidan en mayor medida en su desarrollo. Las
competencias del orientador/a intercultural se recogen en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Competencias del orientador/a intercultural
CONCIENCIA (AWARENESS) DE NUESTRAS CREENCIAS, VALORES
Y PREJUICIOS
El/la orientador/a intercultural:
* Esconsciente de su propia herencia cultural, a la vez que valora y respeta las diferen-
cias culturales.
* Es consciente de sus propios valores y sesgos, y cémo pueden afectar a las personas
de grupos minoritarios.
* Se siente c6modo/a con la existencia de diferencias culturales entre éVella y sus clien-
tes. No se consideran estas diferencias como una desviaci6n de la norma, sino como
algo positivo y enriquecedor.
ee eee
* Es consciente de sus propios prejuicios o sesgos y de actitudes, creencias y sentimien-
tos racistas que ha adquirido en su proceso de socializacién en una sociedad que no
acepta las diferencias culturales. Por ello es imprescindible el auto-andlisis constante,
para no caer en estereotipos y conductas inconscientes que puedan ser perjudiciales
para las personas de grupos minoritarios.
CONOCIMIENTO Y COMPRENSION DE LA VISION DEL MUNDO
DEL «CLIENTE» Y DE LOS GRUPOS E INDIVIDUOS CULTURALMENTE
DIVERSOS
El/la orientador/a intercultural debe:
* Poseer conocimientos ¢ informacion especificos sobre el grupo particular con el que
trabaja. Esto incluye su historia, experiencias, valores culturales y estilo de vida. Cuan-
to mayor sea el conocimiento en profundidad de un grupo o de varios, mayor sera su
capacidad de comprensién y comunicacién con estos grupos. Este aprendizaje debe
hacerse a lo largo de toda la carrera profesional.
Conocer el tratamiento socio-polftico que se ha dado al tema de las minorfas étnico /
culturales en nuestro pats, y comprender el papel que el racismo cultural desempefia
en el desarrollo de la identidad y la vision del mundo de los grupos minoritarios.
Tener un conocimiento claro y explicito de los valores y supuestos en los que se basan_
Jos principales modelos y teorfas de la orientacién y cémo pueden interactuar con los
valores de los individuos culturalmente diversos. Algunos de estos modelos pueden
limitar el potencial de las personas de otras culturas, mientras que otros sf pueden ser
utiles para trabajar con ellas.
Ser consciente de las barreras institucionales que impiden a los miembros de las mi-
norias culturales acceder a los programas / servicios de orientacién. Factores como:
horarios, lengua utilizada, disponibilidad de personal de su cultura —o al menos co-
nocedores de ella—, significaci6n del programa, adecuiacién a sus necesidades, entre
otros.
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INTERVENCION
APROPIADAS
Es preciso que el/la orientador/a:
Muestre un amplio abanico de habilidades/estrategias verbales y no verbales para dar
respuesta a los diferentes estilos cognitivos y afectivos de los clientes, ademas de es-
tablecer una relacién de confianza.
Sea capaz tanto de enviar como de recibir mensajes verbales y no verbales de forma
precisa y adecuada. Es importante tener muy en cuenta que los estilos comunicativos
de otras culturas pueden diferir en algunos aspectos de los nuestros.
* Intente interceder por su cliente cuando sea necesario. Son diversas las situaciones
en las que institucionalmente no se comprende el comportamiento o la forma de
pensar de una persona de otra cultura, en cuyo caso puede ser adecuada la interven-
cién del/la orientador/a.
* Sea consciente de su forma de actuar, de su estilo de intervencién, anticipando el
impacto que éstos pueden tener en su relacién con un miembro de otra cultura.
Debe reconocer sus limitaciones (estilo de comunicacién u otros obstaculos) y pue-
den buscarse salidas alternativas en colaboracién con el cliente, si hay una relacién
de confianza.
* Recurrir a miembros de otras culturas (intérpretes/mediadores), y cuando sea necesa-
tio acudir o remitir al cliente a otro profesional o programa. Intentar desarrollar nue-
vas estrategias y superar las limitaciones / reticencias que nos vamos encontrando.
Fuente: B. Malik (2003, p. 442; adaptado de Sue y Sue, 1990)
Por ultimo, una implicacién que se deriva de la nocion de intercultura-
lidad y sobre la que queremos insistir, es que la orientaci6n intercultural
no es algo pensado para aplicar con grupos étnicos y culturales, lo cual
desvirtuarfa su propio sentido, sino que se dirige a todos, a toda la pobla-
cién, de modo transversal.
3.2.4. Otras condiciones de riesgo de exclusién
Existen otras condiciones de riesgo de exclusién suyo anilisis excede
las pretensiones de este capitulo, pero que no obstante queremos sefialar
someramente, por cuando pueden estar presentes entre las personas desti-
natarias de la intervencién orientadora.
Diversidad funcional
A pesar de los avances logrados en materia de politica de apoyo y asis-
tencia a las personas con discapacidad (desde la Declaraci6n Universal de
los Derechos Humanos en 1948), sigue siendo limitado el apoyo social que
reciben. Los programas, servicios y prestaciones econémicas destinados a
la prevenci6n, investigacién y atencion integral del colectivo son insufi-
cientes. Las personas con discapacidad siguen teniendo unas condiciones
sociales desventajosas, encontrado dificultades para desempefiar diversos
roles de la vida cotidiana, particularmente, en el trabajo. El desarrollo de
Ja carrera profesional de estas personas, sobre todo de las mujeres, tropie-
za con una serie de obstaculos derivados, en muchos casos, de los estereo-
tipos y prejuicios presentes en la sociedad y de la resistencia a facilitar las
necesarias adaptaciones de los puestos de trabajo para hacer posible el
desempenio profesional.
Desde los organismos internacionales (Organizacién de las Naciones
Unidas, Organizacién Mundial de la Salud, Organizacién Internacional del
Trabajo) se han impulsado avances significativos en multiples aspectos re-
lacionados con la poblacién de personas con discapacidad, a fin de garan-
tizar que puedan gozar de los mismos derechos y obligaciones que los de-
mis en sus respectivas comunidades.
En este terreno, se ha pasado de un planteamiento meramente asisten-
cial e institucionalizado destinado a satisfacer sus necesidades primarias
(vivienda, alimentacién, atencién sanitaria, etc.), a un tipo de ayuda cen-
trada en una verdadera integraci6n social y laboral.
En la actualidad, se considera que la integraci6n social de estas perso-
nas pasa necesariamente por la integracién laboral; y desde ese plantea-
miento, se tiende a aplicar el principio de normalizacién en los procesos de
insercion, utilizando al maximo los recursos ordinarios de apoyo, si bien,
manteniendo el empleo protegido y los centros especiales de empleo, en lo
posible, como opciones de transicién al medio ordinario de trabajo (Thafiez
y Mudarra, 2007).
La intervencion orientadora requiere trabajar sobre unos itinerarios de
insercion en los que cobran relevancia la formacion y el desarrollo de com-
petencias para gestionar y desarrollar la carrera profesional, especialmen-
te, las habilidades sociales (De Miguel y Pereira, 2001); y en ese proceso, es
fundamental la funcién de acompafiamiento y de seguimiento continuos
del trabajador/a, en la propia empresa.
Diversidad sexual
Tener orientacién sexual homosexual o bisexual ha sido, y en parte lo
sigue siendo, un motivo de represién y discriminacién. La mayor parte de
las culturas y religiones ha obligado a las personas homosexuales a ocultar
su orientacién. Actualmente, sin embargo, en algunas sociedades se esté
produciendo un cambio de mentalidad que se traduce en una tendencia al
respeto y a la normalizacién de la condicién homosexual. Tanto los cam-
bios en la legislacién como los de mentalidad difieren de unos pafses a
otros. Aunque Espajia es un pais avanzado en el reconocimiento de diver-
sos derechos, atin debe producirse un cambio mas profundo en las menta-
lidades, para evitar que esta condicién se traduzca en un factor de discri-
minacién en el trabajo.
De acuerdo con el Eurobarémetro de la Discriminacién en la Unién
Europea (Comisién Europea, 2009), el 44% de la poblacién espafiola (47%
en la UE-27) considera que la discriminacién hacia los homosexuales esta
muy o bastante generalizada. La convivencia con personas homosexuales
es vista con mayor normalidad en Espasia que en la Unién Europea y, del
mismo modo, se cree que tales personas encuentran menos dificultades en
Espafia para acceder a un empleo.
El estigma y los prejuicios homofébicos se manifiestan de forma trans-
versal afectando a todas las esferas de la vida de estas personas, incluyendo
el Ambito laboral, donde sufren en mayor medida situaciones de precarie-
dad, paro, dificultad de acceso al empleo y acoso laboral; ocasionando ma-
yor riesgo de exclusi6n social. El grado de aceptacién de las redes sociales
y familiares es igualmente un elemento importante en su desarrollo perso-
nal (De la Mora y Terradillos, 2007). La intervencién orientadora debe
afrontarse desde a) la identificacion de los prejuicios sociales existentes, y
desde b) el andlisis de los estereotipos sexistas y de género que subyacen a
estas actitudes. Asimismo c) ha de favorecer el necesario proceso de au-
toaceptacién que afrontan estas personas, propiciando el desarrollo de su
identidad personal, social y profesional.
Imagen personal
La imagen personal es también un factor de discriminacién, teniendo
en cuenta, de una parte, que las empresas pueden imponer requisitos fisi-
cos explicitos y, de otra, que muchas de estas discriminaciones se deben a
los prejuicios y estereotipos que tienen quienes trabajan en los departa-
mentos de seleccién o los propios compafieros/as de trabajo.
La discriminaci6n relacionada con la imagen personal puede presentar
miiltiples formas, en relaci6n con: el aspecto fisico respecto a los cénones
de belleza, la estatura, el peso, la indumentaria, etc. Por ejemplo, diversos
estudios sefialan el sobrepeso y la obesidad como factor de discriminacién
laboral, encontrando que, debido a la existencia de prejuicios sociales con-
tra el sobrepeso, las personas obesas sufren discriminaci6n a la hora de
competir para acceder a los puestos de trabajo e, incluso, sufren discrimi-
nacion salarial frente a los demas empleados. Ademias, este factor acttia de
forma diferencial segun el género, afectando de manera mas negativa en el
caso de las mujeres.
Drogodependencia
Un sector de poblacién que presenta necesidades especfficas de orien-
tacién profesional es el de las personas con drogodependencia 0 que estén
en proceso de desintoxicaci6n ¢ insercién, una parte de los cuales se en-
cuentra también en centros penitenciarios.
Desde los afios noventa, se han producido cambios en el consumo de
drogas en nuestro pats, pasando de estar asociado a la marginacion y a los
comportamientos delictivos, a una creciente integracién en la «normali-
dad» de las nuevas formas de ocio entre los jévenes (Torres Hernandez et
al., 2009). La mayoria de los nuevos drogodependientes son personas «in-
tegradas» en la sociedad, que Ievaban una vida aparentemente normal; o
adolescentes y j6venes que consumen los fines de semana alcohol, canna-
bis, drogas de sintesis, cocaina o heroina.
Entre los factores que obstaculizan el acceso de estos trabajadores a
dispositivos asistenciales, cabe mencionar la imagen social y los estereoti-
pos hacia el drogodependiente: esto provoca una actitud de miedo ante la
reaccién de la empresa si se entera de su problema de adiccién y el posible
despido (de modo que no disponen de tiempo para realizar la rehabilita-
cién). Las dificultades para mantener el empleo se relacionan, entre otros
factores, con la baja cualificacion, los perfodos al margen del mercado la-
boral, la edad y las enfermedades asociadas (Torrijos et al., 2005).
Privacién de libertad
Otro colectivo a considerar es el de las personas privadas de libertad en
establecimientos penitenciarios, asf como de aquellas que tras haber supe-
rado ese perfodo, deben reintegrarse en el mercado laboral. La heteroge-
neidad de este grupo es amplisima, as{ como las causas que les han llevado
a esa situaci6n. Por ello, sera imprescindible la colaboracién con otros
profesionales implicados en los distintos procesos de desarrollo.
Los esfuerzos de apoyo a estos colectivos han estado dirigidos tanto a la
prevencién como a la rehabilitacién, al desarrollo personal y a la integra-
cién social. Cobra especial importancia la educacié6n para el trabajo, con la
puesta en marcha de experiencias de insercién social y laboral. La orienta-
cién profesional tiene lugar en contextos multidisciplinares, de atencién
integral que tiene en cuenta los Ambitos formativo, familiar, social y labo-
ral de estas personas.
4, LA INTERVENCION DESDE UNA ORIENTACION INCLUSIVA
La idea de orientacién inclusiva es entendida como una actuaci6n que
contempla, como uno de sus objetivos prioritarios, la inclusién de las perso-
nas destinatarias en aquellos contextos donde se forma, vive o trabaja. Una
intervenci
n que asume los principios de prevencién, de desarrollo y de in-
tervencion social, y se compromete en el desarrollo integral de la persona, en
una perspectiva de igualdad, de respeto a la diversidad y de justicia social.
El acceso a un trabajo remunerado se considera por muchos el elemen-
to clave para superar muchas situaciones de exclusi6n asociadas al desem-
pleo y restablecer la integracién social de las diversas personas afectadas.
sta ha sido una de las motivaciones que han activado desde los afios no-
venta el surgimiento de numerosos servicios y programas de orientacién e
insercion laboral.
Existe un acuerdo en considerar que la clave principal de acceso al em-
pleo es la formacién (instrumental, profesional, continua). Por ello, los
esfuerzos para favorecer la inclusi6n (social y laboral) se han situado en los
contextos educativos (en edades escolares, con cardcter preventivo), en
Ambitos formativos (formacién y orientacion para el empleo), y también
en los contextos comunitarios (asistenciales, servicios sociales). Las actua-
ciones practicas de orientacién en estos dmbitos se realizan, en muchos
casos, en colaboraci6n con diversos profesionales de la educacién y la ayu-
da social (educadores y trabajadores sociales).
Los programas y servicios de orientacién se dirigen, generalmente, a
grupos especificos con caracterfsticas mds 0 menos homogéneas. Son
creados y organizados por diversas instituciones u organismos, en su ma-
yor parte, sin Animo de lucro (aunque también existen servicios y gabine-
tes de cardcter privado), que conforman el denominado tercer sector (orga-
nismos publicos locales y autonémicos, servicios ptiblicos de empleo,
asociaciones de apoyo a ciertos colectivos, fundaciones, ONG, sindicatos,
asociaciones empresariales).
A través de las actividades de orientacién, formacién, seguimiento y
apoyo para el mercado de trabajo, se viene impulsando el desarrollo de los
recursos personales y de las competencias sociales que facilitan el acceso al
mercado laboral, la promocién, la reinsercion y la cualificaci6n profesional.
La intervenci6n orientadora comienza por analizar las causas de la ex-
clusién de muchas personas del mercado laboral y, naturalmente, de los
mecanismos e indicadores que lo regulan. Precisamente, parte de las «cau-
sas» de la exclusién del mercado laboral, se encuentran en la propia socie-
dad, en su dindmica, en los estereotipos que difunde y en el estilo de vida
que impone a las personas. También ser4 preciso identificar las necesida-
des especificas aproximandose a las circunstancias y variables de su situa-
cién. En este sentido, es esencial que el orientador/a asuma un papel de
agente de cambio en el contexto sociolaboral, especialmente en el marco de
su labor de inter-mediacién con los agentes de empleo.
Los esfuerzos de inclusion estan dirigidos a lograr la participacion equi-
tativa de los individuos y grupos en las distintas esferas de la vida social.
Una sociedad inclusiva deberfa garantizar a todos y a todas los derechos
individuales, la igualdad de oportunidades (entendida como reparto justo
de trabajo y oportunidades, bienes y servicios disponibles).
El enfoque de justicia social plantea que la orientacién profesional debe
generar planes y programas de orientacién para una empleabilidad social-
mente justa. Desde esta perspectiva, tiene la funcién de promover el acceso
a los recursos diversos de la sociedad para todas las personas, particular-
mente las mas desfavorecidas. Al mismo tiempo, asume la naturaleza poli-
tica de la orientacién y su funcién emancipadora (Sultana, 2016). Se con-
cibe por tanto como servicio ptiblico esencialmente transformador de la
estructura y no solo del individuo (Martinez-Roca, 2016).
Desde esa idea, la orientacion inclusiva tiene una naturaleza transver-
sal, esta dirigida a eliminar sesgos, prevenir la discriminacién y mantener
las expectativas altas respecto al empleo y al desarrollo una carrera profe-
sional satisfactoria cada persona orientada. Las diferencias individuales se
consideran como elementos positivos; todos los clientes tienen competen-
cias especiales y capacidad para adquirir otras nuevas. Para propiciar el
desarrollo de su potencial profesional, se tomar en consideracién la diver-
sidad de estilos cognitivos y de aprendizaje, de competencias profesiona-
les, asf como los aspectos socio-afectivos y motivacionales en su actuaci6n.
La orientaci6n inclusiva pretende (Sanchez, 2009):
— Reafirmar las experiencias de las personas de distinto género, edad,
cualificacion, capacidades, etc.
— Reconocer la contribucién de todas las personas a los procesos pro-
ductivos, sean cuales sean su sexo, su edad, sus referentes cultura-
les, sus caracteristicas personales u otra condicion.
— Recoger las diversas perspectivas y experiencias variadas aportadas
por todos los individuos.
— Contribuir a la equidad, al cambio social y al desarrollo de valores
democraticos en los contextos laborales, formativos y en la sociedad.
Si uno de los objetivos primordiales de la formacién permanente y de la
orientacién profesional es la satisfaccién y la realizacién personal, las ac-
ciones no deben reducirse exclusivamente a una cuestién de «insercién
Jaboral». Se trata también de fomentar lo mejor de cada individuo, de dar
respuesta a sus necesidades de adquisicién de conocimientos, de enrique-
cimiento personal, de autorrealizacién a través del trabajo.
Es mucho lo que queda por hacer. Un reto pendiente es el mayor com-
promiso del mundo productivo y empresarial en esta tarea. Buena parte de
los obstaculos estan en la propia sociedad en su conjunto, en sus prejui-
cios, sus actitudes y sus estereotipos. Por eso la accién debe también diri-
girse al entorno, y no centrarse tnicamente en los usuarios del programa 0
servicio de orientacién.
ACTIVIDADES PARA LA REFLEXION
1.
3.
Piense en el ejemplo de alguna persona que conozca en la que confluyan di-
versos factores de exclusién. Describa cudles son, cémo estan influyendo en
Ja situacién de esa persona y de qué manera pueden estar interactuando.
También podría gustarte
- Tema 03Documento35 páginasTema 03Teo LazoAún no hay calificaciones
- Tema 1Documento49 páginasTema 1Teo LazoAún no hay calificaciones
- 06 Curriculo Andaluciaandfpbindustrias-Alimentarias-Ii-Dic-2016 PDFDocumento89 páginas06 Curriculo Andaluciaandfpbindustrias-Alimentarias-Ii-Dic-2016 PDFTeo LazoAún no hay calificaciones
- Recibo de Nómina en Excel - pdf2Documento2 páginasRecibo de Nómina en Excel - pdf2Teo LazoAún no hay calificaciones