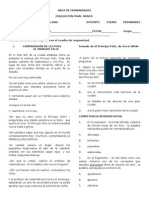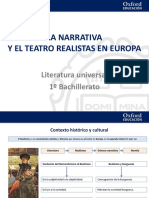Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Foro 2 Hispano
Foro 2 Hispano
Cargado por
Fede GonzálezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Foro 2 Hispano
Foro 2 Hispano
Cargado por
Fede GonzálezCopyright:
Formatos disponibles
1_ Realizar un pequeño comentario en el que dé cuenta de las características
más saliente de la novela hispana del siglo XIX. Extensión máxima 10 líneas, su
trabajo debe poseer título y dos párrafos:
2_ Leer Crónica de una muerte anunciada de Márquez y explicar las
características realista que se presentan en dicha obra.
3_Leer el apartado del módulo tres "El indigenismos" y explicar cómo fueron
evolucionando los texto en relación a la figura de la otredad. Se recomienda
ejemplificar con textos abordados anteriormente.
4_Explicar en qué reside el carácter testimonial en el texto “Ríos profundos”:
1)
EL SURGIMIENTO.
La narrativa hispanoamericana es peculiar y, en sus inicios, estuvo condicionada por
lo que conocemos como “colonización española”. En ese momento y hasta que
sucedieron las independencias en el primer tercio del siglo XIX, la publicación,
traducción o venta de novelas en América estaba prohibida. Demás está decir que se
leyeron de igual manera, pero de forma clandestina ya que las autoridades españolas
querían evitar que el género novelesco –particularmente el de las novelas de
caballerías- pudiera corromper el ánimo de los indígenas.
Debido a lo expresado anteriormente, se puede decir que el primer momento de la
novela hispanoamericana se da en el siglo XIX, y en sus inicios con imitación a las
corrientes europeas como el Romanticismo y, más tarde, el Realismo. Este último fue
el que renovó la temática de la novela: aparecen paisajes urbanos, temas
existenciales, denuncias de las sociedades, representación del pueblo sin idealismos,
la vida familiar, la intimidad, la muerte, entre otros. Todos esos temas, irrumpen la
imaginación y nos muestran hechos de la realidad misma.
2)
García Márquez fue un periodista, novelista y cuentista colombiano que se destacó
como uno de los representantes más importantes del Realismo Mágico. Este género,
que destaca la presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad,
contando con elementos fantásticos o mágicos que son normales para los personajes,
tiene su auge a mediados del siglo XX.
En “Crónica de una muerte anunciada”, Gabriel García Márquez, se observan las
principales características del género realista: la descripción minuciosa del espacio, el
tiempo y los personajes; la mezcla de un lenguaje oral y el escrito; y la narración
objetiva de los hechos, sin dejar por fuera la observación de escritor.
En el título de la obra, no sólo podemos ver la influencia de la profesión de periodista
de autor, sino también, la implementación de varios verosímiles al integrar con la
observación del escritor los testimonios que recoge de los habitantes del pueblo
donde se comete el asesinato.
A su vez, se observan símbolos, metáforas, detalles que llevan al lector hacia un
mundo extraño en el que se toma como cotidiano lo irreal: Nadie del pueblo avisa de
lo que los gemelos pensaban hacerle a Santiago Nasar. Hecho que, finalmente,
ocurre y nadie evitó.
Teniendo en cuenta más características del realismo mágico, nos enfrentamos a la
aparición del alma de la viuda Xius, para recuperar sus pertenencias. Aquí, los
elementos míticos y experiencias sobrenaturales se hacen presente. Así mismo, es
importante que lo mágico no irrumpe en el relato, sino que sucede a modo de
paralelismo. En los relatos de este género, las características maravillosas o mágicas,
pertenecen a una realidad sin generar sorpresa.
3) INDIGENISMO.
La novela indigenista aparece en el siglo XIX, centrando su atención en las
condiciones deplorables en que viven los indígenas, mostrando los abusos e
injusticias que se cometen con ellos, además de enseñar la política de abandono y la
desintegración cultural que han sufrido a través de la historia. Estos acontecimientos,
contribuyeron al nacimiento de una nueva forma literaria, denominada indigenismo.
Esta literatura nació casi al mismo tiempo en que sucedió la Conquista del Nuevo
Mundo, y una de las contradicciones decisivas, también desde el punto de vista
textual, fue el encuentro con “el otro”. Autores como el Padre Las Casas, Fray
Bernardino Sahagún y Huamán Poma de Ayala o el Inca Garcilaso en sus escritos
narraron, además de la riqueza y la exuberancia de las tierras americanas, el mísero
tratamiento que el indio recibió por parte de los conquistadores. Sus escritos sirvieron
para testimoniar, aunque de forma diversa, la situación del indígena. Esta rica
diversidad del testimonio, nacida en los inicios del Nuevo Mundo, fue paralela a la
reivindicación que del indígena se hará, también a través del testimonio, a finales del
siglo XX y comienzos de nuestro siglo.
A los autores antes mencionados, se le suman otros como Alcides Arguedas, con
“Raza de bronce” (1919), Jorge Icaza con “Huasipungo” (1934), Ventura García
Calderón, “La venganza del cóndor” (1924), Enrique López Albújar, “Cuentos andinos”
(1920) y “Nuevos cuentos andinos” (1937), Luis E. Valcárcel, “Tempestad en los
Andes” (1927).
Desde lo literario, el indigenismo aportó a la literatura la superación de la idealización
romántica, cambiando el tono costumbrista y pintoresco por un estilo naturalista y una
mayor aproximación a la figura del indio en la que se filtraba la reivindicación social y
la necesidad de plantear un conflicto que habitualmente se centraba en la oposición
indio/explotador. La narrativa indigenista, que no sólo intentó ser un instrumento
literario sino también social, reincidió en muchos de los defectos de la narrativa
indianista y cayó en sus simplificaciones: la oposición de la bondad del indio frente a
la maldad del criollo, la necesidad de que un conflicto determine una nueva conciencia
para la comunidad con la casi obligatoriedad de la insurrección como medio, el uso
reiterado de descripciones paisajísticas, o la reivindicación del pasado como modelo
ideal para el presente de América. El debate ideológico, que tanto determinó y
condicionó la literatura indigenista, la convirtió en estéril y, como consecuencia, en los
años cuarenta era un modelo en franco declive.
4)
En la novela “Los ríos profundos” del escritor José María Arguedas, reside el carácter
testimonial porque la obra es un relato autobiográfico, que cuenta las vivencias de la
comunidad quechua; estas son narradas desde la propia experiencia que el autor tuvo
en su infancia.
Ernesto, un muchacho de 14 años, busca en el relato elegir entre distintos elementos
enfrentados que componen su realidad mestiza, describiendo la discriminación y la
lucha por hacer valer los derechos a la que afrontaban los indios. Además, nos
muestra el tránsito que realiza Ernesto, quien debe enfrentar el mundo adulto en el
que se empieza a sumergir y a sus injusticias, debiendo elegir un camino que lo lleva
a dejar su pueblo. Aquí, como ya se mencionó, el testimonio de las vivencias y
experiencias propias del autor en el transcurso de su niñez.
Esta novela nos enfrenta a como el autor afirma esa herencia del Perú como parte de
una identidad colectiva. No es necesario para Arguedas mostrar los problemas que
existían en su país, porque se demuestra que está ahí, a sus alrededores utilizando el
español con algunos vocablos del quechua.
También podría gustarte
- José de La CuadraDocumento13 páginasJosé de La CuadradiablorayAún no hay calificaciones
- Foro 5 PrácticaDocumento6 páginasForo 5 PrácticaFede GonzálezAún no hay calificaciones
- Foro 2 Práctica.Documento10 páginasForo 2 Práctica.Fede GonzálezAún no hay calificaciones
- Foro 3 Práctica.Documento6 páginasForo 3 Práctica.Fede GonzálezAún no hay calificaciones
- Foro 1 InclusionDocumento4 páginasForo 1 InclusionFede GonzálezAún no hay calificaciones
- Foro 1 GramáticaDocumento3 páginasForo 1 GramáticaFede GonzálezAún no hay calificaciones
- Actividades Cuentos Del Realismo.Documento2 páginasActividades Cuentos Del Realismo.rosamariamrAún no hay calificaciones
- Progcurr COM4 SECU03Documento2 páginasProgcurr COM4 SECU03Sergio Alexander Chávez CossíoAún no hay calificaciones
- Taller de EspañolDocumento21 páginasTaller de EspañolJhonatan Javier Bautista QuinteroAún no hay calificaciones
- 23 Preguntas: Nombre: Como Agua para Chocolate Clase: FechaDocumento5 páginas23 Preguntas: Nombre: Como Agua para Chocolate Clase: FechaDaniela Cabezón CarvajalAún no hay calificaciones
- Repaso 7 Literatura CCDocumento10 páginasRepaso 7 Literatura CCLuis Solar VerasteguiAún no hay calificaciones
- Resúmenes Literatura - Realismo 4 ESODocumento2 páginasResúmenes Literatura - Realismo 4 ESOPaola Naranjo RuizAún no hay calificaciones
- Bravo Rivera Marislena 2016Documento114 páginasBravo Rivera Marislena 2016Agustina CestauAún no hay calificaciones
- 10 JT Guia#3 EspañolDocumento20 páginas10 JT Guia#3 Españoloscar patiñoAún no hay calificaciones
- Prueba Saber 7Documento4 páginasPrueba Saber 7Silvia Paola Polania GuacariAún no hay calificaciones
- Literatura UniversalDocumento3 páginasLiteratura UniversalHermógenes Patón MartínezAún no hay calificaciones
- (Reseña) JABLONKA, Iván - La Historia Es Una Literatura (Edith Negrín, UNAM)Documento6 páginas(Reseña) JABLONKA, Iván - La Historia Es Una Literatura (Edith Negrín, UNAM)Raymond GutierrezAún no hay calificaciones
- Ejercicios Epocas LiterariasDocumento3 páginasEjercicios Epocas LiterariasDaniela Marcela Obreque LemusAún no hay calificaciones
- Cuentistas HispanoamericanosDocumento22 páginasCuentistas HispanoamericanosHector ComenaresAún no hay calificaciones
- La IlustracionDocumento3 páginasLa IlustracionMariaAún no hay calificaciones
- El NaturalismoDocumento10 páginasEl NaturalismoZaid Esbaihi Dian100% (1)
- El Cuento LatinoamericanoDocumento19 páginasEl Cuento LatinoamericanoDaniela Farías SilvaAún no hay calificaciones
- El Principe FelizDocumento6 páginasEl Principe FelizOnelis Barros Torres100% (1)
- Jaime RestDocumento2 páginasJaime RestDaniela Benedetti0% (1)
- Tema 4 - Literatura y Sociedad - Teoría MarxistaDocumento11 páginasTema 4 - Literatura y Sociedad - Teoría MarxistaManuel BujalanceAún no hay calificaciones
- Al Fin Del Mundo Me IreDocumento11 páginasAl Fin Del Mundo Me IreDanny 5to A Lebrón GuzmánAún no hay calificaciones
- Comprensión de Lectura Realismo MágicoDocumento1 páginaComprensión de Lectura Realismo MágicoPaz Burgos0% (1)
- Ficha de Resumen Completo 2Documento9 páginasFicha de Resumen Completo 2Santiago AcostaAún no hay calificaciones
- Literatura HispanoamericanaDocumento10 páginasLiteratura HispanoamericanaCesar LunaAún no hay calificaciones
- La Narrativa y El Teatro Realista en EuropaDocumento15 páginasLa Narrativa y El Teatro Realista en EuropaCamila MirandaAún no hay calificaciones
- Resumen de La Literatura Durante El FranquismoDocumento17 páginasResumen de La Literatura Durante El FranquismoSheyla Mayor GómezAún no hay calificaciones
- Movimientos Literarios en ColombiaDocumento3 páginasMovimientos Literarios en ColombiaMartha LondonoAún no hay calificaciones
- Relación de Actividades Secuencia DidácticaDocumento4 páginasRelación de Actividades Secuencia DidácticaYulimar CoronadoAún no hay calificaciones
- Guía No 6 El Costumbrismo y Modernismo 8ºDocumento7 páginasGuía No 6 El Costumbrismo y Modernismo 8ºpestana.2510Aún no hay calificaciones
- Lco 4Documento24 páginasLco 4Niki NikitaAún no hay calificaciones