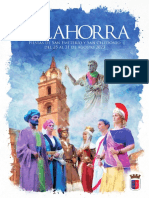Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Informe Seminario. Rev - AM
Informe Seminario. Rev - AM
Cargado por
Carolina AbarcaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Informe Seminario. Rev - AM
Informe Seminario. Rev - AM
Cargado por
Carolina AbarcaCopyright:
Formatos disponibles
Seminario de Investigación y Análisis Musical, 2020
Licenciatura en Artes con mención en Teoría de la Música
Departamento de Música, Facultad de Artes
Universidad de Chile
Profesor Álvaro Menanteau
Nombre de alumna: Carolina Abarca Espinosa
Título del informe de lectura: Posibilidades de reformulación del canon desde la perspectiva
de la musicología y la programación musical
Luis Merino en su texto “Canon musical y musicológico desde una perspectiva de la música
chilena” “Canon musical y musicológico desde una perspectiva de la música chilena” [Para
citar el título de un artículo, basta con usar comillas]aborda el concepto de canon, el cual
describe como el resultado del acto de canonizar, siendo a su vez este acto una instancia de
valorización desde un presente, con el propósito de establecer un repertorio que se invoque
como representativo por un grupo humano o estrato portador. Cita a Carl Dahlhaus para
ahondar más en el concepto, distinguiendo tres aspectos acerca del canon: (a) el juicio
funcional; (b) el juicio estético normativo y (c) el juicio histórico descriptivo.
El autor –citando a Maximiliano Salinas, historiador chileno- hace énfasis en la preeminencia
hegemónica del canon musical centroeuropeo en Latinoamérica, al cual se subordinaban los
lenguajes musicales locales entre los siglos XVI y XX. Sin embargo, luego de una serie de
fenómenos asociados principalmente a la cultura de masas de base industrial en la década de
los 50, ocurrió que la música de arte dejó de constituir el único posible referente canónico. A
raíz de esta situación, Merino plantea que existe un desafío para la musicología en Chile y
América Latina en el sentido de la integración de los fenómenos musicales locales en la
instancia de valorización que comprende el canon mediante la aplicación del juicio de valor
conjugado con la tripartición dahlhausiana, siendo fundamental en este proceso la interacción
del musicólogo con el compositor y el intérprete, para dejar atrás la separación de roles en
cuanto a la formulación del discurso canonizador.
Por otro lado, Miguel Ángel Marín en su texto “Tendencias y desafíos de la programación
musical” aborda el concepto de programación musical, que consiste, según el propio autor,
en la elección coherente y atractiva de intérpretes y de obras acorde a las posibilidades
económicas y al perfil de la institución, así como a los tipos de público destinatarios.
Basándose en múltiples estudios y estadísticas (correspondientes a ciudades del norte de
Europa y Norteamérica), Marín concluye que la programación en el campo de la música
clásica se concentra principalmente en la obra de unos cuantos compositores -Mozart,
Beethoven, Brahms, Bach, entre otros- y en propuestas muy similares. Frente a eso Marín
propone una serie de desafíos que la programación musical debe afrontar:
1. El repertorio: en cuanto a esta área el reto consiste en “reconstruir un puente que
aminore el divorcio entre público y la música del presente”, abriendo paso a la
posibilidad de modificar el canon establecido en la sala de conciertos.
2. El intérprete: dado que sin intérprete no hay concierto, resulta vital la capacidad y
voluntad del intérprete para abrir las posibilidades de innovación.
3. El público: uno de los desafíos a enfrentar es la identificación y proporción de los
tipos de oyentes en el público. Se debe mantener un equilibrio entre la atención a las
demandas que cree percibir de sus oyentes y la innovación de una programación que
les proporcione el placer del descubrimiento.
4. Los medios de comunicación: el programador aparece situado frente a un entramado
de intereses promovidos por los medios de comunicación de naturaleza comercial que
le llevan a operar también en claves de mercado, con un público cada vez más
dispuesto a pagar solo para escuchar a determinados intérpretes bien criticados.
Comentarios:
Los textos apuntan hacia la posibilidad –o necesidad- de reformular el canon musical
predominante. Cada uno de los autores escribe desde el punto de vista de su área de
desarrollo: Merino desde el campo de la musicología y Marín desde el campo de la
programación musical. Creo que ambos puntos de vista son pertinentes y complementarios
porque combinados cubren los terrenos de la investigación en el papel y de la práctica en la
sala de conciertos, apostando además por integrar a otros actores en el proceso, tales como
el intérprete, el compositor, el público, etc.
Desde mi punto de vista, como músico en desarrollo del siglo XXI, considero que es
fundamental que se abran los espacios y que se otorgue digna relevancia a las músicas que
se desenvuelven fuera del canon musical predominante, sin necesariamente ir en desmedro
de la música que si encaja en él. Resulta inevitable que hasta el día de hoy nuestra sociedad
aspire a cuadrar con el canon centroeuropeo por la simple razón de que somos un continente
“colonizado”, con todo lo que eso implica, y es justamente por esto que los desafíos que
proponen Merino y Marín adquieren especial importancia en Latinoamérica, en cuanto a la
deuda que tenemos con nuestra propia cultura.
Personalmente opino que en el caso de Chile la música que más debería visibilizarse y
reivindicarse es el folklore. Merino menciona en su texto que las instituciones influyen en
gran medida en la conformación y difusión del canon [de música clásica], y concuerdo en
que han sido las instituciones las culpables del dejamiento, de la minimización de nuestra
riqueza cultural en nuestro país. No se malentienda mi opinión, la música contemporánea y
música antigua también deberían tener más oportunidades, pero creo que se debe dar
prioridad a nuestra música antes que a las músicas que vienen inicialmente de otros lados.
Domingo 16 de agosto de 2020
Carolina: Has conseguido un óptimo diálogo entre los postulados de Merino y Marín,
estableciendo similitudes y destacando sus especificidades. En la sección dedicada a tus
opiniones personales, emerge tu propia voz, que se suma a los otros dos autores. En tal
sentido, se ha cumplido con los requerimientos de este informe.
Inserté algunas observaciones (menores) con respecto a aspectos formales de escritura, para
que lo vayas puliendo en los trabajos que vengan más adelante. Recuerda acomodar tu texto
a las exigencias de cada informe: en este caso se solicitaba una extensión de entre 500 y 800
palabras, y tu escrito contenía 903 palabras.
Calificación: 7,0
También podría gustarte
- Spigotec Liso PDFDocumento1 páginaSpigotec Liso PDFJahnavi JayashankarAún no hay calificaciones
- Libreto CenerentolaDocumento51 páginasLibreto CenerentolaJuanEduardoContrerasCabreraAún no hay calificaciones
- Guion - Fabla SalvajeDocumento14 páginasGuion - Fabla SalvajeJunior Cornejo ValladolidAún no hay calificaciones
- Cultura Musical Nacional e InternacionalDocumento2 páginasCultura Musical Nacional e InternacionalPedro EvangelistaAún no hay calificaciones
- Bluzka ZhenskayaDocumento11 páginasBluzka ZhenskayaLucianaFernandezzAún no hay calificaciones
- English Task of Research Work (Present Continuous)Documento5 páginasEnglish Task of Research Work (Present Continuous)Jean Carlos ValdiviaAún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre La Música Visual de La Ópera D.QDocumento10 páginasApuntes Sobre La Música Visual de La Ópera D.QvavAún no hay calificaciones
- Introduccion Fonema K MonfortDocumento15 páginasIntroduccion Fonema K MonfortAzul CistoAún no hay calificaciones
- Los Generos y Formatos RadialesDocumento1 páginaLos Generos y Formatos RadialesSofia CG100% (1)
- Programa de Fiestas de CalahorraDocumento32 páginasPrograma de Fiestas de CalahorraNueve Cuatro UnoAún no hay calificaciones
- Mototrbo r2 Datasheet EsDocumento4 páginasMototrbo r2 Datasheet EsLuis LazAún no hay calificaciones
- Cuadro Del GlosarioDocumento2 páginasCuadro Del GlosarioMariaAún no hay calificaciones
- Google Earth y ExcelenteDocumento19 páginasGoogle Earth y ExcelenteOskar OlorteguiAún no hay calificaciones
- Jesús Vengo A Ti - DDocumento2 páginasJesús Vengo A Ti - DSalvador RamosAún no hay calificaciones
- Ser Naco Es ChidoDocumento3 páginasSer Naco Es ChidoMaria PayaresAún no hay calificaciones
- Reconocimientos 2°ADocumento32 páginasReconocimientos 2°AAdriana YoselinAún no hay calificaciones
- Contigo PeruDocumento1 páginaContigo PeruwalterAún no hay calificaciones
- UTP S17.s1 - s2 (FOR) COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN 1 (Material de Actividades Marzo 2022) Esquema para Examen Final - Docx - DD (2) .docx-YESDocumento6 páginasUTP S17.s1 - s2 (FOR) COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN 1 (Material de Actividades Marzo 2022) Esquema para Examen Final - Docx - DD (2) .docx-YESYndaura Herrera valdiviezoAún no hay calificaciones
- Out of TimeDocumento2 páginasOut of TimeGiovanna MerizaldeAún no hay calificaciones
- Fischman Fernando. Expresiones ArtisticaDocumento14 páginasFischman Fernando. Expresiones ArtisticaGerman Leyva ValdezAún no hay calificaciones
- Rúbrica Grámatica Musical y Teoría MusicalDocumento1 páginaRúbrica Grámatica Musical y Teoría MusicalunartesAún no hay calificaciones
- Cómo Se Deben Ajustar Las GananciasDocumento5 páginasCómo Se Deben Ajustar Las GananciasDanilo FogliaAún no hay calificaciones
- Piano ParaguayoElisa Lezcano VerónDocumento156 páginasPiano ParaguayoElisa Lezcano VerónJoãoAugustoNevesAún no hay calificaciones
- Ma MUSICADocumento2 páginasMa MUSICACarlos PeresAún no hay calificaciones
- Manual de Periodismo Gráfico y Radiofónico de Bernardo SabiskyDocumento6 páginasManual de Periodismo Gráfico y Radiofónico de Bernardo SabiskyBernardo Sabisky50% (2)
- Musica PersaDocumento1 páginaMusica PersaPaul PazmiñoAún no hay calificaciones
- E SpectroDocumento2 páginasE SpectroMonserrat MurilloAún no hay calificaciones
- El Sonido de Los Beatles - Geoff EmerickDocumento470 páginasEl Sonido de Los Beatles - Geoff EmerickDaniel RiveraAún no hay calificaciones
- Articulo - Enlace Punto A PuntoDocumento8 páginasArticulo - Enlace Punto A PuntodisyelAún no hay calificaciones
- Wong Kar WaiDocumento130 páginasWong Kar WaiHoracio SilvestriAún no hay calificaciones