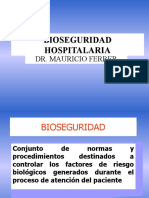Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1 Modernismo y Generación Del 98
1 Modernismo y Generación Del 98
Cargado por
frborladoCopyright:
Formatos disponibles
También podría gustarte
- Beyond Lemuria ESPDocumento218 páginasBeyond Lemuria ESPLuna Crea Tarot100% (6)
- A Luis Le Pica La NarizDocumento6 páginasA Luis Le Pica La NarizJ.P. Paza89% (9)
- Curso PENDULO - Basico (2019)Documento47 páginasCurso PENDULO - Basico (2019)Jesus Ovalle Lievanos93% (14)
- INFORME 4 - Condensador PlanoDocumento8 páginasINFORME 4 - Condensador PlanoPedro Galarza GarciaAún no hay calificaciones
- Enfermedad de CaroliDocumento5 páginasEnfermedad de CaroliManuelDazaOrtizAún no hay calificaciones
- INTRODUCCION A LA ANTRPOLOGIA Capitulo 13Documento7 páginasINTRODUCCION A LA ANTRPOLOGIA Capitulo 13Nohely RomeroAún no hay calificaciones
- Giinn U1 A1 JevhDocumento8 páginasGiinn U1 A1 JevhJenny Rosalia Vilchis HernándezAún no hay calificaciones
- Autorizacion de Psicoterapias PDFDocumento1 páginaAutorizacion de Psicoterapias PDFEdu LorAún no hay calificaciones
- Manual WirisDocumento18 páginasManual WirisJosé M. Da PaixaoAún no hay calificaciones
- Circuitos Serie y Paralelo EjerciciosDocumento19 páginasCircuitos Serie y Paralelo EjerciciosDavid Leonardo Quintero Insignares100% (1)
- Apelacion y ApersonamientoDocumento8 páginasApelacion y Apersonamientoyofarya FarfanAún no hay calificaciones
- Bioseguridad HospitalariaDocumento62 páginasBioseguridad HospitalariaMagyta AyalaAún no hay calificaciones
- Taller Origen y EvolucionDocumento5 páginasTaller Origen y EvolucionAna Milena Parra AnguloAún no hay calificaciones
- Auditoria Del Estado de ResultadoDocumento8 páginasAuditoria Del Estado de ResultadoMiguel MogollonAún no hay calificaciones
- Guía Ciencia 3° Sistema Solar Mayo 2Documento6 páginasGuía Ciencia 3° Sistema Solar Mayo 2Rossana Silva GonzalezAún no hay calificaciones
- Agotamiento Sexual Debido A La Masturbación Tratar La Debilidad de Nervios Parasimpáticos PDFDocumento9 páginasAgotamiento Sexual Debido A La Masturbación Tratar La Debilidad de Nervios Parasimpáticos PDFHernando Humberto Rincon JaimeAún no hay calificaciones
- Examen de Práctica para Seguir AprendiendoDocumento7 páginasExamen de Práctica para Seguir AprendiendoAlejandro LeijaAún no hay calificaciones
- Los Macro-ProcesosDocumento39 páginasLos Macro-ProcesosIsaCaroAún no hay calificaciones
- Parcial 1 Ecuaciones DiferencialesDocumento5 páginasParcial 1 Ecuaciones Diferenciales'CamiloVelasquezAún no hay calificaciones
- Actividad 5 - Evaluativa Prueba de Hipótesis: Corporación Universitaria Minuto de Dios Estadística InferencialDocumento1 páginaActividad 5 - Evaluativa Prueba de Hipótesis: Corporación Universitaria Minuto de Dios Estadística InferencialSebastian GuerreroAún no hay calificaciones
- Anemia y EmbarazoDocumento20 páginasAnemia y EmbarazoKarilAún no hay calificaciones
- Guia 3 U2Documento7 páginasGuia 3 U2Diego Rafael Mairena LopezAún no hay calificaciones
- Relación Tema 4. Números Enteros. Problemas. SolucionesDocumento5 páginasRelación Tema 4. Números Enteros. Problemas. SolucionesE&G100% (1)
- Teoría CurricularDocumento9 páginasTeoría CurricularCesar Cac GualimAún no hay calificaciones
- Analisis Literario de La Obra TungstenoDocumento11 páginasAnalisis Literario de La Obra Tungstenosandr lizana50% (2)
- Remun. Doc. Mes Dic. 2016Documento9 páginasRemun. Doc. Mes Dic. 2016Luis RaymundoAún no hay calificaciones
- Machado - El Sujeto en La PantallaDocumento10 páginasMachado - El Sujeto en La PantallachicavenusinaAún no hay calificaciones
- RemuneraciónDocumento7 páginasRemuneraciónCésar Antonio Loayza VegaAún no hay calificaciones
- Implementar y Desarrollar Procesos Básicos y Especiales Del Servicio Farmacéutico Según El Nivel Competencia y Normatividad Vigente PDFDocumento14 páginasImplementar y Desarrollar Procesos Básicos y Especiales Del Servicio Farmacéutico Según El Nivel Competencia y Normatividad Vigente PDFIngrid Lorena Horta GarridoAún no hay calificaciones
- Ajdukiewicz Kazimierz - Introduccion A La Filosofia - Epistemologia Y MetafisicaDocumento175 páginasAjdukiewicz Kazimierz - Introduccion A La Filosofia - Epistemologia Y MetafisicaLOGOS_28100% (4)
1 Modernismo y Generación Del 98
1 Modernismo y Generación Del 98
Cargado por
frborladoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
1 Modernismo y Generación Del 98
1 Modernismo y Generación Del 98
Cargado por
frborladoCopyright:
Formatos disponibles
Modernismo y Generación del 98
El Modernismo fue un movimiento artístico que se desarrolló en toda Europa durante
las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, aunque las fechas de auge y
declive varían según los países. Este movimiento se puede explicar, en parte, como la
plasmación en el arte de la gran crisis cultural, social y de valores que se desarrolló en
Europa en esta época, y que es conocida como la “crisis de fin de siglo”. Su raíz es un
cuestionamiento de los pilares sobre los que se había construido la civilización
occidental en la Modernidad: la moral cristiana, el racionalismo filosófico y el
desarrollo de una mentalidad empirista y materialista. La burguesía, como clase social
dominante, representa esos valores rechazados. De ahí que la crisis de fin de siglo
pueda entenderse como una reacción anti-burguesa.
Los artistas del Modernismo, pese a las diferencias que pueden observarse entre las
distintas tendencias que se dan dentro de este movimiento, comparten algunos rasgos
comunes. Uno de ellos es la sensación de hastío ante la literatura anterior. En
concreto, plantean que tanto el Realismo como el Romanticismo han contribuido a
oscurecer el verdadero propósito del arte, que no es otro que la plasmación de la
belleza. El primero, por su prosaísmo y su enfoque “cientifista”. El segundo, por el
cultivo de una sensibilidad superficial, repetitiva y plagada de tópicos. Frente a ellos, el
Modernismo representa, en palabras de Juan Ramón Jiménez, “un movimiento
general hacia la belleza”.
No obstante, dentro del Modernismo van a darse diferentes maneras de plasmar este
ideal. El Parnasianismo, una corriente surgida en Francia, reivindica la belleza plástica
como principal atributo de la obra de arte. Es propio de esta corriente el esmero por la
musicalidad, el cromatismo y la sensualidad del poema, tanto en el aspecto formal
(cultivo de versos y estrofas con una musicalidad elegante, vocabulario refinado y
exótico) como en el temático (gusto por la descripción de objetos refinados, jardines y
palacios, o por las culturas antiguas u orientales y la mitología). Rubén Darío fue, en el
ámbito hispánico, el principal representante de la poesía parnasiana.
Otra corriente dentro del Modernismo fue el Simbolismo. Nacida igualmente en
Francia, el Simbolismo entiende la poesía como una forma de conocimiento que
podríamos llamar “trascendental”. El poeta debe alumbrar, mediante un uso simbólico
del lenguaje, la realidad oculta del mundo. Para poder hacerlo, ha de convertirse en un
vidente y así “alcanzar lo desconocido por el desarreglo de todos los sentidos”, en
palabras de Rimbaud. En España, el simbolismo influye en un buen número de jóvenes
poetas,. Por ejemplo, la poesía de Antonio Machado, y especialmente su obra
Soledades, participa del lenguaje sugerente del Simbolismo, aunque sin caer en lo
críptico.
En general, la literatura española de final de siglo XIX y principios del XX se
caracterizó por la mezcla y asimilación del modernismo europeo, por un lado, y de
ingredientes propiamente nacionales. De esta forma puede entenderse la variada
obra de la llamada Generación del 98. Sus autores más destacados fueron José
Martínez Ruiz (alias “Azorín”), Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Antonio Machado y
Ramón María del Valle-Inclán. Aunque no es sencillo encontrar rasgos comunes a
todos, se puede decir que comparten un mismo enfoque sobre “el problema español”
-enfoque que es a la vez regeneracionista y casticista (salvo quizás Baroja)-, un tono
intimista, pesimista y a veces angustioso (fruto de sus lecturas de Nietzsche, Bergson o
Kierkegaard), un estilo muy cuidado pero que huye del esteticismo vacío y del
preciosismo, y la reformulación de algunos géneros como la novela o el ensayo.
Azorín, por ejemplo, va a difuminar los límites entre lo narrativo, lo poético y lo
ensayístico en obras tan inclasificables como Castilla o La voluntad, donde emplea una
prosa poética, con una “sensualidad de la tierra” que se aleja del efectismo de los
parnasianos.
La obra novelística de Baroja también representa un alejamiento del ideal parnasiano.
Se trata de una narrativa de ritmo ágil, impresionista, de pincelada rápida. Su lenguaje
es sobrio, y por el desarrollo desestructurado de la trama se sitúa en las antípodas de
cierto Realismo, aunque cercano a Galdós. Sus novelas más representativas son ser La
busca y El árbol de la ciencia.
Valle-Inclán, poeta, prosista y autor de teatro, representa probablemente la mezcla
más lograda de elementos parnasianos y simbolistas junto con una estética de carácter
propio, cercana al expresionismo más arraigado en España (sobre todo en su segunda
etapa). Sus Sonatas se pueden considerar ejemplo de lo primero, y novelas como
Tirano Banderas o el teatro del esperpento -singularmente su obra cumbre: Luces de
bohemia-, de lo segundo. En él se sirve de la deformación caricaturesca de sus
personajes y situaciones para hacer una denuncia no solo histórica y circunstancial,
sino existencial.
- Modernismo: cuándo (décadas finales del XIX). Plasmación artística de la crisis
de fin de siglo, que cuestiona el racionalismo y el empirismo reinantes.
- Crítica al Realismo (cientifismo y prosaísmo) y al Romanticismo (sensibilidad
superficial). Su propuesta: “movimiento general hacia la belleza”
- Parnasianismo: sensualidad y refinamiento. Rubén Darío.
- Simbolismo: alumbrar la realidad profunda a través de símbolos. En España,
influye en A. Machado.
- G98: mezcla elementos europeos y españoles. Nombres. En común: tema de
España, intimismo, pesimismo, estilo cuidado pero no esteticismo vacío.
- Azorín: mezcla de géneros. Prosa poética. Castilla.
- Baroja: narrativa “de pincelada rápida”, lenguaje sobrio. El árbol de la ciencia.
- Valle Inclán: parnasianismo+expresionismo: esperpento. Luces de bohemia.
También podría gustarte
- Beyond Lemuria ESPDocumento218 páginasBeyond Lemuria ESPLuna Crea Tarot100% (6)
- A Luis Le Pica La NarizDocumento6 páginasA Luis Le Pica La NarizJ.P. Paza89% (9)
- Curso PENDULO - Basico (2019)Documento47 páginasCurso PENDULO - Basico (2019)Jesus Ovalle Lievanos93% (14)
- INFORME 4 - Condensador PlanoDocumento8 páginasINFORME 4 - Condensador PlanoPedro Galarza GarciaAún no hay calificaciones
- Enfermedad de CaroliDocumento5 páginasEnfermedad de CaroliManuelDazaOrtizAún no hay calificaciones
- INTRODUCCION A LA ANTRPOLOGIA Capitulo 13Documento7 páginasINTRODUCCION A LA ANTRPOLOGIA Capitulo 13Nohely RomeroAún no hay calificaciones
- Giinn U1 A1 JevhDocumento8 páginasGiinn U1 A1 JevhJenny Rosalia Vilchis HernándezAún no hay calificaciones
- Autorizacion de Psicoterapias PDFDocumento1 páginaAutorizacion de Psicoterapias PDFEdu LorAún no hay calificaciones
- Manual WirisDocumento18 páginasManual WirisJosé M. Da PaixaoAún no hay calificaciones
- Circuitos Serie y Paralelo EjerciciosDocumento19 páginasCircuitos Serie y Paralelo EjerciciosDavid Leonardo Quintero Insignares100% (1)
- Apelacion y ApersonamientoDocumento8 páginasApelacion y Apersonamientoyofarya FarfanAún no hay calificaciones
- Bioseguridad HospitalariaDocumento62 páginasBioseguridad HospitalariaMagyta AyalaAún no hay calificaciones
- Taller Origen y EvolucionDocumento5 páginasTaller Origen y EvolucionAna Milena Parra AnguloAún no hay calificaciones
- Auditoria Del Estado de ResultadoDocumento8 páginasAuditoria Del Estado de ResultadoMiguel MogollonAún no hay calificaciones
- Guía Ciencia 3° Sistema Solar Mayo 2Documento6 páginasGuía Ciencia 3° Sistema Solar Mayo 2Rossana Silva GonzalezAún no hay calificaciones
- Agotamiento Sexual Debido A La Masturbación Tratar La Debilidad de Nervios Parasimpáticos PDFDocumento9 páginasAgotamiento Sexual Debido A La Masturbación Tratar La Debilidad de Nervios Parasimpáticos PDFHernando Humberto Rincon JaimeAún no hay calificaciones
- Examen de Práctica para Seguir AprendiendoDocumento7 páginasExamen de Práctica para Seguir AprendiendoAlejandro LeijaAún no hay calificaciones
- Los Macro-ProcesosDocumento39 páginasLos Macro-ProcesosIsaCaroAún no hay calificaciones
- Parcial 1 Ecuaciones DiferencialesDocumento5 páginasParcial 1 Ecuaciones Diferenciales'CamiloVelasquezAún no hay calificaciones
- Actividad 5 - Evaluativa Prueba de Hipótesis: Corporación Universitaria Minuto de Dios Estadística InferencialDocumento1 páginaActividad 5 - Evaluativa Prueba de Hipótesis: Corporación Universitaria Minuto de Dios Estadística InferencialSebastian GuerreroAún no hay calificaciones
- Anemia y EmbarazoDocumento20 páginasAnemia y EmbarazoKarilAún no hay calificaciones
- Guia 3 U2Documento7 páginasGuia 3 U2Diego Rafael Mairena LopezAún no hay calificaciones
- Relación Tema 4. Números Enteros. Problemas. SolucionesDocumento5 páginasRelación Tema 4. Números Enteros. Problemas. SolucionesE&G100% (1)
- Teoría CurricularDocumento9 páginasTeoría CurricularCesar Cac GualimAún no hay calificaciones
- Analisis Literario de La Obra TungstenoDocumento11 páginasAnalisis Literario de La Obra Tungstenosandr lizana50% (2)
- Remun. Doc. Mes Dic. 2016Documento9 páginasRemun. Doc. Mes Dic. 2016Luis RaymundoAún no hay calificaciones
- Machado - El Sujeto en La PantallaDocumento10 páginasMachado - El Sujeto en La PantallachicavenusinaAún no hay calificaciones
- RemuneraciónDocumento7 páginasRemuneraciónCésar Antonio Loayza VegaAún no hay calificaciones
- Implementar y Desarrollar Procesos Básicos y Especiales Del Servicio Farmacéutico Según El Nivel Competencia y Normatividad Vigente PDFDocumento14 páginasImplementar y Desarrollar Procesos Básicos y Especiales Del Servicio Farmacéutico Según El Nivel Competencia y Normatividad Vigente PDFIngrid Lorena Horta GarridoAún no hay calificaciones
- Ajdukiewicz Kazimierz - Introduccion A La Filosofia - Epistemologia Y MetafisicaDocumento175 páginasAjdukiewicz Kazimierz - Introduccion A La Filosofia - Epistemologia Y MetafisicaLOGOS_28100% (4)