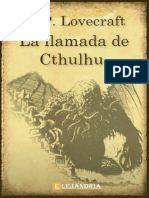Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2020 Mitchell W J T La Ciencia de La Im
2020 Mitchell W J T La Ciencia de La Im
Cargado por
Pedro0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas3 páginasTítulo original
2020_Mitchell_W_J_T_La_ciencia_de_la_im
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas3 páginas2020 Mitchell W J T La Ciencia de La Im
2020 Mitchell W J T La Ciencia de La Im
Cargado por
PedroCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
RESEÑAS Y CRÓNICAS
Eikón Imago
e-ISSN: 2254-8718
Mitchell, William John Thomas. La ciencia de la imagen. Iconología, cultura visual
y estética de los medios. Madrid: Akal, 2019 [ISBN: 978-8446047568].
A finales de los años 70 del siglo pasado se
había formado en la Universidad de Chicago
un taller conocido como el Grupo
Laocoonte, que reunía a jóvenes
académicos como Rob Nelson, Linda
Seider, Elizabeth Helsinger, Joel Snyder o
W. J. T. Mitchell, a los que se uniría –en los
años 80– un joven Michael Camille, tras su
salida de Cambridge. El grupo estaba
dedicado a la discusión de lecturas en la
intersección de las artes visuales, la filosofía
y la literatura, como un claro homenaje al
trabajo de G. E. Lessing, Laokoön oder
Über die Grenzen der Malerei und Poesie
(1767). Las aportaciones a la teoría del arte
de dos de sus miembros en especial, Camille
y Mitchell, supondrán un punto de inflexión
en los escritos sobre el futuro de la historia
del arte de las las tres últimas décadas.
Michael Camille, fallecido en 2002, nos
dejaba obras cumbres de la cultura visual y del arte medieval. The Gothic Idol (1989),
Image on the Edge (1992) o Gothic Art: Glorious Visions (1996) son algunas de sus
aportaciones más relevantes que beben directamente de su trabajo en Chicago. En lo
que respecta a W. J. T. Mitchell, su libro Iconology: Image, Text, Ideology (1986)
abría la puerta a una renovación de los estudios sobre iconografía, siendo uno de los
promotores de un nuevo campo de estudio emergente conocido como la cultura
visual.
La vasta trayectoria de Mitchell en el ámbito de la ciencia de la imagen ha tenido
como último resultado el libro que ahora reseñamos. Aunque publicado
originalmente en 2015 como una recopilación de ensayos ya elaborados con
anterioridad, se presenta ahora abierta a los lectores hispanos por la editorial Akal
en una interesante oportunidad para superar continuamente las fronteras de la historia
del arte tradicional. Al concebir La ciencia de la imagen. Iconología, cultura visual
y estética de los medios, Mitchell elige dieciséis ensayos organizados en torno a dos
conceptos: figura y fondo. Como si de una composición pictórica se tratase, los
primeros abordan la cuestión de la imagen en la ruptura con las fronteras
Eikón Imago 15 (2020): 643-645 643
644 Reseñas y crónicas. Eikón Imago 15 (2020): 643-645
disciplinares de la historia del arte, centrándose en la naturaleza del componente
visual y su impacto en la realidad científica, lingüística y emocional; por su parte, el
segundo conjunto se centra en los medios visuales y el entorno en el que se enmarcan
las imágenes, con especial atención a los espacios de la visualidad, a la medialidad
y a la reflexión sobre la concepción de la imagen como espectáculo.
A lo largo de los primeros capítulos, Mitchell evoca una historia del arte al límite,
partiendo de la noción histórica de iconología que abre la puerta al concepto de
cultura visual y a la estética de los medios. Para el autor, la disciplina se encuentra
amenazada en su faceta como “historia de las obras de arte”, y es en el encuentro de
estos tres campos –iconología, cultura visual y estética de los medios– en donde se
supera la tradicional labor de la historia del arte como un campo puramente objetual.
Según Mitchell, la distinción entre conceptos emergentes en la crítica, como el giro
pictórico, la diferencia entre imagen mental e imagen material, las metaimágenes o
las bioimágenes, constituyen elementos clave en la construcción de una “ciencia de
la imagen”.
Es precisamente en el apuntalamiento de una epistemología visual en donde
surgen preguntas como si resulta posible concebir una ciencia de la imagen, al ser
esta un constructo social sujeto a interpretaciones fuera del dominio de lo natural, y
en el caso de que esta ciencia existiese, ¿qué tipo de ciencia sería y cuál sería su
relación con otras ciencias? Las cuestiones lanzadas por el autor no tienen una
respuesta clara, si bien a partir de ejemplos basados en la diagramatología, la física
y la biología de las imágenes, especialmente las imágenes de los fósiles –imagen y
resurrección– y los clones –imagen y reproductibilidad científica–, tratan de
conceptualizarse los cimientos para el surgimiento de un posible nuevo campo que
expanda los estudios sobre la imagen desde una perspectiva científica.
En su libro Teoría de la imagen (1994), W. J. T. Mitchell ya había profundizado
en las relaciones entre la imagen y el texto (su precisión semántica entre
imagen/texto, imagentexto e imagen-texto). Por su parte, en la monografía que
estamos reseñando, el autor profundiza en el vínculo entre hermenéutica y semiótica
que acompaña a ambos conceptos, a partir de ideas de otros estudiosos como Peirce,
Goodman, Hume, Blake o Lacan. Otras interesantes dimensiones, como la naturaleza
de la imagen digital o los desplazamientos de las imágenes y su presencia / ausencia
a lo largo del tiempo, se complementan con una aproximación a las teorías de
Rancière en su teoría de la imagen. El primer bloque concluye con una reflexión
sobre la cultura visual y la globalización, especialmente útil desde el aparato
conceptual y su relación con la crítica.
El análisis de los llamados medios visuales le ocupa los últimos ocho capítulos.
Para Mitchell, siguiendo los planteamientos de Adorno, el concepto de estética de
los medios presenta algunas contradicciones, fruto del encuentro de dos disciplinas
surgidas en épocas diferentes. La crítica a la existencia de medios visuales propuesta
por el autor se sostiene sobre dos focos de atención principales: la imposibilidad de
reducir exclusivamente a lo visual a los medios en los que predomina esta esfera y
el cuestionamiento de la importancia de los medios visuales en sí mismos. El regreso
a la imagen digital, como soporte para el dibujo y la arquitectura, se conecta para el
autor con la necesidad de la imagen de volver a su origen, a su lugar fundacional: la
mesa de trabajo del artista. De forma paralela, el dilema del medio visual en el mundo
contemporáneo guarda relación con los movimientos políticos y sociales que se
Reseñas y crónicas. Eikón Imago 15 (2020): 643-645 645
experimentan en la actualidad. Así, hablar de usos visuales en la guerra o el
espectáculo detrás del funcionamiento de las imágenes permite, de forma muy
sugerente, romper las aparentes fronteras de la espacialidad a favor de una
permanente lucha por la búsqueda de unos espacios propios, a veces compartidos
por otras medialidades.
La propuesta de Mitchell, llena de abundantes referentes teóricos y de ideas que
ya vieron la luz en obras precedentes, se presenta como una interesante oportunidad
para reconciliar mediante la imagen una oposición tradicionalmente irresoluble entre
ciencias empíricas y conocimiento humanístico. En un ejercicio ensayístico lleno de
figuras complejas, La ciencia de la imagen propone un aparato conceptual para todo
el que quiera acercarse a una nueva iconología que trasvasa las barreras disciplinarias
clásicas y se adentran en una reflexión metavisual. Al fin y al cabo, la rigidez
disciplinaria con la que todavía están planteados muchos estudios parte, sin duda,
del miedo al fin de algunos campos de estudio, como el de la historia del arte, para
el caso que nos compete. Ya en el año 2017 organizábamos en la Universidad
Complutense de Madrid un congreso internacional centrado en estudiar The Limits
of Art in the Museum, con esta idea heredada de Mitchell y cuantos habían apuntado
ya desde décadas atrás a una desintegración de la historia del arte en los museos.
Aunque han pasado varios años desde entonces, las intervenciones de Mieke Bal o
Nicole Koning, entre otros, han seguido marcando una senda para muchos que,
airados con la rigidez de algunos planteamientos tradicionales, trata de superar no
tanto la frontera de una disciplina, sino la recuperación de lo que verdaderamente
supone una imagen en todo tiempo y lugar.
Ángel Pazos-López
Universidad Complutense de Madrid
angelpazos@ucm.es
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4551-1483
También podría gustarte
- Las Flores Del MalDocumento14 páginasLas Flores Del MalMatias SanmartinoAún no hay calificaciones
- Examen de Musica PrimariaDocumento2 páginasExamen de Musica PrimariaGira Johanna Brito Fuentes100% (4)
- Angeologia PDFDocumento57 páginasAngeologia PDFjosibuva876760% (5)
- CatRazonadoGildeCastro 2014 PDFDocumento249 páginasCatRazonadoGildeCastro 2014 PDFU.E.A emprendedores autogestionadosAún no hay calificaciones
- Maquillaje para Los OjosDocumento2 páginasMaquillaje para Los OjosJony DCAún no hay calificaciones
- Interpretación Poema - Piedra Negra Sobre Piedra BlancaDocumento10 páginasInterpretación Poema - Piedra Negra Sobre Piedra Blancafranisy0% (1)
- Directorio de Puntos de Cultura (Actualizado Al 14.01.2022) WDocumento504 páginasDirectorio de Puntos de Cultura (Actualizado Al 14.01.2022) WRocio IcAún no hay calificaciones
- El Universo de La Literatura Infantil ClasificaciónDocumento2 páginasEl Universo de La Literatura Infantil ClasificaciónCarolinaAún no hay calificaciones
- Catálogo Filomena PetrucciDocumento23 páginasCatálogo Filomena PetrucciDario Ascanio NegronAún no hay calificaciones
- Javier Ceballos Jiménez - Nikos Kazantzakis: Cristo de Nuevo CrucificadoDocumento7 páginasJavier Ceballos Jiménez - Nikos Kazantzakis: Cristo de Nuevo CrucificadoJavier Ceballos Jiménez100% (1)
- No. 304 Nicaragua en HaberlandDocumento114 páginasNo. 304 Nicaragua en HaberlandLuchamos Para VencerAún no hay calificaciones
- Cattaneo Sobre ClaridadDocumento41 páginasCattaneo Sobre ClaridadAnibalPonceAún no hay calificaciones
- Literatura IDocumento383 páginasLiteratura IMarisol SolRod100% (1)
- CDD. 2do SumarioDocumento1 páginaCDD. 2do SumarioMick QuinnAún no hay calificaciones
- Seminario Benjamin 2014-15 COMPLETODocumento96 páginasSeminario Benjamin 2014-15 COMPLETOMarco ViVaAún no hay calificaciones
- Arte e Ilustracion Grafica en La PrensaDocumento9 páginasArte e Ilustracion Grafica en La PrensaWALTHER JOEL SANCHEZ AQUINOAún no hay calificaciones
- Ortiz R 1997 - Notas Sobre La Mundialización y La Cuestió NacionalDocumento12 páginasOrtiz R 1997 - Notas Sobre La Mundialización y La Cuestió NacionalJoan CavallerAún no hay calificaciones
- Capilla PazziDocumento12 páginasCapilla PazziSofi Peirano100% (1)
- Restauracion Alcazar de Austrias, Esculturas Italianas y Bozelli - Marcelo de La TorreDocumento18 páginasRestauracion Alcazar de Austrias, Esculturas Italianas y Bozelli - Marcelo de La TorreMarcelo xCDYMAún no hay calificaciones
- La Llamada de Cthulhu-H. P. LovecraftDocumento35 páginasLa Llamada de Cthulhu-H. P. LovecraftGustavo RojasAún no hay calificaciones
- TVD BROCHURE ActualizadoDocumento2 páginasTVD BROCHURE ActualizadoYerlin ReyesAún no hay calificaciones
- Licenciatura en Publicidad Mencion DisenoDocumento2 páginasLicenciatura en Publicidad Mencion DisenoTiamdls thesmunAún no hay calificaciones
- Documento (10) EDIFICA TU CASA CON SABIDURÍA PDFDocumento4 páginasDocumento (10) EDIFICA TU CASA CON SABIDURÍA PDFCarlos Arturo Palmer ColoradoAún no hay calificaciones
- Ideas para Promover El Teatro en Tu EscuelaDocumento20 páginasIdeas para Promover El Teatro en Tu EscuelaiflandesAún no hay calificaciones
- El Origen de La Historieta o Cómic y Su Evolución - Entre Libros y LetrasDocumento3 páginasEl Origen de La Historieta o Cómic y Su Evolución - Entre Libros y LetrasMarina GHAún no hay calificaciones
- Novela Amorcampo (2020) - Hernán Federico SilvaDocumento77 páginasNovela Amorcampo (2020) - Hernán Federico SilvaAyelenAún no hay calificaciones
- Taller FilosofiaDocumento2 páginasTaller FilosofiaEvelyn Rios100% (1)
- El Arte de Los Senderos Que Se Bifurcan - Rodolfo PorrasDocumento105 páginasEl Arte de Los Senderos Que Se Bifurcan - Rodolfo PorrasProfrFerAún no hay calificaciones
- Carlos Concha BoyDocumento2 páginasCarlos Concha BoyAnngiel Tacca0% (1)
- Libro de JuditDocumento2 páginasLibro de JuditAnonymous 01JVwaQ5LAún no hay calificaciones