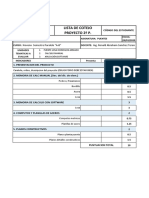Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Reseña Lengua Española Grupo 11
Reseña Lengua Española Grupo 11
Cargado por
Lucia SalvadorTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Reseña Lengua Española Grupo 11
Reseña Lengua Española Grupo 11
Cargado por
Lucia SalvadorCopyright:
Formatos disponibles
EL
ANGLICISMO
EN EL
ESPAÑOL
ACTUAL
Javier Medina Lopez
El anglicismo en el español actual, Género narrativo
Madrid, Editorial: Arco Libros S.L
1998, 98 páginas, 4,54€
Lengua: español
Miembros:
LORENA DANIELA OCHISANU (al414499@uji.es)
LUCIA SALVADOR ANSUATEGUI (al414343@uji.es)
ÁLVARO SEGURA GUTIÉRREZ (al414360@uji.es)
En las últimas décadas, el inglés ha tomado gran parte en la lengua española, es
más se podría decir que a nivel mundial, se puede vincular o comparar a la
influencia que tuvo el latín sobre otras lenguas en su momento. Así pues, El
anglicismo en el español actual, de Javier Medina, constata y nos muestra con
detalle los efectos que el inglés provoca en nuestra lengua. Efectos que se
pueden compartir o no con el español de Latino América, aunque cierto es que el
español de esa zona es mucho más vulnerable por la cercanía con los EEUU.
En el primer capítulo, El contexto extralingüístico, se explica como otras lenguas
han ido tomando parte no solo a la hora de hacer uso de una lengua propia de la
comunidad, sino que también aparece de forma inequívoca en el uso coloquial y
en la vida cotidiana de la población, en especial la lengua inglesa. Esta lengua
fue implantada debido a la influencia gala de finales del siglo XX, en concreto
debido a algunos acontecimientos como lo fueron las dos guerras mundiales de
dicho siglo y las posguerras de las mismas.
La integración de esta lengua fue tal que empezó a hacerse una mayor
utilización de ella en los medios de comunicación, en el cine, en la moda, en la
economía, ciencia y política. Otros de los factores que favorecieron y que a día
de hoy siguen favoreciendo la propagación de dicha lengua y permiten que este
proceso ocurra son la evolución de las nuevas tecnologías y el continuo empleo
que se hacen de ellas. Por otro lado, encontramos que de la misma manera esta
lengua ha sido adaptada al mundo de la imagen, como así lo es la televisión, el
cine, los videos, por no olvidarnos de la música, un medio de propagación muy
rápido y efectivo entre la población.
Todo esto teniendo en cuenta, que además a día de hoy el inglés es la segunda o
la tercera lengua más hablada y que con la escolarización de un alumno desde
tan temprana edad, favorece la expansión de la lengua y el éxito de esta. A esto
se le suma el hecho de que la enseñanza baja, media y superior exige tener un
amplio conocimiento de la lengua. Por otro lado, se fomenta la adquisición de
conceptos relacionados con la lengua realizando viajes al extranjero en lugares
donde poder poner en práctica el uso del inglés.
Seguidamente, en el segundo capítulo, Concepto de anglicismo, Medina, trata de
entender el concepto de anglicismo, aunque parece ser que no existe para dicha
palabra una única definición. Es evidente que su significado parte de la base que
todo individuo conoce, es decir, de la influencia del inglés en las estructuras de
otras lenguas. Respecto a la aceptación de estos barbarismos en nuestra lengua,
parece ser que nunca ha habido ningún tipo de oposiciones y se han integrado
expresiones o palabras del inglés.
La aceptación o no del anglicismo es clasificado dependiendo de la posición del
hablante. Algunos estudios publicados diferencian tres posiciones. Hay puristas
que los rechazan, frente a los moderados que defienden su utilización, pero
piden cautela a la hora de aceptar términos sin más. También están los que
defienden el uso de los anglicismos y lo entienden como un préstamo hacia otra
lengua. El autor y coincidiendo nosotros con esta opinión, se posiciona en este
último grupo.
En el tercer capítulo, Clasificación de los anglicismos, Medina clasifica los
anglicismos en dos perspectivas. Por un lado, los anglicismos léxicos que tienen
influencia en el vocabulario. Los hay de uso regular como béisbol y home, de uso
muy usual como álbum y poliéster, de uso medio como part time y box, de poco
uso como a lo boy y switch y por último, de uso esporádico como bacon y baby
sister.
Según los criterios lingüísticos que se adopten, Emilio Lorenzo, distingue entre:
anglicismos crudos, palabras o expresiones que mantienen en español la grafía o
parte de la pronunciación del inglés, como por ejemplo hall. Anglicismos en
período de aclimatación, la grafía o la pronunciación del inglés se han adaptado
al español, como fútbol. Anglicismos totalmente asimilados, términos que se han
introducido completamente en el español, como suéter. Calcos, adaptaciones de
conceptos desconocidos por el adaptador, como relaciones públicas. Y por último,
calcos semánticos o parónimos, palabras que por semejanza se les ha traducido
al español, como héroe.
Por lo que hace a las aportaciones sociolingüísticas del multilingüismo, Medina
comparte la diferenciación de Chris Pratt entre “étimo último” que son palabras
consideradas anglicismos, pero que este las ha tomado de otra lengua, y “étimo
inmediato” que es la lengua que presta una palabra de su lengua a otra lengua.
Esta perspectiva permite saber la verdadera historia de cada palabra, su
etimología, etc.
En cuanto a los campos léxicos más usuales, según los estudios realizados, el
inglés predomina en las áreas referidas al deporte (como sport), al vestuario o la
moda (como store) y a los transportes y viajes (como express). Pero sobre todo,
predomina en la publicidad. En esta área, el inglés predomina por ser una lengua
internacional y por estar usada por marcas mundialmente conocidas. Medina,
afirma que el inglés tiene un papel muy importante en la publicidad. También es
muy relevante en la informática, siendo la lengua portadora de buena parte de la
información y de palabras utilizadas mundialmente como por ejemplo web,
password, edit, etc.
Otro uso fundamental del inglés se ve reflejado en los diccionarios españoles. La
RAE (Real Academia Española) evitó la utilización de anglicismos durante
muchos años hasta que ha tenido que aceptar gran parte de ellos por el uso
común de los hablantes del español. Estos anglicismos se registran en su forma
original si su escritura o pronunciación se ajustan al español, como es el caso de
airbag, réflex y club. En cambio, los anglicismos que su pronunciación no
corresponde con la del español, se escriben en cursiva. Como es el caso de
blues, rock y pizza. También hay palabras que tienen esta doble clasificación
como big bang, casting o input.
Javier Medina alega que el uso generalizado de esta lengua de modo oral y el
uso de ella por parte de los medios de comunicación, presenta dificultades a la
Academia, ya que resultan chocantes al españolizar estos términos. Esto no solo
ocurre con el inglés, ocurre con otras lenguas como es el francés, como por
ejemplo parqué, bufé, carné y beis.
A su misma vez, añade los anglicismos acabados en -ing para la estructura
gramatical del español como son camping, checking o parking. Entre estas
formaciones, destaca las ya plenamente adaptadas al español, como por ejemplo
esmoquin; las que están en periodo de adaptación, overbooking; las formaciones
a partir de una palabra proveniente del inglés y otra del español, puenting o
cuerding; y por último algunas que están más afianzadas al español de América,
son footing o living.
Medina no olvida mencionar otras obras lexicográficas, que en algunos casos
aportan una mayor cantidad de anglicismos. Estos diccionarios ofrecen
diferentes perspectivas y beneficios. En primer lugar, cita la obra de María
Moliner, titulada Diccionario de uso del español, comparándola con el modelo
estándar de la Academia. En segundo lugar, cita la obra titulada Nuevo
diccionario de voces de uso actual, escrito por Álvaro Ezquerra, la cual se trata
de una enumeración complementaria de voces al diccionario de la RAE. En tercer
lugar, se cuenta con el Diccionario actual de la lengua española de Vox,
mostrando términos de origen anglosajón. Por último, el Diccionario de
expresiones extranjeras, escrito por Doval, el cual contiene cerca de 5.000
anglicismos.
Para cerrar este recorrido de contribuciones lexicográficas, Javier Medina,
destaca dos obras surgidas en los últimos años. Por un lado, el Nuevo diccionario
de anglicismos, por Rodríguez González, escrito en 1997, como una ampliación
de los anteriores, ya que se ha dado sitio a una gran cantidad de anglicismos en
las últimas décadas del siglo XX. Señala particularmente este diccionario, porque
da cabida a los llamados “anglicismos patentes”, estos no siguen las reglas
fonológicas, morfológicas o gramáticas del español. Por otro lado, hace alusión al
diccionario titulado “A Dictionary of European Anglicisms”, por Görslach en 2001.
Una obra la cual recoge anglicismos de hasta 16 lenguas europeas diferentes.
Más adelante, Javier Molina expresa cómo ha influido el inglés en la sintaxis
española ocupando un segundo lugar por razones como, por ejemplo, la posible
coincidencia entre la estructura de una oración española y una inglesa debido a
la gran movilidad en cuanto a elementos que componen la española.
Seguidamente, nombra algunas construcciones sintácticas influidas por el inglés
comentadas por diferentes autores. Una de ellas siendo la voz pasiva con el
verbo ser, comentada por Emilio Lorenzo, la cual destaca notablemente en textos
periodísticos y en la prosa diaria.
Definitivamente, al igual que el autor, defendemos el uso de anglicismo y lo
entendemos como un préstamo hacia otra lengua. Creemos que es importante
no perder de vista ni malentender este significado. Aún sabiendo que el uso de
anglicismo enriquece la lengua española y la dota de modernismo a la vez que la
mantiene actual, hacer uso de palabras de otras lenguas, puede suponer una
amenaza para la lengua. Una lengua supone para sus hablantes un símbolo
patrimonial que compone la identidad y cultura de los mismos. A su vez, hace
únicos a sus hablantes y por ese motivo, entre muchos más, se tiene que
proteger y utilizar. Esto no quiere decir que no se puedan utilizar barbarismos
procedentes del inglés, del francés o de muchas otras lenguas, siempre y cuando
no puedan ser traducidas a la propia lengua materna. Por esta razón
consideramos tan relevante el empleo de anglicismos, ya que tipifica un gran
número de aspectos de la realidad. Aspectos los cuales no poseen un término
propio en nuestra lengua por lo que se hace uso de los anglicismos.
Referencias:
– Chris Pratt, El anglicismo en el español peninsular contemporáneo, refundición
de la tesis doctoral de su autor de 1977 y publicada en 1980.
– Estudio de Emilio Lorenzo, Anglicismos hispánicos de 1996.
También podría gustarte
- ASME B31-3 Criterios de AceptaciónDocumento10 páginasASME B31-3 Criterios de AceptaciónClaudio Israel Godinez Somera67% (3)
- Criterios Calificación 1BACHDocumento19 páginasCriterios Calificación 1BACHCharo Ruiz BarrosoAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE - Quehaceres de Mama en Casa y Le CantamosDocumento4 páginasACTIVIDAD DE APRENDIZAJE - Quehaceres de Mama en Casa y Le CantamosCarla Espinola100% (1)
- Bomba Doble Variable de Pistones Axiales A20VODocumento16 páginasBomba Doble Variable de Pistones Axiales A20VOTamer Elsebaei EbarhimAún no hay calificaciones
- Lista Cotejo Puente Losa de Hormigon ArmadoDocumento1 páginaLista Cotejo Puente Losa de Hormigon Armadoaylin massiel100% (1)
- P4 Benavides Ramiro Preparatorio ConverDocumento7 páginasP4 Benavides Ramiro Preparatorio ConverRamiro BenavidesAún no hay calificaciones
- Proyecto Empresarial TerminadoDocumento5 páginasProyecto Empresarial TerminadoCesar Lara VelasquezAún no hay calificaciones
- Tener y Sostener - Efectos Del Contacto Físico en Los Bebés y Sus CuidadoresDocumento2 páginasTener y Sostener - Efectos Del Contacto Físico en Los Bebés y Sus CuidadoresInés AlfonsinAún no hay calificaciones
- Planta de Reciclaje de Llantas para Obtención de DieselDocumento3 páginasPlanta de Reciclaje de Llantas para Obtención de DieselJuan CatrileoAún no hay calificaciones
- Heidegger - Hospitalidad y NostalgiaDocumento13 páginasHeidegger - Hospitalidad y NostalgiaManuel ValladolidAún no hay calificaciones
- Matriz de 5 AñosDocumento13 páginasMatriz de 5 AñosJohana MalaverAún no hay calificaciones
- Informe Densidad de CampoDocumento8 páginasInforme Densidad de Campoaliver flores vilcapazaAún no hay calificaciones
- Protocolo Individual Teoria de La Administración Unidad 2Documento2 páginasProtocolo Individual Teoria de La Administración Unidad 2Kiihariiz Cuevas AnguloAún no hay calificaciones
- Blue Deer8°B - Proyecto - U2 - (SABER HACER - SER)Documento16 páginasBlue Deer8°B - Proyecto - U2 - (SABER HACER - SER)Jimena PrinceAún no hay calificaciones
- GRAFICOSDocumento12 páginasGRAFICOSGeraldine OchoaAún no hay calificaciones
- Lista 2 MeDocumento2 páginasLista 2 MejesusAún no hay calificaciones
- Tema 1 Lenguaje de MarcasDocumento13 páginasTema 1 Lenguaje de MarcasJorge TharoshAún no hay calificaciones
- CARPETA No.1 MODELO DE CONVIVENCIA ARMONICA - CARLOS ARIEL RODRIGUEZ VERGARADocumento8 páginasCARPETA No.1 MODELO DE CONVIVENCIA ARMONICA - CARLOS ARIEL RODRIGUEZ VERGARACarlos Ariel Rodriguez VergaraAún no hay calificaciones
- Tubo Inoxidable Soldable Astm A312 304/304L SCH 40S Sin Costura (Non Erw)Documento1 páginaTubo Inoxidable Soldable Astm A312 304/304L SCH 40S Sin Costura (Non Erw)Roberto Rios CondorAún no hay calificaciones
- AchioteDocumento15 páginasAchioteLizet TincutaAún no hay calificaciones
- Eurolift ElevadoresDocumento31 páginasEurolift ElevadoresCamila VelandiaAún no hay calificaciones
- 5 Años - Actividad Del 26 de OctubreDocumento37 páginas5 Años - Actividad Del 26 de OctubreEmily AntoinetteAún no hay calificaciones
- Central HidroeléctricaDocumento14 páginasCentral HidroeléctricaRuben Vivanco AscueAún no hay calificaciones
- MARGINALIDADDocumento5 páginasMARGINALIDADVicky ArietaAún no hay calificaciones
- Sintesis Pelicula Sweet Nothing in My EarDocumento6 páginasSintesis Pelicula Sweet Nothing in My EarJuliana AlvarezAún no hay calificaciones
- Casanova, I. Limpieza Obra Mural Mediante Bacterias 2008Documento60 páginasCasanova, I. Limpieza Obra Mural Mediante Bacterias 2008Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Lista de Precio 31 AgostoDocumento166 páginasLista de Precio 31 AgostoEugenia DeanAún no hay calificaciones
- Actividad 4 Cuadro ComparativoDocumento8 páginasActividad 4 Cuadro ComparativolinajuliethpaezAún no hay calificaciones
- SineresisDocumento3 páginasSineresisfatamysAún no hay calificaciones
- Introducción A Las TIC y TACDocumento5 páginasIntroducción A Las TIC y TACJanitzin Garcia GonzalezAún no hay calificaciones