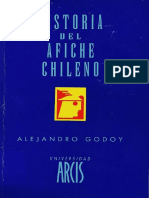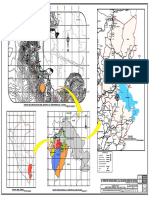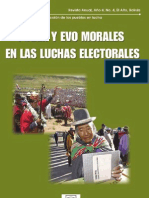Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Antropologia Del Tercer Mundo 01
Antropologia Del Tercer Mundo 01
Cargado por
Ruinas DigitalesTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Antropologia Del Tercer Mundo 01
Antropologia Del Tercer Mundo 01
Cargado por
Ruinas DigitalesCopyright:
Formatos disponibles
REVISTA.
DE
CIENCIAS SOCIALES Aiio J. N"J. noviembre I9GS Buenos Aires Argentina director GUILLERMO GUTIERREZ secretarios de redacciOn CRISTINA MEREDIZ RlCA.RDO A.LVAREZ CAPDEVILA diagramc; Ia tapa RUBEN SOSA
SUMARIO
PRESENTACION: ANTROPOLOGIA, ANTROPOLOGIAS. EL FORMALISMO EN C IENCIAS SOCIALES, Rob-erto Corrl . . ..• IDEA Y OIAGNOSTICO DE~ PERU1 Jose Matas Mar .....•••.. PARA QUE SOCIOLOGOS?, Dany Cohn Bendit y otros .•....•
1a 6 7 a 12 13 a 17
PROBlEMAS DE LAS C IENC lAS SOC IALES (ENTREVISTA ~ON HUMB:~RTO CERRONI), Victor Flores Olea •••••••..... 18 a 34 INFORME SOBRE EL N. O. ARGENTINO: TUCUMAN, M. Fa!!, tan 34 a 49 RESENA BIBLIOGRAFICA, Enrique Martinez
III •••••••••••• ,. II ••• ,. ,... ,. .. ,..,. IiII .:II III • ~
ANTROPOLOG
IA TERCER MUNDO
Revista de Cienc los Soc ioles A 1\10 I N0 1 BUENOS AIRES Nov iembre de 1968 - ARGENTINA
Los art leu los firmados no refle jan necesariamente la posicion de 10 Revista.
La correspondencia Casilla de Correo
debe dirigirse p 119 Sunursdl 12·(8}·
Nota: por un involuntario errorde 'j'mpr'esion se omitio consignar la procedencio 'del artIculo de Victor Flores Olea "Entrev lsrc a Urnberto Cerron i" pgs. 18 a '34, debio decir "tornado de Revista Mexicana de Sociologla, Ario XXIX N0 XXIXn.-
AntrQ,Eologia, antropologlas En principia, La contraposici5n realidad huma na saber sabre esa realidad, apunta a un estado actual, a una circun~ tancia de ese·saher, y no su imposibilidad. El hombre y su desen-=uolvimiento hist6rico, su proceso de obJetivaci6n, como son los hombres, todas estos son hechaB que forman parte dey-cQntinuo universal. Es posible conocer ese continuo, que existe y se desarro11a al margen de la valuntad del sujeto cognoscente. SI ext~teJ entonces, la contraposici6n realidad humana - saber, esto es un problema actual, pero superable. Es pasible -en nuestra concepcion- canstruir un conocimiento sobre e1 hom bre que sea no s6lo una experiencia basada en e1 hacer del indivi~ duo y de la clase, sino tambien un conocimiento objetivo. Su lagro es una superaci6n, pero no del conocimien to mismo, sino de la contradicci6n objetiva que origina esta can traposici6n actual: s6lo puede surgir en una sociedad donde la experiencia individual este integramente ligada al proyecto comun, dGnde el imperio de la libertad sobre e1 de la necesidad destruya la division en clases. S610 alIi puede construirse un conocimiento que englobe La totalidad de La experiencia huma na con los requisitos de la ciencia: racionalldad, objetividad. Nuestra revista apunta pues, a una aspiraci6n; de ah! la primera parte de nuestro nambre: Antropologfa. Podria haber sido "ciencias sociales", 0 sociologia, u otro. Pero aI margen de esas divisiones artificiales que se han establecido en e1 estudio del hombre, elegimos antropologia porque nos pareci6 m~s totallzador, que gravita m~s. Nuestra aspiraci6n es aportar todD 10 pasible para la construcci6n de ese saber y esa sociedad. Y por eso nuestro temario es casi tangencial a 10 que suelen ser los articulos de otras publicaciones de antropologia 0 ciencias sociales. Nuestro punto de referencia fundamental es que el proceso de cambio no 10 produce el cientffico social. En nuestras sociedades, 1a actividad totalizadora es la politica; hay, si,pra xis individuales en que esa totalidad se especifica de forma par~ ticular, y un~ pueden aportar mds que otras. ~Qu~ puede deci~se de la del cientifico social? ',Quedebe ayudarlo a si tuarse mejor y contribuir a que los demas tambien 10 hagan. Hemos dicho, tambien, en e1 titulo de nuestra re vista,"tercer mundo". Es un concepto ampliamente utilizado en e1 ultimo cuarto de siglo, y hay sobre el diversas expectativas. Nuestra definicion abarca a todos los paises empe fiados en alguna fase de su liberaci6n .na i ona L y social, en aLgu na c etapa del proceso de independencia y descoloni~aci6n, politica y economica. Esto es, en situBci6n objetiva de enfrentamiento con_las dos potencias que tratan de repartirse e1 mundo, y a la vez enfren
tando e1 hambre y la miseria dentro de sus propias fronteras, y las diversas formas de opersi6n y violencias que cara ct e r-Lz an a ambos im peria lismos. Cada uno de 6stas paises atraviesa situ8ciones en algunos, sus gobernantes representan las aspiraciones en ot r os , son sus gerdarmes, sus opr-e sor-e , s diferentes; populares;
De esta situacion se desprende una tercera definici6n que queremos ineluir: la del internaeionalismo. Para_ nosotros, hay un sQ 10 internaeionalismo: el de la solidaridad entre' los pueblos que lu~ chan par su liberaei6n naeional y social. La-revista, pues , aspira a itodo ve s t o-. a que en ella se refleje la pol~mica que engendra la contradicci6n real de nuestros pu~ blos. Y que todo el10 sirva para situarnos, como cientfficos 80ciales, como intelectuales, en la verdadera perspectiva de nuestras naciones. SI es cierto que los intelectuales son una capa intermedia9 fluctuante, entre las clases que realmente gravltan, eso no evita que se es t e can una u otra clase. La del intelectual es una "sltuaci6n ultima", debe elegir y superar la duda.
i
Y e~ preferible elegir siempre la realidad de nuestra gen te, de nuestros problemas. Un 1nte lect ua 1 que no compre nde a s u pue bl0 es una contradicci6n andante, y el que comprendiendolo no actua t e ndra un Luga r en la antologfa del l1anto, no en La historia viva de su tierra. Puede parecer nuestro 10tento dernasiado amblcioso, y nues tros recursos, rnodestos. Pera como dice el probervio chino, "vale mas e ncender una pequeiia Ii nterna , que rna ldecir la oscurldad".
EL FORMALISMO
EN LAS CIENCIAS SQCIAJ.ES
Roberto Carri
Esta es la primera de una serie de no1as que irjn desarrollando el tema de las ciencias sociales en la sociedad actual. La relaci6nentre la sociologia y el neoimperialismo, cuya variante local BS el desarrollismo, se intentari desentrafiar en Las mismas. La primera no ta introduce al tema general, los cooceptos aqui expuestos serin exi minados con mis detatles en las siguientes. Los titulos provisorios de los articulos que iran apar e cf.e ndo son' "Fu nc t on.a smo y control Lt social", "Neopositivismo y ana Lt s t s estructural". En os t os temas se ver§ criticamente la posibilidad de la saciologfa - y en general las ciencias soeiales - de superar el urden social que las produce y modela. Finalmente se tratara el tema de la sociedad monopolista, la racionalizaci6n y burocratizaci6n de las relaciones y del pensamiento "cientifico", y el problema de La independencia nacional y la pro ducci6n de una nueva eultura (0 ciencia, 0 teoria critica, 0 politi cs, como quiera llamirsela).
El problema que eomenzamos a piantear en este articulo esti re ferido especialmente a la critica de las concepciones metodo16gicai aceptadas en sociologia y ciencias politicas, aunque por extensi6n esta critica tambi~n puede apliearse a otras disciplinas. La soeiologia, como disciplina del conocimiento, tiene un coojunto de vieios de partida que haeen ruuy problem~tica su superaclon critiea desde dentro mismo de Ia diseiplina, cualquiera sea e l "metodo" a emplear. Y esta no es una simple diseusion 0 diferencia sobre terminos, 51 me gus t a 0 no e I noml.'fre "sociologia", sino que esta referida permanentemente al orden politico creado por el capitalismo y desarrollado a 10 largo del sigle veinte. La sociologia es una t~cnica de analisis - trabaja sobre 10 existente - que permite expllcar algunos hechos producidos en la vida de relaci6n, a fin de prever su desarro 110, mod ificar 10 0 con tro lar 10, se gun SB a eli nteres de La mente Lu c Ld a que seencuentra en la c t ma a que pr-e e nde t est aria. Siempre e s t a referida a individuos y a intereses. La pre ten sian de obJetividad 0 exterioridad respecto de los hechos, pretensi6n que no refuta el supuesto compromiso del soci610go - decisi6n tamada a posteriori, de caracter individual y que no discute la premisa anterior - supone necesariamente que l.a"rna a!", inconsciente de i os mi§_ s mos,. requiere guias cientificas externos a ella. Siempre que hay. guias hay seguidores y por tanto diferenciaciones entre dominantes y dominados. En conclusi6n, la socl01ogia como discipiina cientifica esti siempre ligada estrechamente a un orden estatal, sin Estado no hay sociologia. 0 en otras palabras suprimida la exterioridad del Estado, la sociologfa plerde su raz6n de ser, en un Estado consciente de sl - que es un Estado que ya ha deJado de serlo - la sociologia pura poli t i c a ,
j
La primera conclusi6n entonces y que desarrol1aremos en esta n£ ta BS: la sociologia tiene como fin ocultar la politieldad de las relaciones sociales; este ocultamiento 10 realiza, eonsciente 0 no, al servicio de una politics determinada. Las tendencias no conformis 1.
tasen sociologia reclaman un campc espe c f f t came nt e no politico pa ra ~sta con grave-riesgo de caer en'un reduccionismo pSicologico,de alIi su insistencia en la validez propia y aut6noma de la disci plina sociologiea. Por otra parte, todos sin excepeion de eseuelas, utilizan una metodologia-eo16gica del proeedimiento : com6n: eonstrucci6n de modelos de estabilidad 0 cambio, seleccion de indicado res, dosificaei6n de las relaeiones 50elales que se convierten envariables, separacion de conoeimiento y aeeion resultado de la con cepcion positi~ista-individualista que inunda a1 pensar soeiologico. La obJetividad es resultado 0 expres16n de la racionalidad in d1.vidual. Las determinaciones 0 condiciones materiales e h t s t or i cas de existencia son superadas par la especulaci6n cientifiea individualmente. El individuo poseedor del metodo aprende la realidad social a traves de la combinaeion de variables en el modelo formal, superado el momento de la oper-ac on cientifiea, se "compro t mete", se vuelve a meter en una realirlad que par un momenta eons1dero exterior. Una vez fijados en la mente de los soei61ogos los modelos a la moda son mas duros de superar que la misma realidad, se lIe ga a un sol ipsismo -."eienti fico": si La rea t i.d ad no se ade cii a al modelo la realidad no existe. Eso hasta que apareee una moda nueva; entonces se cambia con rapidez.
t >
E1 obJeto de la cfitica, como metodo, es aclarar la totalidad del hombre y su mundo partiendo del ser social. Para el materialis mo el desarrollo del problema de la relaeion del hombre y su medi~ se rea 1iza a partir de 1 contexto econ omt co en se nt ida amp Iio. Pero nada tiene que vercon una metodologia critica y materialista el prQ eeso inverso. el desarrollo de las tecnicas referidas al contexto economico. sUbordinando el hombre y la historia a la economia. Es' te Gltimo es el camino del marxismo sociologico, del eeonomismo elevado a la eategoria_de ciencia. El caraeter totalista de la teoria a esta altura de los aconteeimientos es un presupuesto del cie~ tlfico socia~, las diseusiones sobre las preponderancia operativa de los aspectos parciales 0 de alcance medio son simples Justifica ciones que e~ eientifico elabora para t r-a aj ar sin problemas en un b sistema que ~l dice combatir como ciudadano. En un primer momento, podemos afirmar que laS formas que asumira la transformacion de la socledad dependen del analisis de las relaciones econ6micas y poli ticas. mientras que la organizaeion de La nueva soeiedad no es el objeto de la teoria sino el resultado del libre actuar de individuos ilbres. Pero esta conclusion s610 es valida como un primer pa so, el problema es cerrar la brecha entre los dos momentos, el de 1a transformaci6n y 81 de la construcci6n de 13 nueva sociedad. (Sobre este tema ver H.Mareuse, Filosofia y Teoria Critica en CuI tura y Soeiedad, Ed. Sur). Si la realizacion, producci6n, de la nueva sociedad no es una tarea f110s6fiea a cientifica sino polltica, e1 conocimiento del mundo tambien es tarea politica 0 no es verdadero conoeimiento.Por 10 tanto podemos sefialar dos momentos dela praxis - colectiva y no individual - que se refieren a 10 expuesto en e1 parrafo anterior: hay un momento eritieD que corresponde al analisis de la estructura y lega1idad de la sociedad, y un momento politico en sentido es trieto que se refiere a la transformacion de la sociedad misma. En 2.
esto no hay un orden mis que en e1 aspecto individual - considera£ do dos momentos de 1a accian de una persona ,colectivamente apa recen como una unidad actuante en la lucha social. El conocirniento clent1.fico formal es un "lacer que t i ene como caracter1stica el no ir mas alIa de 10 que ya es: no modifiea nada. La constituci6n del mundo esta siempre realizada antes de cualquier actuar factico del individuo" (Marcuse, OPe cit.). En definitlva,el conoclmiento formal es empirismo aerftieo, el fetichismo de los he cbos inmutables, la creencia en una legalidad exterior a la producci6n humana de la naturaleza y la soeiedad. Es un conocimiento del mundo ya dado, par un individuo impotente frente a la materialidad "confusa", exterior y coactiva, que limits las posibilidades practicas del conocer. Hacer conoCimcento 0 haeer ciencia en estos t~r minos no es prictiea. La prActica expresa la capacidad social de producir realidades conociendo a la vez la legalidad de las mismas. La separaci6n de conocimlento y practiea es Lgu a I que la separacion abstracta, y nunca aceptada por quienes la realizan, entre c1encia y sociedad. El cientifico es impotente porque se vive a si mismo como cientifico individual 0 a 10 sumo integrado en la comunidad de c1entlf1c05, Por 10 tanto, su vinculacion con la exterioridad se produce a traves de la elaboracion de recetas tecnicas pa ra que 1a soc1edad 0 sus lrderes actGen. No hay integraci6n del c~ nocimiento con 1a praxis, por tanto no hay conocimie nto real. 0 me Jor dicho, hay conocimiento burgu~sJ en compartimientos - la soeie dad se divide en compar t i m i en t os , uno de los cuales corresponde ala ciencla que a su vez se divide en taotos compartimientos como ciencias y especializaciones hay en cada una -; entonces hay una praxis, escindida y unilateral, que corresponde a la politica burguesa. El problema de la ciencia desde esta perspectiva se reflere ar-t t o te Lt came n t e a L tiempo libre, a 1a separaci6n entre t rabaj o s manual y mecanico, realizadu por agentes pas~vos, y trabaJo 1ntelectua 1, creador y verdaderamo nte numan o , curre spondien te a los agentes activos del camb!Q~_Esta separacion se agudiza en la socie dad monopolista a partir de la concepcion tecnocrAtica de la admi~ nistracion que reemplaza a la politica liberal. Estos cientiiicos madernos parten de la idea de progreso como desarrollo, para e llos hay una superaci6n moderniza nte de 10 antiguo, 10 tradicional, Pero este desarrollo no es transformacion revolucionaria del orden vigente, sino adecuacion al modele de pais desarrollado, desarrollo es la palabra que reemplaza a "progreso". Esta adecuaci6n al modelo es puramente cuantitativa, mante nlendo la dominact6n mooopolista y burocrAtica sin provocar una ruptura radical. La aparente dinimica social - la fuerza imp~lsora del cambio, el poder de cambiar la naturaleza de las cosas es s610 c Lnema t t ca en el plano de La sociedad - mov1miento en e L esp~ cio 0 el tiempo} ser movido -, y estatismo en el plano conceptual (mode los) . Los conceptos de 1a ciencia formal SOD e1 correlato acad~mico
3.
de una concepCIon y nna practica politiea reformista y a la vez con servadora. P.ero la nueva formulaeion formalista esta lejos del academieismo autonomista liberal, en la actualidad se eoneibe como accton de t~enicos al servicio de .. Se cuestiona la ideolagia pero no la eiiciencia t~eniea, Al mismo tiempo hay que ser conciente que to do proceso d~ superaci6n real y pricttca de la soeiedad tieOb en si mismo aspectos de eonservaeion y revalorizaei6n del "pasado", El termino "jia sado" es ambiguo y puede expresar conservatismo, e 1 problema consiste en la revalorizaci6n critica de la cultura popular, producida incesantemente por los pueblos, revalorizaci6n colectiva que ac t ti a como motor, aspecto d i nami co , del proceso de transformaci6n revolucionaria. El desarrollismo realiza un an'liSis critieo pero parcial y formal. Es una variante tearica mome nt s nearae te en conflicto can n ciertos uvalores" y proeedimientos de 1a sociedad vigente (aqui no analizamos el desarrollismo politico de Frigerio) por aspectos que considera fallas del sistema. La integracian se produce en el plano conceptual, conci 1iao las oposiciones en e L plano de La razcn , cri-tiean t ext os perc re t v t ndtcaa e I conocrmten to neutral y ob je t t vo .§.O bre la realidad social. El cambia es vista como progreso acumulativo. Se colocan enfren te de la cultura popUlar a La que intentan reemplazar por una raciona lidad formal, t~cnica y eficiente. El intento cODsiste en universali~ zar la racionalidad teeniea, la racionalidad del mereado (contabilidad racional y derecho formal en Max Weber, por €Jemplo, Y Sll correIa to metodo16gico: el tipo ideal) y destruir los vineulos solidarios d~ las clases populares amasados en su historia, que su formaci6n y des~ r r-o Llo como clases han establecido y modifican permanentemente El pro blema para los desarrollistas de izquierda que reducen la socieda d a la ecoDomfa formal es La imposibilidad de una revolu i6n as~ptica r~ voluci6n que acceda a 10 popular a trav€s de formulaciones abstractamente "revolucionarias". La revoluci6n se construye en 1a relaci6n sQ cial y aparece como un momenta distinto pera ligado par vinculos profundos a las manifestaeiones culturales de los pueblos. Cuando Ia sociologia opone tradicion alidad a modernismo es t a ii! tentando La destrucci6n de los vinculos comunales y solidarios de las cIases populares. De esta manera, cree facilitar el establecimiento de nuevas vinculos burocraticp-ractonales que fortalecen las relaoiones de producci6n y dependencia imperantes. En nuestros dias, por -eJemplo, es evidente el intento de romper con el pasado 0 afirmarse en los aspectos aristocraticos del mismo, como un intento de imparl!.r la consolidaci6n de los vinculos hist6rico-eulturales del pueblo.Por un lado tenemos e1 conservadorismo antlsocio16gico y por otro la 50ciolog1a como expresi6n te6rica de la moderna racionalidad monopoli~ tao SI la raz6n pura, conocimiento puro,- es independiente de 10 e pfrico-factico, entonces e1 eonocer no tiene que ver con una practica conereta, es pura eonGeer. De ese puro conocer se pueden haeer diferentes usos, a favor 0 en contradel orden establecido, pero en sf mis rnae1 conocimiento no tiene- dicen que no tiene - nada que vel' con las posiciones que se adopta n a partir de 1 mi smo , IguaI que .1 ali bertad abstracta y subjetiva del burgu~s, el conocimiento formal tiene 4.
~n car4cter individualista y puramente subjetivo - aprender los objA tos exteriores por la reflexi6n intelectual -, el conocimiento as i~ teriorizaci6n de una exterioridad que se presenta como dada e iomuti ble. Momento puramente fenomfinico del eanoeer que. desde nuestras pe rspec t t va r-e chaz amo.s totalmente, dado que eL primer momenta del co nacimiento ciehtifico prictico es critleo y no feDom~nico. El positivismo reclama de los cientifico la aceptaci6n acrltica de la facticidad) 10 que e~ por a heeha de serlo. La facticidad B$ un fetiche que domina el pensamiento eientifico, determinando su evoluci6n. La critica parte de la desapariei6n de 10 existente 10 que exists estA en vias de desaparecer. Se pone en contra de~ los he cboe y se desarrolla en opesici5n a la faeticidad. Habla en cancra de los hecbos, contra la realidad f4ctica,y a, favor de la producei6n socla 1 de e sa rea 1idad (realidad prod uc ci6n), La ace i6n humana es t a. en contra de los he cho s en t od as sus maniiestaeiones, La prac t Lca 50 cial al superar la realidad fictica la niega, 1a critica la niega pi ra superarla. La ciencia formal en cambia, es t a a favor de los heehos los respeta religiosamente, bus ca adecuar sus mo deLo s a los heehos, indiscutfbles. El yo eonocedor de Lo existente, de 10 anterior y exterior a la individualidad abstracta, no puede actuar sobre la exterioridad si no es escindiendo e1 momenta -del conoc t mt.en o ·fenomenieo de la acci.on t , en una actitud teeniea sobre la rea1idad. Aparecen asi los t~cnicos del sistema y los tecnicos de la revolucion, que apartan a cualquiera de estos procesos una identica'actitud cientifica y una idefitica idoneidad teeniea, adquiridas en La ruda dlsciplina del aprendizaJB cieotifico, neutralmente valorativo en sl mismo_ El poseedor de la logica del proeedimiento es un cientifico~ sabe "rl Lsefiar-' un t r-aba o cientifico, 10 demas ·es secundario. Esta j euantificaci6n fl10s6f1oa es otra muestra del cambia de earicter de la eieneia: de unoficl0 artesanal. ligada a la producci6n, la cieDcia pasa a ser un oficio burocritico ligado a La administraci6n de cosas, De aqui surge e1 tecn6crata a sueldo que es un recopilador y racionalizador al servieio de una politica. \'Independientemente!' del eontenido de esa politica son eficientes para eual~ ier sistema. El correlato econ6mico de esta categoria profesional es e1 "eJeeutivo", eficiente administrador-de empresas, tambi~n eficaz para cualquier sistema. El cientifico es el gerente del conocimiento en la sociedad .imper<ial Ista. Aparecen los manipuladores de la realidad, los bur6critas de la revoluci6n, los enamorados de los hechos. Practica se confunde con pragmatismo, e1 fetichismo de la raclonalidad es el que manda: las re laeiones de los hombres can sus.productos (instltueiones) y de las institueiones entre sf (po~ ejemplo de la industria con 1a econe ?a rural latlfundista) aparecen como las relaciones verdaderamente hurna nas El problema de la revoluei6n es el de la transformaci6n de lasinsti t uc Lones--jn-odut o en otras mas eficientes y apt as . La .poLf t ca o t y los cambios en las relaciones soeiales - a su mantenimiento- ~Q co~ vierten eD un problema aritm~tico, de suma y resta (la racionalidad segan Hobbes). La revo1uci6n es e1 resultado de abstraetas combinaciones entre indicadores, asi e1 peronismo proviene de que, en 1945 aproximadamente, cambia la relaci6n de los indices del producto bru5.
to en favor de la industria y en desmedro de 1a agricultura deria.
y 1a gan~
E1 problema de las relaciones entre ios hombres se convierte en un simple medio para el fin institucional, por 10 tanto se 10 resuelve burocraticamente, administrativamente. Estan los que racionalizan empresas para hacerlas m's rendidoras, y los que subordinan a los hom bres a una nueva cosa: instituciones mis aptas y efici~ntes. S1 el problema de la revo1ucion es la emancipaci6n del hombre del dominio de atros bombres y de las cosas; para los tecn6cratas siK nifica la subordinaci6n de los hombres a nuevas cosas: instituciones centralizadas y planificadoras, por supuesto que dirigidas por elIas. Mediatizan al hombre con e1 obJeto de alcanzar un fin mAs alto, la racionalidad, la eiiciencia, terminar con el desp11farro de reeursos etc. El hombre no es el producto de su bLs t or-i a sino un agente subord1nado a la finalidad historiea 0 a las leyes de esas entelequias denominadas estructuras. EI t~cnico y no 1a clase social, 0 el pueblo es e1 que domina la circunstancias, y el tecnico ordena y redlstribu ye a los agentes para que, no de LmB manera azaroza sino planeada, alcancen el fin historico descubierto par los cientff1cos. La criatalizacion d€ nuevas instituciones-producto deJa para un futuro 1a realizacion y produccion consciente y colectiva de la histo ria. Se mantiene e1 caracter pasivo y abediente del pueb 0, esta vezbajo las 6rdenes de nuevas y renovadas tecn6cratas que modifican la forma prehist6rlcamente burguesa de dominaci6n para conservar la socie dad monopolista e imperialista. El problema polieial del orden y e1 burgues de la buena adm1nlstraci6n se convierten en los problemas ceo trales. La revolucion es igual a desarrollo, y en 1a practica, para los desarrollistas de tzqu1erda no hay ninguna revolucion sino un can tinuo Jugar sus posiciones en favor de otros desarrollistas mas 1uci~ dos: de los tecn6cratas conscientes del sistema imperialista, que uti lizan y SuboI'dinan a los "tecnicos de 1a revolucion" que son impotentes para realizarla.
IDEA Y DIAGNOSTICO DEL Pl:2HU por Jose Matos Mar (I) La. Sociedad peruana forma parte de un conjunto mayor de cerea de 90 nCL ciones , consideradas como miembros de un tercer m u- ,jo., que gravitan dentro de las esferas de Infl uenc ia, dom ini o y dependencia, de dos grandes sociedades que disputan Ia hegemonia mundi al.: La Union Sovi et ica y los Estados Unido s . La.s sociedades del tercer mundo est an comprometidas en diversas formas e in. tensidades, y en grados variados de dependencia y domi nt o, en el juego mundial de la lucha por la hegemonia Y» a su vez, se encuentran delante de un reto de creaci6n pro pia, que, ais1ada. 0 col ect ivam ent e, 1es permita participar del juego de decisiones universales. Los camb los , las declsiones y las estrategias para el desarrollo futuro de 1a sociedad per-uan a estan consecuentemente comprometidas por tal' situaci6n. El Peru, como pals subdesarrollado, tiene su propia especificidad, su personalidad. Una caracterlstica basica es que el espacio f(sico donde se des arrolla ha sido ocupado desde hace m ucho tiempo: 10.000 ano s A. C. (s eg dn descubrimientos arqueo16gicos recientes (Chivateros, valle costero de Chi116n, 13.000 anos - Lauricocha, Huanuco, en 1a sierra, 10.000 anos ). Durante este amplio pe r i'odo, pr-oc e s os variados y multiples de transformaci6n, han venido formando s u peculiaridad. Procesos ocurridos dentro de una l tne a continua, en que cada etapa tuvo s u significaci6n e importancia. La domes.ticaci6n de las plan_ tas alimenticia.s y el desarrollo agricola permitieron el surgimiento de una etapa de formaci6n, que - aislada en el espacio can su Hs onomta yritmo y sujeto a influencias compl ejas permiti6 los desarrollos regionales, y estos, por mecanismos varie'dos, derivaron en un Imperio, el Estado pan+andtno. Los espanol es , inserci6n de 1a cultura occidental, utilizaron a s u manera y s eg dn sus ne cg, s idade s la s um a de este amplio proceso, concentrado en el llamado Estado Inca. No destruyeron el pasado; pero s i 10 utiliz ar on y reinterpretaron de acuerdo con sus fines de conqu ist a. Esta. reinterpretaci6n y tratamiento subs is te como parte de un poderoso conjunto que r cpr-cs cnt ar-ra a las formas tradicionales contempg r ane as dentro de la sociedad peruana moderna de 1966. Esto e s , la forma de d_g_ sarrollo aut6nomo, la forma de desarrollo colonial y la forma de insertar la cualidad de un pais independiente, determinan la especificidad de la sociedad p_g_ ruana subdesarrollada. Generalizando cabe distinguir dos etapas nitidamente definidas y cont r-as tadas, desde 10.000 a nos A. Co hasta 1966. La primera es la etapa de desarrollo aut6nomo desde l a ocupaci6n inicial del es pact o por grupbs abor tg ene s. hace 100 a 150 stg los , hasta 1a conquts ta, 16 de Noviembre de 1532. En e ste Iaps o, Ia sociedad denominada and ina tuvo una evolucton social y cultural pr opta, conquist6 y cultiv6 su propio territorio, estructur6 un tipo singular de sociedad y cre6 su propia cul.tur a, en forma origina.l y aut6noma. Se propag6 diversifican. dose por un ar e a muy exte ns a, de-sarrollando ndcl eos de com pos i c idn y cohesi6n variadas, abri6 numerosas posibilidades y perspectivas, despertando, en dif e
r
(I) Tom ado de Civilizaci6n
Brasileira
- 1966
rentes momentos y Ior-m as, s ent im ientos de legitimidad, con relaci6n a 1a regi6n p equena 0 grande y> en los rilt irnos momentos, con relaci6n al Estado ImperiaL La creaci6n fue permanente, y s i bien existran 0 eran generadas injust i ci as y d~ s ig ualdade s, Ia solid arid ad y las g ar antfas comprendfan a todos sus com ponerrte s , Dos hechos deben ser destacados en este desarrollo autonomoel prirnero, s u amplia ev ol.u ci dn, m a s de 100 s ig Ios de desarrollo, dom es ti caci on Y creaci6n el segundo, la configuraci6n efectiva de aol idos pat r one s cultur ale s de com por+ tam iento, val or-as, s ol.id ar-idad, legitim idad y tr abajo. La segunda etapa de dependencia y dornin io, comienza en Noviembre de 1532, y prosigue hast a hoy. Mas de cuatro s ig los en que cambi6 el proceso de cr eacton independiente, se reorient6 b ajo la eg ida de la cultura occt dent al., como una de sus fases y m od a l i d ad e s de d om ini os e inserci6n, de s ar-r-o Il andos e dentro de una perspectiva nueva y rin ic a, impuesta por las sociedades ooct derrtales dominantes. Hay v ani as fases y modalidades: podemos distinguir, en esta et apa; Ia prime ra es la colonia 1, fase de dependencia poltt ica y e conorn lea, de 1532 hasta 1821, p er-todo en que l a soc iedad evolucion6 bajo el do mi n io espa_ nol, que impone su cultura en forma profunda y global, se desarrolla Ia costa en oposiei6n a la sierra, que fue el eje de organizaci6n de Ia sociedad andi na, reestructura los patrones de establecim iento hum ano e introduce el mundo capj_ talista con sus car acter tett cas y fines. La penetraci6n y e1 im pacto colonia"! de casi tres s ig Ios condicion6 el primer proceso de desarticu1actdn de 1a s oc i ed ad actual, de forma mas profunda y compleja deLo que aconteci6 hasta ahara. La segunda fase es la situaci6n de dependencia. e conom ic a y pol it ic a semicolonial en que se encuentra la s oci edad peruana tlesde 1821, fecha de la independencia que marca el segundo proceso de desarticulaei6n de Ia sociedad n aci ona l. En e§.. ta fase hay dos etapas, correspondiendo la primera a I a evoluci6n b ajo l a i nf'luej; cia inglesa que dura hasta 1930,y en la eual se pueden senal ar- momentos de mayor 0 menor intensidad, como los ocurridos en las primeras d ec adas de la ind~ pendencia, durante e1 periodo m il it ar-is t a, en 1860 y el mas importante a partir de 1890. Esta influencia inglesa se caracteriza par habe r ofrecido pOI' pr irne r a vez l a pas ibi Iid ad de formaci6n de capttales, y porque di o al E stado l a opor-tunj, dad de recibir empr-e sttt os , d andol e Iuer z a, 10 que permiti6 el robustecimiento del poder central. En la siguiente et apa, de 1930 hasta e1 presente, 1a influencia pasa a m anps de Estados Unidos de America del Norte, 10 que coloca a1 p~ rd dentro de 1a esfera directa de uno de los dos parses que luchan por la. hege-mania mundial. La influencia nortearnericana es fundamentalmente de ca.racter econ6mico, pues signifiea un merea.do de inversiones y un espacio potencial de recursos y de seguridad dentro de s u juego mundiaL Lo econ6mico exige leal t ade s. ea.rninos y segurida.d; de ahi" s u relaci6n can una poljt ioa.que.ta par-ece cQ. m o su consecuencia. Para una interpretaci6n cabal de I a sociedad peruana moderna, es nece sa rio compreoder claramente este proceso asr' en unct ado en sus aspectos sustant ivos , En cada.momento recibi6 reestructuraciones. reinterpretaciones, confo~ maeiones, pe rdtda s, m e cants mos de transforma.ci6n, variados y com pl ejos , am. pliaci6n cultural, asimilaci6n y revalorizaciones, Actitudes, comportamientos, creencias, cohe s ione s e integraciones se de s ar r ol l ar-an en intensidades y grados variados en los diferentes espacios hum anos , abriendo camino a tipos y e ater eo tipos soci al es. a sistemas de estratificaci6n social y cultural, a multiples for-
8.
mas de em ergencia 0 movilidad, a1 robustecimiento de estructuras econ6micas de poder , al sistema politico, a l a reinterpretaci6n religiosa, a la formaci6n de una red compleja de relaciones, de pr-econceptos , de formas de comportamientos y de acci6n y de t eji dos s ut t le s y dtafanos de dominaci6n, de fuerza, de irn pos i ci on, etc. Hechos que requieren estudios c ienttf'tcos especiales, a fin de que puedan el uc idar-l os , s ituandol os con nitidez en su verdadero contexto, para acabar con m itos, dogmas y preconceptos vig ente s que deben ser desterrados.
r
Lo importante es destacar para los fines de este anal i s is que los grupos humanos que han actuado en este escenario vivieron y actuaron dentro de un dni co espacio humano interrelacionado, matizado interculturalmente por estr-ucturas, sistemas, organizaciones. dial ogos de creaci6n, imprevistos, frustraC'iones tremendas, pobreza, miseria e imposici6n. Uri solo escenario, una sola SQ ciedad, var ios dramas y escenas; esto es la adversidad, la het er og enetdad •.los desarrollos des igual es , las cualidades variadas, y, en e1 fondo -a pesar de que reducida a pequenos sectores 0 manifestada diluidamente1a lucha peremne por la libertad, por 1a organizaci6n, por La p1anificaci6n de una soci edad efic az . Estas ideas nos llevan a la primera tesis: La sociedad peruana es una sola hace m as de 10.000 anos , y en su largo y variado recorrido, sufri6 inrluen cias hetez-og ene as y comp1ejas, tanto social como eulturalmente, 10 que form6 un tipo de sociedad, la sociedad actual, en euyo seno, como resultado de su prQ_ ceso hist6rieo, existe una pluralidad de situaciones soeia.les y eultura1es. Antes de pr os eg ut r con e1 desarrollo de esta hip6tesis, es eonveniente esclareeer enfrit icam ente. que las etapas ocurridas en este amplio proceso son ir-r-ever-stbles y s610 tienen significaci6n en cuanto elementos, aspectos, cornpor tam ientos ps icos oc ial es 0 pluralidad de situaciones sociales y cultura1es actualmente existentes. Toda superestimaci6n 0 reconstrucci6n es ant ic ienttf ica. Una t~sis nacionalista que 1a s oci edad peruana de hoy debe bus car, estara frustrada si pretende apoyarse en una etapa 0 momento hi st or-ico deterrninado, 10 que no 0cur r ir-a si se b us ca una creaci6n colectiva audaz que rescate 10 v aIi os o.. 10 ('.0D. s eguido, los valores tradiciona1es, 1a peeuliaridad 0 singu1aridad, y que 8. su vez sea universal el utilizar los conocimientos y progresos de Ia c ienc ia y de las t~cnicas rnodernas, en funci6n de las cualidades y capacidades de los componen tes actuales del Peru. El robustecimiento de la singu1aridad dentro de 10 val iq so y rescatable, la universalizaci6n, esto e s, la uttliz acton y alcance de la den c ia, te cntca e ideas rnodernas; he ahi' l a parte b as i ca de Ia tarea del Perd. La Plur al idad de situaciones s oci ale s y culturales de la s oci edad act ual e st a basada en una serie de hechos y not a s . La primera car-ac ter-Iat i ca general es 1a desarticulaci6n. esto es, I a existencia de una s er i e de contrastes y d es arrollos desnivelados. La sociedad aparece repartida en is lote s geograficos. econom icos , sociales y cultura1es. dando la impresi6n de un ar-chtpi el ag o ron d eb il e s comunicaciones: un sector no produce efectos sobre los otr-os , y en e stas condiciones, l a difusi6n del progreso Menico y ctentff ico queda limita.do. E§_ ta situaci6n presenta la idea de dual ism os : el sector moderno y el industrial, y e1 sector tradieionaL ag rtcola. Esto es , se acredita una e conomfa dualista, en 1a cual Lima representa el sector moderno y la provincia. el t r ad i.c ion al : 1a ('o.§_ ta 1a agrieultura moderna, y la Sierra la agricultura tradicional; en otros a.sper; t os se contraponen el gobierno local tradicional y el gobierno local nac ional , La
religi6n y culto tradicional y l.a religi6n cat6lica, etc. E st o quiere decir que hay desarticulaci6n 0 falta de articulact6n por causa de Ia yuat apos ic ion de esr tructuras soci al es , econ6m ieas, poltl l cas y mentales, que actdan con Intens tdades- y modalidades diversas en el s eno de l a soc:iedad nac ion al, muchas ver ce s sin r el.ac ion , sin eonexi6n, sin union, sin pr opag actdn, sin m ott vacton, y s i existe, es tan d~bil que casino ti en e importancia . El conjunto urbano yarra del e onjunto rura I de m odo :r:n as contrast ado que en las sociedades desarro11adas. Un grupo reduc-ido tiene el control econ6mico y pol It ioo, con toda s sus consecuencias de desigualdades e in~ usticia soct al. El resto, 0 sea, Ia cast totali:dad de Ia s oci edad, depende de sus decisiones y de las posibilidades que Ie sean ofrer:idas, segdn las conveniencias del grupo en el poder. Una gran ciudad se desarrolla en amplia eseala constj, tuyendo un eje 0 centro, que hace pensar en la e xt st enei a de una dntc a regi6n nacional I domi.nada por ella. El fen6meno urbano e s muy pleno de contr-as tes y 11ega al hecho extremo de que la segunda e iudad del pals no aleanza al 100/a de la poblaci6n de la capital, Lima. Existen, por ejemplo, cerea de 80 gr!! pas selv!1ticos que, aunque sin importancia demograJiea, pues son estimados en 80. 000 habitantes, no participan de la vida nacional. Algunas areas culturales presentan modalidades di s t int a.s de desarrollo. por causa de diferentes pr-oce sos locales; ast', el valle del Mantaco aparece como uno de los de mayor evolucidn rural serrana, y la costa norte, como totalidad, es una de las mas dtnamtc as del pars. Al lado de las haciendas tradicionales donde La servidumbre y las rEi. laciones de dependencia se revisten de formas bien alejadas en el tiempo, exi§.. ten modernas haciendas lndust r-i alfz adaa, 'al nivel de las pla nt ac ione s cent r-oamerieanas. De los doce mi l lones de habitantes que posee el Peru, par 10 m enos unos cuat r o millones no tienen partici.paci6n pol.ttto a alguna, por no votar (1). Esto signifiea que, adem as de su ausencia en las decisiones y participaciones en el juego naci onal, estiin a.usentes en su capacidad plena del mercado nacional Hay desarrollos desiguales en todo el ambito del pars; en algunas zonas el alf'a> b et isrno, la mortalidad y la desoutrict6n presentan cif'r as muy alt as, aunque en otr os los tndices no son ta n desoladores. Los recursos nact onale s s e concen tran en determinados palos motor-ea. pero no alcanzan las disponibilidades del gobierno nacional para los res tantes. Sin un ordenam i ento, sin plan ni esbozo, 1a soc iedad crece oc ios am ent e. La des art icul ac i6n re eue rd a rn ucho a las fa c> torias col oni al e s . El sistema colonial e spanol, par ej ernpl o, utiliz6 determinadas ctudadea que desarro1l6 como puntos de apoyo a su pol rt i ca de conquista y domtnacton , Lima t enta r-el a et on es directas r-on Espana de La misma forma que Buenos A ires, Ci udad de M ~xico .. Santiago y Bogota. Todo el sistema de r el actone s funct onab a s igu iendo estes ejes direetos: un punto de apoyo y La metr6pQ H. sin que ex i.st ie s e cast ninguna relaci6n entre e stos puntos de apoyo en la. Am_§. ri.ca Latina. Eete sistema favorecfa Ia poHtica colonial y el desligamtento dej6 como r ea iduo las relaciones actuales entre 108 parses latinoamericanos. En el Peru, la descon exi6n determ ina internamente que las regiones no se inter-r-el actonen, que no s e complementen, nt se coordinen sus mercados y desarrollos. Esto e s , los diversos sectores de la producci6n es tan de s art icul ados. pues ca> da aetividad econ6mica tiene su pr-opio r itm o y sentido, sin ligaz6n can las a tras. La agricultura s ig ue as f su propio camino, la pesca el s uyo, La industria aparece aisiada. Si alg unas relaciones son generadas esto ocurre apenas dentro del pequerto grupo del poder. Per otro l.ado, hay una gran m ezc la de t ipos de eCQ 10.
nom ta , que aparece en proporciones d is t inta s , y, a derna s , con el dorn in io de ha : b it os regionales ocasionados por Ia heterogeneidad cultural. En muchos ca sos e~ ta m ez c la tiene tonalidades co nt r apue s ta s ; a s i', el sector cap it aLi s ta empresario moderno uti I iz a formas colonia l es c api.ta li s ta s y f e uda l e s al Ia do de la tradici.onal cooperaci6n ind ig ena , Podr ramos enum erar ampliamente los contrastes y de s a r-r-g 1108 de stg ua les que caracterizan esta primera nota generaL que denominamos desarticulaci6n. Esta caracterizaci6n podr ta dar margen a que s e af ir m e Ia coexistencia de
do s sociedades 0 culturas en el s en o de la soeiedad actual. Se desarrolla aSI la tesis del dual ts m o de-Ia cu l tur-a y de la sociedad peruana, t e s is que en parte sus, t entarn os en 1948 y que hoy consideramos superada. Hem os dl cho que las Ior-ma s
r emotas corresponden a Ia sociedad tradicional yIas formas pr6ximas a la soci~ dad moderna, y que el drama del Peru es ta en el enfrentamiento de estas dos sociedades. Es ta teStS, que podr ta explicar La desarticulaci6n, los contrastes y dEl.. sarroUos desiguales como resultado del proceso hist6rico, es peligrosa y Ilm ita da Pues los contactos. difusi6n y procesos que s ena lam os, tanto las For-mas r e : motas como las pr6ximas son het er-ogeriea s , 10 que torna dif'fci l distinguirlas con precisi6n. Por otro Ia do, las formas. est r uctur-a s 0 sistemas' soctafes-opues tos. e stan relacionados y s e ut i.Liz a n y apoyan mutualmente dentro de una red de m dl ti.ples r-e l a c ion es . Esto qui e r-e decir que no da lugar ados sociedades con formas claras, La que ocurri6 es que, desde 1534 hasta hoy, algunos sectores, regiones o ~reas e voluc ionar-on de manera diferente, debido a com plejos Ia ctor-e s s ocja Ie s motivados por su im por tanc ia, situaci6n, riqueza e int e r es .
r
Las formas distantes, que cor-r-ea ponde r ta n a 1a sociedad tradicional, no son hornog en ea s , y se torna diflcil distinguir las correspondientes a la cont.r ibj; ci6n indig ena y las correspondientes a Ia contribuci6n es panol a , Ambas influenc ia s e stan de ta.I manera mezcladas que se torna imposible diseernirlas. Lo triL dicional da lugar a formas compl eja s y no a una totalidad y a su vez , las forma s pr-oxim a s , Ia soeiedad moderna, son tarnb ien cornp Ieja s por sus variadas infIuen ci.a s e interrelaciones En ambos ca so s hay heterogeneidad, y por consiguiente plur al'ida d de s ituaci on es . L;3 desartieulaci6n di6 .com o resultado Ia organizaci6n de una sociedad in~ f i.caz para sus mayor tas , con situaciones de privilegio pa ra una m inor-ta dom inaj; te Esta organizaci6n, que no responde a un plan, se caracteriza fundamentalmen_ te par estar sustentada por estructur_as r tg idas La estructura econ6mica., pol it]; ca y social del pats corresponde a una forma centralizada y motiva.ciones sin un equi Lib r io de va lores correspondientes. A 10 cual s e adiciona la dom inaci6n y dependencia extranjera e internamente, los privilegios de una m inor fa . Para m ant q ner y r-efor-z a r este sistema, Ia sociedad se desarrolla dentro de estructuras muy r rg ida s, y de las conventenc ias de una elite del poder. Una segunda car acter Ist ica del p1uralismo de situaciones aoc ia Ie s y culture) les existentes es Ia dependencia. Dependencia que en un m orn e nto fue dominaci6n directa, siendo ahora dom iuac ion indirecta a semicolonial. La sociedad actual perdi6, adem as de su poder de cr-ea cton, su independencia y autonom ta, hecho que afecta todo su pr oce so. Esta dependencia promovi6 el desarrollo de un grupo nacional en e1 poder que es totalrnente dependiente del extranjero. Llev6 a l a so-
II.
ciedad aun t ipo de acci6n polfttca y social comprometida que la hace evolucionar dentro de una tin ica lInea capitalista y forma occidental. Impone obst acul os a au desarrollo, la torna dependiente y di Ii cul ta Ia pos ib il ida d de que se estructuren sentimientos nacionales y de que se obtengan sentimientos de 1egitimidad. Este fen6meno afecta a toda 1a sociedad naciona1 en sus diversas capas socia1es, en sus diferentes actividades econ6micas y poltt.i cas y en su sistema de relaciones pol tt icas con los grupos grandes y pe quenos . Ni l a comunidad de indtg ena s ni La comunidad rural a el pueblo escapan de e st e juego, estando todos corn prom etidos a t.raves de rnecanisrnos compl e jos y en intensidad var ia da en mayor 0 menor gra do. La tercera y ultima caracterLstica de e st e p1uralismo social y cultural es 1a incapacidad que tiene Ia sociedad moderna para pagar los costos de un estatuto hum a no par a todos sus componentes. No hay dis tribuci6n de recurs os soc ial e s, esto e s , no puede ofrecer a todos los habitantes las bases y condiciones necesarias para Ia constituci6n de s u personalided tanto f(sica, cuanto moral. Esto sig nif ica : a) poder sa tisfa ee r 1as n~ee~sidades bas teas +s al ud, a lirne nt e e idn, habtts ci6n. etc. a fin de eonseguir hombres sanos; b) ofreeer un ambiente psico16gico y poltttco adeeuado a fin de conseguir hombres libres dentro de una comunidad sQ. lidaria; c) dar-lea una educaci6n ne ce s a r ia , a fin de conseguir hombres efieaces y cr-eador-es .
Traducci6n
del portug ues - Eduardo A rce Cam po
del
(1)
Los ana lfa betas
00
vota n par Ley eo e1 Peru.
12.
Documentos de la epoco : PARA QUE SOCIOLOGOS? por Dany Cohn Bendit La cues+ion de las so lidos de la correro de Sociologia (y de Psicologio) se plantea con bastante frecuencia como para que' no se considere de una manera precisa el problema. Se imponen dos hechos: los departamentos de ciencias hurnoncs estdn superpoblados con re loc idn 0 las sol ldos disponibles actualmente, y eso sin tener en cuenta los elevados porcentajes de suspensos que seron aplicados con occs ion de los examenes. Esto incertidumbre de los estudiontes con re lcc lon a su profeslon futura, tiene , por simetrla, la incertidumbre reor icc a nive I profesora I en e! que las invocac iones a 10 c ienc ia no hacen mas que ilustrar, mas bien par controsre , 10 confusion de las d iversas doc trinas que no I:IOSI son enseftcdos . . Por otro parte, 10 agitacion universitaria se ho desarrollado desde 1960 tanto en el extranjero como en Francia, entre los soc ioloqos mas aun que entre los psico loqos 0 los filosofos {como suced io desde 1945L mientras que las otras secciones de Letras, sin hablor de las Facultades de C iencios, se destacoban a menudo por una notable pasividad. ASI, los problemas de 10 Universidad, e incluso de 10 sociedad en general, se encontraban suscitados en un departamento de efectivos poco numerosos y de creac ion muy rec iente, mientras que no menos perodoj lcomente la in ic iativa de 10 reforma Fouc het proven la de los estudiantes de C ien-cias, mucho mas pacificos. Eso se observa en los Estados Unidos, en Francia, en Checoslovaquia. en Alemania y tambien en Polonia y
Por que en esos palses e I ma lestar se expresa preferentemente cias Sociales?
en las secciones de C ien
Por que se ogitan aSl, mien res que las otras secciones como mucho las secundan? Par que esta incertidu mbre teorica y por que un prob lema tal en cuanto a las Pequeno historia de 10 Sociologla No consideraremos aqul mas que las tendenc ias dominantes que un estudio mas detalla do debera completar: todo boicot a Ias c lases I oeste respecto I sera hien rec ib ida. Es necesario recoger e I prob lema bajo un angu 10 hist6rico. A proposito de esto 10 fecha capital es 1930, con 10 experiencia de Mayo en Hawthorne en U.S .A. Mostrando la importancia de los fenomenos afectivos en los grupos reducidos y suqir ie.. do 10 regulcc icn de las relaciones humanos para mejorar 10 productividad de los trabajado- res, Mayo hacla mucho mas que abrir un terreno nuevo a la sociologla. Cerraba 10 epaca de 10 filosofia social y de los sisternos especulativos, sobre la sociedad global, abriendo la era gloriosa del empirismo y de la recogida 'Ilcientifica" de datos. De 10 misma monera, alquilando sus servicios a la direcc ion de una ernpreso , iniciaba la epoca de 10 co lcborcc lcn a gran escala de los soc iol opos con todos los poderes del mundo
&01
idas?
burgues, brontado
que otrovesaba la diflcultad por 10 crisis de 1929.
de racionalizar
un sistema
capitalisto
fuertemente
que-
fe, con pre tensiones
EI paso de una t:lci<i>1 og 10 ccodern icc subd i to de 10 fil osoflo 0 uno soc i 0 Iog 10 independ ien cienti"Ficas corresponde 01 paso del ccpitalismo de concurrenc ic al capi-talismo organizcdo.
En la sucesivo , el descrrotllo de 10 sociologic estara siempre mucho mas ligado a la demcndc social de una prdctico racionolista al serv lc io de los fines burgueses: dinero, provecho, rncntenirniento del orden . Las pruebas son abundantes: lo sociologla industrial busco cnte todo 10 cdcprccicn del trobajador a su trabojo: 10 perspectiva inverse es muy limil'ada yo que el socic5logo pagado por 10 d irecc ion debe respetar la finalidad del sistema economlco: producir 10 mas posible para obtener los mayores ingresos posibles. L~ s06tologia polltica preconiza vestos encuestas, generalmente mls+ificodoros . que presuponen que 10 disyun+ivo electoral es hoy el luger de 10 politico, sin preguntarse nunco si esta no se situarla fuera de este terreno. Stouffer estudia las mejores condiciones de "moral" del soldado americano sin plantear los problemas estructuroles del popel del ejercito en 10 sociedad en que vive. Se vuelve a encontrar a los socio logos en lc pub l lc idod , las mH Formes de condicionomiento del consumldor , en el estudio perimental de los "media", rcrnbien a"hl sin tratar de criticor la Func ion social de estos "me:dia", etc.
ex
Por otra parte I cua I es la concepc ion de los soc iologos U. S.A. sobre e I problema centro lde losc lcses socioles? EI concepro de close y el de discontinuidad (Iucha de closes) son eliminados y reemplazados por las nociones de closes y de estratos dotados de estatuto, de poder y de prestigio. Habrla una escala continua en )0 cuol 0 coda escalon corresponderia una cantidad definida de poder y de prestigio, segun una grabacion creciente a medida que se ocerco ala cumbre. Por supuesto, cada individuo tendr io 01 principio los mismas po sib i Iidades de esco lor la pi ram ide, pu es to que nos encon tromos (como Em todos partes) en una democrocio. AI. lado de las refutaciones teo~icos de Mills y de D. Riesmonn, la refutaciones practicos del sub-proletariado americano (minorlas etnicas), y las de ciertos grupos obreros con tra sus oparatos slndiccles , son suficientes para barrer el suefto de una integracion total. Muy recientemente, los motines de los negros americonos han creado tal panico que han sido vorodos crediros suplementarios a los soc icloqos para que estudien 103 movimientos de las moses y proporcionen recetas para 10 represicn (ci rcdc en Le Monde). F inalmente I "ornerqc iron 10 I cuando el Min isterio de Defensa lanzaba un proyecto an ti -subversi vo en America Lati na (e I famoso proyec to Came' o+) I trctcndo de ocu 1 tar 10 I no imaginaba nada mejor que disfrazarlo como proyecto de estudlo "socloloqlco" ... Y en Francia? La roc lonc li zcc lon del capitalismo comenzo despues de 10 guerra (creoc Ion del PIan), pero no se hizo efectiva mas que con el gau II ismo y sus estructuras autoritarias. Ahora bien, no es por uno cosuo Iidad que 10 Licenc ia tu ro de Soc i 01 og 10 es insti tu ida en 1958. EI desiguol desarrollo del copitalismo frances con relacion 01 ccpl+ol lsrno U.S.A. se encuentra
14.
tambieri enel plano ideo lcpico: toda nuestro sociologla actual esto importada Atlantico, con algunos anos de retraso; todo el mundo sabe que los socioloqos son los que siguen las publicaciones americanas de una rnonero mas atenta. La
de mas alia del mas cotizados
"TecrIe'' sociologica
Hemos visto su estrecha Iigazon con la demanda soc ia I. La practica de organ izac ion del capitalismo suscita multitud de contradicciones, y para coda particular, un soc iclogo es utilizado. Uno, estudlord 10 delincuencia juvenil, otro el racismo, el tercero los slums. Cc> do uno buscaro una expl icoc ion a su problema parcial y elaboraro una doctrine que proponga soluciones 01 conf llcto limitado que el estudia. Al mismo tiempo que cumple su oficio de pe... • d d·' nuestro soc . "I ogo contn 'b uiro a 1 II rnoscrcov II oe Ias II teor .. II soc • 1" . rro guor Ian 10 ios 10 oqicos , La confusion de las ciencias socia les, que tiene aqu Isu origen se manifiesto en [o interdisciplinariedad I'an a la modo hoy (Cf. Althusser). La incertidumbre de coda espeeialis ta, al confrontarse con las incertidumbres de otros especialistas, solamente puede dar gran-des simplezas. Trcs esta confusion hay una ousene ia, nunco subrayoda, de estatuto teorico para 10 sociologlo y las ciencias humanas. Su unico punto corndn es, en ultima instancia, que cons tituyen lien su mayor parte tacnicas metodicos de cdoptcclon y recdcptccion SOCiOPI! sincontar 10 re inteqrccion de todas las diferencias: la mayorla de nuestros soci61ogos son "merxistos'", Mencionemos en apoyo de esto tesis e I carccter conservador de los conceptos uti lizodos actualmente: jerarqula, ritual, integracion, fune lon social, control social, equilibrio etc •• , • Las !!teoricos" deben expl lcor conflictos c io I que los hab la provocado. localizados sin referencia a la totolidad so-
Esta gestion pretendidamente objetiva implica perspectivas porc lcles , en los dos senfides de 10 palabra I en las que los fenomenos no eston Iigodos entre 51 (sin embargo 1 el ia<Aiis mo, el paro, lc delincuencia, los slums constituyen una unidcd) , y en las que la rocionali":dad del s'lsterno eccnomico es un dato. Ya que la po lebrc provecho se ha hecho desagradable, se hablo de crecimiento, de cdoptcc lcn a un cambio hipostosicdo , Pero a donde va esre cam bio, de que procede, quian 10 organiza, a qu len aprovecho? Son demasiado especulativos estas preguntas para interesar a 10 ciencia? Estas cons ideroc ionesnos Ilevan a conc luir simplemente que el malestor de diantes de sociologia solamente pueden comprenderse interrogando a la sociologla Funcion socia I. Se ha visto que en los confl ictos ccrocles Ios soc ialogos lion escog compo 1 el de las d irecciones de empresa y de I Estado que los osiste . Que sign ifica circunstancios 10 defensa de 10 sociologla preconizada por algunos? EI caso de N an terre El ondl lsls general que precede ilustro el caso particular de Nanterre. Tambien ...i.?' Crisis en 10 sociologla, inquietud sobre las salidas, confusion en la ensefianzo dispensada e importac ion de las doctrinas made in U . S .A. Los que quedan fuera de 10 eorriente positivoempirista son obligados a replegarse en una errtica verbal, que tiene el merito de evitor una total "uni-dlrnens icnollzcc lcn", pero que ratifieo el oislamiento y 10 ineficacio. Entre las "espercnzos'' de los estusobre su ldo su' en estas
f
10 sociologla
francesa
la jerga parsoniana
y el culto de las
15.
estadi'Sticas (por fin un terreno cientlfico) son 10 clave de todos los problemas. E] estudio de la sociedad ha conseguido la gran tarea de despo li tlzcr rode la enseftcnzo ...• Es decir, legalizar la polltica existente. Y todo eso unido a una cclcboreclen fruc+ooso con 10'$ Ministerios y tecnocrotos que tratan de fermer sus cucdros , etc ... Nuestros profeso res posen faeilmente por "izquierdistas" comparados a los nos algicos de los viejos tiempos que florecen en los 0tros departamentos. Porque estos dejon con pena al mandarinoto de 10 Universidad instituido por el capitalismo lib~ral, en tanto que los soc icloqos han visto a donde va eJ 'teambion:orga nizoc ion , rcclcncl lzcc lcn , producclon de mercanclas humanas, a medida de las necesidadeseconornlcos de I eapi ta Iismo organ izodo . Es necesario refutor aqui concepciones defendidas por M. Crozier y A. Touraine (ortlcu 10 de Le Monde) sobre los debates que nos ocupon , (Espj-it . enero
I
1968)
Para Crozier e I malestar americano no reside, como algunos ingenuos 10 cre Ian en la violencia de los negros.llevados a una s ltucc ion extrema por sus condiciones de vida, 0 en el horror de la guerra imperialista del Wieimon (esre "ccc identa'", esta "Iocurc"; como escrlbe Crozier al cual crelamos mas ligado a 10 expliccc ion cien1·ffica que a las palabras magieas). Tampoco reside en el desmoronorniento de todos los volores que ceden el sitio 01 valor de cam bio , al dinero- No, eso existe, pero es una cp or ienc io , La violencio siempre ha exis.tido enU.S.A. Lo que es nuevo nos dice Crozier, es lo invasion del racionalismo. Es el cambio de las mentalidodes necesarias para familiarizorse con el "rnundo del rozonamiento obsrrocto". La historia aeual no es uno lueha real entre grupos sociales que combaten por intereses mater.ia::" les y prioridades soc lo+econom icas diferentes. Es e I lugar en donde dos entidades fantasmagoricas se enfrentan: el racionalismo 01 serv ic io del crecimiento contra la anarqula irresponso+ ble de aquellos a quienes el cambio espanta. Esta vision "sociological! solomen+e merece una refutoc lon por el eventual alcance ideoloqico que podr lo revestir , yo que tambien .Croz ier aconseja a los negros no las reivindicaciones de poder, sino una IImutacion intelectual" (':.sic!). Y que todo eso condu ce a la Gran Ce lebrac ion de I Modo de Vi da Ameri cano, e I cua 1 produce hoy nuevas individualidades innovadoras y dinamicas.
j
En sus recientes artlcul os , Touraine ha presentado la concepcion s'iguiente; hay un si~te ma universitario cuya funcion es produc ir el saber en servicio del crecimiento (una vez mas?)Y este sistema contiene una controdlcc lon fecunda por su intercambio entre profesores yalumnos. La Universidad es analoga por sus conflictos y por sufunclon social esencial a la empre:::o del siglo XIX. Esta opos ic ion XIX-XX es falaz. No es c ier ro "que el conoc imienro y el proqre so tecnico son-los motores de la nuevasociedad". Conocimiento y progreso, fecnico estrin ahf subordinados a las luchas entre las firmas en busca del beneficia (0 10 que es 10 rnisrno en busca de lo hegemonla monopolista) y 01 enfrentamiento rnl ll or y economico entre palses del Es+ te y del Oeste. Los sabios no son los inocentes ernpresorios que se nos quiere presentor , ni la ciencia, esta glori05a actividad autonoma, que no apuntarfa mas que 0 su propio desarrollo. La unidad de referencia: la Universidad, no es viable. Los contradicciones tienen luga· al nivel de la sociedad en general y la Universidod tome porte en ella casi en bloque. La mayorio de los profesores y de los estudiantes estan [igados'i a la conservccion del orden y unicomente una minorla puede tomar parte en el movimiento de repo Isa que se desarrollo en las metropolis yen los palses explotados. La reciente mocidn de grupos de estudiantes, actu1 en Nan.ferre , sol idcrizdndose , sin disgusto ante su sarvl l ismo, con la administracion y la mayoria del cuerpo docenre , ha sido la prueba mas reciente en ello. PosibiI idodes y limites del movimiento de repulse estudlantl l,
16.
Hay que diaipor 10 i lusion de las cons ignas sta Iinotoura in ionos sobre un movimiento estud ian ti [ de meso con intereses convergentes. Tanto por su origen soc io I como por su aceptacion de Ilegar 0 ser asalariados de los diferentes aparatos outoritor ios (Estado, empreso, firma publ ic itor lc , etc ..... ), 10 mayorla de los estud iantes son yo conservodores. Solomente una rninor io de estudiantes y escoge de hecho otra or ientcclon . Cudles minorla? y profesores son entonces (sobre todo odjuntos}, puede escoger las posibilidades de cccion de esta
f
En los medias un iversitarios las perspectivas son l lrnitodcs: se trota fundamentalmente de ac larar las ideas de' los estudian res en cuonto a 10 func ion soc iol de 10 Un iversidad. En porticu lor, en 10 carrera de Soc iologla f es prec iso desen mascaror las fa Isas repu lsos , ac larar 10 s i9 nificoc ion general mente represifvo de la profesion de sociologo y dis ipcr los ilusiones en cua~to oeste osunto. La hipocresla de [a objetividad (ver Bourricaud, 10 conciencia cultural del Ministerio de Educccion Nacional) del apoliticismo, del estudio inocente es mucho mas flagrante en las ciencias humones queen otros dominies y debe ser explotado. Una rnlnor lc intelectual permonece en e I ghetto que se Ie ha reservado. totalmente ineficaz si sufre
0
place
incluso se com de los
Esperando otras ace iones IIevorernos este debate soc iologos que debe tener lugar antes de Pascua.
10 Conferene
ia de
II
Defense"
Dany Cohn-Bend it, Jean Pierre Du teu u, Bertrand (De 10 Revista II Esprit" numero de Abri I 1968.
Gerard,
Bernard
Granaut
ir.
17.
PROBLEMAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES (ENTREVI STA . CON UMBERTO CERRONI~ Victor Flores Olea
.'
Umberto Cerroni visit6 a M~xlco can motivo de los Cursos de Invierno que tuvieron lugar a principios de febrero de este ano en La Escuela Nacional de Ciencias Polftlcas y Sociales de la UNAM. Un dialogo particularmente significativo por sus implicaciones te6rieas, es el que sostuvo con los profesores Victor Flores Olea y Arnaldo C6rdoba, Y COD los estudiantes de a noa su pe r t or-e Antonio Delhumeau, s Adolfo ChacOn, Berta Lerner y Guadalupe Acevedo, de La misma EseueLa. La Revista Mexicana de Sociologia se complace en presentar a sus lectores ese dialogo, cuya versi6n al espanol, del original italiano grabado en cinta magnetof6nica, es del profesor Victor Flores Olea. Naturalmente, el texto conserva la forma de la exposici6n oral. La actividad intelectual de Umberto Cerroni-(profesor de la Fa cultad de Derecho de la Universidad de Roma) se ha orientado al es= tudio de algunos problemas de teoria Juridica e historia polltiea. El fruta de esos trabajos se ha recogido en varios volQmenes: Marx e il diritto moderno (1962), 1 Kante la fondazione della categoria giuridica (1962) y en algunas traduceiones al Italiano de obras cIa sicas del pensamiento politico, precedidas de amplios estudlos in-troductorios. 2 En la actualLdad prepara un libro sobre las relacio nes entre las categorias juridicas del derecho formal y las estructuras econ6mlcas y sociales del mundo moderno. Pregunta; 6No cree us ted que necesariamente, en las investigaciones de problemas econ6mieos, politicos y soeia1es, la ideologta del estudioso opaca 0 'dlstorsiona 1a obJetividad del conocimiento? 6 Es posible pensar en una ciencia social "no va Lor-a Lva"? t Umberto Cerroni: {._Me doy cuenta que todos los t nveat t gador-e , ines vitablemente, llevan al gabinete de trabaja el peso de sus ideas y preferencias. Sin embargo, no hay duda que e1 estudloso en el campo de las cieneias sociales debe emanciparse de esta "Lnvas Len' de las propias ideas. Pero e1 problema, en def1nitiva, se refiere a la posibilidad misma de las eiencias soctales. de un conocimiento "no valorativo" - en t~rminos de Weber-, de la reaiidad social. Cr-e en dicha posibilidad. En primer Lugar , per-que las poslciQ_ o nes pol!tieas pierden eficBcia cuando invaden el terre no de la cien cia. Por otro lado, la polttica (cualquiera que sea) es capaz de Db tener ventaJas de 1a ciencla, precisamente porgue se alimenta de amllisis· te6ricos. Aqui nos enfrentamos a Ljr ob Iema de las re1aciones entre polltica y eultura; debemos darnos cuenta, desde Iuega, que 1a unidad entre politica y cultura pue de ser e-f1caz y dtil, para amba s , cuando se trata de unificar dos campos aut6nomos. Porque si dicha unidad-significa queel-intelectual-debe.comportarse como polItico, o el politico como intelectual, nos encontramos simplemente ante un cambia de funciones, y no frente a su verdadera unidad.
-=
18.
La posible unificaci6n existe cuando e1 intelectual lleva a cabo a041isis rigurosos, seleccionando sus problemas sobre la base de un interes comun a la humanidad modernaj esto eSI cuando no se reiu gia en abstracciones 0 no hac€! "arqueologia" cultural. Aun cuaodo existe e I peligro de la "contaminacionil t de o l.dg i ca , e1 espfritu riguroso del cientifico puede evitarlo, 10 q_ue resulta mas facil cua n do partic1pa en las luchas civiles, pues su responsabilidad en es-tas bata11as es mayor en La medida en que realiza un trabajo cient! fico serio, riguroso y fundado. Pregunta: Paralelamente a 1a confusion entre actividad politica y actividad cultural, se plantea e1 problema de las grandes perspectivas teoricas que se discuten en e1 mundo moderno. 6Piensa usted que puede hablarse hoy, en terminos generales, de una crisis de la filosofia, del pensamiento especu1ativo 0 de la "imaginaci6n", en sentido de C. Wright Mills? ("Que piensa usted de La critica del pensamiento anaLf t i co a 1a d i aLe c t Lca , y del hecho de que la raz6n analltica se postula como la uniea metodologfa ca paz de conocer los problemas cnncr e t cs y ooprg.poa-ereehl:-eioncs? Se afirma que la d t aLe c t Lca solo ve e1 bosque, pero no 10s- ar boles; par otra parte, los penaa dor es dia Ie ct ieos den unc.i,a una c:i n rencia de imaginacion'entre los empiristas: ~iensa usted que 1a escisi6n es insuperable? ~Hay po~ibilidades de un diflogo efectivo entre soc t riLogo y marx i s t as , entre dialE:~cticae Lnve s t I ga ci dn ems pirica, en sintesis, ent~e razen dia1ectica y razon analitica? Umberto Cerroni: La pregunta e s fundamental para entender a l.guna s di ficultades de la cultura moderna. Creo, en e f'e t o , que hoy ex i st;e c una division tajante entre ambos palos te6ricos: filosofia dial~ctl ca e investigaci6n empirica. Sin embargo, digamos que no se trata de una division nueva, sino de una pol~mica que se reproduce, bajo distintas farmas, desde haee dos s t gl.c s , De s puds del gran esfuerzo de Kant para resolver este problema, eL di vorcio vue Lve constantemente. Tal cosa se debe) tal vez , aL he ch o de que e L ka nt Lamo no en contra La verdadera soLuc t Sn ni e L justa camino de 1a sintesis. En primer lugar, desearia a prove otra La oportnnidad para hacer r un llamado a los estudiosos: es necesario valveI' a1 orfgen clasico del problema. Una de las enfermedades mfs graves del mundo moderno es, precisamente, el modernismo. Aclaremos: no se trata de rechazar los descubrimientos t~cnicos y cientificos de la humanidad. sino del pe1igro que existe en 'pretender resolver exclusivamente "entre oasotros" los problemas te61'lcos que se nos plantean, prescindiendo de los clasicos del pensamiento. Esta es una tendencia que se a firma desde hace tiempo, sobre todo en e1 mundo occidental, y eon= duce indefectiblemente a aislar los problemas de La t.nve t t gac t on s concreta de sus necesarios p1anteamiento teoricos. A mi manera de ver, as! procede sobre todo e1 empirismo nortea mericano e ingl~sl que ha separado paulatinamente a la soci010gfa de su conexion con los problemas teoricos fundamentales. Sastengo que una vuelta al estudio (verdaderamente profundo y cientlfico) de 19.
las ideas de los cla~ioos del pensamiento politico y social y de los grandes fi10sofos de La tradicH5n occidental, es imprescindible para eontrarrestar la tendencia segun la cual la ciencia, es, unicamente, investigacion analltiea, empirica. En e1 fondo,.'si.examinamos.a que se debe el·exito del empirismo a oc Lo Lo g k co , llegamos a la conclusi6n de que e L estudio de 10 me ra+ mente particular es e1 objeto de esa soel010gia. Por mi parte, pie~ so que los gr-a nde s .c t en t Lr Lc os de La naturaleza no han sido nunea "empiristas". Los mayores descubrimientos en este campo han sido s Iempr-e 1 resul t ado .de. experiencias .que ·se han derivado de. impor.e tantes . ant ici paciones . 6ricas,. de hipotesis, rigurosamente e Labor-a te -da s desde el punto de v Lsta te'6rico. En efecto, se trata de que los investigaaores·empirieos·muestren mas imaginacion. Dt.ch 10 anterior, debemos aiiadir que La "culpa" es t amb Le n de o los opositores a1 emp±ft~moJ de quienes se declaran fieles a la filosofra tradieional 0 a la dialectica. Tambi~n en este aspecto seria necesario volver a1 planteamiento clasico de los problemas. 8i antes hemos menc t onad o el fracaso del ka n t Lsmo , desde e L punto de vista dia l~etico debemos sefialar el fracaso de Hegel. 8i Kant fracas6 en Sll intento pOl' unificar el mundo de la razen con el mundo de la empiria, a t raves de una sintes is - que permi tiera "rac i ona lizar" e 1 mundo , He gel fracas6 de sde el mome n t o en que sostuvo que todas las articula-ciones del Mundo son, exclusivamente, una fenomenologla de la -idea, de la "interioridad" que, na t ur-a Lme rrt , se "objetiviza". e Esta posicion ha originado uno ce los mayores dafios y vieios de la posterior especulaci6n fi10s6fica. Me refi.ero principalmente a ', las deformaciones que ha sufrido la tradici6n marxista. La idea de que la dialectica es, en e1 fondo, "autorreflexi6n", descubrimiento de leyes exclusivamente "pensadas", elaboradas por la raz6n espeeula tiva, ha degradado el "nivel dela mayoria de.losestudios.marxistas~ Oeurri5 10 mismo con el'viej~ positivismo, con el neokantismo alem~n y con el neohege1ianismo italiano (pOl'ejemplo, en Croce y Gentile, etcetera). Estas corrientes han sostenido, en definitiva, que e1 co nocimiento del Mundo es un sabnr de la raz6n "pura", que e L Mundo es esencialmente pensamiento. 8i antes a f i r-me que n i ngtln ctenttf1co importante ha sido excl~ sivamente "empirista", ahora dir~ que Jam~s existi6 un gran fi15sofo que no tuviera un profundo sentido de 10 particular, de 10 empirico y concreto. Y que una de las limitaciones fundamentales de la tradiei6n especulativa y fi10s6fica es que ha sido precisamente especulatlva (en e1 peor sentido de la palabra), con su pretension de conoeer la rea1idad sin salir de la raz Sn , sin abandonar el campo cerrado de la inteligencia. Aclaro: se olvida el dominic de 10 propiamente intelectual a favor de la espe culaci6n, como s,i 1a capacidad de eonocimiento de hombre no fuese la penetraci6n intelectiva de carlcter cientifico, de los datos empirieos y reales, sino mas bien 1a reconstrucci6n racionalista de nexos elaborados exc Lus Ivame nte por e1 pensamiento. Concluyo: el divorcio entre estos polos de la cultura moderna, tal vez s610 pueda superarse con referencia a la problemAtica cl(~ sica, volviendo a examinar las soluciones tradicionales y franquea£ 20.
do las puertas abiertas por diversos pensadores que, despu~s de Kant y Hegel, han librado una doble batalla; contra e L empiri..smo, por una parte, y contra el racionalismo abstracto y especulativo, por la 0tra. Hay muchos ejemplos, pero los m~s representativos serfan Feuerbach, Marx,Dewey, Weber, quienes procuraron resolver problemas empfricos a traves de 1a elaboracion te6rica, y elabora on La teoria sin prescindir de la estructura empirica a 1a que se aplicaba. Pregunta: De sde hace '1 j mpo , en La interpretac i6n de Marx, s t se piensa en pensadores como PleJanov y otros, se hab1a del marxismo como de un monismo que habria integrado e1 dualismo que se manifies ta en la historia de la £i]080fla. Ahora bien, se afirma que este monismo significa pr cisamente economieismo; BS decir, que los pro blemas soclaJes se re sue Lve e por media de una interpretaci6n econo mica, con e1 resu 1tado de que una por e t dn muy alta de 1a produce i6n te6rlca est' dominada p~r enfoques que tienen exclusivamente esis oa racter. Sin embargo, otros marxistas de mayor rango (v . gr. Ga Lva ndo della Volpe), han insistido en que e1 marxismo no~es un monismo} si no una nueva suerte de dualismo. Es decir, los hechos econ6micos no seriao los Gnicos que deciden del curso social y del proceso de la cultura, sino que se trataria de un complejo de causas del mas variado tipo. Sin embargo, tal vez el marxismo sea un monismo, perc no de caracter economico, sino historico. Marx afirmo que 1a vida del hombre es, a1 mismo tiempo, un proceso natural y un proceso his tori co. El hombrv as oa ural, asi como la naturaleza es htstorica.~Qu~ piensa usted de estas cuestiones? Umbert 0 Cerroni: De spues de Ka nt e 1. problema de superar e 1 dualismo es una cuesti6n crucial para e1 pensamiento moderno. Sin embargo, es profundament. injusto interpretar e1 marxismo como economismo. Quisiera dar un BJemp)o: 1a interpretacion tradicional del marxismo se ba movido en tarno a una afirmaci6n que considero paradi.gmd Lca y, en definitiva, poco representativa: t La dts ti nc t nn entre estructura y superestructura. En Marx esta distinci6n es marginal; no se t ra t a de una tesis clave, sino de un paradigma que resume cis!:. tas conclusiones de Sli investigaci6n. No obs· ante, tal afirmacion ha sarvido a muchos para presentar La obra de Marx como una obra que,en sustancia, considera que e1 unlCO aspecto importante en La historia del hombre es 1a estruciura a, en otros terminos, las relaciones eCQ Tlomieas. Al m1smo tiempo, el termino superestructura ha cobrado un significado peyorativo, como a1go seeundario 0 irrelevante. Este h~ cho revela u n grave error de interpretaci6n de La obra de Marx. Si analizamos ~st , recordaremos que las preocupaciones de Juventud rtP Marx se referian precisamente a 1a superestructura. En sus primerlescritos trat6 de elucidar los problemas del Estado, de la polltica y el derecho que son em t n nt mente llideolOgicos". En los Manuscritos e confirni.co+f t Losfif'Lo de 1844, en la Lde oLo gLa alemana, etcEHe.s ra, abord6 sobre tnd cu.E's iones relativas a 1a sllperestructu.ra.
l
21.
Despu6s de 1845, esos problemas no fUeron abandonados; 10 que ocurri~ es que, colateralmente, Marx desarrol16 otro tipo de trabajos, predQ minantemente econ6micos, que lue go alcanzarian su cu Lmi.na c i on en El capital. Debemos preguntarnos: l.El capt ta 1 "liquido" ef'e ivamcnte 1 c't las preocupaciones 1nictales del joven Marx, que to cnndujeron a La elaboraci5n de su gran obra? Este es e1 problema central en Marx.El hecho de haber encontrado en e1 arilli~is de la estructura economica el "hilo" conductor para comprender e I mundo , l.signiftca que ya no atrlbuy6 importancla alguna a la moral, a la politica, etc~tera? Lo negamos rotundamente: no se trata de una reducci6n a la economia de estos aspectos de la vida humana. En verdad, Marx se propuso ofrecer una explicacion mundana de los problemas que hoy 11amamos superestructurales, y al 11evar a cabo esta tarea se vio en la necesidad cientffica de realizar la critica de la fl10s011a especulativa tradicional. La historia tiene una rafz objetiva, que exige ser investi gada a la manera en que los cientificos estudian e1 mundo natural. Esta es La c lave de la preocupac15n metodo16gica de Marx. Ahora bien, a medida que avanz6 en su investigacion percibi6 que e1 analisis del hom5re no podia prescindir y, aun mas, que debia comen-~ zar por e L ana'l t s de aquel1as actividades que configuran aI homi.s bre en su dt.me'ns t Sn inmediata, que e s t a n en la base de su misma re produccion material. Por eso, e1 enfoque de Marx fue de caracter naturalista. ~o se puede conocer e1 Mundo del hombre sl no comenza mos por compr-e'nde a1 hombre como ente natural que nace, vive, mue r re y tiene problemas de subsistencia. En su investigacion, Marx percibi6 que e1 modo en que e1 hombre se comporta como ente natural es un modo radicalmente distinto a1 proceder de los demas entes naturales. Mientras estos res ponde n exclusivamente a sus i nst t nt cs (Lnc apaoe s de anticiparse la naturaleza, de modificar1a y contro1arla), e1 hombre tiene 1a posibl1idad de actuar sobre la naturaleza, re1acionindose con ella de manera activa: pensandola y transformandola. Y esto es posible, en primer t~rmino, porque el hombre vive en relaci5n: su ser en e1 Mundo es 1a convivencia, social e historica. Yesto, como ya 10 i~ dicaba Aristoteles, distingue a1 hombre de los otros animales.
La naturaleza con la que e1 hombre se relaciona es modificable y, por tanto, hist6rica. Ahora bien, este dob1e carlcter de 1a naturaleza es posible porque el hombre es, en primer lugar, un ser social, ente que asimila la experiencia de los demls y que es capaz de corregirse, imitando y superando a los otros hombr~s. A partir de este anll1sis, Marx ha explicado el comportamlento social politico y moral del hombre, no para destruir la esencia y autonomla de cada una de estas esferas, sino con la convicci5n de haber descubierto su historicidad. Otras veces he repetido 1a siguiente observaci6n: si Darwin ocupa un brillante lugar en la historia de las ciencias naturales por haber descubierto el caracter hist6rico de la naturaleza, Marx tiene e1 merito de haber vista el lado natu ral de La historia huma na , Esto es 10 que define profundamente elpensamiento de Marx. Pero el hecho de.subrayar q~e e1 hombre no es 22,
s610 un ente natural, no impide que tambi~n 10 sea, en la medida en que est~ obligado a relacionarse can la naturaleza para asegurar su Rubsistencia inmediata. lnsisto en que la esencia natural del hombre no destruye su esencia hist6rica, como 10 han sostenida algunos pensadores del G1tima sigle, por ejemplo los -llamados "darwinistas,sociales", "evolu cionistas" 0 "spencerianos", quianes han interpretado al proceso hIs torico como meramente natural. En realidad, La pr-e ocu pac t.Sn de Marxno fue nunca, resde este punto de vista, "naturalista"; y la mejor prueba es que, en su investigacion historica, no comenz6 por los ori genes del mundo, sino par su final. par el estudio de la sociedad mis moderna de su tiempo. ASi, se subraya que el problema del hombre es eminentemente hist6rico (y tambi~n natural). Para terminar, dir~ que es radieaLmente erronea la interpre taeion "reductivista" de la obra de Marx a la Bconomia. En realidad la e conomf a es uoicamente. como 10 afirm6 el propio Marx, la anatomla de la sociedad; 5610 que despu~s de estudiar esta anatomfa, es necesario conferir carne y sangre aL eaqu e Let o , Sin embargo, debemas reconocer que en la tradici6n dominante de los estudios marxistas esto casi nunca se ha hecha. Ha dominado la interpretacion "eeo uomt ct s t a' del mar-x smo, a La que, en eL me j or' de los casas, se hai contrapuesto una "reducci6n" especulativa del m i smo , una reinterpre taci6n de Marx en t erm i nos hegellanos . As!, 1a ciencia social mar-= xista, despu~s de la muerte de su fundador. ha sufrido en general una enorme parilisis. Pregunta: ~Cudles serlan las conclusiones cretas de cuanto usted ha dicbo?~ metodo16gicas can
Umberto Cerroni: Dentro del marco de una breve exposic10n, dirla que el problema mAs serio al que se enfrentan los estudiosos de Marx es el de convencerse, derivando las necesarias consecuencias l6gicas, de que Marx no pretendi6 elaborar una concepciOn filos6flca general aplicable en todos los campos de la ciencia. Al cootrario, SLl intenci6n profunda fue la de 11evar el m~todo cientifico al dominic de la investi ga ci on socia 1. Desde este punta de vista, no me pare ae que baya ninguna justificaci6n te6rlca, cultural a social para ampliar al campo de las ciencias flsicas y naturales la vaiidez de las ideas de Marx; a par el contrario, que se trata simplemente de comprobar ciertas afirmaciones te6ricas de Marx en el estudio de La sociedad. Ambas posic iones son err6neas. En cuanto a la ciencia, rer:::r}V" demos que Marx dedic6 El capital a Darwin, significando can ese gesto que no pretendla su~tituir a Darwin en la explicaci6n del mundo natural, sino al contrario, segOn 10 confes6 a Engeisl que deseaba aprender de Darwin 10 que no sabia del m~todo cientifico. Por 10 demis, sostener que la tarea marxista consiste exclusivameote en comprobar una filosof1a general que no ex i s t e , significa ni mas n i, menos situar a Marx en la tradicion fil086fica especulativa. 23.
A mi modo de ver, 1a innovaci6n tn6rica ri8 Marx fue mucho m's radical y profunda. Marx rompi6 con la vieja tradicibn para buscar una explicaci6n cientrfiGa del Mundo: empleancto un m~todo estrictame! te cientrfico (que no excluia la interpretacion causal de las ideas). Pregunta: Dentro de la trad.ici6n marxista se han 01vidado, aparentements, los problemas psico16gicos, ya que no se considera, por ejemplo, que al desarrollo emocional es decisivo en el desenvolvimien to de la personal Ldad humans. i,No ve usted enesto una grave 1aguna?tCuil es su opinion sobre e1 particular? Umberto Cerroni: No soy psic610go y dejo a los psi061ogos la raspuesta. Lo dnieo que puedo decir es 10 siguiente: al realizar la il vestigaeion que 10 lleva a elkborar El capital, Marx no se propuso a~ 1ar los problemas psicol6gicos, sino entregarnos una explicaci6n cien trfiea de los problemas socia les. El hombre tiene una profunda fi80no mla: la de ser social. Sin embargo, es verdad que hay muchos campos particulares de est udio que no puede n ser auxL liados directamente por La Inve s t t gac t dn econ6mica. Asi como en Marxel estudio de 1a e con omfs no signific6 1iquidar sus preocupaeiones en e l, campo del derecho y La polltica, sino vincular a 1a ecanomIa sus an41isls jurldicos y politi cos, asi t ambt en me pare ce que Marx no se propuso en ni ngu n momenta sustituir los estudios psico16gicos por los estudios econ6micos, sino coordinar can la economla los posibles temas de estudio de la psicolo gla individual profunda. Me gustarla citar el caso Freud, que no obstante el alcance tecrico y cientifico de su obra, ha sido,-por-desgracia, olvidado y subestimado par los marxistas. En los afioB 20, el sovietico Stuchka de.fini6 a Freud como un ps t cS'Lo "de salon", Bas1:aria go leer La Introducci6n al psicoanilisis 0 los Tres ensayos sobre 1a sexual1dad para pereibir el m~todo cientificQ que util1zaba Freud. Estoy conven cido que Marx 10 hubiera admiradol como 10 hizo en rel.aci6n con Dar= win. Sin embargo, las extrapolaciones filos6ficas en la investlgaci6n de Freud son ya otra cosa, Por eJemplo, 10 que pudiera 11amarse la ex plieacion "sexua1ista" del mundo debe r-e chaz arae endr-g came n t e . En t cambio e L metodo cientifico de Freud, a reserva de 10 que pudieran de cir los especialistas en cuestiones psico16gicas, opin~ que es una muestra cumbr-e de rigor, profundidad de aml1isis y ser Ledad , El mis mo Freud, en uno de sus Oltimos escritos, afirmaba que se habia pro~ pues to unicamente difundir su t nve s t t gac i dn cientiflca y que no tenIa la pretension de habe.r elaborado una f i, losafia general. Inclusive deJaba en libertad a sus diseipulos en cuanto a sus preferencias 1110s611cas. En sintesis, vale la pena insistir en que los estudios en e1 dominio de la psico10gla individual tienen una enorme impartancia, y, sobre todo, una autonomfa propia, aun cuando al estudio global de los problemas de 1 hombre no puede comenzar con e L indivi·duo, sino con la economla politica.
24.
Pregunta: A partir de la te6rfa del inconseiente de Freud, y pensando en la tesis de Sartre sobre la res:ponsabilidad individual, 6no cree usted que el marxismo no puede haeer a un lado e1 estudio de los problemas del Lnoo ns ci.e nte , en su intento de eomprender todos los faetores que intervienen en el proceso de cambia social? ,;..En que medida las aptitudes individuales y los proyectos inconscientes de 1a persona actuarian como un todo, es decir, como un conjunto de relaciones intersubje Lva s , en un fen6meno de cambio historico? Umberto Cerroni: En mi opinion, uno de los grandes meritos de Marx es e1 de habe r "iluminado" un sector fundamental de la actividad inconsciente del hombre. Marx mismo repitio que se habla propuesto expU car los procesos sabre los que el hombre no tie ne una clara conc Le nc La , SElreferia especificamente a la integraci6n del hombre en los procesos de producci6n. Desde este punta de vista, no tengo ninguna objeci5n a1 estu dio del inconsciente. Entendiendo POI' este ultimo la actividad del hombre incontrolable desde e1 punto de vista racional, praveniente de 1 La do "natura I" de La acci 6n huma na , Sin embargo, es cierto que debemos distinguir en el interior del ineonseiente cuando menos dos esreras : La actividad 'inconsciente" prac t t co+se ns.t bIe (1a actividad economica), y los inconsciente profundo de la psicologia individual, los estimulos emocionales no controlados, las ilusiones, los suenos, etc~tera. Desearia poner a un lado estos problemas, puesto que no soy especialista, para afirmar 10 siguiente: As! como Marx repiti6 en distintas ocasiones que se habia pro puesto analizar cientificamente un aspeeto de la actividad incons-ciente del hombre, Freud mismo, en sus escritos, repiti6 tambien mas de una vez que su tarea consist1a en descubrir, por debajo de la es fera de 1a racionalidad humana, otra incontrolable racionalmente. Para mi, esta esfera conserva su propia autonomfa en el marco de una revision marxista del hombre y de la historia, sin detrimento para la investigacion sociologica. Quisiera concluir can una afirmaci6n de Freud. El fundador del psicoanalisis nos'dice, en respuesta a las criticas que habia suscitadi su teor1a, que t dos los descubrimientos "escandalosos" en la historia de la ciencia han sido rechazados porIa opini6n comun. Y me nc t ona a Kepler, quien denunci6 e L geocentrismo, a Darwin, quien denunci6 el antropocentrismo, y auade modestamente su nombre, ya que su teoria implica el rechazo del caracter central y"decisivod~ la raz6n en el comportamiento huma no , Freud ley6 poco a Marx, pero sin duda debi6 aftadir a 1a lista el nombre de este ultimo, ya que el I~S candalo" de Marx consistio en desenmascarar la pretendida racional! dad d~ la actividad social. Lo que Freud hizo al nivel individual,Marx 19 reallz6,en e1 aspecto hist6rico y social. Can est as aclara cianes, no tengo nada que-oponer, desde el punto de'vi~ta marxista, a la necesidadde las investigaciones psicoanaliticas, en la esfera de [0 inconsciente individual. 25.
Pregunta: tPiensa usted que se justifiea e1 empleo de califica tivos. tales como "do gma t t co" 0 "r-e t s t o m s t a" en relaci 0 con 1a 0-v bra de Marx? En su sentido profundo, ~se puede "revisar I a Marx, 0 eabe e1 "dc gma t t smo" frente a una obra que pretende, en primer Luga r ofrecernos una visi6n eientifica de 1a historia? Umberto Cerroni: El empleo de las etiquetas es contrario al es piritu eientifico. Utilizarlas revela una vocaci6n dogmatica inaeep~ table; dentro del marxismo, el uso de etiquetas-signifiea:inmedia amente revisar el sentido profundo de 1a obra de Marx. Por tanto~ reehazo energleamente e1 empleo de esas f6rmulas, sobre todo cuando se intenta eonvertir1as en armas de 1ueha politica. Me pareee que una de las tareas mis va1iosas de la accion polftica y de los politicos, consiste precisamente en difundir con la mayor amplltud una concepci5n crttiea del mundo, y esto les sera imposible si recurren al uso de las etiquetas. Sin embargo, debo senalar que et problema es mas grave cuando estas se convierten en instrumentos te5ricos
o
He aqui una respuesta mas general a la pregunta. Si fuese uni voco e1 sentido cientif1co de la obra de Marx, estaria dispuesto yo mismo a uti1izar las et1quetas "revisionismo" 0 "dogmatismo". Frente a una obra cuyas implicaciones te6ricas no dejaran lugar a dudas, ca bria llamar dogmaticos a quienes la siguen puntualmente, y revis10nis tas a quienes 1a modifican 0 corrigen. Ahora bien, la obra de Marx careee de esa univocidad inapelable de sentido. Mencionare algunas razones de esta situaci6n. En primer termino, la obra de Marx ha tenido desde el punta de vista editorial, una historia peculiar. Parte esencia1 de ella es p6stuma; y a veces ha sido "manejada" por sus editores. Pienso en los volumenes que siguieron a1 primero de El capital. Otras obras, como las criticas de juventud a Hegel, 0 La ideolog1a alemana, 0 Los manuscritos econ6mico-filos6ficos de-1844, han visto la luz easi un siglo despues de que fueron elaboradas. Por consiguiente, ~que tipo de ortodozia puede haber en relaci6n con la obra de Marx? ~Cual pue de ser esa ortodoxia respecto a la que seria posible hablar de l1do_g_ matismo" 0 "revisionismo"? Pero hay otro elemento, Con frecuencia los interpretes del marxismo han puesto en el mismo "saco" a Marx y a Engels; un atento analisis filo16gico, en cambio, revela que son muy distintas las m~ nos que intervinieron en la e1aboraci6n de las obras. Algunos libros, f a Ls ame nt e atribuidos a ambos, son en realidad de Marx; v. gr.: La sa grada familia, en e1 que casi no intervino Engels. Otros, en cambio,son de este filtimo y no fueron leidos nunca por Marx; piensn en La dia1ectiea de la naturaleza, que se public6 cuando Marx habra muprto. En sintesis: hablar de ortodoxia respecto tan singular. no tiene sentido alguno. a una obra con una historia
Todavia se puede anadir una observaci6n. Si existe una obra con re1aci6n a 1a cual no es posible hablar en terminos de dogma1ismo 0 herejia, es precisamente la de Marx. Como ya diJimos, su iotenci6n 26.
Ultima fue la de incorporar el m~todo cientifico a 1a investigaci6n social. Desde este punto de vista, ~ 6nica o~todoxia 0 revisionismo posible es el empleo riguroso a detectuoso del metodo cientifico para investigar la realidad social. Tambien a1 nivel historico debemos lamentar el uso, can fines pragmaticos e inmediatos, de las etiquetas de caracter te6rico. Hay algo que es evidente: hoy la cultura marxista tiene necesidad de una poderosa efervescencia critica, de escapar a los esquemas, de recupe rar cientifica y filologicamente La obra de Marx. Con esto no quiera decir que todo 10 que escribi6 Marx sea "oro puro"; a1 contrario, precisamente su investigaci6n sugiere un metodo y un control critico de 1a misma obra de Marx. Pensar hoy que El capt tal, dela primera a la 61t1ma l[nea, sea un texto canonico, es una estupidez que provocaria 1a hilarldad del propio Marx. No-fue gratuito que ~l mismo di jera, refiriendose a los "marxist as" y a sus simp11ficaciones: Moi-;je ue suis pas marxiste. Desde e1 punta de vista historico, podemos observar que quienes se han proclamado fieles a los supuesto canones marxistas, en realidad se han atenido a un "t1 po" de interpretaci6n del marxismo, que no aceptan sea examinado criticamente para verificar su rigor eient£fieo. Sin embargo, no desconocemos los intentos de "eenar agua en el vLno " de Karl Marx. No niego e L problema que plantean cier tas pretensiones de "Lnt e gr ar-" e1 marxismo. La importancia te6rica de Marx en el mundo moderno es tan grande, que casi todos los espeL cialistas en cienclas sociales experimentan· un sentimiento profunda de culpa por no dec1ararse marxista. Los soc161agos I los posi t1 vistas, etcetera, aun cuan do prapiamente no "coquetean" con el marxisrna, sienten la necesidad permanente de demostrar que conocen bien a Marx. En si,esto no t t e ne nada de malo, e1 verdadero problema comienza, en cambio, euando esos especialistas sostienen haber comprendido al "ve r-dade o". Marx, -0 cu ando afirman que Marx "debe supe r rarsell, etcetera. En este caso, s1 diria que hay un revisionismo,tanto mas grave, en definitiva, que es una nueva forma de dogmatis mo. Aun cua nd o tampoco creo en las "revisiones" de Marx cuando pro vienen de los dogmittcos avant la lettre. i
Pregunta: l.Qu.e piensa de ciertas tentativas recientes de dis tinguir entre dos Marx: el de la juventud, hUmanista y democrata,-y e1 de la madurez (del Manifiesto comunista y de El capital), riguro so y cientifico, que habia elaborado los postulados esenciales te6~ rieos y practicos del soeialismo? En su opinion, l.se puede sostener que hay una ruptura en la biografla intelectual de Marx? Umberto Cerroni: Esta pregunta nos remite a La eseneia de la interpretacion filologica de Marx. Comenzare diciendo que nay una historia practica del problema: ante~ de que fueran publieadas algunas obras de juventud fundamentales, se habia ya consagrado una interpretacion canonica de Marx. As!, la tradici6n, de pronto, se
27.
encontr6 sorprendida ante el nuevo Marx que surgla de 1a interpreta , ci6n de sus primeros eserttos. De esta "sorpresa" tnteial, se apro-:-' vecharon despues teorieos no marxistas que han pretendido convertir a Marx en un antrop610go 0 en un moralista. Franeamente opino que ambos grupos de exegetas estan equivoc~ dos. Los primeros, que piensan que el autentico Marx se eneuentra exelusivamen~e en e1 Manifiesto 0 en El capital, no se han planteado jamas el problema de como su autor llego a elaborar esos eseri-tos, No se han dado cuenta que en ninguna h1storia intelectual, y menos en la de un gran pensador, hay fracturas; y tampoco que la r~ lac16n entre los Manuscritos econ6mico-filos6ficos de 1844 y El capita 1, no es un nexo b t ogr a f Lc o si no cie nt i fico. Marx "sa lio!! de la problematica antropologica y moralizante de 1844 porque comprendi6 que la explicaci6n rigurosa de dichos problemas podia lograrse u.nicamente a traves de la investigacion econ6mica y social. Pero esto no significa la negaci6n de aquellos problemas; al contrario, re-gresa a ellos planteandolos a un nivel mas elevado. Pero se equivocan tambien los segundos, que s610 yen en El ca pital una alegoria £110s6£1ca, latraducei6n en terminos econ6micosde una filosofia prefabricada en la Juventud. Estos yerran porque, si bienes innegable la riqueza filos6fica-de los Manuscritos de 1844, no puede olvidarse que Marx emprendi6 por razones estrictamen te cientificas la linea de investigaci6n de El capital, para expli~ car su problemitica de Juventud. Para concluir, dire que no se trata de decidir salom6nicamente sobre quienes tienen raz6n (los interpretes tradicionales 0 los de la versi6n antropo16gica del-marxismo),- sino de reconstruir con honestidad cientiiica e1 itinerario intelectual de Marx y comprender e1 sentido de.la relacion que existe, en e1 aspecto cientifico, entre la problemitica_de 1844 y El capital. Y es~o en dos sentidos: primero, las razones de fondo que 11evaron a Marx de 1a filosofia a laeconomia;segundo,.la manera en que de la economia vuelve a la filosofia, pero ahora con una explicacion causal y cientifica de la problematica humana y social. Este itinerario intelectual de Marx que, durante mucho tiempo, por razones objetivas y subjetivas, se desconoci6 y subestimo, hoy puede ser reconstruido rigurosamente. As!, tanto los "viejos" como los "nuevos" interpretes de Marx se encuentran frente a una co rriente'cient!fica que ha deJado atris la ex~gesis polarizada delmarx1smo,_y que interpreta a Marx como un intelectual en el pleno sentido del termino, como un f116sofo que se convierte en cientifico para explicar, precisamente desde el punto de vista de la ciencia, los problemas rt Los o r i cos , Pregunta: Un tema muy debatido en la actualidad es e1 de las relaciones entre marxismo y estructura1ismo Entre otras_cuestiones se discute 51 1a categoria de estructura traduce un aspecto de la realidad, ,0 sl es simplemente. una construcci6n. concept ual. Per- otra
r
28.
parte, algunos marxistas (Maurice Godelier) afirman que e1 propio Marx articu16 la noci6n de estructura y que, por consiguiente, no ca be la dicotomla entre estructuralismo.y marxismo. LQU~ piensa ustedde este conjunto de problemas? Umberto Cerroni: E1 debate marxismo-estructuralismo tiene una gran importancia para las ciencias sociales de nuestro tiempo. A mi manera de ver, el m6rito mayor de los estructuralistas es e1 de haber 11evado al pland de la discusi6n cientifica una problematica que e1 viejo sociologismo positivista habfa expulsado. Es decir, e1 problema de 1a "tipicidad" de los fen6menos humaoos y sociales, y la posibilidad de reconstruirlos y comprender10s segGn tipos 0 estructuras. Los estructuralistas han subrayado el caracter "global!! y de "relaci6n reciproca" que guardan los fen6menos socia les a un determinado nivel; Sausurre en el campo de la lingUistica, ha llamado sincr6nica a esta relaci6n. E1 m6rit~ del estru6turalismo es innegable y todos tenemos algo que aprender de sus investigaciones. Por ejemplo, en el campo de la antropologia es indiscutible que los fen6menos huma no s se pr-e n t an rigurosamente dentro de una se conexion sincr6nica, dentro de una globalidad. Los mismo ocurre en e1 campo de la 1ingafstica, en que.se ha demostrado e1 car~cter or ganico de todos los idiomas precisamente en el sentido de la sincra nia. Tambi.en tenemos que aprender de Lve s t r uc t ur-a smo en e L campo Lf de1derecho: Kelsen, por ejemplo, nos ensefta que los fen6menos juridicos, en cuanto normativos, poseen.un.carlcter.sistemltico y una estructura determinada, que hace-imposible estudiar una zona de 10 jur~dico sin encontrar su conexi6n con las·dem~s, 0 examinar las modificaciones de un fen6meno independientemente de las co use cuen-e cias y efe ctos . que se produce n , Rep it o .que -en e st o consiste e 1-merito de .los estructuralistas, y tienen raz6n.frente.a la tradici6n pos t t t v t s t a del propto marxismo, que es una de las mls pobre a den'. tro de esta perspectiva intelectua1. No obstante, desearia introducir aqut un elemento crltiea, que no siempre se ha esgrimido adecuadamente por los estudiosos mar xistas. 0 estamos en presencia de una total negaciDn y rechazo de1estructuralismo, 0 de su aceptaci6n acrttica y completa, que ha 11~ vado a algunos inclusive a presentar a Marx como el primer estructuraltsta. Desearia citar a un intelectual sov te t t co de gran valor, desgraciadamente poco conocido en occidente: Grushin, quien public6 hace poco un libro sabre e1 tema de las relaciones entre marxi~ mo y estructuralismo. Con much a agudeza plantea un problema te6rico, esencial para comprender la importancia del estructuralismo para 1a eultura marxista, asl como la critica que desde e1 punta de vista marxista puede y debe hacerse al estructura1ismo. El problema es e1 siguien te: es indiscutible el.car'cter estructural de los fen6menos, c~a'~ 1esquiera que estos sean (antropo16gic~~J lingillsticos, juridicos o politicos, etc~tera); es decir, no puede negarse la cODrdinaci6n sincronica-o tipo16gica de los fen6menos. Sin embargo, el problema 29.
de fonda consiste en que hist6ricamente sepuede verificar la exiFtencia de estructuras diferentes, y de tipos y globalidades distintas. Si esto es cierto, como 10 es, el problema consiste antonces en diferenciar una estructura de otra, identificando los elementos principales y relevantes de una estructura respecto a otra. Lo que equivale a negar que al car4cter sistemitlco 0 tipico de una estruc tura determinada signifique la va Lor-a c Lo n idfintica de todos los ele me nt OS estructura les; as dec Lr , que la conex i on sea una ident idad sustancial de la importancia de todos sus elementos. 8t negamos asta conexi6n a base de elementos igua1es, ~e esta blecer~ entonces un orden jerarquico entre elIas, slendo algunos principales y otros secundarios. Asl~ se sugiere una metodolo~la que no consiste exclusivamente en la investigaci6n vertical de ~is estructuras, sino en suo a na Lt.s i s horizontal, en el estudio de la ge nesis hist6rica de sus elementos esenciales, De asta manera, la djs tinci6n entre elementos principales y secundarios de las estru~tu= ras nos lleva a una categoria fundamentalmante extrafia a la mayorfa de los investigadores estructuralistas: la historia. Grushin ha inslstido en que no es posible reconstruir 1a cone xi6n entre los fen6menos de una determinada estructura, si no se i= dentifican los elementos principales de ~sta y, por consiguiente,si no se examina e1 proceso hist6rico de su gAnesis. Par mi parte, debe subrayar que e1 conocimiento riguroso de una ~structura dada as solo postble a travAs de una explicaci6n cau sal e b Ls t nr-i , 0 51 se pre f Ler-e J hist6rico-causal. Aunque aqu f -::ca surge otro problema: sl bien es verdad que 1a reconstrucci6n adeQu~ da de las estructura5 que aparecen en un determinado proceso hist6~ rico, depende de la investigaci6n ge ne t i ca de sus elementos mas releva ntes, no, po demo s de j ar de preguntarnos en que orden debemos estudiar 1a sucesi6n temporal de los diversos elementos y estructuras. Es decir, los llamados aJe sincr6nico y eje diacr6nico se presentan, a un nivel determinado de la investigaci6n~ euriosamente relacionados: la sincronla nos Ileva a la diacron!a - y viceversa. La respuesta mas facil a este problema ha sido sugerida por los evolucionistas: es necesario comenzar por 1a estructura mas si~ pIe, por la estructura original, 0 hablando en terminas hist6ricos, par el origen del mundo (de un determinado proceso; el origen del derecho, el origen del Estado, etc~tera). Creo que debemos rechazar en~rgicamente esta soluci6n simplista del problema. Recordemos algunas valiosas indicaciones de Marx en la Introducci6n de 1857 a 1a Crltica de la ecanomla polftica. Hay una frase conocida pero no por eso menos significativa: 1a anatomia del hombre es La clave de La anatomia del mono. Nos e ncorrt mo s f ren t e r-a ados estructuras anat6micas "e uca dena das" (si aceptamos a Da r-w tn) : sin embargo, Marx nos dice que para estudiarlas no debemos comenzapor la historia crono16gica, sino por 1a estructnra m~s avanzada. Como puede verse, ambos eJes (el sincronico y e1 diacr6nico) son en tendidos por Marx en un orden coordinado; por un lado, sostiene que La estructura tiene una genesis hist6rica que debe ser aclaradaj,un nacimiento (Vieo) que no podemos olvidar; y por el otro, que 1a his 30.
ioria no puede ser estudiada sin tomar en cuenta sus diferentes estratos, sus diversos agregados. Precisamente por esta razen es preciso estudiar la historia comenzando por sus estructura~ m~s desarrol1adas, m~s avanzadas. Marx decla que as imposible entender la producci6n agraria medieval sin entender antes la explotacien capitalista de la tierra. En esta perspectiva, Marx representa la stntesis de experiencias intelectuales diferentes (la formalista y la historicista), no como un ecleettcismo sino como la base de un nuevo metodo cientffico para comprender la interconexi6n entre los ejes sincrenico y di~ cronico. Para concluir dire, en primer lugar, que el estudio de las as tructuras es ese nc t a 1, siempre que a1 mismo ttempo sea un estudio hist6rico, es decir, e1 an(lisis de la sucesi6n hist6rica de las e~ tructuras. Al mismo tiempo, esto signifiea que la historia no basta para resolver el problema de los procesos sociales y culturales; en realidad, 10 que nos interesa no es la cronologla, sino la sucesi6n es estructuras. Por tanto, elestudio·de la·historia debe ser, a la par, un estudio estructural. Nos encontramos pues en una Singular situaci6n. ~C6mo salir de este aparente circulo vicioso? Marx nos dice algo de la mayor importancia, a saber, que cuaQ do hab Lamo s de estructuras no debemos entenderlas en un sentido for mal, sino en tanto estructuras causadas, hist6ricamente determinadas, materiales. Esto signifiea que a ia noci6n formalista de las estructuras debemos oponer un concepto material 0 real de las mlsmas, As!, seria lrctto decir que la categor1a de estructura en un sentido formal , se refiere exelusiv~mente a la superestructura. Pregunta: Un momento importante del debate marxismo-estructuralismo est~ representado por la discusi6n reciente entre Sartre por un lado, y Althusser, Foucaul, Levy-Strauss, por el otro, Con ese motivo, algunos amigos de Sartre han dicho que, en definitiva, la promoci6n publicitaria que han recibido Foucault y su libro Les mots et les chases, responde a una batalla filos6fica en contra del pensamiento d La Le c t t co (encar nado , para el caso , en Sartre) .Es ta situaci6n nos sugiere una doble pregunta; primero ~la posibili~ dad misma de la polemica marxismo-estructuralismo se debe a las 00 diciones peculiares que vive la sociedad industrial avanzada? Seglu do, ~hasta qu~ punto el estructuralismo tiene su asiento natural en los rasgos dominantes de esa sociedad? Por otro lado, nos interesa particularmente el problema de la validez de d i cho debate en funci6n del enfoque mas adecuado para to vestigar los cambios sociales del Mundo subdesarrpllado. ~La di~0t~ Mia marxismo-estructuralismo desborda la problem(tica del Tercer Mundo? ~Nllestro horizonte hist6rico esta limitado por las experieneias de la sociedad industrial, capitalista 0 socialista? En Sll opt nion, ~cu( es son nuestras posibilidades futuras, en la teoria y en la pr~ctica, frente a las experiencias del Mundo avanzado? 31.
;jlllbw::-t:o r:er~('oni: pregunta es Lmpor-t.a n t.e , sabre todo por el La problema que pl<lntea de dar espacio y vida a 1,:;. imaginaci6n interpr~ tativa y creadora del mundc. En efecto, me pareca que hay un condicionamiento hist6rico de 1a discust6n marxirs]111J-:~stru.cturalismo. 6D6nde y cuando ha surgido La pr-ob Iema t iea de 1 es t r uot ur-a Li.ssmo? Precisamente ah i donde la soc Le dad moderna POT antonomuslR (capitalista) ha llegado a su culminacion, donde ha a Lca nz.a do su pur-eza , :;-;n Ius paises de La sociedad industrial se plante a entoncAR, 81 ni~pl h1st6rlco, el problema de las conexiones de La t.o a I iliAd" C-:-.lo cua ndo sr> logra observar un tfen6meno 0 un t pro :e60 social en E'::;!:adr) puro es pos t b Le descubri.r e I complejo de los momentos que 10 t rrte gr-au y, por cons Lgui.e nte , conocer 1a esfericidad o circularidad de su fisonomia.
Esta s tt uac t Sn ofr-ece amplias perspectivas; sin embargo, el peligro en los parses desarrr)11ados radica en olvidar el carc1cter historico de esa globa11dad a tipicidad. Tal cosa es sumamente grave porque impide ver el presonte como historia (parafraseando el tT tul0 de un libro de Sweezy), 1a historicidad del sistema moqerno. ~ La genesis y desarrollo de la sociedad moderna nos muestra que su "pureza" actual deriva de una ht s t or La que ha sido t amb t e n "Lmpur a'", extrafia aI carac t e r- s t st ema t t co de su presente; por otro Lad o, solo esta perspectiva hist6rica nos permite compren~r el caraeter tran81torio de la totalidad actual. Sintetiza e s t e punta: los estructuralistas han v t s t o con raz6n la globalidad de la sociedad moderna desarrollada, pero a1 mismo tiempo han olvidado que e L presente tiene su or-tge en una historia n "as Ls t e.md t Lca " e "impura": v . gr.: e1 t mpe r-La Lt amo , el eolonialismo, las derivaeiones del mundo feudal, la necesidad de luchas e insurrec ciones, etcetera. Ademas, los estructuralistas pareeen olvidar e1 carc1cter transitorio, provisional y "no eterno" de la sociedad avaQ zada. Por una parte, su enfoque te6rico nos permite comprender mejor la conexi6n de los fen6menos sociales; por el otro, sin embargo,des vanecen el hecho de que se trata de un sistema sustituible por alga diverso, par una sociedad diferente, En cambio, el merito de la perspectiva dialectica consiste pre cisamente e n haber subrayado que la totalidad del mundo moderno, tal como se ha integrado en los paises desarrollados, en un totalidad l.!ausal y transitoria. Y, por tanto, que existe la posibilidad, sobre t odo en los pa f ses del Tercer Mundo, de super-a La y susti tuirla r por otras formas organizativas. La ilustraei6nhist6rica radical de esta tesis la encnntramos en 1a construcci6n del mundo socialista (Lnde pe nd t.e nt.o me nte de nuestra opinion sabre sus limites y defectos). S610 la imaginaei6n historica, te6rica y polittea puede hacernr)~ ver que el mundo, pese a sus conexiones cauaa l.e , no esta "ob1igado" a s se guir pe rmane ntemente las ex ige ne i as de un determi nis mo r i gido. K~, te problema, como se sugiere en La pregunta, es decisivo para e1 Tel' cer Mundo. ~Por que? Me parece que e1 Tercer Mundo se enfrenta a un jo32.
ble problema fundamental. Por una parte, e1 Tercer Mundo debe aSlmi lar plenamente las experiencias de t ei estructura tdad desarrollada). Por ejemplo, no puedo ~oncebir 1a evoluci6n de America Latina sin que este continente tome en cuenta aquellos elE mentos del sistema modernoecon6mico-politico capitalista, que han significado 1a aportaci6n hist6rlca mas e1evada de la burgues1a europea. Por 1a otra, 1a asimi1acJon d los elementos positivos del sistema no debe comportar 1a integraci6n a1 misrnO, es decir, 1a P~I dida de 1a imaginaci6n y de La originalidad h t.s dr-Lc , sino preci-t a samente La clara vision de las transformaciones que requiere el mur do del capita1ismo desarrollado. Est::1 sometida a prueba La imaginaci6n creadora del Tercer Mur do. Naturalmente, puede decirse que, frente a I capitalisto o ccLde ntal avanzado, encDntramos a la sociedad socia11sta. Sin embargo, e~ toy convencido que los 11mites del socialismo, tal camo se ha conf~ gurado hist6ricamente, se deben a1 hecho de que no ha triunfado po~ Ilticamente en los palses en que la anterior estruetura habla.lalcar z a do su maximo desarrollo, su plena "pureza". Desde este punta de vista, las experiencias teorieas y practicas del Bocialismo tienen un valor limitado. Aclaro que no es roi intenci6n ~educir e1 alcance hist6rico y la importancia del socialismo; a1 reves, se trata dE un acontecimien to excepcional en 1a historia del hombre, Aun asi, seria un grave error pensar que el Tercer Mundo se encuentra ante la alternativa 6nica de optar entre dos sistemas 0 estructuras: el capi ta lismo, ta 1 como 10 conocemos en los parses mas ava nzados, y el socialismo, tal como se ha impuesto en parses menos desarrollados.
La v a {La mode r n
Cobra entonces especial importancia e1 problema de 1a contribuci6n hist6rica del Tercer Mundo. Plenso sobre todD en America Latina. Estos parses han vivido una experiencia capi ta1ista que no e s posible desdefiar, particularmente por sus nexos culturales con la tradicion occidental; en mi opinion, Latinoamerica esta en condici~ ne s 6ptimas para expresar un poder creador y una Lma g Lnac i on dificiles de encontrar en otros parses subdesarrollados, menos vincula dos a la cultura europea. Por 10 dem~s, America Latina tiene la portunidad de aprovechar la doble experiencia capitalista y socialista, para crear nuevas estructuras que,. negando radicalmente la explotaci6n capitalista, sean capaces al mismo ~iempo de superar _ los limites hist6ricos que muestran los parses socia1istas del pr~ sente.
0=
Hayen este continente un gran espacio abierto para 1a imagi nacion creadora. Lo unico que siento es que hayamos hablado poco sobre estas cuestiones, los intelectuales europeos y los intelect ua Les latinoamerieanos. Y que la reflexi6n te6rica, en nuestros paises, parece dominada todavla por la preocupacion.de.encontrar "modelos" que se aceptan 0 rechazan en bloque, El verdadero proble rna, en carnbio, que debemos resolver con sentido creador, es e1 dedar a luz nuevas formas organizativas de la sociedad humana. En el cumplimiento de esta tarea, el di~logo cada vez mls amplio y vari~
33,
do entre los estudiosos da, extraordina~iamente
de Europa y de Am~rica fructlfero.
Latina,
sera, sin du-
1 Alvarez, Jorge. Traducei6n al espanol: Marx y el dereeho. Buenos A ires, 1965. 2 De proxima apariei6n en espan01. Introdueei6n al pensamiento polr tieD. Ed. Siglo XXI. Mexico. Tomado de: Revista Mexicana de Sociologia - Ano XXIX, Vol. XXIX, Num, 1 - Enero-Marzo, 1967. Director: Pablo Gonzalez Casanova.
EL NOROESTE
ARGENTINO:
Tucuman Marcelino Fontan
1 - Introducci6n. 2 - La formacion historica territorio argentino. de areas economico-culturales del Noroeste. en el actual
3 - El area economico-cultural a) Breve referencia b) La estructura
historica. del Noroeste.
economica
c) Las clases sociales. 4 - 'I'uc uma n , a) Ubicacion b) Situacion general actual. del problema.
34.
do entre los estudiosos da, extraordina~iamente
de Europa y de Am~rica fructlfero.
Latina,
sera, sin du-
1 Alvarez, Jorge. Traducei6n al espanol: Marx y el dereeho. Buenos A ires, 1965. 2 De proxima apariei6n en espan01. Introdueei6n al pensamiento polr tieD. Ed. Siglo XXI. Mexico. Tomado de: Revista Mexicana de Sociologia - Ano XXIX, Vol. XXIX, Num, 1 - Enero-Marzo, 1967. Director: Pablo Gonzalez Casanova.
EL NOROESTE
ARGENTINO:
Tucuman Marcelino Fontan
1 - Introducci6n. 2 - La formacion historica territorio argentino. de areas economico-culturales del Noroeste. en el actual
3 - El area economico-cultural a) Breve referencia b) La estructura
historica. del Noroeste.
economica
c) Las clases sociales. 4 - 'I'uc uma n , a) Ubicacion b) Situacion general actual. del problema.
34.
1.- Introduccion. Un ana Lt.s t s sabre e L N.O. Argentino y La Provincia de Tu cum'n) podrfa dar lugar a varios enfoquesJ desde par ejemplo, el-Tn tento de medir e1 grado de secularizac16n de las comunidades desce~ dientes de los antiguos pueblos indigenas de La region na s t a e L es=tudio de los factores de receptividad 0 resistencia de esas comunidades al cambia. En est as casos se pr oc ura r-La fundar e 1 a m'il isis en La ut i lizaci6n de ca t e gn r-I s exclusivamente antropo16gicas ylo socio16gi-=a cas. No es el objeto de este articulo el cuestionar de manera absoluta la validez de dichas categorlas, pero sl el afirmar su car~cter no primordial, subordinado, y su absoluta falta de operatividad en una cie nc Ia soc ial que hoy, 1968, Y aqu I J en este pedazo de La ti noa mer Lca , se plantee sinceramente -contribuir a L cambia social 0 BS tructural. Es ya demasiado evidente a esta altura, la estrecha corre laci6n existente entre "sociedad folkll y pobreza, y los antrop610-gos de un pais dependiente que se propongan servir a su pueblo, a ese pueblo que financia sus estudios, no podr4n ya evitar tamar como punto de partida los motivos reales, structurales e historicos de ese atraso que hace posible el mantenimiento de esas formas cult ura les a s u vez atrasadas. Cu~ les son los fact ores deter mi nantes del cambio cultural, no as tampoco ningOn misterio: es claro que en las regiones del pais m~s dinamic8S economicamente1 las formas cuI turales t amb Le n son menos estables, y que no podemos estudiar el as tancamiento cultural de una region sin analizar profundamente las causas del mismo, R riesgo de no entender nada. Par otra parte, neg~mos por reaccionarios clertos enfo-ques "folR16ricostl y su de voo Lo n no disimulada POl' La miseria, ese tomar a1 hombre y su ~ultura atrasada como objeto exotico a preser var , partiendo de La imagen del "aa t va j e feliz"! ignorando que esos tales aa j es no se definen ya como s'", sino como argenti nos, como campesinos pobres incorporados como fuerza de trabajo a una economia de mercado, que padecen de una desnutrici6n croniea, como padres cuyos hijos en un 80 par mil mueren en su primera infan cia y en un 73% no pueden ir a la escuela y que hoy, nuevamente, co mo en la decada Lnf'a me 1930-40, ellos, que son los productores de la riqueza nacional, sufren la humillaci6n de las ollas populares.
Lva "Lnd Lgena
(1)
(l)Este "folklorismo" no tiene na da que ver con la reivindicaci6n de nuestra cultura nacional. Es cierto que la afirmaci6n de nuestra nacionalldad pasa par la reivindicacion y asimilac16n de nuestras raices culturales, porque la sociedad argentina no es un hecho que aparece hoy, en 1968, sino un procesD, la surna de esfuerzos de ~~chas generacionesi pero la eultura nacional es algo mas que el leg~ do de los que nos precedieron: as la afirmaci6n de nuestro pasado y el derecho a elaborar un futuro. Nuestra patrta BSta hoy penetrada economica y culturalmente por el imperialismo norteamericano. La cultura nacional no es un conjunto de objetos, libros u obras de ar 35.
Par eso, estearticulo t omar-a 01 problema de esta region del pais despojado de ese ropaje cientificista, para proeurar eneua d~~rlDen SilS verdaderos t~rminos estructurales e bistoricQs. Por ot ra parte 1 La rea lidad t ucuma na I no es comprens ible si se La toma en forma at ska da , sino s t t uando La primeramente dentro de los marcos del area econ6mico-cultural del N.O. argentino del cual forma parte, y luego en los mAs amplios de la estructura general de la sociedad argenttna. Si partimos del caricter dependiente (2), semicolonial, de nuestro pals, y 10 ubicamos a su vez dentro del contexto de los pueblos del Tercer Mundo en proceso de Liberaci6n Nacional, creemos que la sltuaci6n de Tucumin reci~n entonces balla explicaci6n. S6lo sobre este encuadre real del problema podri asentarse una acci6n transformadora de las estructuras atrasadas, tarea bisica y comQn a los argentinas de nuestra generaci6n, mis all( de su condici6n de trabajadores, t~cnicos 0 especialistas en ciencias sociales. El antrop610go, hoy, como intelectual de un pais dependien te, no puede automarginarse de los grande s problemas de su pueblo, porque, en primer lugar, esti renunciando a su propia realizaci6n como individuo, como ser social, si aborda en t~rminos falsos 1a rea lidad de su patria colonizada, y no pone su esfuerzo al servicio de La empr-e sa comun : la Liberaci5n Nacional y Social de su pa f s ..Es en esta tarea hist6rica donde e1 intelectual, como hombre, comienza a trascenderse en tanto ser individual, ais1ado, incomunicado, para cQ menzar a vivir con sentido de comunidad, y compartir creadoramente e1 presente y e1 futUro con millones de hombres. Porque ningGn arge~ tino podr( realizarse en una Argentina que no se realics.
11.- La formaci6n
hist6rica
de (reas econ6mico-cultura1es
en 81 ac~
te que producen los sectores "cultos" J sino que es 1a suma de las c~ pacidades y posibilidades creadoras de un pueblo. Liberar esas posibilidades es la misi6n hist6rica de nuestra generaci6n. "Lucha r por la cultura nac t ona L es luchar por crea r las condiciones que hagan posible la existencia misma de esa cultura, es declr, Lu char por la Liberaci6n Nacional" (Franz Fanon: "Los' condenad os de la tierra '", (2) Decimos "dependiente" y no "subdesarrol1ado" J porque esta iiltima de nomi.na cion e s una forma e1egante que ha encontrado La ciencia social del imperialismo para enmascarar, t ras una categoria me r-a men t e t~cnica, 1a dolorosa realidad de los pueblos sometidos de ASia, Afri ca y Am~rica Latina. 36.
tual territorio
argentino.
Un anallsis econ6mico-cultural de las regiones que componen eI actual territorio argentino, debera pj'ocurar en primer t~rmi no, demostrar que esta dalimitaei6n par regiones no as algo arbitri rio, sino e1 producto de un proceso, de una formaci6n hist6rica, de la incidencia de factores geograficos, economicos, eulturales, poli tieos internos yexternos. Para e 110, consideramos indispensable retomar este proceso desde La e poea inmedi at a an ter ior a nuestra inde pende neia po Lf t i ea: los siglos de la conquista y colonizaci6n espafiola de Am~rica,y destaear eiertas caracterist ieas fundamentales de La organizaci6n social y econ6mica de la Colonia, euando 10 que hoy es e1 territorio argentino se integraba dentro de los marcos del Virreynato del Rio de la Plata, que comprendfa tambi6n a los actuales territorios de Bolivia (Alto Peru), Paraguay, y Uruguay (Banda Oriental). Al tomar los principales rasgos de la economla colonial, eonviene recordar cua L era e1 marco de su desenvolvimiento. Las principales caracteristicas en 10 econ6mico de los primeros siglos de este periodo, er-a las a t gu Le ntes : n a) Las potencias metrop01itanas eran eminentemente agrico las. Su intercambio exterior estaba limitado a un numero determina:" do de comestibles ex6ticos y produetos suntuarios destinados a los grupos de poder politiCO y econ6mico y a ciertas materias primas y materiales. b) La precariedad de los medias de transporte, en virtud de las primitivas artes de navegaci6n y peligros del trAiieo mariti mo, elevaba enormemente los fletes, de tal manera que s6lo los pro-=ductos de gran valor y poco peso podian soportarlos. c) De esta manera, el descubrimiento y explotaci6n dc yacimientos de oro y minerales pr-e c Lo sos , era 1a prcoeupaci6n prtn c t pal de todas las potenclas europeas.
«
d) El desarrollo de las otras aetividades eomenz6 en aque lIas t lerras donde qued6 pOI' 10 me nos t empor-a t ame nte descartada Ii r posibilidad de deseubrir minerales preciosos, y fueron creciendo en la medida en que e1 aumento demografieo fu~ constituyendo un mercado consumidor interno. En consccuencia, las regiones que mas se desarrol1aron durante La - Ameri ca 'colonia-I·fueron en un primer momento, aque lIas en que se asentaron las actividades exportadoras, 0 que de alguna manera se Lt gaba n a un centro exportador, y mas tarde ,las.que' abas{:ISHda(r ciertas necesidades del mercado inte1'no (transportes, vestido, a11mentaci6n) cuando el creeimiento y concent1'aci6n de 1a pob1aci6n el~v6 la demanda de bienes de eonsumo. En e1 actual terr1to1'io argentino, entre e1 S. XVI y fines del S.XVIII no se daban ejemplos del primer caso , y una primera aprQ_ ximaci6n nos permite ya distinguir, entonces, dentro de esta porcton
37.
+e L v Lr-re yna t o , entre aqiae Ll.a s regiones cuya actividad e conomi ca esta ba de st i na da I'undame n t a Lme nte a1 mercado interno 0 a su propia subs Ls tencia, y aquellas ot ras que de alguna ma nera se v Lnc u La ba n a un ce'ntro dlnimico 8xportador. Las actividades mis florecientes giraron al principio en torno del abastecimiento del centro mi nero de Potosi (Alto Peru), don de ~ para Ie Lame rrt a La acumulaci6n de capital que se operaba por' .su·_· e producci6n exportable, se daba una alta concentraci 6n de mogr-d r t.ca ,g~ nerandose en consecuencia una demanda par tejidos, alimentos y ha-ciendas en pie, particu1armente animales de carga. Asi es que la pro ducci6n de panos en a Tucuman (que movi1izaba intensamente 1a explotaci6n del algodCn), y de mulas en C6rdoba y el litoral t~eron, enesta prirnera e poca colonial, las que gozaron de mayor prosperidad en nuestro territorio. El interior constituia por entences la parte mis poblada y rica del Virreinato, y e1 Litoral -inc1uyendo Buenos Aires -, La mas atrasada y pob e. Puede estimarse que a principios del siglo XIX, so bre menos de 1.000.000 de habitantes de poblaci6n total, correspon-dieron s610 unos 130.000 a la Intendencia de Buenos Aires. El Alto Peru era La region mas poblada y pr ds per-a y sus minerales cos t eaba n , gran parte de los gas t os de administraci6n del Virreinato. (3). Con respecto a1 resto del territoriD~ una cosa es admittr que no existiese una economla virreinal totalmente integrada, Y otra muy distinta, negar que la precaria industria: latinoamericana abasteciera las necesidad s de nuestro. virreinato en particular y las mas ge nera les de1 Cont inente. (4) Facilit6 en mucho este autoabastecimientD, el monopolie es pafio L, que a I r.mpe i rnos comerct.ar con utros paises, y dada La cas i" d Dula capacidad maritima de Espana a partir de 1588 (derrota de la In v~n~ible)j y su c~nsecuancia, el escaSD comercio ulterier con sus l~.mlas a Iller i ca nas, vi no.a i.mpu Ls.a.r indi!"€' ame n t e eI desarrollo de 1a ct ac~ividad industrial artesanal en Am~rica.
ci
m--juan Alvarez: "La s guerras civiles argentinas". Eudeba-Cap. I. (4) "Ya a L finalizar e I S.XVIII e I des ar-r-o Tl.o industrial del Virreina to habia ho ch o gi-a ndes avan ces , Sa gun L ve nne en su "Hist oria Ec n6~mica del Rio de La Plata" I vemo s asi que La industria vitivinfcola era pr6spera en San Juan, Mendoza, La Ri oj a y Catamarca. En t e j i dos : Cochabamba erael centro fabril de todo el Alto Peru utilizando el algod6n de rucumin. Tambi~n C6rdoba, Salta, Santiago del Estero y Cala marc:a e nc on t r-a.ro n su pr-Ln c i pa L r Lquez.a en la industria de los telares dom~sticos. A~Till~ros donde se construian hasta navios de ultra mar, en Paraguay y Corrientes. Las grandes carretas de Mendoza y Tucuma n prOVeitl,li~()S e d'i de transporte mis usuales. Corrientes po:-m oa sela" talleres de arreos y talabarterias, y Buenos Aires platerias y artesanado del cuero. Aceite de oliva: La Rioja, San Juan y Salta" (J.M. Rosa: R'i.qu eza industrial del Virreinato, en "Defensa y perdida de nue s t ra indepeodencia e conom Lc a!". 38.
Per o no t ods La Allllb.~ica espanola f ue afectada realmente por el r~glmen del mo nupo Lto , Hubo una parte 1 e1 Rio de La Plata, que q_ue d6 virtualmente fuera de AI.
En 01 puento-de-Buenos-Aires, esa inferiorldad maritima de Espana se traducfa en 1a jmposibilidad real de control<tr 01 cantraban do. Tan tolerado fue, y tan imposible el c ombat Lr-Lo que La Ad uana no , fu~ creada en Buenos Aires, sino en C6rdoba - la llamada Aduana Seca de 1622 =, para Lrnpe d i.r- que los productos introducidos par ingleses y holandeses POI' BUBnos Aires compitieran con los industrializados del norte. (5),
La decaden "la del Imperio Espanol llega a su maxima expresi5n en el ana 1809, con la apertura del puerto de Buenos Aires al cQ mercio ingl~s, abri~ndose as! las puertas del pars a la competencia de la prlmera potencia mundial, que vivia en pleno proceso de revo1u ci6n industrial. Veamos sint~ticamente e1 momento hist6rico por que atravesaba Inglalerra. Las modernas fabrleas lnglesas pr oduc f a n tanto que superaban ampliamente las necesidades del consumo interno: son las primeras crisis de aupe r producc Lo n , can su secuela de pa ros forzosos,Cie_ rres de fabricas, quiebras, etc, A Inglaterra se Ie hacia imprescindible encontrar nuevos mercados al tiempo que perdia - 1783 - el de " EE .UU. por su declaraci6n de independencia a compafiada de estrictas med idas proteccionistas en 10 econ6mico, y se Le cerraban las puertas de Europa en vir tud do 1 "bl.oque c ont inental" decretado por Napoleon o en 1805. Es dentra de Bste cuadra de sltuaci6n que para Inglaterra resulta primordial la eonquista polltica a econ6mica de la Am~rica Latina. Era entanees 81 dnieo lugar del Mundo donde podia colocar su producci5n. Y es aSI, que en 1809, seis meses antes de 1a Revoluci6n de Mayo, el Rio de la Plata. comienza a ser virtual colonia economica con la apertura del puerl~ de Buenos Aires a las manufacturas ingl~ sas. Esta medida, jun 0 a 1a importancla creciente de 1a ganaderfa del Litoral (6), comlenza a romper el equilibria interregional existente dentro de 10 que serla luego e1 territorio argentino. Este nue vo pa pe L de Buenos Aires, influir1a decislvamente en e L proceso posterior. POI' un La do , permiti6 e1 desarrollo de una burguesla comereial que, usufructuando del acto mismo del interca~ bio, fue ganando fuerza y acumulando capital y peso politico. POI' 0tro lado, e nrr-e d de sve rrt a j osame nte a las economlas regionales aut£ nt suficientes del interior con 1a competencia de La producci6n e ur o pe a , Este conflicto entre e1 Puerto y e1 Interior nutre todo nuestro pro,
(5) Jose Maria Rosa: "De fe ns a y p~rdida de nuestra independencia eco n6mica", Ed. Ruemul, pdg. 24. (6) Es reeien a fines del S.XVIII en que eomienza a constltuirse el Litoral en un .Bntro exportador, nucle~ndose alrededor del aprovecha miento primario de 1a Elxplotacion ganadera la actividad din~mica por excelencia de esta regi5n. 39.
loeSD
politico y econ6mico desde fines del S.XVIII hasta las Ultimas decadas del S.XIX, con la sola excepci6n del per!odo 1835-52 (7).
Estas son las causas reales de Duestras guerras civiles, que la, historia oligarqu1ca y mt t r-t st a ha ocultado sistematicamente. "La Lucha de roi llares de bombres que mur1eron en nuestros campos, es desvergonzadamente presentada como una simple afecci6n bacia determi nado jete y sin causa alguna que obrara hoadamente sabre sus intereses, sus derechos 0 sus medios de vida habituales" (8).
r Lo . Es hoy
Esta deformacion hist6rica no resiste e1 menor an~1isis se Lndu dab Le que nue s t ros gauchos SOD los iniciadores de la larga lucha contra la penetraci6n econOmiea extranjera,' lucha que aGn hoy sigue siendo la tarea basiea de los argentinas. Las montoneras fueron la reacci6n del pals real, de su pueblo product or, contra el avasallamiento del imperialismo ingles y sus personeros, representados por los intereses portuarios de Buenos Aires.
i
Derrocado e1 gobierno de Juan Manuel de Rosas en febrera de 1852, la entrega se reiniciO a los cuatro dr,s del desfile triunfal de sus vencedores en Caseros. Se entregaron a Brasil las Misiones Orientales, se consolid6 la segregaci6n de la Banda Oriental, y se re conoei6 La independencia del Paraguay. La e na je nac Lnn econ6mica fu~ paralela a la terri orial; en nombre de la libertad de comercio se arras6 con la manufaetura eriolla, que tanto habia pro~perado desde 1835. El 24 de febrero se decreta la "libre exportaei6n de oro y plata!! (9)que abrio las puertas de eseape a1 metal acumulado en 15
afins ,
"La protece ion e s un terreno falso" exc Iamar-a B . Mitre en e1 dobate de 1a Legisla'ura de Buenos Aires sobre la nueva Ley de Adua nas , aan c t onada en 1853,' que ·reemplazab•. las prohibiciones de la Ley de 1835 por 'modicos derachos del 10 y 15 %-, que por de Rosas dicta la Ley de Adu~ J que gr-a va con im extranjeras que compitan con las producidas en e1 pals. Este enfrentamiento econ5mico con el imperialismo dominante desembocarla en e1 bloqueo de 1838/40 par la escuadra rancesa, la in "ervenci6n armada franco-inglesa de 1845/47, y por ultimo en e1 derrocamiento del gobierno de la Confederaci6n en 1852, mediante 1a conjunci6n de los intereses de los emigr~ dos argentinos ligados a Inglaterra y Francia, e1 "pronunclamiento" del general Urquiza - soborno brasilefio mediante-, e L a poyo d t p Lomat i, co ingles, y 1a intervenci6n armada del Imperio del Brasil cuya corte (los reyes de Portugal ocupado por Napol 5n) habia sido tra{da a Am6rica par los ingleses, quienes les habian asignado e1 pa pe L de titeres suyos en e1 procesD de eonquista econ6mica del Continente. (8) Juan Alvarez; "Las guerras civiles ar gen t Lnaa'". E.U.D.E.B.A. (9) Decreta N° 2889.
ua s , medida. proteccionista de La industria nacional puestos proh ibi ti vas La introduce ion de mercader£as
(7) En 1835, el gobierno
de Juan Manuel
40.
.la posterior Ley de Aduana de 1855 fueron disminu!dos aun m~s. La Ii bre concurrencia extranjera acabo por aniqui1ar 1a riqueza industrial que tanto se habia desarrollado bajo la ley de 1835. Los ta11eres n~ ciona1es cerraron sus puertas, y los que no cerraron, languidecieron en una indigencia ca da vez mayor. "Los tejedores de Catamarca y Salta quedaron reducidos a fabricar ponchos para colocar entre los tu-ristas como "cosas tipicas", como articulos de tiempos ya muertos. Adem~s, 1a Constituci6n de 1853 prohibia expresamente las aduanas i~ teriores, liberando totalmente el Mercado interior a los articu10s manufacturados europeos". (10) Todo se hacia en esos afio para y por s La 1ibertad de comercio: Invo ca ndoLa , los presidentes abrian Congresos: en su nombre concedianse 11neas ferroviarias; para enseftarla se creaban c~tedras de Economia Politica; hasta 1a guerra se hacia para extender sus "beneficios" a los vecinos. De c Ia Mitre, general en Jefe de los ejercitos de La Triple Alianza en La guerra contra e1 Par~ guay, en 1869: "Cua nd o nuestros guerreros vuelvan de su La r ga y gloriosa campafta a recibir 1a merecida ovaci6n que e1 pueblo les consagre., podr~ e1 comercio ver inscriptos en sus banderas los grandes principios que los apostoles del libre cambio han proclamado para ma yor gloria y felicidad de los hombres" (11). En nombre de estos prin cipios, Argent ina , Br as I1 y Uruguay antqu t Lar on e 1 desarrollo inde -pe nd Le nte de un vpa f.s hermano, diezmaron a su pueblo,-y 10 e n t r-e gar on atado de pies y manos a La vorac idad inglesa. Paz-a lograrlo, Mitre debi6 aniquilar t amb t e n a La srmorrt oner-as criollas de 9 provincias del Norte Argentino, que comandadas por el general Felipe Varela, se hablan levantado en defensa del heroico pueblo paraguayo.
v i
El golpe de muerte a 10 que quedaba en pie de industria na cional en nuestro interior, 10 darian las concesiones de ferrocarril otorgadas por Mitre a los ingleses. Las tarifas ferroviarias ayudaron la obra de las tarifas aduaneras. Mientras estas altimas, inspirando se en el liberali.smo, permitian La entrada. libre de cua1quier mercan cia, las ferroviarias protegieron decididamente a los productos ex-= tranjeros contra La competencia de sus similares argent inos. EI ferro carril fue el instrumento mis poderoso de la hegemonia inglesa entr~ nosotros. Su arma es la tarifa. Las tarifas juegan un papel preponde rante en La vida de un pueblo. "E'I las pueden ma t ar industrias, comolas mataron. Pueden aislar zonas enteras del pars, como las aislaron. Pueden crear regiones de preferencia, como las crearon. Pueden inmovilizar poblaciones, como las movilizaron 0 inmovilizaron, de acuerdo a sus conveniencias. Pueden ais1ar puertos, como los aislaron. Pueden ahogar ciertos tipos de cultivos, como los ahogaron. Pueden elegir gobernadores, como los eligieron". (12). El ferrocarril modifica totalmente la estructura del Interior, y 10 posterior es historia reciente. Luego de esta breve y necesaria referencia econ6mica hist6
a1 proceso
(10) J.M. Rosa: "Defensa y Perdida de nuestra independencia econ6mica" (11) B. Mitre: "Arengas" - T.r. pag. 277 (ed. La Naci6n). (12) Raul Scalabrini Ortiz: "Politica Br t t anIca en el Rio de La Plata" Ed. Plus Ultra.
41.
rico de formaci6n de las ~reas econ6mico-culturales del territorio argentino, tomaremos en particular la regi6n del Noroeste, en la que se inserta 1a provincia de Tucum~n, junto a las de Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero. (13).
III.- El area econ6mico
a) Breve referencia
cultural
del Noroeste
historiea
Esta region del pais, la mls rica y poblada durante la Colonia, doode la industria artesanal habia hecho sus mayores progr~ sos, es tambi~n la que mayor resistencia opuso a la penetraci6n econOmiea extranJera, que, militarmente apuntalada despu~s de Caseros por los gobernantes unitarios porteHos, termino par integrarla f4ncionalmente dentro del nuevo pais incorpor'ndola como una zona atrasada, de monocultivo, al cooJunto del proceso capitalista naeional. Un proceso de desarrollo capitalista deformado, depeodiente, e lnte grado al Mercado mundial, como pais proveedor de materias primas. A fines del siglo pasado, el ferrocarril fu~ el gran ca talizador que permiti6 integrarla, dando un golpe de muerte a la diversificada producci6n artesanal y agricola, y reorientando la eco nomla haeia la monoproducci6n capitalista. b) La estructura econ6mica del Noroeste
Desde entonces, el eJe historicn del desarrollo capitalista en el N.O. es la industria azucarera, que al concentrarse en 'I'u cuma n La convirtt6 en laprovincia mls desarrollada de esta zona, en su metr6poli. SI bien en otras provineias de la regi6n, como San tiago del Estero, e1 eje productivo fue la explotaci6n forestal, e= 110 nofuvalida que en el conjunto del noroeste fue sin duda determi nan t e el peso especffico de la industria azucarera. Haeia 1900 Tucu min habia ascendido a uno de los primeros puestos en cuanto a desarrollo capitalista en el pals. Las consecuencias d~ que ese desarr~ 110 fuese dentro de los marcos del monocultivo y de la dependencia semieolonial son hoy de todos conocidas. Pero man tengamos e 1 ana 1isis globa 1 de La regi 6n. La' clase propietaria, la oligarqula, nace unida al capital nacional e internacional, sin ningOn interfis en el desarrollo homog~neo de to-
(13) Las restantes
areas e co ndm Ico+c u L t ur-aLe del act ual terri tori n s argentino serian, a nuestro criterio: i-RegiOn de Cuyo: Mendoza,San Juan, La RiOJa. 2-Regi6n de la Pampa h~meda: Buenos Aires y sur de Cordoba, sur de Santa Fe y sur de Entre Rios. 3-N~roeste: Chaco,For mosa, Misiones, Corrientes, Norte de Entre RiDS y Norte de Santa Fe 4-Centro: Cordoba, San Luis y La Pampa. 5- Patagonia: Tierra del Fue go, Santa Cruz, Chubut, Rfo Negro, Neuquen y Buenos Ajres. 42.
do el noroeste. Todo 10 contrario, su perspectiva as 1a extracci6n ilimitada de ganancias para satlsfacer a lejanos accionistas 0 para 1nvertir en otras zonas del pais y del extranjero. Las primeras decadas de este siglo marcan la incorporacion de Juj\ly y Salta a la producci6n azucarera, La que se produce a iniciativa del capi tal ex tranjero J f undame n t a Lme nt e t ng Jes , Desde e I comienzo, 1a industria azucarera de Salta 'Y Jujuy comienza ptsand o f uer t e , en fabricas mas modernas que las t ucumanaa , con plantaciones de tipo altamente capitalista, fundamentalmente disimi1es a 1a estructura agricola tucumana signada por 1a pnese ncIa de cafie os chicos y medianos (que aportan un e1evado por+ r centaje de la materia prima). En Salta y Jujuy practicamente no exi~ ten cafieros (el grueso de las plantaciones son propiedad de las empresas que poseen los ingenios)1 y los que hay son grandes, tambien con plantaciones de tipo capitalista, plantaciones que SDn verdaderas fdbricas, con sus estaciones de miquinas, su taller, su concentraci6n proletaria. A traves del desarrollo de 1a industria,··'t amb i en fue profundizandose 1a contradicci6n interna existente entre e1 gru po Jujuy-Salta-Centro Azucarero Tucumano, y el resto de los ingenios y medianos y pequenos productores. El primer grupo fu~ enlazandose cada vez mas estrechamente a traves de numerosas ramas de 1a industria, la banca y e1 camercio, con la oligarqu{a, vacuna, los grandes capitalistas intermediarios, y las empresas imperialistas funda mentalmente inglesas y luego yanquis. El manejo discriminatorio del credito para equipos industriales, fue otro factor que pes6 deeididamente. Dado los aL tos cos t os de industrializaci6n del producto en aquellos ingenios que no tienen faeilidades de credito interno 0 externo para su reequipamien to y mejoramiento taenico, par no pertenecer al trust, e1 gobierno,para eliminar los I!factores a n t t eco nfimt.c os" de La producci6n agro-iQ. dustrial, 1a reduce actualmente a las zonas controladas par los mono polios. El desarrollo de esa contradicci6n interna fue dan do 1a primacia al grupo Jujuy-Salta y a1 reducido grupo tucumano es~ trechamente vinculados al capital extranjero. Esta sorda puja inter·capitalista proeura siempre avanzar sobre e1 canaveral independiente y absorber los ingenios que no poseen tierras. En las tres prDvincias azucareras e1 desarrrollo capitalista es muy elevado, y en su conjunto aportan mas del 90% de La producci6n azucarera nacional. Pero mientras en 'l'uc n La produc uma Clon se encuentta estancada desde hace Mis de 30 anos, cuando se detuvo la expansion de 1a industria ante el triple dique de la saturi ci6n del Mercado nacionai, 1a imposibilidad de exportar y la incorporaci6n a1 Mercado de Salta y Jujuy en estas filtimas contin6a en ex pansi6n la industria azucarera, y ademas otras importantes ramas (pe tr6leo, ganaderia, agricultura, y siderurgia). Completando el panorama, junto a las provincias de
43.
~lto desarrollo capitalista, las otraS dos, Catamarca y Santiago, tributarias de a.que as y de las explotaciones del Centro y del Lt Ll toral; provincias proveedoras de mana de obra, especialmente del +rabajadQr golondrina, sin un significativ~ desarrollo industrial n1 agrario, can su estructura ecan6miea y cultural muy atrasada par el tipo de producci6n, con escasa poblaci6n, un gran porcentaje de la cuaL se desenvuelve en tareas improductivas de intermediaci6n, y e1 resto, muy poco denso, en el campo. Sabemos que la industria azucarera, colUmna vertebral de la Bconomla del Noroeste, atraviesa hoy por una grave crisis, que se manifiesta can mayor gravedad en Tucumin, al asenta£ sa sabre la crisis estructural de la industria de esta provincia. Pero antes de entrar a analizar la s i.t uac t on actual de 'I'uc uman en particular, veamos, para completar una visi6n de las caracterlsti cas generales del a.rea nor oes t e , cual es la estructura de c Lase s" hoy vigentes. c) Las clases soeiales La oligarqufa terrateniente: Posee alrededor del 75% de la tierra cultivada, a pesar de constituir el 5% de los pro pietarios de tierras. Es la clase mis retardataria y parasitaria de la sociedad. En su mayoria esti fusionada con la burguesfa oli glrquica azucarera. La burguesia oligarquica azucarera: Gran patr6n ~el Norte, controla el grueso de la vida econ6mica y subordina a sus intereses a amplios sectores de la burguesla comercial, agrlco la, ganadera e industrial de las provincias azucareras. Es el gra~ enemi~o de las clases explotadas. Sus vinculaciohes econ6micas can el imperialismo, del que es socia en la propiedad de varios ingenios, yean la oligarqula y la gran burguesfa del Litoral, Ie dan respaldo oaclonal, y la muestran como uno de los pilares del siste rna capf ta list a-imperial t sta eo la Argent ina. Dentro de esta clasese producen serios races entre los dos sectores fundamentales que hemos analizado mas arriba. El imperial Ismo : Posee varios ingeni as, fabricas, minas y fineas, en algunos casas en sociedad con la burguesfa oligirquica del azdcar, asi como en Bancos y otras empresas. Su presencia como socia mayor de la patronaI azucarera confirma su papel de gran explotador del pals y de los trabaJadores. La burguesia mediana: es una"clase contradlctoria que por una parte eocuentra su horizonte restringido por el tap6n o1igarquia-burguesia-azucarera-imperalismo, y por otra se plantea desarroll&- 'uevo~ rubrns de explotaci6n, intenta profundizar yextender el desarrDllo capitalista, 1ntento en e1 que choea COD las clases explotadoras tradicionales. sionales, La peque fia burguesfa urbana constl t uIda por profecomerciaotesJ tallerlstas, artesanos, empleados y estudlan
44.
tes, simpatiza en general can los trabaJadores. La crisis general del pars, unida a 1a situacion de 1a industria azucarera, es 1a cIa ve de la radicalizaci6n de estos sextores medios. En el Noroeste e~ te sector social tiene un paso considerablemente menor que en el conjunto del pais. En las provincias mis desarrol1adas (fundamental mente JUJuy y Tucumin) es escaso, y en las mis atrasadas, por la preponderancia campesina, es asimismo relativamente debil. Los sectores campesinos: presentan caracteristicas dispares, por 10 que podemos dividirlos en cuatro grandes grupos: a) burgues{a mediana: incluye a ganaderos y a los campesinos que trabajan sus explotaciones con medios mec§nicos, en zonas de riego o lluvias muy abundantes, y en su totalidad para el mercado. b) Pe quefios agricultores, quinteros, etc., que producen tambien para eT mercado fundamentalmente, pero no poseen medios mec§nicos, son en su mayorta arrendatarios, y son explotados par los mayoristas y acopiadores. c) cafieros chicos. d) campesinos pre-capitalistas: son los agricultores y criadores de las zonas mas atrasadas de las pro vincias nortenas, que utilizan metodos no mecanicos ge Qu1tivo y cosecha, que producen para su propio consumo y no estan integrados al mercado capitalista. La clase obrera industrial: su nucleo fundamental son los obreros de la industria del azucar, siendo tambien importan tes los de minas y canteras, y los de 1a explotaci6n forestal en Santiago del Estero.
I V, - T u c u rna n
a) Ubicaci6n
general
del Rroblem~
Partiendo de la importancia fundamental de la activi dad azucarera dentro de la economIa y la vida general de la provin-cia, (14) este ana l.Ls Ls pr ocurar-a primero encuadrar brevemente e I problema y referirlo luego a la actual s1tuaci6n. Las caracteristicas generales mas sobresalientes de la actual situaci6n de la industria del azucar en Tucuman son: 1°) Costos e levados, contrariamente a los de Sa 1ta y Jujuy. 2°) Superproducci6n, que excede con creces las necesidades del mercado, cuyo consumo es bajo en relaci6n a sus pos1bilidades potenciales. 3°) 1m posib1lidad de exportar debido a la saturaci6n del mercado mundial-:Una de las causas de los elevados costos, es e1 pre dominio del minifundio antiecon6mico. Cerca del 80% de las tierrascuI tivadas pertenecen a "Ca fie oa t nde pend Ien tes r mas de 50. 000 hectareas estan en fincas de menos de 10 hectareas, de las cuales un 20% son fincas de menos de 2 hectareas: 6ste ultimo tipo de uni dades pr-e en t an e I mas ba j o rendimiento de az uca r por he c t ar-e de-i s a pais.
v :
Unido a los costos excesivamente altos de produccion, tenemos e 1 problema de los excede ntes (1a parte sobrante de La pro(14) Segun estadlsticas oficiales,aproximadamente poblaci6n tucumana gira a1rededor de 1a actividad dos tercios azucarera. 45. de 1a
~ucci6n). Hay excedentes por sobresaturaCi6n de las reales necesida des internas? 0 hay excedentes debido a la restricci6n del mercadonacional? Nosotros creemos que es 10 segundo. Es decir, que al disminuir la capacidad adquisitiva de la poblaci6n, se contrae necesa r Lame n t e e 1 mercado. Y esta r-eLac Lfin entre e1 pode r de adquis ici y e1 consumo de azucar, se evidencia en nuestro pais a traves de 1a estadistica combinada del reparto de 1a renta naciona1 y consumo "pe r capita".
on
En efecto, analizando e1 consumo en los u1timos trein ta anos, nos encontramos con que en el quinquenio comprendido entrelos afios 1936 y 1940, e1 consumo promedio "per capita" es de 30,7 kilogramos. En e1 segundo quinquenio que termina en 1945, e1 consumo promedio a1canza 31,6. Pero en el tercer quinquenio, cuando en el reparto de la renta naclonal corresponde a los asalariados e1 50 % - contra e1 36% aproximadamente eel perfodo anterior - e L consumo ascie nde a 35 J 5 ki logramos, oper-dn doee un aume nt 0 del consumo de 1 orden de las 130.000 tone1adas entre los arras industriales 1945 -46 1946-47. Hasta 1955 el aumento del nivel de ingresos, tuvo como re, suitado e1 aumento y la diversificaci6n del consumo, desde enton-ces e1 porcentaje de reparto de 1a renta naciona1 disminuye aceIeradamente (en 1959 y 1960 los asa1ariados pierden un 6,2%) ¥ e1 con sumo de az tica 'per capita" decae. r L1egamos as! a 1a situaci6n actual, de tremenda sis, luego de trece auos de gobiernos antipopulares. b) Situaci6n actual cri
La aplicaci6n de la Ley azucarera del actual gobie~ no desde e1 22-8-66 plantea, teniendo en cuenta la importancia fun damenta1 de la actividad azucarera, una sltuaci6n social totalmen~ te nueva en Tucuman. El gobierno surgida del golpe del 28-6-66 adu j o que 1a industria del azucar en Tucum~n era antiecon6mica, y. que esto se traducia en una fuente de deficit para el Estado, quien debla atar gar subsidios, pretendiendo ignorar que esos subsidios permitlan la dinamizaci6n de 1a actividad econ6mica de toda la provincia y algo mas. . zucarera Para remediar estos males, se dict6 la actual que plantea estos objetivos: Ley a
e1 pais concurra
a- Abaratar e1 costa del producto para hacer que en condiciones competitivas al mercado exterior. b- Diversificar c- Fomentar los cultivos. de capital en Tucu-
las inversiones
ma n ,
46.
Pasamos a desarrol1ar cada uno de ~stos items (15) a- Esto pasa por: 1) Cierre de nueve ingenios has ta el momenta, sobre un total de 26, produciendo un total de mas de 50.000 desocupadas, segan cifras de organismos de la Universidad Nacional de Tucumin. 2) Racionalizaci6n de las demis fibricas. 3) Reducci6n del cupo de mOlienda en Tucumin de 568.000 toneladas (promedio del quinquenio 1962-1966) a 403.000 toneladas para 1968 4) Anulaci6n de los cupos de azQcar que afecta a 10.000 cafieros chicas. El gobierno les paga la mitad del valor ($15.- en lugar de $30.-) .Este sector esta compuesto por autenticos campesinos, que Labor-an y Le va nt an La cosecha con sus propios brazos y los de su familia. b- Diversificaci6n de cultivos. Esta postulacion aparentemente correcta, objetivamente es otra forma de golpear a 1 campesino tueumano, pues el gobierno de los monopolios no inlci5 ninguna polltiea global de apoyo a esa diversificaci6n. No se pue de pedir al agricultor tucumano que reemplace un cultivo que aI-canza un valor bruto anual por hectArea entre 10 y 120 mil pesos, por otros que estan entre los 35 y 50 mil pesos, y no teniendo . ademas Mercado asegurado. c- Fomento de las inversiones de Capital. El gobierno publieita que se han invertido en Tueuman $3.000.000.000.Pero la actual politica azucarera ha sustratdo en Tucuma:n $30.000.000.000.La situaci6n Desde trasos enormes ~ de 1osTrabajadores del azOcar sufre a-
ha ce varios
a fioa e L pago de jornales
E1 movimiento obrero durante e1 gobierno de 111ia produjo grandes movilizaciones, con tomas de ingenios, e incluso se lleg5 a la admlnistraei6~ y comereializaci6n directa por los tra bajadores, como en eL caso del Ingenio Bella Vista, que 10 hizo du= r arrt dos afioa e ,
A partir del gobierno de Onganfa se 1nieia una politiea frontal contra el pueblo y e1 movimiento obrero tucumano, politiea claramente al servieio de 1a 01igarquia azuearera (Patr6n Costa, Arrieta, Leach, Nougues, Minetti, Paz) intimamente vinculada a L ca pi. al imperiallsta. t ._ Esta politica complementaria en 10 social de la Ley azuearera i pasa por La suspension de i a personeria gremia 1 de FO'l'Ti\ (Federacion Obrera Tucumana de la Industria del Azucar) organismo que nuc Le a a todos los t r-aba ador-e del az iica de 1a Provincia y La j s r eonge1acion de sus fondos sindicales. (15) Datos extraidos 6-7-1968 de la publieaci6n de Fc t La : "Carta a 'I'uc n" uma 47.
Otros aspectos te suspensiOn genios.
de la zafra
1968
Mecanizaci6n del corte de la cana. Con la consecue~ de miles de brazos. - Libre contratac16n - Ausencia de la materia prima por los 1nde molienda por f~brica.
de topes mdximos
La da •
- Incumplimiento de los convenios por las patronales cafie as , El convenio en vigencia .es t ab Le ce $786 la tonelada de ca fia r pelada, y las patrona les afre cen a los trabajadores $400. - La Tone-
- Inminente cierre de 15 ingenios mis, para dejar en funcionamiento solo tres 0 cuatro en Tucum~n. Se dice que el cupo futuro para Tucum~n seria de 200.000 toneladas, producci6n que f~cilmente pueden absorber los ingenios Concepcion, La Fronteri ta, Sa n Pablo y La Corona. El objeto de esta nueva medida es: 1) El copamiento de toda la producci6n por parte de las empresas pertenecientes al trust, y 2) el copamiento de la comercializaci6n de los azdcares y derivados para obligar al pueblo a pagar 10 que ellos quieran por e1 azucar. En otro orden, los monopolios se han apoderado de la Union Cafieros Independlentes de Tucuman (UCIT), que poseia autorida des legltimamente elegidas por el voto directo de los afiliados, en una aecion de comando can proteccion po1icial, poniendo a1 frente de la entidad un pequeno grupo a su servleio, que entrega maniatados a los pequenos productores. Como una forma de atenuar las terri bles consecueneias sociales de su politica en Tueum~n, el gobiernoha eancelado totalmenteel ingreso de "bolivianos", y fleta cantin gentes de trabajadores tueumanos a las -cosechas de otras provin eias (a Mendoza fueron enviados en micros 8.000). Los trabajadores tueumanos pasan asl a engrosar las filas de nuestro proletariado golondrina. Entre los efeetos ya palpables de La politica azuca rera, vemos: 1- La privaci6n de ingresos para los trabajadores al~ canza a 4.720 millones. 2- Esta disminueion se ha reflejado en for rna inmediata en las industrias auxiliares y aettvidades conexas. Ha ocasionado el cierre de centenares de pequetios comercio"dando origen a nuevos desempleos y a la retracci6n industrial y camercial. 3- En la zona azucarera, segan cifras extraldas de organismos del gobierno la elevaci6n de la mortalldad infantil 11ega al 80 por mil y la de la deserci5n escolar a1 73%, registrandose tambien aumentos en los indices, de tuberculosis, chagas y sifilas En sintesis, esta es la situaei6n social del Tucum~n de hoy, resultante de una serie de factores historicos y economicos que a 10 largo de este trabajo hemos ido analizando. Resulta impostergable preguntarse s L es posible 48. aiin
~fectuar aportes at11es en el an411s1s de nuestra realldad nacional. desde categor:!as tangenclales, tales como "folk" y "u:r.ibano!, 81 0 los puntos de part1da deben ser de otra fndole. La conciencia de aquel10s que como decfamos al prin cillO, se plantean s1nceramente contrlbuir a la Liberaci5n Nacional y Social de su patria, tiene 1a palabra.
RESENA _BIBL!OGRAFICA - ENRIQUE E_
¥ARTINEZ
Blanco Munoz, Agustin Ciudad y campo en la historia nacional.- (En: Teoria y Praxis; revista venezolana de ciencias soeiales. N° 3, abril-junio, 1968). Bruce S., Roberto D. Terminos de Parentesco entre los La cand ones (En: Ana Le s del Instituto Nacional de Antropologia e Historia. Mexico, Secretaria de Educaci6n PGblica. T. XIX, 1966, N° 48. Pp.151 a 157. 1967).
0 -
Dunaeva, Vera Contribuci6n al estudio del metodo ma t ema t t c o en TIEl Capital" de Marx. (En: Teoria y Praxis; revista venezolana de Ciencias Soeiales, N° 3, Abril-Junio, 1968), Comisi6n Indigenista Nacional de Venezuela. Actividades durante el ano 1965. (En: Boletin Indigenista Ve~ nezolano. Caracas, Ministerio de Justicia; AnD XI, T.X, N° 1-4, 1966; pp. 7 a 28) Contenido: Aspectos particulares. A) Actividades de la Dflcina Cen tral de Caracas. B) Acc i6n Pr<'icticaIndigenista: L) .Actividades Educacionales. II) Actividades Medico-Asistenciales. III)Actividades de Fomento economico.IV) Construcciones, Reparaciones, Instala ciones y Mejoras. C) Actividades de la Subcomisi6n Indigenista del Estado Zulia.
Dalton, Ge orge (ed.) Tribal and Peasant Economies. Press, 1967.- 584 p.Indice: Dalton, George:
I. GENERAL VIEWS
New York,
The Natural
History
Introduccion
1. Manning Nash: The organization of economic life. 2. Daryll Forde and Mary Douglas: Primitive economics. 3. Neil J. Smelser: Toward a theory of modernization. II. AFRICA
Africa's land. Traditional production in primitive african economies. 6. .Ia cques Maquet: The pr-ob Lem of tutsi domination. 7. J. H. M. Beattie: Bunyoro: an african feudality? 8. Mary Douglas: Raffia cloth distribution in the lele economy. 9. Paul Bonannan: The impact of money on an african subsistence economy. 10. I.Schapera: Economic changes in south african native life. 11. George Dalton: The development of subsistence and peasant economies in africa.
4. Paul Bohannan: 5. George Dalton:
III. OCEANIA 12. B. Malinowski: Kula: the circulating exchange of valuables in the archipelagoes of eastern new guinea. B. Malinowski: Tribal economics in the trobriands. Richard C. Thurnwald: Pigs and currency in buin. W. E. Armstrong: Rossel island money: a unique monetary system. George Dalton: Primitive money
16. IV.
14. 15.
13.
ASIA
Mahar Kolenda: Toward a model of the hindu jajmani system. 18. Martin C. Yang: The family as a primary economic group (china). 19. Matsuyo Takizawa: The diSintegration of the old family system (feudal japan). 20. Cliff rd Geertz: Social change and economic modernization in two indonesian towns: a case in point. V. EUROPE 21. 22. 23. 24. 25. M. I. Finley: Wealth and labor (archaic greece). Henri Pirenne: Aspects of medieval european economy. Max Weber: The meaning and presuppositions of modern Max Weber: The evolution of the capitalistic spirit. Oscar E. Handlin; Peasant origins.
17. Pauline
capitalism.
VI. AMERICA 26. 27. 28. 29. Philip Drucker: The potlatch. Andrew P. Vayda: Porno trade Feasts. Eric R. Wolf: Types of latin american peasantry. Manning Nash: The social context of economic choice in a small society. Bibliographical essay. Bibliography. Index.
Firth, Raymond (editor) Themes in economic anthropology.- London, Tavi'stock, 1967.- ASA 6 (Association of Social Anthropologists of the Commonwealt).-292 p. Contenido: Ftri:h, Raymond: Themes in Economic Anthropology: A Genera 1 Comment. Joy, Le onar-d One Economist's View of the Relation ship between : Economics and Anthropology. Frankenbe~J Ronald: Economic Anthropology: One Anthropologist's View. Coben, Percy S.: Economic Analysis and EconomiC Man: Some Comments on a Controversy. Dou_glas, Mary: Primi tive Rationing: A Study in Controlled Exchange. Barth, Fredri k: Economic Spheres i.nDarfur. Joy~Leonard: An EconomiC Homologue of Barth's. Presentation of Economic Spheres in Darfur. Orti?, Sutti: The Structure of Decisi6n-making among Indians of . Colombia.
Epstein, Scarlett: Productive Efficiency Rewards in Rural South India. Barie1 Notes Lorraine: Traditional in Rural Yugoslavia. on Contributors.
and Customary
Systems
of
Groups and New Economic
Opportunities
Goldschmidt, Walter Campara t ive Fu.nctiona115m; an ess~ in ant hl'opologi,ca theory" 1 Uni versi ty of California Press, Berkeley and Los Ange les,
1966. 149 p.
Indice:
II. V. VI.
III. IV.
1.
The Ma1inowskian
Dilemma The Context of Social Systems Schema for a Model of Society Functional Requisites and Institutional Conclusions
Introduction
Response
Gonz§lez de Arellano, Josefina El caudillo insurgente Albino Garcia.- (En: Ana Le s del Institu to Nacional de Antropologia e Historia. Mexico. Secretaria de Educaci6n P6blica.- T. XIX, 1966, N° 48, pp. 251 a 264. 1967) Gonz§lez Sanches, Isabel La r-e te nc t on por- deudas y los traslados de t r-a ba j ador-e s t La que huj les 0 alquilados en las haciendas) como sustituci6n de los repartimien tos de indios durante el Siglo XVIII.- (En: Anales del Instituto NaciQ nal de Antropo1ogia e Historia. M.xico. Secretarfa de Educaci6n POblica.- T. XIX, 1966, N° 48, pp. 241 a 250). Gudschinsky, Sarah C. How to Learn an Unwritten Language.- New York, Holt, Rinehart and Winston, 1967.- 64 p. IndicA: -'----Introduction. - 1. Preparation for Language Learning.·- 2. Gr ammar-, 3. Vocabulary. 4. Sound Systems.- 5. Phonetic Flexibility.- Appendix Blbliography.Index of Symbols, Levi-Strauss, Claude Elogio de La antropolog1a. - Cordoba. Pasado y Presente, 1968.Cuadernos de Pasado y Presente N° 2, 54 pp. Trad~ Carlos Rafael Giordano
,Margulis, Mario Migraci6n y marginalidad en la sociedad argentina.- Buenos Ai res, Paid6s, 1968.- 207 p. Indice: Introducci6n.- Migrae16n y marginalldad.I. Metodologia y t ec m ca .- ~ ~. El eontexto nac t onal. - III. El marco IDea 1. - IV. La soeiedad r-e ce p r or-a . - V. Analisis de La mlgraci6n en La region de orige n ,- VI. El proceso migra tori o. Aspectos demogr-a t coa , VII. El r grupo migrante en 1a sociedad receptora. VIII. Modelo de un proce so migratorio interno. Bibliograffa. Marmora, Lelio Migraci6n a1 Sur (Argentinos y Ch11enos en Comodoro Rivadavia), Buenos Aires, Libera, 1968, 113 pp. Indice: Introduce ion. - 1. La comunidad de Comodor o Ri va davia. - 2. Los grupos migrantes.- 3, Los grupos migrantes y 1a estratifieaei6n so cia 1. - 4. Los golond:rinas .. 5. La mar gi.ua lidad chi lena. - A pendleemetodo16gico: 1. La muestra,- 2. La encuesta. Medina Franco, Ram6n Marxismo y Sociedad.lana de cieneias soe1ales.
(En: Teol'ia y Praxis; revista N° 3, abril-junio, 1968).
venezo-
Meyer, Eugenia W. Indiee Bf.b lLog.r f Lo o de Libros Norteamerieanos sobre La Revoa luci6n Mexieana. (En: Anales del Insti tu.toNaciona1 de Antropologla e Historla. M~xieo. Secretarla de Edueaci6n Publica. T.XIX. 1966, N° 48, pp. 265 a 278. 1967). Nagel, Ernest La Estruetura de La Cieneia; problemas de La l6giea de La 1nvestigaci9n eiantifiea.- Paid6s, Buenos Aires. 1968, 543 p.- Trad, N~stor Miguez. Revisor T~cnico: Gregorio Klimovsky. Indice: Prefaeio.- I. La ciencia y e1 sentido eomun.- II. Mode1os de explicaci6n cientifica,- III. El modelo deductivo de explicaci6n.IV. E1 earaeter logico de las 1eyes cientifieas. V. Las 1eyes ex perimenta1es y las teorias.- VI. El status eongnoseitivo de las teorfas ...VII. Las explicaciones me ca nLcas y La eiencia de La me ca niea. - VII I. El espacio y la geometria. IX. La ge ome t r Ia y 1a f1siea.- X. Causalidad e indeterminismo en la teorla f1siea._ XI. La reduccion de teorias. XII. Explieaci6n meeanieista y biol~gtea organicista.- XIII. Problemas metodo16gieos de las ctencias soeiales .. XIV. Explicaei6n y. comprensi6n en las cieneias socia1es.- XV. Problemas de 1a logiea de la investigaci6n hist6rica.
Pereira Mel~ndez, J.P. Psicologia y Huma nf s mo, - (En: 'I'eon f.a y Praxis; revista zolana de ciencias sociales. N° 3, abril-junio, 1968).
ve'ne-:
Pingaud, Bernard et al. ~vi-Strauss: estructuralismo y dialectica.- Buenos Aires, Paid6s, 1968. - 1..45 Traducci6n: Mireya Reilly de Fayard. p. Indice: Bernard Pingaud: C6mo se l1ega a ser estructuralista. Luc de Heusch: Situaci6n y posiciones de la antropologia estructural. Claude Levi-Stra uss : El t r t angul.o culi na r-Lo , Catherine Backes: De la roiel a las cenizas: e1 reves y e1 derecho. Gerard Gentte: Estructuralismo y critica literaria. Celestin De Lt.e ge i! La musicologia ante e1 estructuralismo. Jean Pouillon: Sartre y Levi-Strauss. Jean Guiart: Sobrevivir a Levi-Strauss. J. C. Gardin: Ana LLs t s documental y a na Lt s t s estructura 1 en arqueologia. Pierre Clastres: entre silencio y di<11ogo. Bibliografla. Plaza, Salvador de la Latifundio y Desarrollo Economico-Social en Venezuela.(En: Teorla y Praxis; revista ve nez o La na de ciencias s oc f.a Le s N° 3, abril-junio, 1968). Poulantzas, Nico et al. Sartre y el Estructuralismo. Buenos Aires, QUintaria, 196~~i' ' 6o p.- Introducci6n, selecci6n y traducc16n de Jose Sazb6n~ Indice: Jose Sazb6n; Sastre y la raz6n estructuralista. Nicos Poulantzas: Sartre y Levi -Strauss; una pr ob Iema t t.ca comCin. Jean Pouillon: Confrontaci6n de dos me t od os : Sartre y Le-; vi-Strauss. Jean-Paul Sastre: Antropologla, estructuralismo, historia. Claude Ldvi-Strauss: La historia de los etn61ogos.
1
Robles V., Carlos Terminos de Parentesco entre los Tzeltales.- (En: ·AmHesJ del Instituto Nacional de Antropologla e Historia. Mexico. Se-;·-:.: cretaria de Educaci6n Pfiblica. T. XIX. 1966, N° 48. pp.147 a.,
150" 1967).
Romero, Eddie O. Y Drucker, Ma nue 1 Proyecto La' Gua j ira. - (En: Bolerin Indigenista Venezolano. Caracas. Ministerio de Justicia. Alio XI. T. X. N° 1-41 1~66. pp.81130) .
Contenido: Introducci6n. - I. Aspectos economt coe , - II. Aspectos socio-culturales.III. Aape ot o Administrativo.IV. ASistencia teeniea.
Romero,
to Nacional
De La Biotipologia
Ja v·ler
caci6n PGblica.- T. XIX, 1966,
a la Pstcologia. de AntropblQ*la e Historia.
N° 48. pp. 79 a 94.1967).
- (En: Aoales del Mexico. SecretarIa
Insti t ude Edu-
Rubtsova; Elena y Antonov. Yurt. La historia econ6mica y social de Venezuela en la critica vietica. - (En: Teoria y Praxi.s; revista ve nezo l.ana de ciencias eiales. N° 3, abril-junio, 1968).
5080-
Sanchez-Albornoz, Nicolls y Moreno, Jose Luis. La pob La.c t nn de Amf§rica Latina; bos que j o hist6rico. - Buenos Aires, Paid6s, 1968.- 183 o. Indice :. Introducci6n.I. La poblaci6n precolombina.II. La conquiB~ ta.III. El erisol.IV. ·La revoluci6n demogr~fica.Epilogo.Bibllografia. Schneider, David M. America n kinship: a cultural account. - New Jersey, PrenticeHall, 1968.- 117 p. Indice: I. Introduction. - Part one: The distinctive features which define the person as a relative. II. Relatives.III. The Family.Part two: The relative as a person. IV. A relati.ve is a person.V. In-laws and kinship terms. VI. Conclusi6n Service,Elman R. The Hunters. - New Jersey, Prentice-Hall, 1966, -. 118 p. Indice: I. Introduction.II. Technology and economy.- 111.- Society. IV.- Polity.V. Ideology.VI. Summary.- Appendix ..A ldo E. Soclo1ogia rurallatinoamericana. 2° ed., revisada y aumentada. 115 p. 1963). Indice: I. ~Qu'as la sociologfa rural?-
Solari,
(1° ed.:
II.
Buenos Aires. Buenos Poblac16n
Paid6s, Aires, rUral.-
1968.-
Eudeba,. III. El
problema de la distribuci6n y de La e xp'l o t a c i m de La tierra.IV. Grupos en La sociedad rural. - V. Las c l ase s s oc i a Les en e1 med i, 0 rura 1. - VI. El pr ob Lema de La e duca c i6n y de 1 camb t o 50cial.- VII. Conclusiones. Tovar, Ram6n A. La t de tierra en xis; revista venezolana de ciencias 1968) •
e ne nc i.a La Ve ne
(En: Teoria y Prasociales. N° 3, abrii-junio
ue La
>
Wi ttma n , Ti bor El tabaco en la economla de las Antillas en los siglos XVII Y XVIII.- (En: Teoria y Praxis; revista venezolana de ciencias sociales. N° 3, abril-junio, 1968). Wolf, Eric R. Peasants.- New Jersey, Prentice-Hall, 1966.- 116 p. Indice: I. Peasantry and its problems. - II. Economic aspects of peasantry.- III. Social aspects of peasantry.- IV. Peasantry and the ideological order. Williams" Thomas Rhys Field Methods in the Study of(C~lture.- New York, Holt, Rinehart and Winston, 1967. Indice: Introduction.- 1. Choosing a Location.- 2. Entering a Native Community,- 3. Observation. Interviewing, and Recording Data. 4. Choices of Status and Role.- 5. Termination of Residence.6. Some Comment on Method.- Bibliography.- Recommended Reading.
También podría gustarte
- CL 7-La Organización Como CerebroDocumento28 páginasCL 7-La Organización Como CerebroDaniel HuarachiAún no hay calificaciones
- Plan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Documento1 páginaPlan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Aída Castillejos0% (1)
- Adolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoDocumento2 páginasAdolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoIvan Felipe Muñoz VargasAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento359 páginasUntitledJian OogAún no hay calificaciones
- 287 Literatura Generacion 45Documento17 páginas287 Literatura Generacion 45Virginia RodríguezAún no hay calificaciones
- Dominios de La Literatura Acerca Del CanonDocumento87 páginasDominios de La Literatura Acerca Del CanonPaula Ríos100% (1)
- Contra La InterpretaciónDocumento6 páginasContra La Interpretaciónwillywde100% (2)
- Patrimonios Visuales PatagonicosDocumento302 páginasPatrimonios Visuales PatagonicosKaren BenezraAún no hay calificaciones
- Antropología Del Tercer Mundo, Nº 05, 1970Documento85 páginasAntropología Del Tercer Mundo, Nº 05, 1970rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- BOURRIAUD, Nicolás, PostproducciónDocumento65 páginasBOURRIAUD, Nicolás, PostproducciónOsiris Puerto100% (2)
- El Afiche: Publicidad, Arte, Instrumento Político, MercancíaDocumento14 páginasEl Afiche: Publicidad, Arte, Instrumento Político, MercancíaMiguel Alejandro Bohórquez Nates100% (2)
- Ferro - La Literatura en El Banquillo Walsh y La Fuerza Del TestimonioDocumento12 páginasFerro - La Literatura en El Banquillo Walsh y La Fuerza Del TestimonioJoaquin CastAún no hay calificaciones
- 884-La Fotografia en La Historia Argentina, Buenosaires y Sugente (1875-1920) Parte 2Documento94 páginas884-La Fotografia en La Historia Argentina, Buenosaires y Sugente (1875-1920) Parte 2Fernando AngioliniAún no hay calificaciones
- Edificios de Montevideo AntiguoDocumento8 páginasEdificios de Montevideo AntiguoJaure Daniel GonzalezAún no hay calificaciones
- Revista Quimera #16 Feb82 Goytisolo GenetDocumento11 páginasRevista Quimera #16 Feb82 Goytisolo Genetjohan_goteraAún no hay calificaciones
- Andrea Giunta PDFDocumento10 páginasAndrea Giunta PDFIvana Tamara KozaczekAún no hay calificaciones
- El Espacio Autobiográfico PDFDocumento52 páginasEl Espacio Autobiográfico PDFlstecherAún no hay calificaciones
- Downey, Juan - Video Porque Te VeDocumento90 páginasDowney, Juan - Video Porque Te VeCristian Sintilde100% (2)
- Tiempo de Cine: Una Revista y Su Época. Ana Isabel BroitmanDocumento12 páginasTiempo de Cine: Una Revista y Su Época. Ana Isabel BroitmanMar GarcíaAún no hay calificaciones
- El Siglo Pitagorico y Vida de Don Gregorio Guadaña - Enriquez Gomez AntonioDocumento157 páginasEl Siglo Pitagorico y Vida de Don Gregorio Guadaña - Enriquez Gomez AntonioDaniel Diaz EspinosaAún no hay calificaciones
- Marcelo Marino. Manuela Rosas. Su Apariencia Entre Un Daguerrotipo y Una Pintura. 2007 HDocumento8 páginasMarcelo Marino. Manuela Rosas. Su Apariencia Entre Un Daguerrotipo y Una Pintura. 2007 HMarcelo MarinoAún no hay calificaciones
- Cartel ChilenoDocumento162 páginasCartel ChilenoJorge Ignacio Gárate BaisAún no hay calificaciones
- 25 Festival HAT TOMO 1 1 ParteDocumento272 páginas25 Festival HAT TOMO 1 1 ParteJosé TripoderoAún no hay calificaciones
- Historia General Del Cine - Estados Unidos - America Latina - Volumen XDocumento51 páginasHistoria General Del Cine - Estados Unidos - America Latina - Volumen XWillian FragataAún no hay calificaciones
- 1 El Kire - Carmen PDFDocumento3 páginas1 El Kire - Carmen PDFDilson Perez PelaezAún no hay calificaciones
- Revista Museos - Ve No 14Documento45 páginasRevista Museos - Ve No 14visualdianaAún no hay calificaciones
- Calle de Direccion Unica - Walter BenjaminDocumento47 páginasCalle de Direccion Unica - Walter BenjaminEine Gelbe KatzeAún no hay calificaciones
- El Paisaje Cultural Como Palimpsesto - Quilpué y Su Patrimonio, Sebastian Tejada.Documento23 páginasEl Paisaje Cultural Como Palimpsesto - Quilpué y Su Patrimonio, Sebastian Tejada.Sebastian Tejada EstevezAún no hay calificaciones
- MU1866Documento64 páginasMU1866Gabriel ScagliolaAún no hay calificaciones
- 055 Wechsler Diana Melancolía Presagio y PerplejidadDocumento17 páginas055 Wechsler Diana Melancolía Presagio y Perplejidadjulieta_mostroAún no hay calificaciones
- Don Leandro, El InefableDocumento17 páginasDon Leandro, El InefableClaritza PeñaAún no hay calificaciones
- Laddaga Espectaculos de RealidadDocumento10 páginasLaddaga Espectaculos de RealidadCamilo SánchezAún no hay calificaciones
- En La Senda de Una Cultura Argentina Heterodoxa. Zafra (1966) DE LOS HERMANOS NÚÑEZ Y ARIEL PETROCELLI. Fabiola OrqueraDocumento6 páginasEn La Senda de Una Cultura Argentina Heterodoxa. Zafra (1966) DE LOS HERMANOS NÚÑEZ Y ARIEL PETROCELLI. Fabiola OrqueraClaudia GilmanAún no hay calificaciones
- Catalogo Cartas de VisitalowDocumento20 páginasCatalogo Cartas de VisitalowsernumenserAún no hay calificaciones
- 042 Mosquera Gerardo - Jineteando El Modernismo. Los Descentramientos de Wifredo LamDocumento7 páginas042 Mosquera Gerardo - Jineteando El Modernismo. Los Descentramientos de Wifredo Lamjulieta_mostro100% (1)
- Instantaneas Robbe-GrilletDocumento7 páginasInstantaneas Robbe-GrilletpausalerAún no hay calificaciones
- Bellmer, Hans - Anatomía de La ImagenDocumento44 páginasBellmer, Hans - Anatomía de La ImagenemilcearevaloAún no hay calificaciones
- Inma Sánchez - El Origen Del Simbolismo RusoDocumento2 páginasInma Sánchez - El Origen Del Simbolismo RusoFakir MunroAún no hay calificaciones
- La Revolucion Rusa - Marc FerroDocumento32 páginasLa Revolucion Rusa - Marc FerroIrene RillaAún no hay calificaciones
- Significado de Los Colgantes de LibelulasDocumento4 páginasSignificado de Los Colgantes de Libelulasmauro27Aún no hay calificaciones
- Litúrgico en La Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina) : La Puesta en Escena de San Santiago y Santa AnaDocumento16 páginasLitúrgico en La Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina) : La Puesta en Escena de San Santiago y Santa AnamarialelanzaAún no hay calificaciones
- Testimonio de Testigo de Resultados de Tortura de Jaime OlivaresDocumento2 páginasTestimonio de Testigo de Resultados de Tortura de Jaime OlivarestorturadorchileAún no hay calificaciones
- Dinosaurios - Descubre Los Gigantes Del Mundo Rico - 2 - Triceratops - Vol. 1Documento26 páginasDinosaurios - Descubre Los Gigantes Del Mundo Rico - 2 - Triceratops - Vol. 1rubenlm100% (2)
- Cuadernos de Cine Colombiano No. 7 - Jorge Silva y Marta RodríguezDocumento20 páginasCuadernos de Cine Colombiano No. 7 - Jorge Silva y Marta RodríguezLeonardo Tello100% (1)
- Catalinas II - Summa 97 - Enero 1976Documento13 páginasCatalinas II - Summa 97 - Enero 1976marianasantangeloAún no hay calificaciones
- Peter Burger. Discusion de La Teoria Del Arte de BenjaminDocumento6 páginasPeter Burger. Discusion de La Teoria Del Arte de BenjaminCharlex LópezAún no hay calificaciones
- Amor, Despecho y Cortesía en Las Canciones de Agustín Lara. Pág. 74-94Documento21 páginasAmor, Despecho y Cortesía en Las Canciones de Agustín Lara. Pág. 74-94Angel Ramses BasilioAún no hay calificaciones
- Analisis de GenetteDocumento13 páginasAnalisis de GenetteMaria Cristina100% (1)
- YpfDocumento165 páginasYpfEAB891029Aún no hay calificaciones
- 22 - Romina Laura Castro - Nuevo Cine Oriental, Sobre Kitano y La Poesía de La ViolenciaDocumento10 páginas22 - Romina Laura Castro - Nuevo Cine Oriental, Sobre Kitano y La Poesía de La ViolenciamerlochapaAún no hay calificaciones
- NotasDocumento320 páginasNotasEsteban Yepes CifuentesAún no hay calificaciones
- El Antropologo Como Autor PDFDocumento27 páginasEl Antropologo Como Autor PDFJosé Manuel Rodríguez VillanuevaAún no hay calificaciones
- SAITTA Las Revistas CultuarlesDocumento9 páginasSAITTA Las Revistas CultuarlesL y LAún no hay calificaciones
- Antropología Del Tercer Mundo, N 12Documento33 páginasAntropología Del Tercer Mundo, N 12Ruinas DigitalesAún no hay calificaciones
- La Retórica de La Ciencia Poder y Deber en Un Artículo de Ciencia ExactaDocumento13 páginasLa Retórica de La Ciencia Poder y Deber en Un Artículo de Ciencia ExactaCamilo77_93Aún no hay calificaciones
- Gombrich Momento Movimiento ArteDocumento22 páginasGombrich Momento Movimiento ArteNatalia CariagaAún no hay calificaciones
- NFD 75553 - 308966 - MediciDocumento1 páginaNFD 75553 - 308966 - MedicieuannabheatryzAún no hay calificaciones
- P10D Ep13Documento2 páginasP10D Ep13vishwanath hiremathAún no hay calificaciones
- Mapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaDocumento1 páginaMapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaSteveAún no hay calificaciones
- Dermatoses OcupacionaisDocumento1 páginaDermatoses OcupacionaisWelson MikaelAún no hay calificaciones
- Todo Por Hacer Nº 19 Agosto 2012Documento16 páginasTodo Por Hacer Nº 19 Agosto 2012Dan Carmona SandovalAún no hay calificaciones
- Todo Por Hacer Nº 20 Septiembre 2012Documento16 páginasTodo Por Hacer Nº 20 Septiembre 2012José ManteroAún no hay calificaciones
- Todo Por HacerDocumento16 páginasTodo Por HacerJosé ManteroAún no hay calificaciones
- Lavboratorio 7Documento28 páginasLavboratorio 7jahumada_04Aún no hay calificaciones
- Todo Por Hacer Numero 16 Mayo 2012Documento16 páginasTodo Por Hacer Numero 16 Mayo 2012castilla85Aún no hay calificaciones
- Lavboratorio 5Documento33 páginasLavboratorio 5jahumada_04Aún no hay calificaciones
- Lavboratorio 10Documento27 páginasLavboratorio 10jahumada_04Aún no hay calificaciones
- Lavboratorio 3Documento16 páginasLavboratorio 3jahumada_04Aún no hay calificaciones
- TodoporhacerDocumento16 páginasTodoporhaceroveja23Aún no hay calificaciones
- Lavboratorio 6Documento17 páginasLavboratorio 6jahumada_04Aún no hay calificaciones
- Revista Crítica y Emancipación - n3 - Raza - RacismoDocumento337 páginasRevista Crítica y Emancipación - n3 - Raza - RacismoESCRIBDA00Aún no hay calificaciones
- Critica y Emancipacion Nº 04 2010Documento246 páginasCritica y Emancipacion Nº 04 2010Johann Vessant RoigAún no hay calificaciones
- Critica y Emancipacion 5Documento213 páginasCritica y Emancipacion 5Jorge AhumadaAún no hay calificaciones
- Pensamiento Universitario, 14Documento146 páginasPensamiento Universitario, 14PROHISTORIA100% (2)
- Critica y Emancipacion Numero 2Documento282 páginasCritica y Emancipacion Numero 2jahumada_04Aún no hay calificaciones
- Pensamiento Universitario 13Documento118 páginasPensamiento Universitario 13PROHISTORIAAún no hay calificaciones
- Willka, Nº 04, 2010 - Poder y Evo Morales en Las Luchas ElectoralesDocumento206 páginasWillka, Nº 04, 2010 - Poder y Evo Morales en Las Luchas Electoralesrebeldemule2Aún no hay calificaciones