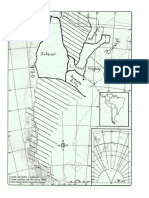Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Confesiones p.49
Cargado por
Mariana SampaiñoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Confesiones p.49
Cargado por
Mariana SampaiñoCopyright:
Formatos disponibles
Con
la inauguración del subterráneo en 1912 (Plaza de Mayo-Plaza Miserere,
la primera línea instalada en toda América del Sur), presumo que se habrá
suscitado la ilusión de dominar, a fuerza de modernidad y a fuerza de
tecnología, el mundo de debajo del suelo. La luz y la velocidad suplían, en la
imaginación y en los hechos, al reino de las catacumbas.
Con esa ilusión, esta otra: que los arroyos aplastados, contenidos, reprimidos
ahí abajo, pudiesen ya no existir más. Darlos no ya por entubados, sino por
extinguidos. Y que la ciudad de Buenos Aires transcurriera, así sin más, como
si abajo no hubiese huecos, agua corriendo, una antigua cartografía hídrica,
canales y recovecos, tácitos túneles.
Pero basta con asomarse a algunos sótanos, por ejemplo, para comprobar en
las filtraciones continuas, en el acecho palpable de los años de humedad, que
los arroyos de esta geografía siguen ahí. O basta con que llueva, pronto y
mucho, en Buenos Aires, para que brote el agua en la superficie, trepe sobre
las veredas, raspe las casas, sacuda los autos, restablezca viejos cauces,
recupere su cielo abierto.
Ezequiel Martínez Estrada escribió que la pampa, aplastada por la gran urbe,
negada por la ciudad, emergía desde lo profundo y conquistaba
(reconquistaba) Buenos Aires. Algo así, del mismo orden, pasa a veces con los
arroyos. Cuando no, corren callados, parece fácil su olvido. La vida normal se
desarrolla en la superficie, aboliendo mentalmente esa subciudad de galerías
oscuras y latentes. Nadie piensa en ese subsuelo. Nadie se fija. Hay que ver
qué es lo que pasa arriba cuando lo sumergido emerge, cuando la ciudad
clandestina socava a la visible, cuando el curso reprimido retorna hacia lo que
reprime.
También podría gustarte
- Burger - La Desaparicion Del SujetoDocumento277 páginasBurger - La Desaparicion Del Sujetoangykju291% (11)
- Tocqueville-Recuerdos de La Revolucion de 1848Documento328 páginasTocqueville-Recuerdos de La Revolucion de 1848Menyi Yi100% (2)
- Radicalización, Violencia e Inestabilidad Política en La Argentina 1966 - 1973 Por Laura Lenci 1-6Documento6 páginasRadicalización, Violencia e Inestabilidad Política en La Argentina 1966 - 1973 Por Laura Lenci 1-6Mariana SampaiñoAún no hay calificaciones
- Bajo El Imperio Del Capital. KatzDocumento282 páginasBajo El Imperio Del Capital. Katzluciarabini100% (2)
- Cancionero Popular Violeta Parra 2017 PDFDocumento29 páginasCancionero Popular Violeta Parra 2017 PDFJu Lia100% (1)
- Configuración Del Estado Nacional - Modelo Agroexportador - Democracia OligárquicaDocumento10 páginasConfiguración Del Estado Nacional - Modelo Agroexportador - Democracia OligárquicaMariana SampaiñoAún no hay calificaciones
- Bajo El Imperio Del Capital. KatzDocumento282 páginasBajo El Imperio Del Capital. Katzluciarabini100% (2)
- La Política Argentina en El Siglo XIX Hilda SabatoDocumento10 páginasLa Política Argentina en El Siglo XIX Hilda SabatoGuadaSuzukaAún no hay calificaciones
- Calveiro Pilar - Los Usos Políticos de La MemoriaDocumento26 páginasCalveiro Pilar - Los Usos Políticos de La MemoriaGriselle RadianAún no hay calificaciones
- Tocqueville. La Democracia en América (Selección)Documento64 páginasTocqueville. La Democracia en América (Selección)Mariana SampaiñoAún no hay calificaciones
- Tocqueville-Recuerdos de La Revolucion de 1848Documento328 páginasTocqueville-Recuerdos de La Revolucion de 1848Menyi Yi100% (2)
- Dialnet RemozandoElNacionalismoYElAntiimperialismoLatinoam 2509041Documento24 páginasDialnet RemozandoElNacionalismoYElAntiimperialismoLatinoam 2509041Mariana SampaiñoAún no hay calificaciones
- Lenin y La Militarizacion Del MarxismoDocumento42 páginasLenin y La Militarizacion Del MarxismolukasioAún no hay calificaciones
- 08 .GiovannaZinconeDocumento39 páginas08 .GiovannaZinconeMariana SampaiñoAún no hay calificaciones
- Cancionero Fernando CabreraDocumento50 páginasCancionero Fernando CabreraSergio Venturini100% (13)
- Emigración Gallega UruguayDocumento414 páginasEmigración Gallega UruguayAnalia Cuervo100% (1)
- Desigualdad Social, Masculinidad y Cualificación en El Sindicalismo Azucarero. Tucumán, 1944-1949Documento17 páginasDesigualdad Social, Masculinidad y Cualificación en El Sindicalismo Azucarero. Tucumán, 1944-1949Mariana SampaiñoAún no hay calificaciones
- Análisis Discursivo. FalsanoDocumento11 páginasAnálisis Discursivo. FalsanoimisticoAún no hay calificaciones
- Buenos Aires Gallega: Inmigración, Pasado y Presente - Vol. 20Documento458 páginasBuenos Aires Gallega: Inmigración, Pasado y Presente - Vol. 20CoPEonline100% (1)
- Cancioneros Del TUMP - #4, CandombeDocumento52 páginasCancioneros Del TUMP - #4, Candombearf89100% (7)
- Silvina Montenegro La Guerra Civil Española y La Politica ArgentinaDocumento304 páginasSilvina Montenegro La Guerra Civil Española y La Politica ArgentinaMariana SampaiñoAún no hay calificaciones
- Fasano La Inmigracion Gallega Intro y Biblio Libro Imago MundiDocumento25 páginasFasano La Inmigracion Gallega Intro y Biblio Libro Imago MundiMariana SampaiñoAún no hay calificaciones
- Análisis Discursivo. FalsanoDocumento11 páginasAnálisis Discursivo. FalsanoimisticoAún no hay calificaciones
- Lenin y La Militarizacion Del MarxismoDocumento42 páginasLenin y La Militarizacion Del MarxismolukasioAún no hay calificaciones
- El Origen de La FamiliaDocumento109 páginasEl Origen de La FamiliaBeat CarAún no hay calificaciones
- La Guerra Civil Española y Su Recepción en La Argentina Casas SaulDocumento16 páginasLa Guerra Civil Española y Su Recepción en La Argentina Casas SaulMariana SampaiñoAún no hay calificaciones
- Cancionero Fernando CabreraDocumento50 páginasCancionero Fernando CabreraSergio Venturini100% (13)
- Dialnet ElOrigenDelEstado 2020484Documento8 páginasDialnet ElOrigenDelEstado 2020484AleAún no hay calificaciones
- 08 .GiovannaZinconeDocumento39 páginas08 .GiovannaZinconeMariana SampaiñoAún no hay calificaciones