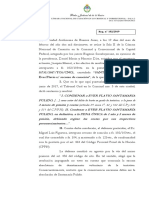Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Mejor Remuneración Mensual Normal y Habitual Devengada A La Que Se Refiere El Art. 245 de La LCT - Ackerman Mario
La Mejor Remuneración Mensual Normal y Habitual Devengada A La Que Se Refiere El Art. 245 de La LCT - Ackerman Mario
Cargado por
Emaa CabreraTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Mejor Remuneración Mensual Normal y Habitual Devengada A La Que Se Refiere El Art. 245 de La LCT - Ackerman Mario
La Mejor Remuneración Mensual Normal y Habitual Devengada A La Que Se Refiere El Art. 245 de La LCT - Ackerman Mario
Cargado por
Emaa CabreraCopyright:
Formatos disponibles
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Título: La mejor remuneración mensual normal y habitual devengada a la que se refiere el art. 245 de la LCT
Autor: Ackerman, Mario E.
Publicado en: DT2019 (octubre), 2385
Cita Online: AR/DOC/2630/2019
Sumario: I. Introducción.— II. Remuneración.— III. Referencia temporal.— IV. Remuneración mensual
devengada.— V. Remuneración mensual normal y habitual.— VI. Mejor remuneración mensual.— VII.
En suma.
I. Introducción
De los dos elementos que conforman la fórmula binaria del art. 245 de la LCT para la determinación del
monto de la indemnización por despido sin justa causa, esto es, la remuneración y la antigüedad, es claramente
la primera la que mereció la mayor atención tanto del legislador como de la jurisprudencia y, por cierto, de la
doctrina.
Así, amén de las modificaciones producidas normativamente en los criterios para la fijación de un tope en la
base salarial, corregidos a su vez por las interpretaciones y valoraciones jurisprudenciales —en particular, de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (1)— es la propia —y previa— identificación de la remuneración la que
sufrió sucesivas correcciones hasta llegar a su formulación actual, con una redacción que tampoco quedó exenta
de importantes discusiones en la doctrina y la jurisprudencia.
En orden al texto legal, la redacción actual refleja las reacciones del legislador, en algunos casos contra las
imprecisiones o consecuencias no deseadas que se imputaban en cada reforma a los textos precedentes y en
otros frente a los criterios jurisprudenciales.
En tal contexto, las modificaciones que se fueron produciendo a la redacción, que inicialmente la ley 20.744
le había dado al originario art. 266, amén de la cuestión del tope, consistieron en la incorporación o sustitución
de adjetivos y de un participio pasado con los que se pretendió limitar o ampliar —según los casos— el
concepto de "remuneración" por la vía de la selección de los rubros que deben ser considerados a los efectos
indemnizatorios.
Es así como, en esta materia, al condicionar el alcance del sustantivo, son los adjetivos y el participio los que
asumen el mayor protagonismo y los que provocan y reclaman la interpretación de la doctrina y, especialmente,
de los tribunales.
En efecto, y como también se verá en este estudio, los criterios judiciales, aún sin tener la imperatividad de
la norma legal —limitación esta que no siempre es advertida— operan hoy junto con esta para la identificación
de la remuneración que debe ser considerada para la fijación del monto indemnizatorio.
El texto actual presenta al salario del trabajador, que debe ser considerado a los efectos indemnizatorios en
estos términos: la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada durante el último año o durante el
tiempo de prestación de servicios si este fuera menor.
Suma esta que solo es tenida en cuenta hasta un monto máximo o tope, cuestión que por su complejidad y
especial tratamiento legislativo, jurisprudencial y doctrinario no es abordada en este trabajo puesto que ella
reclama y ha merecido un abordaje autónomo (2).
Pero, como quedó ya anticipado, son aquí los adjetivos y el participio pasado los que, a partir de un primer y
necesario reconocimiento del sustantivo, obligan a la mayor tarea interpretativa.
A los efectos de esta presentación, y para facilitar la descripción, resulta conveniente alterar la secuencia con
la que aparecen las distintas palabras en el texto legal. Bien entendido que, contrariamente a lo que —como
también se verá— ocurre con este, en esta exposición el orden de los factores no afecta —o, cuando menos, no
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 1
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
pretende afectar ni alterar— el producto.
II. Remuneración
II.1. Concepto
Si no fuera por algunas distorsiones producidas ora por actos normativos de fuente estatal y otrora a través
de la negociación colectiva, para la identificación de la referencia salarial del art. 245 de la LCT bastaría con
remitirse al concepto del art. 103 de ese mismo ordenamiento, según el cual:
"A los efectos de esta ley se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador
como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital.
El empleador debe al trabajador la remuneración, aunque este no preste servicios, por la mera circunstancia
de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel".
Este concepto, en cuanto, con alcance aclaratorio, adiciona a la consideración inicial de la remuneración
como una consecuencia del contrato de trabajo la indicación de que ella es adquirida por el trabajador por la
mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador, no difiere sustancialmente
de la noción del art. 1º del Convenio 95 de la OIT (3), según el cual, "el término salario significa la
remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en
efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de
un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por
servicios que haya prestado o deba prestar".
El art. 103 de la LCT es complementado, entre otros, por el art. 105 que, en su primer párrafo y como reglas
generales (4), precisa que "el salario puede ser satisfecho en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la
oportunidad de obtener beneficios o ganancias", y que "las prestaciones complementarias, sean en dinero o en
especie, integran la remuneración del trabajador" (5).
El juego armónico del doble abordaje del art. 103 de la LCT —coincidente en este aspecto con el art. 1º del
Convenio 105 de la OIT—, me lleva a adherir a la que se ha dado en llamar la tesis amplia (6), según la cual la
remuneración no es solamente la contraprestación por la realización de actos, la ejecución de obras o la
prestación de servicios a las órdenes del empleador, sino algo más (7), dado que, en palabras de Rodríguez
Mancini —siguiendo este a Gérard Lyon-Caen—, aquélla "no consiste solamente en las sumas debidas en
contraprestación del trabajo, sino también en las debidas en ocasión del trabajo"(8).
Esto supone así, como bien sintetiza Silvia Pinto, que "toda prestación económica que entregue el empleador
dentro de un contrato de trabajo no imputable a un título distinto se presume iuris tantum que retribuye su labor
y, por ende, tiene carácter remuneratorio, debiendo el empleador, en su caso, acreditar que la prestación otorgada
a su dependiente ha sido por otra relación jurídica" (9).
Si bien no lo dicen en forma expresa las normas citadas, dado que la indemnización debe ser abonada en
dinero, y en ausencia de otra definición normativa, por aplicación analógica de la regla de la frase final del
primer párrafo del art. 208 de la misma LCT, a los efectos de aquélla las prestaciones en especie y todas aquellas
que el trabajador no percibiera en dinero deberán ser "adecuadamente valorizadas" (10).
No se deben considerar, en cambio, las prestaciones en dinero que tengan carácter indemnizatorio —tales
como las correspondientes a la omisión del preaviso (11) o la compensación de vacaciones no gozadas— y
aquellas que carezcan de carácter remuneratorio por expresa previsión de la ley como ocurre, además de las
antes citadas prestaciones complementarias indicadas en el art. 105 y de los viáticos con rendición de cuentas —
art. 106— (12), con las hipótesis del art. 103 bis de la misma LCT.
Esta última afirmación, empero, de cara a algunas desafortunadas experiencias normativas —de fuente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 2
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
estatal y convencional— y, especialmente, en razón de su consideración por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, reclama algunas precisiones.
II.2. Beneficios sociales y sumas no remunerativas
Inicialmente el Poder Ejecutivo —invadiendo funciones legislativas—, luego el Congreso de la Nación —
desoyendo las limitaciones que le impone la Constitución Nacional— y final e inexplicablemente la negociación
colectiva —bastardeando su finalidad, y por la mera voluntad de las partes, pero sin ningún apoyo normativo—,
agregaron un nuevo aporte para la demolición de las instituciones del derecho del trabajo y de la seguridad
social, al desalarizar (13) algunas prestaciones remuneratorias.
Y, como ya antes lo había hecho con otras regulaciones, en una nueva manifestación de su hipocresía, el
legislador pretendió esconder su voluntad destructora calificando como actos de construcción a sus acciones
depredadoras.
Es así como luego de los desprolijos intentos instrumentados con los decs. 1477/1989 y 333/1993 (14), la
ley 24.700 incorporó a la LCT, bajo el epígrafe de beneficios sociales, el art. 103 bis, cuyo párrafo inicial —que
precede a la enumeración de las prestaciones comprendidas dentro del concepto— dice: "Se denominan
beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de la seguridad social, no remunerativas, no
dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de
terceros, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo".
La nueva norma, curiosamente —y como es evidente—, no fue incorporada a la ley 24.241, ni a una
regulación vinculada con institutos de la seguridad social, sino a la ley general que regula los derechos y deberes
de las partes vinculadas por una relación de trabajo dependiente. Incorporación que, además, se hizo como
segundo artículo del cap. I del tít. X de la LCT, esto es, el título dedicado a la remuneración del trabajador, que
comienza con el art. 103, cuya primera frase —insisto— expresa: "A los fines de esta ley se entiende como
remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo".
Como quedó explicado en el punto anterior, el sentido que tiene la definición del art. 103 de la LCT,
despojado de toda especulación filosófica, es el de reconocer, sin ambages, que todo lo que recibe el trabajador
de su empleador como consecuencia del contrato de trabajo es salario. Salario este con el que el trabajador
pretende afrontar no solo sus necesidades vitales personales sino, antes aún, las de su familia.
Conceptos estos que ya varias décadas antes de la entrada en vigencia de la LCT estaban instalados en la
doctrina jurídica laboral, cuando, por ejemplo, Lanfranchi expresaba que "no es ya el salario la contraprestación
dada al trabajador por ser productor de riqueza que consume el empleador, sino la retribución que se debe en
justicia al trabajador como persona humana, con derecho a constituir una familia y con la obligación moral de
alimentar y educar a sus hijos", y concluía luego, siguiendo a Masón y Riva Sanseverino, que salario "ya no es
pura y simplemente la contraprestación del trabajo, sino lo que se debe al trabajador como consecuencia del
contrato de trabajo" (15).
Y, en términos similares, coincidía Lyon-Caen al subrayar que el salario se preocupa más de las necesidades
del trabajador y mucho menos del valor del trabajo que él ha provisto (16).
Nuestra legislación, así, no ha hecho sino reproducir en sus normas esta concepción.
Cuando en el art. 103 de la LCT se considera remuneración a la contraprestación que debe percibir el
trabajador como consecuencia del contrato de trabajo, aun cuando se trate de una ventaja patrimonial que
provenga del pago hecho por un tercero, lo que se está reafirmando normativamente es que el salario, para
nuestro ordenamiento jurídico, no es solamente la contraprestación por la realización de actos, la ejecución de
obras o la prestación de servicios a las órdenes del empleador —como llegó a afirmarse en los considerandos del
dec. 333/1993—.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 3
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
En efecto, la noción legal de salario, en cuanto está tipificada como la contraprestación que debe percibir el
trabajador como consecuencia del contrato de trabajo —art. 103, LCT— reconoce ese compromiso personal y la
resignación de libertad que supone el vínculo laboral dependiente y, atendiendo a las diferentes necesidades que
el trabajador debe satisfacer —y que son lo que compelen a subordinarse para ganar un salario—, admite su
pago en las diferentes formas que se enuncian en el art. 105 del mismo ordenamiento.
El art. 103 bis, sin embargo, con el inequívoco propósito de reducir el costo laboral, esto es, atenuar el
impacto que tienen sobre los costos de las empresas las llamadas cargas sociales o, como se ha dicho también
desde el lenguaje económico, el costo del salario, no encontró mejor camino que travestir a la remuneración,
dando continuidad a una lógica que parece presumir que así como es admisible que haya trabajadores
vinculados por relaciones no laborales (17), también deberá aceptarse que el salario no sea remunerativo.
Esta pretensión del legislador, sin embargo, amén de materializarse por la vía de una nueva malversación del
lenguaje, so pretexto de crear una falsa prestación de naturaleza jurídica de seguridad social (18), acarrea no
pocos costos sociales —tanto en el terreno de las relaciones de trabajo como en el ámbito de la seguridad social
—, más allá de que no parece que sea compatible con algunas normas de jerarquía superior a las de la ley, en
sentido formal.
Desde el rigor que imponen la dogmática y, antes aún, el orden jurídico, es difícil sostener la validez
constitucional de las normas que desalarizan contraprestaciones otorgadas por el empleador como consecuencia
del contrato de trabajo (19).
Ocurre que, al haber elegido el legislador el desconocimiento del carácter remuneratorio de algunas
prestaciones como vía para reducir el costo del empleador —eximiéndolo de las cotizaciones al sistema de
seguridad social y eliminando su proyección sobre otros institutos laborales, tales como el sueldo anual
complementario, vacaciones, salarios de incapacidad, indemnizaciones, etc.—, ignoró la limitación que suponía
para ello la regla del ya citado art. 1º del Convenio 95 de la OIT —Convenio sobre protección del salario, 1949
—.
Si bien los casos más evidentes —y, al mismo tiempo, los más comunes en la vida de las relaciones de
trabajo— eran los de los incs. b) y c) del art. 103 bis de la LCT (20) —lo mismo podría decirse, por ejemplo, del
servicio de comedor (inc. a), los reintegros de gastos de guardería (inc. f) o la provisión de útiles escolares (inc.
g)—, ya que se trata de ganancias que pueden ser evaluadas en efectivo y son debidas por el empleador al
trabajador en virtud del contrato de trabajo.
La ratificación del Convenio 95 por la Argentina, ubica a esta norma en la posición prevista en el primer
párrafo del inc. 22 del art. 75, esto es, tiene jerarquía superior a las leyes, de suerte que, sean o no operativas las
normas de aquel, nunca podría la ley, en cuanto producto normativo emanado del Poder Legislativo, contradecir
sus reglas.
De hecho, además y finalmente, los trabajadores perciben a estos beneficios sociales como parte de su
salario, aun cuando no sean plenamente conscientes de las diferencias y los enormes perjuicios actuales y
potenciales que se derivan de la naturaleza que les atribuye el ordenamiento legal.
Bien entendido que la previsible declaración de inconstitucionalidad por los tribunales se traduce finalmente
en un perjuicio para los empleadores —que tampoco suelen conocer los riesgos que subyacen en la ventaja
económica que les dio la ley— y que, como ocurrió en algún momento con la absurda regla del art. 39.1 de la
ley 24.557 (21), terminan asumiendo en soledad las consecuencias de los excesos del legislador.
Los beneficios sociales han sido, empero, solo una y no la más generalizada de las manifestaciones de la
estrategia desalarizadora que, en esa materia, fue llevado a cabo en soledad por el Estado con normas de
diferente jerarquía.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 4
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
En efecto, y mostrando una vez más que en la Argentina siempre es posible hacer las cosas peor, en algunos
casos por decreto y, en otros —en su expresión más difundida— en el marco de la negociación colectiva, y
siempre con el propósito de bajar el costo laboral, se llegó a legitimar que los empleadores otorguen
incrementos salariales a sus trabajadores con sumas no remunerativas.
En el pasado reciente, la práctica la inició el Poder Ejecutivo Nacional en el año 2002 con los decs. de
necesidad y urgencia 1273/2002 y 2641/2002 y se continuó inmediatamente con sus similares 905/2003,
392/2003, 1347/2003, 2995/2004, 1295/2205 y 2314/2008, que impusieron el pago de asignaciones mensuales
no remunerativas de carácter alimentario a favor de los trabajadores y a cargo de sus empleadores.
A diferencia de los cinco primeros, dictados en los años 2002 y 2003, los tres últimos, respetando el
procedimiento previsto en el art. 99 de la CN, fueron sometidos a la consideración de la Comisión Bicameral
Permanente del Congreso de la Nación y convalidados por esta (22).
Los reproches que podrían dirigirse al Poder Administrador se potencian cuando no es este quién le quita
carácter salarial a sumas dinero abonadas por los empleadores como consecuencia del contrato de trabajo, sino
las partes signatarias de un convenio colectivo de trabajo.
Si bien en un primer momento la práctica —aunque en unos pocos casos— se disimuló bajo la forma de
viático sin rendición de cuentas (23) al que el art. 106 de la LCT permite quitar carácter remuneratorio por la vía
de la convención colectiva de trabajo, en la mayoría de los casos se hizo sin apelar a tal —fraudulento—
fundamento normativo pactando directamente el pago de una suma no remunerativa.
Ello, por cierto, debidamente homologado por la autoridad administrativa del trabajo (24).
Todas estas irregularidades en el reconocimiento del carácter salarial de la remuneración —esto es, tanto los
llamados beneficios sociales como las sumas no remunerativas— fueron finalmente abordadas y descalificadas
por la CS, que en los casos "Pérez c. Disco" (25), "González c. Polimat"(26) y "Díaz c. Cervecería y Maltería
Quilmes" (27) declaró, respectivamente, la inconstitucionalidad del inc. c) del art. 103 bis de la LCT, de los
decs. 1273/2002, 2641/2002 y 905/2003 y de una cláusula convencional por la que se había pactado el pago de
una suma no remuneratoria (28).
Cabe recordar, finalmente, que además de la prohibición dirigida a la autoridad administrativa del trabajo
para homologar o registrar acuerdos convencionales en los que se incluya el pago de sumas no remuneratorias
—art. 4º, dec. 633/2018—; con la ley 26.341 —del año 2007— se derogaron los incs. b) y c) del art. 103 bis de
la LCT, por los que se consideraban beneficios sociales a los vales de almuerzo y tarjetas de transporte (inc. b) y
a los vales alimentarios y canastas de alimentos (inc. c).
Este marco normativo y su contexto jurisprudencial da entonces la primera aproximación —válida para la
actualidad y no despojada de incertidumbres— a la que bien califica Sudera como el primero de los requisitos
para la determinación del monto de la indemnización, esto es, el carácter remuneratorio del salario, lo que
supone, simétricamente, la exclusión de los que no son, o sea, los calificados —válidamente, por cierto— como
no remunerativos (29).
III. Referencia temporal
El tiempo juega en la determinación del monto de la indemnización de dos formas.
La más relevante es la antigüedad en cuanto tiempo de servicio bajo la dependencia del empleador que,
junto con el salario son los dos módulos cuya multiplicación define el quantum indemnizatorio.
Pero también aparece el tiempo de prestación de servicios como la referencia temporal que debe tomarse
para la selección de la remuneración a considerar.
La norma actual es clara y no parece prestarse a más de una interpretación: es el último año o el tiempo de
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 5
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
prestación de servicios si este fuera menor.
La aclaración final puso fin a la posibilidad —forzada— de considerar que la referencia temporal podría
superar el año y que podría haber encontrado apoyo en el silencio del texto del art. 266 de la LCT según había
sido aprobado por la ley 20.744.
En cuanto al plazo anual, este es aniversario, de suerte que se debe observar retrospectivamente a partir del
día de la notificación del despido.
IV. Remuneración mensual devengada
El art. 126 de la LCT prevé tres posibilidades para la oportunidad de pago de la remuneración: mensual,
semanal o quincenal.
La primera corresponde al personal mensualizado —valga la perogrullada— y las otras dos a los
remunerados a jornal o por hora, por semana o quincena y por pieza o medida.
Relacionando las reglas del art. 126 con las del 128 —que establece los plazos diarios máximos para el pago
— y con las del art. 127 —que contempla la oportunidad de pago de las remuneraciones— se observa:
- el período máximo considerado para el pago de la remuneración principal es el mes;
- la referencia a la remuneración mensual solo aparece en el art. 128, en implícita referencia al personal
mensualizado y solo para la determinación del plazo máximo para que se concrete el pago —que, en ese caso,
coincide con el de la remuneración quincenal—.
Si la descripción del art. 245 de la LCT se hubiera limitado a la referencia a la remuneración mensual
probablemente no habría habido mayores discrepancias en cuanto a que la norma debería entenderse referida a
la remuneración principal que se percibe en un mes calendario de labor, con independencia de que el pago sea
mensual, semanal o quincenal.
Se advierte, además, y este no es dato de importancia menor en orden a la cuestión aquí examinada que, con
excepción de la referencia a ciertas remuneraciones accesorias, no se mencionan en ninguna de estas normas las
prestaciones salariales cuyo pago tiene un diferimiento mayor al mensual, como es el caso del sueldo anual
complementario (SAC) o la remuneración de la licencia anual ordinaria que, al igual que las del segundo párrafo
del art. 127, tiene una época de pago diferente.
En estos términos si, como ocurría en la mayoría de los antecedentes normativos que precedieron a la Ley de
Contrato de Trabajo (30), el legislador se hubiera limitado a remitirse a la remuneración mensual, como quedó
antes dicho, difícilmente podría haberse justificado la pretensión de incluir en la base salarial para el cálculo de
la indemnización por despido los salarios cuya oportunidad de pago superara el mes calendario.
La excepción había aparecido en el inc. c) del apart. 3º del art. 39 de la ley 16.881 que, por primera vez,
agregó al importe de la remuneración mensual, la consideración del promedio de los salarios percibidos durante
el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera inferior.
La Ley de Contrato de Trabajo, a su vez, ya en su versión originaria aprobada por la ley 20.744, en el art.
266, abrevando probablemente en el texto de la referida ley 16.881, reiteró la exigencia que suponía el participio
pasado —en función adjetiva— y se remitió así a la remuneración mensual percibida.
La radical modificación de la LCT por la llamada ley 21.297 y la sustitución del art. 266 por el que luego de
la aprobación del texto ordenado por el dec. 390/1976 pasó a ser el 245, no supuso empero la eliminación de la
nueva calificación.
Esta novedad, como suele ocurrir con toda innovación normativa, no tardó en provocar una primera
discrepancia interpretativa: ¿la incorporación del participio suponía la exigencia de que la remuneración a
considerar debía haber sido efectivamente percibida por el trabajador o bastaba con que hubiera sido devengada
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 6
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
—esto es, que debió haber sido percibida— aun cuando el empleador hubiera omitido el pago?
Aunque el sentido común indicaba que la lectura correcta del participio era que debió ser percibida, esto es,
que fue ganada o devengada, aun cuando no hubiera sido abonada, debió llegar a pronunciarse la Corte Suprema
de Justicia de la Nación para hacer la aclaración y explicar que tanto el espíritu de la ley como el propósito del
legislador fueron establecer que el módulo para el cálculo de la indemnización por despido es la remuneración
"que se debió percibir" pues, de lo contrario, no solo se permitiría el indebido beneficio del empleador-deudor
(cuya única base sería el incumplimiento de este) sino que, también, se dejaría librada la determinación del
importe del resarcimiento al exclusivo arbitrio del moroso (31).
Mantenido el texto —en esta materia— en la modificación producida en el año 1991 por el art. 153 de la ley
24.013, la nueva sustitución del art. 245 de la LCT por el art. 5º de la ley 25.877, reemplazó el participio
percibida por devengada.
Y se generó entonces un nuevo debate que giró en torno de este interrogante: ¿la nueva modificación
pretendió adecuar el texto legal a la doctrina de la Corte en el caso "Bagolini" y la coincidente posición unánime
de la doctrina o acaso la voluntad del legislador fue incorporar a la base de cálculo las remuneraciones que se
"devengan mensualmente", aun cuando tengan un diferimiento de pago superior al mensual?
La discrepancia, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, dista aún de ser saldada.
De hecho, por ejemplo, mientras que en la Capital Federal la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo,
en acuerdo plenario, ha considerado:
"1º) No corresponde incluir en la base salarial prevista en el primer párrafo del art. 245 de la LCT, la parte
proporcional del sueldo anual complementario.
2º) Descartada la configuración de un supuesto de fraude a la ley laboral, la bonificación abonada por el
empleador sin periodicidad mensual y con base en un sistema de evaluación del desempeño del trabajador, no
debe computarse a efectos de determinar la base salarial prevista en el primer párrafo del art. 245 de la LCT"
(32).
En la Provincia de Buenos Aires se interpreta que para el cálculo de la indemnización del art. 245 de la LCT
debe computarse el sueldo anual complementario (33).
Los principales argumentos en favor de la inclusión del SAC —válidos también para otros rubros
remuneratorios cuyo diferimiento de pago sea mayor al período mensual calendario— han sido los siguientes:
- La mejor retribución mensual, normal y habitual devengada comprende las remuneraciones de pago no
mensual, ya que el trabajador, en estos casos, gana su monto por el hecho de trabajar día a día, sin perjuicio de
que su pago sea diferido a otro momento (34).
- El resarcimiento del daño que experimenta quien padece la extinción de la relación laboral sin su culpa no
sería completo si fuere privado de una remuneración que debió pagársele si aquélla hubiera continuado (35).
- El sueldo anual complementario no pasa de ser un salario diferido, en atención a su carácter obligatorio
para el empleador y la vinculación directa que su monto ha de tener con las retribuciones básicas (36).
- No es razonable afirmar que el cambio de la palabra "percibido" por "devengado" no supone un cambio en
la decisión, puesto que ello supondría que el legislador cambió el texto legal para no cambiar nada (37).
- Al cambiar el texto de la norma el legislador quiso indicar a los intérpretes que no es lo "percibido", no es
aquello que entró en el bolsillo en tal o cual momento, es lo "devengado", es lo que se incorporó, aun cuando
todavía no se haya efectivizado el pago (38).
- Cuando la ley hace referencia a este tema, la télesis de la misma es brindar no solo un marco de legalidad,
sino también de equidad, y cierta seguridad al trabajador que resulta, en el despido, víctima de un daño
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 7
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
producido por un acto arbitrario que el legislador presume iuris et de iure, y que no quiere tolerar, porque
significaría la violación del orden jurídico in totum (39).
- En las obligaciones a plazo, la prestación es debida desde su nacimiento, aunque se encuentre su
exigibilidad suspendida y sujeta a un hecho futuro y cierto. En ese caso, nadie diría que la prestación no está
devengada, empero, no está percibida, ni tampoco puede exigirse su pago, hasta el vencimiento del plazo. El
SAC, que reviste naturaleza salarial, más allá de que sea una obligación accesoria, debe considerarse devengado
en cada unidad de tiempo de pago y, por eso, debe integrar la base de cálculo del art. 245 de la LCT (40).
- Más allá de la periodicidad fijada para su pago o para el momento a partir del cual se torna exigible, lo
cierto es que, en el marco del diseño legal aplicable, el derecho al aguinaldo se origina diariamente, y de allí que
su expresión proporcional debe ser abonada a la extinción del vínculo con imputación al momento de dejar el
servicio por cualquier causa (41).
- La expresión "remuneración devengada" supone que el trabajador ha adquirido el derecho a percibirla
como consecuencia de haberse cumplido el hecho al que la norma condiciona o subordina el nacimiento de tal
efecto. Es decir que una vez que su prestación se ha cumplido ya devengó el derecho a percibir el salario,
independientemente de que no haya vencido aún el plazo para abonarlo (42).
- Si se tiene en cuenta que las remuneraciones anuales o semestrales se van ganando día a día o mes a mes,
es razonable que en la determinación de la base mensual se integren las partes proporcionales ganadas, aunque
no se hayan pagado todavía (43).
En cambio, en contra de la posibilidad de incorporar en la base de cálculo de art. 245 de la LCT prestaciones
remuneratorias cuya obligación de pago supere la periodicidad mensual calendaria, se ha sostenido:
- Se devengó tal o cual remuneración o crédito porque se adquirió el derecho a cobrarlo; así, por ejemplo, si
se trabajó todo el mes se adquirió el derecho a cobrar la respectiva remuneración y esta, por ende, se "devengó"
por tal razón, la haya o no abonado el empleador (44).
- La base de cálculo del art. 245 ha de reunir determinadas características específicas, pues se trata de la
mejor remuneración a) mensual, b) normal y c) habitual; y, como es sabido, sucede muchas veces que
determinados rubros remuneratorios no la integran (algún premio que no se cobra habitualmente, importes por
horas suplementarias que solo en ocasiones se trabajan y no normalmente) y así sucede con el denominado
"aguinaldo" que no es un sueldo "mensual" (45).
- El aguinaldo se devenga con el trabajo cotidiano, pero se torna exigible en las fechas precisas a las que
alude el art. 122 de la LCT y por eso es "anual". La alusión a lo "mensual" en el art. 245 de la LCT solo hace a
la parcialización temporal del pago de la remuneración. Con el criterio que todo lo sustenta en el verbo
"devengar", perdería sentido la referencia temporal en la normativa, porque también podría decirse, con el
mismo estatuto de verdad, que el sueldo mensual se devenga día a día y que el sueldo diario se devenga hora
tras hora (46).
- El reemplazo del participio pasado del verbo "percibir" (percibida) por la expresión "devengada" conlleva
la recepción normativa de la tesis sentada por la CS en el caso "Bagolini" que subyace en los distintos votos del
Plenario 288 ("Torres, Elvio Á. c. Pirelli Técnica SA") (47).
- Lo que hizo el legislador fue responder al empuje que representaban la doctrina y la jurisprudencia que
invariablemente interpretaban "devengada" donde la literalidad de la norma decía "percibida". Y respondiendo a
esa fuente material, adecuaron la literalidad a la interpretación que se venía realizando. Es un cambio, y no es
menor, aunque ya no hubiera voces discordantes en la interpretación (48).
- El participio pasado "devengada" opera para delimitar el lapso de tiempo del cual hay que extraer los
sueldos del trabajador sobre los cuales se realizarán las operaciones de identificación de los rubros
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 8
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
remunerativos y su carácter de normalidad y habitualidad, descriptos en el párrafo siguiente del mismo art. 245
de la LCT (49).
- La Ley de Contrato de Trabajo establece que la periodicidad de pago de la remuneración no debe ser
superior a la mensual y, por excepción, admite la semestralidad del pago. Lo que es mensual, entonces, es la
periodicidad en la exigibilidad del salario, lo que lleva a interpretar que para el art. 245 un rubro será mensual
cuando la periodicidad en su exigibilidad no sea superior a la mensual (50).
- El legislador eligió en 1974 un módulo salarial mensual como representativo de los ingresos que, en ese
lapso, el trabajador despedido genera, y prescindió voluntariamente de incluir en la fórmula reparatoria otras
remuneraciones que se liquiden y paguen con otras frecuencias (semestral, como el aguinaldo, o anual como las
participaciones en las ganancias, las bonificaciones por eficiencia, etc.) (51).
- Para llegar válidamente a la interpretación de que debe incluirse el SAC y otras remuneraciones cuya
obligación de pago supere la periodicidad mensual, debería reformarse la redacción del art. 245 de la LCT, para
que diga "tomando como base la mejor remuneración mensualmente devengada, en forma normal y habitual
(52).
Cabe advertir que si bien, como quedó antes dicho, los argumentos que sostienen la improcedencia de la
proyección del sueldo anual complementario sobre la base salarial mensual del art. 245 son, en principio,
igualmente válidos para rechazar la incidencia de toda otra prestación remuneratoria cuya periodicidad de pago
supere la mensualidad calendario, deberían empero excluirse de esta lógica las hipótesis en las que se trate de
retribuciones de fuente contractual cuya importancia económica evidencie que el pago mensual, en la realidad
de los hechos, no es la remuneración principal.
Como bien destaca Eduardo Álvarez en su dictamen en el Plenario "Tulosai", "si el derecho se origina en la
ley —como el aguinaldo mismo— o en el convenio colectivo, el intérprete tendrá la certeza cabal de que la
iniciativa de remunerar al trabajador por lapsos superiores al mes no encierra un intento de debilitar la base de
cálculo de la indemnización por antigüedad, para desactivar la protección contra el despido arbitrario y abaratar
los costos de la desvinculación del dependiente. Pero si emerge de la ficción del contrato individual o de la
voluntad unilateral del empleador, se impone una cuidadosa evaluación de sus condiciones de legitimidad, tanto
en lo referido a las exigencias para el pago del crédito como a su cuantía para evitar una maniobra como la
descripta que implicaría, en los hechos, crear una elevada bonificación trimestral, semestral o incluso anual,
dirigida a convivir con una retribución mensual baja y facilitar el despido, no solo por razones de mezquindad,
sino como forma barroca de desactivar una tutela esencial, que concierne a la posición del trabajador dentro de
la estructura empresaria" (53).
En alguna medida esto mismo aparece contemplado en el segundo punto del Plenario "Tulosai" cuando,
implícitamente, se exceptúa de la exclusión de la base de cálculo a la bonificación abonada por el empleador sin
periodicidad mensual y con base en un sistema de evaluación del desempeño del trabajador si se advierte que tal
diferimiento del pago configura un mecanismo de fraude laboral que pretende ocultar el verdadero monto de la
remuneración ordinaria.
V. Remuneración mensual normal y habitual
Con indisimulables propósitos limitativos, la reforma introducida a la LCT por la ley 21.297 incorporó los
adjetivos normal y habitual como exigencia para que la remuneración mensual pueda ser considerada en el
cálculo de la indemnización por despido.
Mientras que en el contexto ideológico de las reformas de los años 90 no sorprende que la calificación haya
sido mantenida en el texto sustituido por el art. 153 de la ley 24.013, sí llama la atención que también lo haya
hecho la modificación producida por la ley 25.877 que —aunque con un resultado menos que modesto— parece
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 9
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
haber pretendido mejorar la indemnización en favor del trabajador.
En cualquier caso, se trata de una expresión que generó discrepancias en la doctrina sobre su alcance.
Un sector de aquella sea en forma expresa o implícita, entiende que normal y habitual son sinónimos (54).
Así, por ejemplo, Rodríguez Mancini, pese a que más adelante afirma que los rubros que solo "aparecen
ocasionalmente no son habituales y por lo tanto están excluidos" (55), se suma a Ramírez Bosco (56) para
sostener que "afirmar que una remuneración es habitual, por ejemplo, porque integra reiteradamente la
estructura salarial, implica decidir acerca de si el importe de una remuneración variable que aparece
habitualmente es, por eso mismo, normal ya que esta característica se predica de lo que ordinariamente ocurre,
es decir que es corriente y usual" (57).
Herrera y Guisado, a su vez, en una posición similar —aunque sin pronunciarse en forma expresa sobre el
tema— usan la expresión como un bloque lingüístico, cual si no se tratara de adjetivos distintos (58).
La respuesta a estos criterios interpretativos es la del sinsentido de la reiteración, dado que, amén de la
configuración de un pleonasmo (59), no se explica la razón por la que el legislador se habría inclinado por la
redundancia para decir lo mismo dos veces con distintas palabras, unidas por una conjunción copulativa.
Esto es, si normal es lo que es habitual, habría bastado con usar solo uno de los adjetivos.
Parece entonces más lógico atribuir cierta racionalidad al legislador —aunque esto pueda suponer un exceso
de buena voluntad en el intérprete (60) — y considerar así que al utilizar dos palabras, que no siempre son
sinónimos, aquel quiso incorporar dos requisitos que, como una consecuencia más del proceso de parches que se
fueron introduciendo al texto del originario art. 266 de la LCT —que, a su vez, se apoyó en el viejo modelo del
art. 157 del Cód. Com. (ley 11.729), del que también se apartó parcialmente—, aparecen presentados en orden
inverso al que sugeriría la lógica expositiva.
Pero veamos en primer lugar si pueden servir de ayuda para la interpretación los significados que los
diccionarios atribuyen a los adjetivos normal y habitual.
Para el Diccionario de la Real Academia Española normal (61) tiene cuatro primeras (62) acepciones
posibles:
"1. Dicho de una cosa: Que se halla en su estado natural.
2. Habitual u ordinario.
3. Que sirve de norma o regla.
4. Dicho de una cosa: Que, por su naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas de
antemano".
Si se descarta la segunda —que podría servir de apoyo a la posición doctrinaria que entiende que normal y
habitual son sinónimos—, las únicas que podrían tener algún sentido en el contexto del art. 245 de la LCT son la
tercera y, especialmente, la cuarta acepción, que permitirían suponer que el adjetivo normal, en este caso, está
reclamando que exista cierta regularidad en el monto —o sea la magnitud— de la remuneración.
Para habitual, en cambio, amén de no reiterar la identificación con normal, el Diccionario de la Academia
solo contempla una significación: "Que se hace, padece o posee con continuación o por hábito" .
Aunque es dable admitir que los significados provistos por el diccionario no podrían en este caso constituir
un argumento categórico, pero en la necesidad de encontrar una explicación lógica al uso de dos adjetivos, bien
podría entenderse que la habitualidad se refiere al rubro remuneratorio, que es en el que podría existir
continuidad o reiteración en el pago (63).
En cambio, la normalidad podría referirse al monto de ese ítem salarial que, como quedó antes dicho, sería la
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 10
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
magnitud que aparece en la cuarta significación del mismo diccionario.
Con esta interpretación, así, invirtiendo el orden de la redacción del texto legal —y sin pretender, por
supuesto, modificar su significado— debería entenderse que la remuneración debe ser habitual y normal.
Esto es, se debe tratar de un rubro cuyo pago se ha reiterado con frecuencia en el curso del año anterior a la
fecha del despido. Frecuencia que bien podría considerarse configurada con el pago en más de la mitad de los
meses del año —o del tiempo trabajado si fuera menor a un año—.
La normalidad, a su vez, aparecería cuando la suma abonada por ese rubro no supere en forma significativa
—según la apreciación judicial— el promedio de lo abonado en ese mismo período (64).
Bien entendido que en este caso no se deberá tomar como referencia para el pago ese promedio sino, como
se verá a continuación, la suma que sea la mejor en el marco de la indicada normalidad.
VI. Mejor remuneración mensual
Aquel antecedente, hoy remoto, del actual art. 245 de la LCT, que fue el apart. 3º del art. 157 del Cód. Com.,
en la redacción que, en el año 1934, le dio la ley 11.729, tomaba como referencia salarial para el cálculo de la
indemnización por despido el promedio de los últimos cinco años o de todo el tiempo de servicio cuando es
inferior a aquel plazo.
Este plazo fue reducido a tres años en el año 1960 por la ley 15.785 y pese al intento de la malograda ley
16.881 de reducirlo aún a un año, en el año 1967 la llamada ley 17.391 restableció el promedio trienal, que se
mantuvo así hasta el año 1973 en las sucesivas llamadas leyes de los gobiernos de facto —números 18.913,
19.054 y 20.163—.
El art. 266 del texto originario de la Ley de Contrato de Trabajo —aprobado por la ley 20.744—en cambio,
modificó radicalmente el criterio y, amén de abandonar el mecanismo del promedio, eligió la pauta actual de la
selección de la mejor remuneración.
La claridad de la norma, sin embargo, no constituyó un obstáculo para se llegara a discutir y, aún, a
producirse una discrepancia en decisiones judiciales, sobre la posibilidad de apelar al promedio cuando se
tratara de remuneraciones variables.
Estas diferencias jurisprudenciales llevaron incluso a que, en la Capital Federal, fuera necesario llegar a un
pronunciamiento plenario de la CNTrab. que, en el caso "Brandi", estableció como doctrina obligatoria: "Para el
cálculo de la indemnización por despido no deben ser promediadas las remuneraciones variables, mensuales,
normales y habituales (art. 245, LCT)" (65).
Pero este criterio —inobjetable, por cierto, frente a la precisión del texto legislativo— solo resuelve un
aspecto de la cuestión y no resultaría necesario ingresar en mayores abundamientos si no fuera por el factor
distorsivo que introducen los procesos inflacionarios.
Y es por esto que no puede dejar de prestarse especial atención al adjetivo elegido por el legislador quien, a
diferencia de lo que habría de hacer con la ley 23.041 al sustituir el art. 122 de la LCT, en lugar de referirse a la
mayor remuneración —para el cálculo del monto de cada pago semestral del sueldo anual complementario—, en
el actual art. 245 —que en esto no difiere del originario art. 266— lo hace a la mejor.
Esto es, mientras que para el aguinaldo el criterio es el cuantitativo, en la indemnización por despido es el
cualitativo.
La mayor remuneración es, así, la de monto nominal más elevado, lo que supone una observación objetiva,
mientras que la mejor debería ser la que supone mayor poder adquisitivo para el trabajador, a partir de una
consideración subjetiva que dependerá del impacto que, en cada caso, haya tenido el proceso inflacionario sobre
las remuneraciones del trabajador de que se trate.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 11
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Y esto supone, así, que no necesariamente la mayor es la mejor. Y viceversa (66).
Si esto es así —y parece haber razones para pensar lo contrario— cuando los procesos inflacionarios
impactan negativamente sobre los salarios de los trabajadores, debería encontrarse algún mecanismo de
actualización de las remuneraciones devengadas en el año anterior a la fecha del despido a fin de que, a los
efectos del cálculo de la indemnización por despido, se pueda seleccionar la mejor —para el trabajador—,
aunque nominalmente no sea la mayor.
En alguna medida esto fue advertido por Guibourg cuando, en su voto en el Plenario "Brandi", luego de
señalar que la idea de indexación solo fue introducida en las postrimerías del debate del tratamiento legislativo
de la ley 20.744 en el art. 301 de la LCT (67) a los efectos de la actualización general de los créditos laborales,
pero no sirvió para adaptar otras cláusulas de la ley, atinadamente observó: "Si el legislador... hubiera tenido en
cuenta (la inflación) le habría bastado exigir que las retribuciones tomadas para integrar el cálculo del promedio
fuesen indexadas al momento de la disolución del vínculo para dejar el problema correctamente zanjado. De este
modo, no solo se habría dado cuenta adecuada de las remuneraciones variables por su naturaleza, además, se
habrían suavizado los bruscos vaivenes impresos al salario real"(68)por una inflación paulatina y constante y
aumentos de sueldo nominales esporádicos. Como la indexación no entraba en los planes legislativos, la ley
20.744 intentó un remedio más burdo, pero eficaz a su manera: estableció que debía tomarse en cuenta la "mejor
remuneración mensual, normal y habitual" que, en épocas de alta inflación sería, con toda probabilidad, la
última devengada"(69).
Cabe también recordar —y destacar—, además, que ya en el caso "Jáuregui"(70) la CS advirtió que al aludir
el art. 245 de la LCT a "la mejor remuneración normal y habitual percibida" como punto de referencia para la
determinación del resarcimiento, puede inferirse que el fin propuesto por la norma fue el de otorgar al trabajador
una base para el cálculo indemnizatorio que fuera suficientemente representativo de su nivel de ingresos en
circunstancias en que estos sufren variaciones ya sea de tipo real (71) o nominal. Su finalidad no fue otra que
ponderar la base de cálculo de la indemnización sobre pautas reales.
El mecanismo de actualización podría ser por la vía de la aplicación del índice RIPTE —Remuneraciones
Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables—, que ya el art. 12 de la ley 24.557 —en la redacción que le
dio la ley 27.348— incorporó para la actualización de las remuneraciones a los efectos del cálculo de las
prestaciones dinerarias por Incapacidad Laboral Permanente o Muerte que, aunque previsto para hipótesis de
promedios, bien podría ser aplicado analógicamente por los tribunales (72).
VII. En suma
En apretada síntesis, en función de cuanto hasta aquí quedó expuesto —y, especial mente, el orden en el que
intencionalmente fue hecho—, debo coincidir una vez más con Sudera (73) cuando indica que, para la
identificación del primero de los elementos que permitirá calcular el monto de la indemnización por despido,
deberá seguirse un proceso lógico que debe alterar la secuencia en la que aparecen enunciados los requisitos del
factor remuneración en el art. 245 de la LCT.
El primer paso debe ser el de reconocer todas las prestaciones devengadas por el trabajador en el año
anterior a la fecha de extinción del vínculo —o del tiempo trabajado si fuera menor— a las que deba atribuirse
carácter remuneratorio, dejando de lado a las que, en la medida en que ello resulte compatible con el orden
normativo, no lo tengan.
Luego, si se adhiere a la posición doctrinaria y jurisprudencial restrictiva —como lo hizo la CNTrab. en el
Plenario "Tulosai"— deberán separarse las remuneraciones que, aunque devengadas, no tengan carácter
mensual.
Si, en cambio, se entiende —con apartamiento de la literalidad del texto legal— que cuando en el art. 245 de
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 12
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
la LCT se hace referencia a la remuneración mensual devengada debe interpretarse que se trata de la
remuneración devengada en un período mensual, podrán adicionarse, mensualizadas, las prestaciones salariales
cuyo pago se haya efectuado en períodos superiores.
En cualquiera de las dos hipótesis se podrá luego continuar con el paso siguiente, esto es, el de comprobar si
se trata de rubros remuneratorios habituales.
Admitida la habitualidad, deberá examinarse si los montos de esa remuneración mensual devengada —en los
términos en los que se interprete la expresión legal— cumplen con el requisito de la normalidad, esto es, si sus
valores no son anormales.
Y, para cerrar esta primera etapa, entre aquellas remuneraciones mensuales que hayan sido devengadas con
habitualidad y cuyos montos cumplan con la nota de normalidad, deberá seleccionarse la mejor —para el
trabajador—.
Pero esto será el primer paso. Fundamental, por cierto, pero que no cierra el proceso de identificación de la
remuneración a considerar a los efectos indemnizatorios.
En efecto, la etapa siguiente, en la mayoría de los casos, deberá consistir en confrontar el valor así
determinado con el tope legal, cuando así corresponda, para saber si este prevalece —o no— sobre aquel.
Cuestión esta que (74), como quedó inicialmente dicho, excede el propósito de este trabajo, dado que para el
análisis de aquella, amén del examen de los distintos criterios seguidos por el legislador para llegar —y explicar
— al actual, es inevitable prestar especial atención a la evolución de la doctrina de la CS y, especialmente, a su
valoración de la constitucionalidad del tope del art. 245 de la LCT y a su decisión quasi normativa que adoptó
en el conocido caso "Vizzotti" (75) .
(1) Sobre la evolución de la doctrina de la CS ver ACKERMAN, Mario E., "La modificación de la doctrina
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad del tope indemnizatorio por despido y
sus consecuencias; un cambio que parece anunciar otros cambios", LA LEY, diario del 04/10/2004, p. 4;
ACKERMAN, Mario E. (dir.) - TOSCA, Diego M. - SUDERA, Alejandro (coord.), "Tratado de Derecho del
Trabajo", Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, 2ª ed. amp. y act., t. IV, ps. 403-428.
(2) Ver nota anterior.
(3) Convenio sobre la protección del salario, 1949 (nro. 95).
(4) Que, en virtud de la reforma introducida por el art. 2º de la ley 24.700, admiten como excepciones
cuatro prestaciones complementarias que, en consecuencia, no tienen carácter remuneratorio: a) Los retiros de
socios de gerentes de sociedades de responsabilidad limitada, a cuenta de las utilidades del ejercicio
debidamente contabilizada en el balance; b) Los reintegros de gastos sin comprobantes correspondientes al uso
del automóvil de propiedad de la empresa o del empleado, calculado con base en kilómetro recorrido, conforme
los parámetros fijados o que se fijen como deducibles en el futuro por la DGI; c) Los viáticos de viajantes de
comercio acreditados con comprobantes en los términos del art. 6º de la Ley 24.241, y los reintegros de
automóvil en las mismas condiciones que las especificadas en el inciso anterior; d) El comodato de casa-
habitación del propiedad del empleador, ubicado en barrios o complejos circundantes al lugar de trabajo, o la
locación, en los supuestos de grave dificultad en el acceso a la vivienda.
(5) Con las excepciones antes indicadas.
(6) Ver CABALLERO, Julio - PICO, Jorge, en ACKERMAN, Mario E. (dir.) - TOSCA, Diego M. -
SUDERA, Alejandro (coord.), ob. cit., t. III, ps. 170-172.
(7) Ver ACKERMAN, Mario E., "El concepto de salario en el art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, los
llamados 'beneficios sociales', el sinalagma contractual y la jerarquía normativa", DT LIII-A, ps. 410-412.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 13
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(8) RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge, en VÁZQUEZ VIALARD, Antonio (dir.), "Tratado de Derecho del
Trabajo", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1983, t. IV, ps. 556 y ss.
(9) PINTO VARELA, Silvia E., en ACKERMAN, Mario E. (dir.) - SFORSINI, María I. (coord.), "Ley de
Contrato de Trabajo Comentada", Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2017, 2ª ed., t. II, p. 15.
(10) En el mismo sentido ver HERRERA, Enrique - GUISADO, Héctor C., "Extinción de la relación de
trabajo", Ed. Astrea, Buenos Aires, 2015, 2ª ed. act. y amp., p. 256.
(11) Ya antes de que el art. 19 de la LCT tuviera su redacción actual, la jurisprudencia había interpretado
que, aun cuando el art. 21 del texto originario aprobado por la ley 20.744 consideraba al período de preaviso
omitido como tiempo de servicio, a los efectos del cálculo de la indemnización por despido no debían
computarse las variaciones salariales producidas durante ese lapso (CNTrab. —en pleno—, 21/12/1979, autos
"Pedrozo, Rodolfo L. c. Ford Motor Argentina SA", Plenario nro. 219). Sí, en cambio, se debe tomar como
referencia el salario del preaviso otorgado pues, amén de su carácter remuneratorio, es devengado antes de la
extinción del vínculo.
(12) Art. 106.- Viáticos. Los viáticos serán considerados como remuneración, excepto en la parte
efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, salvo lo que en particular dispongan los
estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo.
(13) Calificación que Caballero y Pico atribuyen a Ricardo Guibourg en su voto en el Acuerdo Plenario 285
de la CNTrab. Ver CABALLERO, Julio - PICO, Jorge- , en ACKERMAN, Mario E. (dir.) - TOSCA, Diego M. -
SUDERA, Alejandro (coord.), ob. cit., t. III, p. 174.
(14) Ver una reseña completa de la evolución normativa y del tratamiento jurisprudencial de esta materia en
RUBIO, Valentín, "Beneficios sociales", RDL, 2004-2, Remuneraciones-I, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe,
2004, ps. 217 y ss. y CABALLERO, Julio - PICO, Jorge- , J., en ACKERMAN, Mario E. (dir.) - TOSCA, Diego
M. - SUDERA, Alejandro (coord.), ob. cit., t. III, ps. 173-185 y 400-405. Sobre el dec. 333/1993 y su dudosa
validez constitucional ver también ACKERMAN, Mario, ob. cit., ps. 410 y ss.
(15) LANFRANCHI, César, "Sobre la naturaleza sinalagmática del contrato de trabajo y el carácter
remuneratorio del salario", DT XV (1955), ps. 459 y ss., esp. ps. 465-466.
(16) LYON-CAEN, Gérard, "Le salaire", en CAMERLYNCK, G. H. (dir.), Traité du Droit du Travail, Ed.
Dalloz, Paris, 1981, 2ª ed., t. II, p. 6.
(17) En la grotesca descripción del art. 2º, apart. 2º c) de la ley 24.557.
(18) Ver una crítica a esta calificación en ACKERMAN, Mario E., "Esos salarios llamados 'beneficios
sociales'", RDL, 2005-1, Remuneraciones II, ps. 147 y ss., esp. ps. 153-157.
(19) En el mismo sentido, RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge, "Cuestiones sobre remuneración y prestaciones
no salariales", RDL, 2004-2, Remuneraciones I, ps. 23 y ss., esp. ps. 46-47.
(20) Derogados en el año 2007 por la ley 26.341.
(21) A partir de la declaración de su inconstitucionalidad por la CS en su sentencia del 21/09/2004, en los
autos "Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales SA s/ accidente".
(22) Resoluciones de la H. Cámara de Diputados de la Nación del 06/06/2007 y del 28/10/2009.
(23) Aunque no se tratara de trabajadores que deban desempeñar su tarea desplazándose fuera de la sede del
establecimiento de la empresa.
(24) A la que recién en el año 2018, con el art. 4º del dec. 633/2018, el Presidente de la Nación le vedó la
posibilidad de producir tal aprobación.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 14
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(25) CS, 01/09/2009, autos "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Pérez, Aníbal R. c. Disco
SA".
(26) CS, 19/05/2010, autos "Recurso de hecho de deducido por la actora en la causa González, Martín
Nicolás c. Polimat SA y otro".
(27) CS, 04/06/2013, autos "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Díaz, Paulo V. c.
Cervecería y Maltería Quilmes SA".
(28) Para un análisis exhaustivo de estos pronunciamientos de la Corte ver PINTO VARELA, Silvia,
"Salario", en ACKERMAN, Mario E. (dir.) - SFORSINI, María I. (coord.), Jurisprudencia Laboral de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación Comentada, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2019, t. I, ps. 393 y ss. y
CABALLERO, Julio - PICO, Jorge, en ACKERMAN, Mario E. (dir.) - TOSCA, Diego M. - SUDERA,
Alejandro (coord.), ob. cit., t. III, ps. 507-519.
(29) SUDERA, Alejandro, "La indemnización tarifada del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo", en
ACKERMAN, Mario E. (dir.) - SFORSINI, María I. (coord.), ob. cit., t. I, ps. 513 y ss., esp. p. 529.
(30) Así, por ejemplo, el inc. 3º del art. 157 del Cód. Com. en la redacción que le dieron tanto la ley 11.729
como la ley 15.785, se referían a la retribución mensual, mientras que las leyes 19.054 y 20.163 lo hacían a un
mes de sueldo promedio.
(31) CS, 12/11/91, autos "Bagolini, Susana c. Instituto Tecnológico de Hormigón SA s/ recurso de hecho".
(32) CNTrab. (en pleno), 19/11/2009, autos "Tulosai, Alberto P. c. Banco Central de la República
Argentina" (Plenario nro. 322).
(33) SCBA, 16/11/1982, "Heimann, Raúl A. c. Rigolleau SA"; 06/03/1979, "Nuncio, Gerardo M. c. Pionera
SA"; 28/02/1978, "Barboni, Ana M. c. Cirigliano Hnos. y Cía."; 03/06/1986, "Más, Roberto Rufino c. Swift-
Armour SA"; 03/10/2001, "Martín, Rosa c. ESEBA"; etc.Es necesario destacar que si bien todos estos fallos con
anteriores a la reforma del art. 245 por la ley 25.877, esto es, cuando el participio pasado era percibida, cabe
interpretar que la doctrina tiene plena —si no mayor— vigencia luego de que aquel ha sido reemplazado por
devengada.
(34) Fernández Madrid en su voto en el Plenario "Tulosai".
(35) Colombo en su voto en el fallo de la SCBA en el caso "Barboni".
(36) Ibidem.
(37) Ferreirós en su voto en el Plenario "Tulosai".
(38) Ibidem.
(39) Ibidem.
(40) Ibidem.
(41) Ballestrini en su voto en el Plenario "Tulosai".
(42) MACHADO, José D. - OJEDA, Rául H., en ACKERMAN, Mario E. (dir.) - TOSCA, Diego M. -
SUDERA, Alejandro (coord.), ob. cit., t. IV, p. 386.
(43) RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge, en RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge (dir.) - BARILARO, Ana
(coord.), "Ley de Contrato de Trabajo; comentada, anotada y concordada", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2007, t.
IV p. 460.
(44) García Margalejo en su voto en el Plenario "Tulosai".
(45) Ibidem. En el mismo sentido, y en apretada síntesis, sostiene SUDERA que el SAC no integra la base
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 15
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
de cálculo de la tarifa del artículo 245 de la LCT por no ser mensual (SUDERA, A., ob. cit., p. 535).
(46) Álvarez en su dictamen en el Plenario "Tulosai".
(47) ÁLVAREZ, Eduardo, "La ley 25.877 y el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo", DT 2004, p. 1001.
(48) SUDERA, A., ob. cit., p. 540.
(49) Ibidem, p. 542.
(50) Ibidem, p. 541.
(51) Maza en su voto en el Plenario "Tulosai".
(52) SUDERA, A., ob. cit., p. 542.
(53) Ver, además, en el mismo sentido, los argumentos expuestos en el referido Plenario "Tulosai" por los
Dres. Miguel A. Maza y Graciela González y también los ejemplos jurisprudenciales que presentan HERRERA,
Enrique - GUISADO, Héctor, ob. cit., p. 255.
(54) Criterio que SUDERA, ob. cit., p. 548, sin compartirlo, considera mayoritario en la jurisprudencia y,
aún, en la doctrina.
(55) RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge, en RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge (dir.) - BARILARO, Ana A., ob.
cit., t. IV, p. 461.
(56) Cuando este sostiene que tanto habitual como normal calificando a mensual, debieran considerarse
usados como sinónimos, sin más propósito que dar apoyo por repetición a falta de cualquier elemento de apoyo
en el texto legal que sostenga una dilucidación más precisa, en RAMÍREZ BOSCO, Luis, "Manual del despido",
Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1985, p. 118.
(57) RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge, en RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge (dir.) - BARILARO, Ana A., ob.
cit., t. IV, p. 461.
(58) En HERRERA, Enrique - GUISADO, Héctor, ob. cit., p. 256, cuando consideran la inclusión —o no—
de la remuneración de las horas extraordinarias en la base salarial para el cálculo de la indemnización.
(59) Como bien lo califica SUDERA, ob. cit., p. 533, nota 43.
(60) En personal, no puedo ignorar ni desconocer el sigilo, la premura y falta de debate con las que la
dictadura militar —y, especialmente, los juristas que, en soledad y sin discutir ni publicitar sus razones, le
aportaron la redacción de los textos normativos— produjo la reforma de la LCT en el año 1976. Procedimiento
que, por cierto, suma una razón a los reproches que merecen sus errores.
(61) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, "Diccionario de la lengua española", Ed. Espasa Calpe, Madrid,
2001, XXII ed., t. II, p. 1589.
(62) Las dos restantes se refieren a la geometría.
(63) También Machado y Ojeda, siguiendo a Carlos A. Etala, consideran que la habitualidad implica la
persistencia de rubros remuneratorios en la retribución, es decir, la reiteración de pagos por determinados
conceptos, puesto que habitual significa, en el texto legal, aquello que se produce con continuidad, que se repite
o reitera, para luego agregar y subrayar que lo que exige el carácter de habitualidad es a los rubros, mas no a sus
montos. MACHADO, José D. - OJEDA, Rául H.- , en ACKERMAN, Mario E. (dir.) - TOSCA, Diego M. -
SUDERA, Alejandro (coord.), ob. cit., t. IV, p. 392.
(64) En palabras de Machado y Ojeda, cuando el legislador requiere que se utilicen bases indemnizatorias
con remuneraciones normales, está repeliendo que se utilicen rubros que, aunque habituales, se vean
incrementados extraordinariamente en su cuantía por episodios ajenos al acontecer ordinario de la empresa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 16
Documento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MACHADO, José D. - OJEDA, Rául H.-, en ACKERMAN, Mario E. (dir.) - TOSCA, Diego M. - SUDERA,
Alejandro (coord.), ob. cit., t. IV, p. 391.
(65) CNTrab., en pleno, 05/10/2000, autos "Brandi, Roberto A. c. Lotería Nacional SE s/ despido" (Plenario
nro. 298).
(66) Machado y Ojeda, en cambio, parecen interpretar lo contrario cuando afirman que la mejor
remuneración es por definición la más cuantiosa o elevada. Ver MACHADO, José D. - OJEDA, Rául H.- , en
ACKERMAN, Mario E. (dir.) — TOSCA, Diego M. — SUDERA, Alejandro (coord.), ob. cit., t. IV, p. 382.
(67) Recogiendo las pautas de la ley 20.695.
(68) El destacado me pertenece.
(69) No obstante su impecable argumentación precedente, en la frase final Guibourg parece identificar la
mayor —o sea la nominalmente más alta— con la mejor remuneración. Criterio que, como queda aquí dicho, no
parece correcto.
(70) CS, 07/08/1984, autos "Jáuregui, Manuela Y. c. Unión Obreros y Empleados del Plástico" (CS, Fallos:
306:940).
(71) También este destacado es mío.
(72) Merece aquí mencionarse como antecedente de creación jurisprudencial de un mecanismo de
actualización de las remuneraciones a los efectos de la determinación del monto indemnizatorio —aunque
referido, en este caso, a las indemnizaciones por accidentes y enfermedades del trabajo— la doctrina de la
CNTrab. en el Plenario "Roldán" (CNTrab. en pleno, 09/12/1981, autos "Roldán, Elio A. c. Manufactura
Algodonera Arg. SA" [Plenario nro. 231]).
(73) SUDERA, A., ob. cit., p. 542.
(74) Amén de haberla abordado ya en otras oportunidades. Ver, por ejemplo, los trabajos indicados en la
nota 1 de este estudio.
(75) CS, 14/09/2004, autos "Vizzotti, Carlos A. c. AMSA SA s/ despido". Ver también ob. cit. en la
precedente nota 1 de este estudio.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 17
También podría gustarte
- Control de Daños de La Ley 27.551 LEIVA FERNÁNDEZDocumento20 páginasControl de Daños de La Ley 27.551 LEIVA FERNÁNDEZGuido Sebastián EnríquezAún no hay calificaciones
- La Corte Suprema y El Derecho Aplicable A Las Donaciones de Inmuebles Al Estado - CassagneDocumento10 páginasLa Corte Suprema y El Derecho Aplicable A Las Donaciones de Inmuebles Al Estado - CassagneGuido Sebastián EnríquezAún no hay calificaciones
- Caducidad de Instancia y Sentencia Pendiente de Notificación LÓPEZ MESADocumento13 páginasCaducidad de Instancia y Sentencia Pendiente de Notificación LÓPEZ MESAGuido Sebastián EnríquezAún no hay calificaciones
- Modelo QuejaDocumento5 páginasModelo QuejaJJINTEL100% (1)
- Control Judicial en Estado de Emergencia Por Pandemia BiglieriDocumento7 páginasControl Judicial en Estado de Emergencia Por Pandemia BiglieriGuido Sebastián EnríquezAún no hay calificaciones
- Reuniones Societarias A Distancia ROITMANDocumento25 páginasReuniones Societarias A Distancia ROITMANGuido Sebastián EnríquezAún no hay calificaciones
- Oralidad y Tecnología FalcónDocumento5 páginasOralidad y Tecnología FalcónGuido Sebastián EnríquezAún no hay calificaciones
- Alimentos y Compensaciones Económicas Kemelmajer de CarlucciDocumento2 páginasAlimentos y Compensaciones Económicas Kemelmajer de CarlucciGuido Sebastián EnríquezAún no hay calificaciones
- Proceso Sucesorio Judicial o Notarial Goyena CopelloDocumento7 páginasProceso Sucesorio Judicial o Notarial Goyena CopelloGuido Sebastián EnríquezAún no hay calificaciones
- Indice Azpiri - Juicio SucesorioDocumento18 páginasIndice Azpiri - Juicio SucesorioGuido Sebastián Enríquez0% (1)
- Indice Garay - Como Interponer Un RecursoDocumento3 páginasIndice Garay - Como Interponer Un RecursoGuido Sebastián EnríquezAún no hay calificaciones
- Fallos CSJNDocumento7 páginasFallos CSJNGuido Sebastián EnríquezAún no hay calificaciones
- Procesos de Recaudacion Pica PDFDocumento67 páginasProcesos de Recaudacion Pica PDFacevedo6551711Aún no hay calificaciones
- Milton Ortega (11540)Documento7 páginasMilton Ortega (11540)Sandra MuñozAún no hay calificaciones
- Caso de Huelga de Controladores AereosDocumento2 páginasCaso de Huelga de Controladores AereosLeiah JOAún no hay calificaciones
- Examen Musicas UrbanasDocumento3 páginasExamen Musicas UrbanasEdison ChinqueAún no hay calificaciones
- Ensayo 2Documento5 páginasEnsayo 2joseph cañizares 1995Aún no hay calificaciones
- La UNESCO ¿Qué Es? ¿Qué Hace?Documento9 páginasLa UNESCO ¿Qué Es? ¿Qué Hace?Francisco Alfredo Sapón OrellanaAún no hay calificaciones
- Formato - CotizacionDocumento1 páginaFormato - CotizacionMiguel Angel Pomez PamucenaAún no hay calificaciones
- Caida Del Imperio RomanoDocumento2 páginasCaida Del Imperio RomanomcuevaraAún no hay calificaciones
- Reiteración GraficaDocumento5 páginasReiteración GraficaDominga SantanaAún no hay calificaciones
- Contrato de Arrendamiento FarmaenlaceDocumento6 páginasContrato de Arrendamiento FarmaenlaceBaby MaxiAún no hay calificaciones
- Terminos de Referencia Servicio Especializado de AsesoriaDocumento2 páginasTerminos de Referencia Servicio Especializado de AsesoriaGeorgeGamanielApazaPeñaAún no hay calificaciones
- Condiciones Generales de Contratación de Cleverbridge GMBH y Cleverbridge, IncDocumento15 páginasCondiciones Generales de Contratación de Cleverbridge GMBH y Cleverbridge, IncEdwin Maxi MaxiAún no hay calificaciones
- Cadete de 2do. Año Pérez Mancebo, Julián, P.NDocumento38 páginasCadete de 2do. Año Pérez Mancebo, Julián, P.NBrallan MateoAún no hay calificaciones
- Acta de Audiencia Publica de Acción de LibertadDocumento40 páginasActa de Audiencia Publica de Acción de LibertadShirley Cuiza BlasAún no hay calificaciones
- CARPETA FISCAL 502-2022 SOLICITA LA ELEVACIÓN DE ACTUACIONES AL FISCAL SUPERIORDocumento8 páginasCARPETA FISCAL 502-2022 SOLICITA LA ELEVACIÓN DE ACTUACIONES AL FISCAL SUPERIORAndrea Isabel Najar RodriguezAún no hay calificaciones
- Proyecto de Investigación - TesisDocumento33 páginasProyecto de Investigación - TesisAyrton Zegarra MejiaAún no hay calificaciones
- Temario Organismo JudicialDocumento173 páginasTemario Organismo JudicialJenne GarciaAún no hay calificaciones
- Caso Practico - Aceros ArequipaDocumento6 páginasCaso Practico - Aceros ArequipaANA GABRIELA SICHA BAEZAún no hay calificaciones
- Varios PenalDocumento10 páginasVarios PenalJota luceroAún no hay calificaciones
- Decreto Supremo 1446 PDFDocumento6 páginasDecreto Supremo 1446 PDFJos Ald M CAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico #3 Derecho de Familia - Punto 1Documento4 páginasTrabajo Practico #3 Derecho de Familia - Punto 1CAMILA TOLOSAAún no hay calificaciones
- Economia GlobalDocumento18 páginasEconomia GlobalAlessanDra GómezAún no hay calificaciones
- Ahora Qué Va A PasarDocumento27 páginasAhora Qué Va A PasarAyL Vicente FerrerAún no hay calificaciones
- Linea Del Tiempo EjeDocumento2 páginasLinea Del Tiempo EjelucellyAún no hay calificaciones
- TP 7Documento7 páginasTP 7Estrella VegaAún no hay calificaciones
- CITATION Coo196 /L 9226Documento6 páginasCITATION Coo196 /L 9226LolaAún no hay calificaciones
- Dialnet AuditoriaForenseYFraudesFinancieros 9042657Documento12 páginasDialnet AuditoriaForenseYFraudesFinancieros 9042657Hna. Mayra RodríguezAún no hay calificaciones
- Razón Social de La OrganizaciónDocumento7 páginasRazón Social de La OrganizaciónSINDI CAROLINA CORONEL BASTIDASAún no hay calificaciones
- TDR - Consultoría GAMDocumento7 páginasTDR - Consultoría GAMCual mar calladoAún no hay calificaciones