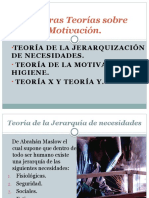Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Trabajo Final Narrativa 1 - MaguiAguirre
Trabajo Final Narrativa 1 - MaguiAguirre
Cargado por
gabuenor0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas17 páginasTítulo original
Trabajo final Narrativa 1_MaguiAguirre
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas17 páginasTrabajo Final Narrativa 1 - MaguiAguirre
Trabajo Final Narrativa 1 - MaguiAguirre
Cargado por
gabuenorCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 17
4.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA
NARRATIVA I. GUSTAVO BUENO.
MARGARITA ROSA LOZANO AGUIRRE.
Este compendio de textos se compone, sin habérmelo propuesto desde el inicio, de
la necesidad de escribir sobre los temas de los que poco me gusta hablar. En esa
medida los cuentos se convirtieron, sobre todo, en la posibilidad de explorar
algunas de las cosas que me inquietan desde otras perspectivas. El reto más grande
del proceso consistió en poner la técnica a la hora de escribir por encima de las
emociones desbordadas que iban llenando las páginas. Y si bien pienso que lo
conseguí hasta cierto punto, también soy consciente de que todavía queda mucho
por explorar, muchas palabras por conocer, muchas maneras de contar las cosas y
muchas cosas sobre las que escribir.
El hecho de concentrar mi energía en escribir textos cortos me obligó a depurar las
ideas, darles vueltas y jugar con ellas hasta conseguir lo estrictamente necesario
para narrar sin exageraciones o expresiones vacías. Ese ejercicio me hizo
preguntarme, más de una vez, si los seres humanos, por ser los únicos que
poseemos la capacidad de hablar, no habremos normalizado el malgastar las
palabras, como si no importara usar muchas o pocas, como si malgastarlas fuera
un deber. Termino estos escritos con la certeza de que cada palabra tiene, en su
justa medida, un valor el cual hay que saber apreciar y valorizar y que de esa
conciencia depende la belleza de un texto.
MI PEOR EMBARRADA
Lo cierto era que el accidente no estaba ni dentro de los planes de la noche ni dentro del
presupuesto que había hecho, dos días antes, para mi fiesta de grado. Fiesta, porque si en
el salón de clases, 34 niñas era un alboroto, por fuera, sin reglas ni monjas cerca tendría
que ser un auténtico momento de euforia. Una fogata con los cuadernos del colegio,
sobre todo el de química y el de religión, hablar de lo que todas íbamos a hacer luego de
liberarnos de esa prisión en la que, la mayoría, habíamos pasado los últimos 11 años y
luego, arrancar para el apartamento de mi tía (en el mío no, porque hace poco había
muerto mi abuela y en la casa había luto) pedir pizza, cerveza, esperar a que llegaran los
músicos y pasarnos la noche cantando, riendo, recordando y, para algunas (unas pocas),
emborracharnos por primera vez. Ese era el plan al que, en total, había destinado 400.000
pesos.
Que uno que otro detalle no saliera según lo había planeado no era un problema
realmente grande. En el salón de clases y en la vida yo ya había hecho miles de planes que
no resultaban. Estaba acostumbrada. La fogata se demoró mucho en prender, estaban
invitadas 20 y llegaron 28, yo había decidido solo comprar cerveza, pero una de ellas
disidió llegar con aguardiente y otra con vodka. Los músicos sí llegaron a tiempo y “alza tu
cerveza, brinda por la libertad” fue uno de los primeros versos que les oímos cantar. El
inicio del fin. Esa misma noche, muy tarde, aprendí dos cosas importantes: no deberíamos
haber comido tantos masmelos, mientras hacíamos la fogata, justo antes de irnos a
tomar; y tampoco debimos esperar tanto para pedir las pizzas si en el medio de estas y los
masmelos iban 5 canastas de cerveza, de mi bolsillo, y 3 litros de aguardiente y dos
botellas de vodka del bolsillo de mis compañeras.
Mientras los músicos estuvieron en el apartamento no hubo mayor caos. Casi todas
cantamos, bailamos, unas estaban llorando en el balcón y otras descubriendo que cuando
fumas por primera vez te da una tos impresionante. Hasta entonces mi única
preocupación era que llegara la pizza antes de que se fueran lo músicos para darles un
pedazo y poder hablar un rato con el guitarrista, y que las cortinas de mi tía no quedaran
oliendo a humo de cigarrillo. Pero la pizza no había llegado cuando los músicos ya habían
terminado de empacar los instrumentos por lo que me resigné y les abrí la puerta para
que pudieran ir a otra presentación que tenían programada. Una lástima.
Entre la ida de los músicos y la llegada de mi mamá y mi tía con las pizzas pasaron 15
minutos. Inexplicablemente fue tiempo más que suficiente para que el caos se desatara.
Cuando mi mamá abrió la puerta del apartamento con la comida en la mano tres de mis
amigas estaban vomitando en medio de la sala, una en el baño, y otras, quién sabe
cuántas, en quién sabe dónde. Otras, las más acomedidas, tratando de limpiar el vómito
con servilletas, teniéndole el cabello a las que le habían perdido la batalla al alcohol y una
que otra, las más afortunadas, dormidas de la borrachera en el piso (posiblemente muy
cerca del vómito). Pero en realidad no pasaba nada, todo se podía solucionar con mucho
café para todas y un trapero. Eso fue lo que pensé antes de ver que Mayra, que estaba
vomitando en el baño, se disponía a levantarse del piso usando el lavamanos como
soporte. Fin de cualquier posibilidad de terminar la noche bien. Se agarró del borde del
lavamanos, por el peso el pedestal se desajustó y la parte de arriba, de donde estaba
prendida Mayra cedió. Ella volvió a caer al piso, sentada, el lavamanos fue a dar contra la
puerta de vidrio de la ducha, la puerta de la ducha se rompió íntegra al igual que la tubería
conectada al entonces destruido lavamanos verde de mi tía. Vidrios por todas partes,
pedazos de porcelana verde quebrados por todo el baño, agua saliendo sin control de la
pared, el plan que tanto me había esforzado en hacer para mi fiesta, completamente
destruido y lleno de vómito de mis compañeras de colegio y mi tía con la peor cara que le
había visto en mi vida.
Final de la noche: tres amigas, medianamente sobrias, consolándome; vómito, vidrios y
porcelana verde reemplazando el bonito piso del apartamento de mi tía; ella, sentada en
su cama, quieta, sin quitarle la mirada al hueco en la pared que había dejado el
lavamanos; mi mamá dándole tinto a todas las que aún no se habían quedado dormidas
en la sala y seguían intentando limpiar el vómito con servilletas; y yo, parada en medio de
la sala, borracha, con una pizza mexicana en la mano, llorando declarando la sentencia,
que juré, definiría el resto de mi vida: ¡no vuelvo a planear ni mierda! Presupuesto final:
400.000 pesos en fiesta, 800,000 en la remodelación del baño de mi tía, y mi indiscutible
renuncia como organizadora de fiestas.
A UN TIRO DE DISTANCIA
Los dedos largos y delgados de Ana María cerraron la llabe del agua caliente. Vio cómo el
vapor del agua iba subiendo y dejando empañados los cristales de la ducha. Deslizó la
puerta y alcanzó la toalla. 12:25. Media hora para vestirse y llegar al café. La ropa que se
iba a poner ya estaba lista sobre su cama. Con la peinilla negra fue desenredándose el
cabello que hacía poco había decidido cortar un poco, se miró en el espejo. Se le hacía un
poco raro llevarlo más corto, pero ya se iría acostumbrando, de todos modos, podía seguir
manteniendo el peinado sencillo que siempre llevaba, partido por la mitad y suelto, la
mitad cayendo sobre su hombro izquierdo y la otra mitad sobre el derecho. Los zapatos
también estaban listos, esperando a los pies de la cama. Los cogió para ponérselos cuando
se percató del ruido del televisor “este candidato es el mejor a la presidencia del país
porque no nos va a llevar a los conflictos armados internos como los otros” antes de
apagar el aparato vio a una señora angustiosamente delgada, con una camiseta de quién
sabe qué partido político hablándole en la pantalla. Las manos le hormiguearon cuando
hizo click en el off del control.
Volvió a la habitación, terminó de amarrarse los zapatos. Agitó las manos en el aire
mientras caminaba hasta la mesita de noche para coger el celular. Cero mensajes, cero
llamadas, cero correos, justo como lo había dejado antes de entrarse a bañar. Abrió el GPS
y volvió a marcar la ruta hasta la cafetería que le había indicado Julio. No era lejos, podía
llegar caminando, eso esperaba, pero era mejor conocer la ruta de antemano por si se
tenía que meter por alguna calle desconocida. Hizo el recorrido mental por la zona. Nada
que no hubiera caminado antes. Bolso, llaves, billetera, identificación, los papeles de Julio,
el celular, la sombrilla, las gafas de sol. Estaba lista. Descolgó el saco del perchero de la
entrada, se cruzó el bolso y salió del apartamento. Los zapatos que llevaba hacían un
chirrido particular al bajar por las escaleras de su edificio. Cerró el bolsillito pequeño
donde había guardado las llaves. …9, 10, 11, 12. Los mismos 12 escalones de siempre que
separaban la salida de su apartamento de la salida del edificio. En la calle el sonido de la
suela de los zapatos se silenciaba.
Había caminado dos cuadras cuando recordó no haber cogido los audífonos. Mierda. La
noche anterior los había dejado en la chaqueta de cuero. Mierda. Por esa época se hacía
más necesario que nunca llevar los audífonos, así evitaba las distracciones. Suspiró. Solo
eran cinco cuadras más ¿qué importaba? Apresuró el paso. La farmacia, el supermercado,
la peluquería a la que siempre iba. Tres locales más cerca de la cafetería. Faltaba el
parque. Solo niños jugando ¿quién más iba a ir al parque a medio día? Se equivocó. “vote
por nuestro candidato” “señorita, sea parte del cambio” “éstas son las propuestas que
necesitamos” “el país está en sus manos” Odió a Julio por un segundo ¿en serio se tenían
que encontrar a esta hora en ese lugar? Que tonta, lo hubiera invitado a casa y, aparte, se
había dejado los audífonos. Con gestos corteses, lo más corteses que pudo, les indicó a las
personas del parque, que se acercaban a ella con panfletos y propaganda política, que no
estaba interesada. Sonrió, rechazó, sonrió, rechazó, sonrió. Dos cuadras para llegar. ¿en
qué momento la calle se había inclinado? Más fuerza en las piernas, más rápidos los
pasos. La librería, el vivero, por esa calle casi nunca pasaba, pero la conocía. Por fin vio el
letrero del café.
Cuando entró vio a la mesera limpiando la barra. Tres tipos, dos tomando café, uno sin
levantar la vista del portátil sobre su mesa. Ninguno era Julio. Le sonrió a la mesera quien
la miró desde el recibidor, esta vez con más sinceridad que las sonrisas del parque. Se
sentó en la mesa en la que siempre se sentaba cuando iba allí. Gracias a Dios nadie estaba
allí. Corrió la silla y quedó dándole la espalda al local y mirando en gran ventanal que
cubría casi toda una pared. Le encantaba. “Una limonada de coco, por favor. Estoy
esperando a alguien” La mesera asintió y se fue por el pedido de Ana María. Volvió a fijar
la mirada en la pequeña plaza de piso de ladrillos que había frente al ventanal. Todos los
locales que la rodeaban eran tan bonitos y organizados que Ana María realmente
disfrutaba viéndolos. Además, los ladrillos estaban perfectamente alineados unos con
otros. Una vista realmente armónica. Además, en el café, sonaba música agradable. La
que le ponía su padre cuando era niña, sin embargo, la sensación de satisfacción se
esfumó, de repente, cuando un señor más, con la ya repetitiva camiseta del partido
político del candidato al que apoyaba se paró en medio de la plaza repitiendo una que
otra frase de propaganda a gritos. La tenue sonrisa en su cara cambió a una línea recta
fulminante. No sabía por qué, pero esa gente la ponía nerviosa, como lo hacían los
noticieros a los que había renunciado cuando tenía 13 años. Pequeña, incapaz e
incómoda, así se sentía frente al panorama que le ofrecían las noticias diarias ¿para qué
exponerse?
“I can get no… satisfaction” oyó cantar a Mick Jagger desde las bocinas del café. Cambió
de silla, esta vez dándole la espalda a la ventana y mirando hacia el interior del local. La
mesera terminando de alistar su limonada, los tipos riendo bajo, el otro tecleando con
cuidado. Irguió la espalda y recibió el pedido. De nuevo, agradeció a la mesera con una
sonrisa. Volvió a notar el cosquilleo en sus manos, con las que inmediatamente después se
tocó la cara. La sentía un poco caliente, tal vez estaba roja. Bueno, estaba haciendo sol, si
los otros lo notaban iban a pensar que se habría quemado un poco. Rodeó el pocillo con
ambas manos, como quien modelaba arcilla sobre un torno. Respiró profundo un par de
veces mientras sentía que sus manos se enfriaban con el frío del hielo de la limonada.
Cuando lo logró, se las secó un poco con la servilleta y luego puso ambas manos sobre sus
mejillas. Seguían calientes, pero al tacto de sus manos frías se sentía mucho mejor. Se
quedó unos segundos así. Luego probó la limonada. El sonido agradable de la campanilla
de la entrada sonó. Volteó a mirar a Julio quien venía caminando hacia ella. “Hola Anita”
Se paró, lo saludó, besó su mejilla y ambos se sentaron. Julio descargó el maletín en la silla
del lado y puso un montón de papelitos brillantes sobre la mesa. “Esta gente no para. Me
han pasado propaganda en el autobús ¿puedes creerlo? Se han subido al autobús y han
empezado a repartirlos ahí mismo mientras repetían un discurso que se saben mejor ellos
que los candidatos… un libreto. Que ganas de que las elecciones pasen ya, ¡por favor!” Ana
María le hizo una mueca a Julio que le dio a entender que ella también lo deseaba y le
hizo una seña para que se fijara en el tipo que gritaba en la plaza. “Uff, lo sé. Lleva
viniendo toda la semana.” Se quedó mirándola unos segundos, fijamente. Ana María
deseó que sus manos frías hubieran quitado, aunque fuera un poco, el color rojo que
había producido el calor en su cara.
Se preguntaron, mutuamente, un par de cosas. Lo que se pregunta todo el mundo cuando
lleva rato sin verse. Julio no dejaba de mirarla fijamente. No lo hacía con mala intensión,
tampoco tenía una mirada muy severa, solo la miraba como cuando se mira a quien se
está hablando. Pero la ponía nerviosa. Silencio incómodo. Sus uñas chocando
repetitivamente contra el pocillo de limonada que ya iba por la mitad. Su pierna,
convertida en un péndulo, moviéndose hacia adelante y hacia atrás sin parar. “Dame un
momento, voy al baño y vengo a entregarte los documentos” Ana se paró y caminó hacia
el fondo. A Julio le gustaba ese lugar porque normalmente era muy tranquilo y pensó que
eso le gustaría a Ana. Además, ponían rock del viejito, como el que alguna vez, ella misma
le había dicho, le recordaba a su padre. Pero el tipo de la plaza empezaba a volverse
pesado ¿no iba a ir a almorzar? Mientras tanto Ana se secaba la cara con las toallas de
papel del dispensador del baño. Se miró en el espejo. No pasa nada, no pasa nada, no
pasa nada. Además, Julio estaba con ella, pero ¿y si se daba cuenta? Él ya lo sabía, pero,
aun así, hacía tanto tiempo que había pasado que pensaría que ya lo tenía controlado.
Qué vergüenza. Inhaló con fuerza y dejó salir el aire, despacio, por su boca. Le dio la
espalda al espejo, como si también pudiera dejar atrás la sensación de ansiedad y salió
caminando erguida del baño. Volvió a sentarse. El tipo de la plaza no se callaba “porque
ellos lo único que quieren es que iniciemos una guerra interna y eso es lo que va a acabar
con el país...” La mesera subió, un poco, el volumen de la música; Ana María buscaba la
carpeta con los papeles en su bolso mientras Julio la escuchaba atentamente, tomando
café. Había practicado tantas veces lo que le iba a decir cuando le entregara los papeles,
que las palabras salían automáticamente de su boca, como las del señor de la plaza. Una
guerra era terrible, Ana María nunca había estado en una, pero las había visto en las
noticias ¿y si su país enraba, en serio, en una guerra interna? ¿y si el señor de la plaza
tenía razón? Ya no estaba hablando. Se intentó concentrar en otra cosa mientras cerraba
el bolso, le dolía un poco el pecho, ignorarlo era lo mejor. Mick Jagger seguía cantando.
Ella no recordaba el nombre de esa canción, mucho menos recordaba su letra “la guerra,
chicos, está a un tiro de distancia” dijo Julio parafraseando al frontman de los Rolling
Stones “esa canción es tremenda” Ana se sintió mareada. Miró fijamente a Julio y oyó
claramente la sentencia de Jagger. Traicionada por el cantante favorito de su padre, qué
se le iba a hacer. Alcanzó a ver a Julio parándose se su silla, corriendo hacia a ella, antes de
que cayera al piso.
JUGAR A QUE NO TE VEO.
Este juego no tenía reglas, como las que tenían los que jugaría más adelante con los niños
del barrio, pero era igual de divertido. Yo nunca había entrado a esa pieza porque mi
mamá y mi abuela tampoco lo hacían. Solo una vez vi a mi mamá salir de esa habitación,
con la boca muy recta y haciendo que sus zapatos sonaran duro contra el piso. Había
salido enojada y me daba miedo saber por qué, pero más temprano que tarde la
curiosidad me terminó ganando. La primera vez caminé hasta la puerta y la empujé para
poder ver qué había adentro. Como utilicé más fuerza de la necesaria la puerta se abrió,
como se abrió mi boca en un grito mudo por el susto, hasta darle un golpe a la pared. Tres
segundos después mi abuelita me estaba alzando para llevarme con ella, cerrando la
puerta y diciéndome, en voz baja, que allá yo no podía ir porque el tío estaba durmiendo y
había que dejarlo descansar.
De ahí en adelante y habiendo aprendido a abrir una puerta con suavidad, seguí
asomándome todos los días a la puerta al final del pasillo. Adentro siempre estaba oscuro,
aunque fuera de día y el televisor siempre estaba prendido así ‘el tío’ estuviera dormido.
Yo no me acordaba nunca de haber visto a ‘el tío’, como mi abuela lo llamaba, pero sí de
escuchar su voz. Pasaba que, en la tarde, cuando mi abuelita se iba al grupo de oración y
la niñera me llevaba a dormir, oía una voz alta y seria que decía “hasta mañana Deisy”. Ese
era él despidiéndose de la niñera. Pero yo ya estaba muy cansada de jugar como para
pararme e ir a verlo, así que, un poco enojada por no poderlo conocer, me quedaba
profunda.
La primera vez que logré abrir la puerta sin alterar los nervios de mi abuela, lo que pude
ver fue un cabello crespo y negro sobre una almohada de fundas verdes. La cara la tenía
tapada con la cobija y como estaba dormido no se dio cuenta de que lo miraba, pero no
sucedió de la misma manera siempre. Un día cuando iba a mitad de pasillo, camino a la
puerta, me di cuenta de que esta estaba completamente abierta. Me quedé mirando la
cama: estaba vacía. Sentada en el piso, tratando de entender en dónde estaba ‘el tío’ me
sorprendió ver la puerta del baño abrirse. Salía de allá un hombre alto con el mismo
cabello de mi mamá y los ojos de mi abuelita. Sentía una sensación rara en la nuca, nunca
había tenido que estirar tanto el cuello para ver algo. Sus ojos se encontraron con lo míos
durante unos segundos. No hubo sonrisa, ni mimos, ni palabras bonitas como las había
cuando las amigas de mi abuela me veían. En cambio, una cara seria y recién bañada
siguió derecho por el pasillo, entró a su habitación y cerró la puerta de un golpe, seguido
de un extraño clic.
El tío se convirtió, entonces, en una versión alta y con barba de mamá que, además, nunca
se reía. Cuando le pregunté a la abuela el por qué, me contestó diciendo que claro que el
tío se reía, que en realidad era muy simpático, que lo que pasaba era que le daba pena y
que, además, cuando yo lo había visto no había motivo por el cual reírse. Decidida, seguí
yendo todos los días a asomarme al marco de la puerta. Todo el mundo sonreía cuando
me veían ¿por qué él no?
Un día logré asomarme a la habitación cuando él seguía despierto. Tenía los ojos fijos en el
televisor y la punta de un dedo rozándole los dientes, como si fuera el palito de atrás de
los portarretratos, que sostenía la cara de las personas en las fotos. Me miró unos
segundos, como esperando a que yo hiciera algo, pero como me quedé quieta volvió a
poner los ojos en el televisor y no los volvió a mover. ¿Qué había en el televisor que lo
ponía tan serio? Yo no sabía ni podía averiguarlo, porque bien claro me había dejado la
abuela que a esa pieza yo no podía entrar y desde el marco de la puerta no alcanzaba a
ver la pantalla.
Un día sí y otro también seguí llegando a la puerta de mi tío. Unas veces iba con cosas en
las manos; sellitos de tinta roja que te dejaban un ‘hello Kitty’ marcado en la piel cuando
te lo ponías, hojas con un montón de colores fantásticos o tubitos de escarcha que
brillaban, quería mostrarle las cosas bonitas que había encontrado. Tal vez el tío siempre
estaba serio porque no había visto cosas bonitas. Otras veces solo me quedaba ahí
sentada, viéndolo, escuchando voces raras saliendo del televisor. Han pasado años y
todavía, a veces, reconozco películas que nunca he visto pero que, en las tardes, mientras
espiaba a mi tío desde la puerta, alcanzaba a oír. Un día me di cuenta de algo particular.
Ya había pasado un rato desde que lo estaba mirando y me iba a devolver a la habitación
de mi mamá a jugar cuando, justo cuando fui a dar la vuelta, vi una pequeña sonrisa
asomarse a su cara. No lo vi de frente, era como si hubiera sido mi oreja la que lo hubiera
visto. Una imagen rápida que cuando volví a mirarlo directamente, se desvaneció. Apagó
el televisor y se volteó, dándome la espalda. Pero yo lo había visto, el tío había sonreído
cuando yo me iba a ir y se había volteado cunado lo había descubierto. Ya sabía qué lo
hacía reír: el tío quería jugar a que yo no lo veía.
Al día siguiente no me senté, como solía hacerlo, en el piso, sino que me pegué a la pared
y asomé solamente la cabeza, hasta poder verlo. Se demoró un rato en darse cuenta, pero
finalmente él también me miró y entonces yo escondí la cara con ayuda de la pared.
Esperé unos segundos y me volví a asomar. Otra vez veía el televisor y, de nuevo,
segundos después volteó a mirarme. Una vez más, escondí la cara. Me asomé por tercera
vez, con muchas ganas de reírme. Ya no veía el televisor, ahora parecía esperar a que mi
cabeza apareciera por el huequito de la puerta. Así seguí haciéndolo un rato. Lo buscaba
con la mirada y, cuando sabía que me veía, me escondía. No pude ver si sonreía porque,
como hasta hoy en día lo hace, con la cobija se tapaba hasta la punta de la nariz, pero su
mirada había cambiado, sus ojos ya no estaban serios.
El juego siguió por días hasta que ya no me dio pena reírme duro delante de su puerta.
Ante el sonido que producía mi risa, porque ahora era él quien escondía la cara en la
almohada para luego mirarme, mi abuela subió corriendo las escaleras con los ojos bien
abiertos. Era la misma cara que ponía cuando, mientras juagaba conmigo en la sala, un
sonido raro venía de la cocina y entonces ella corría y decía con rabia: “Ahg! Se subió la
leche”. Se quedó mirándome unos segundos adivinando de qué me estaba riendo. Cuando
vio la puerta entreabierta del cuarto de mi tío, se quedó mirando hacia adentro. Mi tío
seguía metiendo y sacando la cara de la almohada para hacerme reír y mi abuela lo vio.
Entonces me volvió a mirar, me sonrió y volvió a bajar a la cocina. Yo seguí jugando con mi
tío.
Después de haber pasado semanas jugando así, por fin, mi tío se levantó, caminó hacia la
puerta, la abrió bien, se paró muy cerca de mí y se quedó mirándome. Su barbilla
completamente pegada a su pecho, y mi cuello completamente estirado. No sé quién le
extendió los brazos a quién, pero esa fue la primera vez que mi tío me alzó. No solo tenía
el cabello, sino también la nariz de mi mamá y ahora sonreía. Me miraba con curiosidad y
me acomodaba de una forma y de otra porque nunca había alzado a una niña. Tiempo
después eso le serviría de excusa para jugar a que yo era un ‘costal de papas’, echarme al
hombro y llevarme hasta la cocina, donde estaba mi abuela, y decirle “traigo un costal de
papas, está flaquito, pero es de buena calidad.” Desde ese momento empezamos a jugar
más. El piso se veía muy lejos cuando él me alzaba y el techo increíblemente cerca.
Además, me gustaba cuando me pasaba su barba por mi cara. Eran pelitos chiquitos y
pinchudos que me picaban los cachetes y me hacían cosquillas. “Tío, aféitate” le decía
riéndome y empujándole la cabeza, pero en realidad no quería que lo hiciera.
Una noche escuché, cuando ya me estaba quedando dormida, a mi abuelita hablando con
mi mamá. Le decía que un tal Nelson había empezado a jugar conmigo y que parecía
contento de que yo fuera a asomarme a su cuarto todos los días. Mi mamá se quedó
callada un rato y luego, mientras me consentía la cabeza, le contestó que ella sabía que
Nelson era muy seco pero que hasta él se tenía que enternecer con una niña como yo,
porque toda la vida no se podía quedar bravo porque ella hubiera tenido una hija sin
haberse casado. Como no entendí de lo que estaban hablando, ni sabía quién era Nelson,
me di la vuelta y les di la espalda, como lo hacía mi tío conmigo cuando no quería verme
asomándome por su puerta. Me acordé de él y pensé que, si me dormía rápido, cuando
me despertara iba a poder ir a jugar a su puerta. Quería mostrarle el sellito de ‘winnie
pooh’ que mi mamá me había traído esa noche y así los dos íbamos a poder reírnos. Me
quedé dormida en seguida.
MONOLOGO INTERIOR 1.
Hay algo que la está incomodando. Cuando mueve tanto las piernas es porque algo la está
incomodando. ¿la camarera? No, es la de siempre. Si está intentando sonreírme es porque
quiere disimularlo ¿le habrá pasado algo? Sus uñas no dejan de sonar contra el pocillo.
¿algo que no me puede contar y por eso está nerviosa? Su ropa está bien. Su cabello
también. No, hay algo diferente… Está más corto. Hace unos días hablamos. No dijo que se
fuera a cortar el cabello. No tenía por qué decírmelo. Pero le ha quedado bien. Si fuera el
cabello lo que la estuviera molestando se lo estaría cogiendo como cuando se sentía
incómoda con la blusa que traía y no dejaba de estirarse el saco para taparla. No es el
cabello, ni la ropa, ni la camarera. No hay nadie más a quién conozca aquí ¿por qué se
pondría nerviosa por personas por las que no conoce? ¿está nerviosa por mí? ¿Y si le da
algo y yo la altero más? Ya la he visto tener ataques de pánico. La he ayudado a calmarse.
En el restaurante del centro, hace dos años. Yo fui quien la ayudó. ¿Por qué no podría
hacerlo ahora? ¿Por qué se pondría incómoda ahora conmigo? Es el señor que está
gritando afuera. No le gusta. Está hablando de política ¿por qué le importaría la política?
Por esta época esa gente grita todo el tiempo ¿Por qué molestarse por ellos justo ahora?…
pero ni siquiera se voltea a mirarlo. Tampoco es él. Está bien. No. Demasiado inquieta. …
Se fue al baño a calmarse. Debió incomodarla más que la mirara tanto. Antes su cabello
estaba muy largo. No es eso. Le voy a decir que, si quiere nos podemos ir a otro lugar, tal
vez es el ambiente. O a lo mejor sí es algo de aquí. Pero si es algo de afuera tal vez se
estrese más. La camarera tarda mucho. No ha tardado tanto en el baño. Se ve más
tranquila. Se lavó la cara. Un poquito de pestañina corrida, por eso no le gusta usar
maquillaje. Pero su cara sigue roja … Otra vez está moviendo la pierna. Los dedos. El
sonido va a molestar a los demás. Lo importante es que no se altere. … El televisor. ¿Qué
está mirando? Un video. ¿no le gusta la música? Un concierto. Mick Jagger. ¿por qué eso
la molestaría? Es el televisor. No mueve los ojos y está sudando. Si pude ayudarla una vez
puedo ayudarla ahora. Se le corta la respiración. ¡Le va a dar un ataque de pánico!.
MONÓLOGO INTERIOR 2.
Ya eché toda la ropa, el vestido para el sábado, el vestido de baño porque sin duda Mario
nos va a terminar halando a la piscina. Un libro, podría ser uno de poesía para que sea
algo corto o éste de cuentos, pero ya me lo leí. Mejor una novela corta. Mario va a decir
que soy una aburrida por llevar un libro a la piscina. Lo aburrido es el sol dándome en toda
la cara. No he metido el bloqueador al bolso, lo necesito mañana en la mañana. Que no se
me olvide. Siempre hacemos lo que Mario quiere, y Mario siempre quiere estar en la
estúpida piscina. Debería hacer una lista de las cosas que llevo a los viajes, así no se me
quedaría nada y mamá se ahorraría la cantaleta una vez en la vida. Tengo que dejar de
decirle cuando se me queda algo, igual siempre termino arreglándomelas sola. Me falta
echar los zapatos negros. No caben. Si caben, pero hacen mucho bulto. Con ese bulto voy
a parecer una de esas niñas de primaria que echan todo mal a la maleta del colegio y se
ven deformes… … … ¡Ana! esa niña de pelo negro amiga de mi hermana. Su maleta es un
desastre. Ella es un desastre. Mamá le empaca la maleta a mi hermana e igual a ella
también se le quedan las cosas. Todos son un desastre. El maquillaje, y los aretes también
los tengo que echar al bolso por la mañana. Seguro voy a terminar dejando algo. El único
sensato de esta familia es mi papá y nunca habla, por una vez en la vida debería ponerse
de mi lado, o del de mi hermana. Evitar la cantaleta de mamá. Nadie evita la cantaleta de
esa señora. Papá siempre está callado porque mamá le ha echado mucha cantaleta y ya
no quiere oírla más. Que va. Papá adora oír hablar a mamá, él mismo lo ha dicho. Miente.
O tal vez le da risa que mamá nos regañe y por eso la deja. Que fastidio. Si hubiera hecho
la tal lista la última vez que lo pensé hoy ya la podría usar. Tengo que hacerla. Que tonta.
Debería decirles a todos que hicieran su propia lista. Serviría mucho. “Qué buena idea
hija” pero al final nadie la haría. A papá también se le debe quedar algo. Se le va a quedar
su esfero rojo si no se lo llevo ya. No se acuerda que me lo prestó. Listo, ya no se nota
tanto el bulto. Ahorita le llevo el esfero. Tal vez si les propusiera hacer algo diferente lo
harían. Allá hay museos bonitos, ese museo del que habló la profesora en clase, la clase en
la que Martha se cayó de la silla. Pobre Martha. Qué estúpida, esas sillas son todas
endebles ¿para que se pone a saltar encima? Si lo busco en internet seguro que lo
encuentro, tal vez quieran ir conmigo, o me pueda escapar yo sola un rato. Sí, mejor yo
sola, así descanso del resto. Papá sí me quiere, sino no me habría comprado ese libro tan
caro, como el papá de Paola que no le da nada a ella y él se la pasa estrenando. La
cremallera de la maleta se va a dañar. Tiene que aguantar este viaje o mamá explota. Debí
haber echado ese libro. Ya fue. No cabe nada más. Lo que se quedó se quedó.
REFLEJO
Después de una cacería que había empezado con un incesante tiroteo a casi cualquier
lugar al que mirara, finalmente, había encontrado al último de los que quedaban. Al
principio los objetivos eran tan comunes de encontrar que era más exhaustivo eliminarlos
que encontrarlos y, sin embargo, dar con el último le había llevado más tiempo del que
hubiera deseado, pero no el suficiente para reprimirlo. Ahí estaba, con la mirada fija.
Realmente era el último. Se fijó en su cara. Había pasado mucho tiempo desde que había
reparado en ella detenidamente, pero se le seguía antojando extraña e incómoda como el
miedo que sentían los niños a la oscuridad a pesar de que sus padres les dijeran, una y
otra vez, que nada malo les iba a pasar y a pesar de que ellos mismos nunca hubiesen
visto nada malo salir de esta. La maldad se escondía más allá de la aparente oscuridad
somera, pero él, a diferencia de los niños, sí había conocido esa maldad. Con la misma
insistencia de la voz de los padres, una idea resonaba en su cabeza: nada va a cambiar a
pesar de que dispares. Pero no importaba, él ya había decidido no querer ver ese rostro
nunca más, aunque nada cambiara.
Apuntó directo y sin que le temblara la mano, tranquilo, seguro, pero aun así sin atreverse
a tirar del gatillo. Los ojos vacíos, la cicatriz que deformaba el rostro, la boca en una línea
recta sin la posibilidad ínfima de volverse a curvar. Una imagen así merecía ser el blanco
de su arma. La misma expresión inmutable de toda la vida permanecía en aquel rostro y
eso era lo que más le impresionaba. Una expresión inhumana. Una que había hecho tanto
daño como se lo recordaban los gritos desgarrados que había escuchado; que había
rodeado tanta muerte con la sangre cada vez más oscura y pastosa al tacto de sus manos;
que había presenciado tanto sufrimiento como las muecas desfigurabas de los rostros,
desconocidos para él, lo atestiguaban; que había encubado tanto rencor y que, sin
embargo, no se había turbado ante tan horroroso panorama. Una sola vez ese rostro
había mostrado, por lo menos, un dejo de agitación. ¿Por qué lo hizo? No puso contestar
inmediatamente. Sabía la respuesta, pero, sin entender eso tampoco, no quería
pronunciarla. Porque me lo ordenaron. Qué respuesta tan vacía incluso para un asesino.
Nunca había entendido ni el dolor, ni el sufrimiento, ni las súplicas de los otros, pero
tampoco entendía su propia respuesta y eso invalidaba todo lo anterior. Entonces se
turbó.
Pasó algún tiempo en prisión, más años de los que pensaron que aguantaría, según
escuchó por ahí, pero aguantó. Cuando salió pudo percatarse de algo sutil pero constante
en la mirada de los otros: no habían olvidado lo que había hecho y por ello lo repudiaban.
Lo sabía porque esas miradas eran las mismas que lo rodeaban el día del juicio:
desconfiadas, mezquinas, pero seguía sin entenderlas, como no entendía lo horroroso de
los gritos, ni de la sangre, ni de las súplicas. De nuevo, tantos años después, lo único que
realmente logró incomodarlo fue la inhumanidad de su rostro, el eco vacío de sus palabras
que se reflejaba en la expresión de su cara. Por ello se había dedicado a acabar con cada
reflejo que le recordara esa inhumanidad. Nada iba a cambiar, los gritos no se iban a
callar, la sangre no iba a volver a los cuerpos, las súplicas no iban a ser escuchadas, él no
iba a entender el horror en ello, ni en la mirada de los demás, pero, en cambio, su propia
mirada iba a dejar de atormentarlo. Menos mal nadie podía ver su propio rostro sin
necesitar algo que lo reflejase. El arma sonó, el cristal cayó al piso estruendoso, filudo,
completamente destruido e inútil. Había acabado con el último espejo que quedaba, el
último objeto que le podía devolver la inhumana mirada. La única mirada a la que no le
hallaba razón, pero a la única a la le atormentaba buscársela.
ABURRIDO.
Roberto estaba sentado hacía más de 15 minutos en aquella acogedora sala, en la que se
sintió excepcionalmente extraño sin que hubiera bulla viniendo de los juegos del niño.
Nico siempre estaba jugando, saltando, gritando, o en los casos más desafortunados,
rompiendo algo. Pero hoy no, hoy estaba quietecito en la mesa del comedor mientras
Tulia, su abuela, hacía tinto en la cocina. Tulia, en cambio, siempre era callada. Él había
pensado, ya varias veces, que era curioso que la señora no hiciera ruido en la cocina,
como lo hacían en su casa: allí todo el tiempo había tapas golpeándose, cucharas
cayéndose, el agua del grifo golpeando el lavaplatos, las butacas de madera chirriando
contra el piso cuando alguien las movía, el palo de la escoba sobre la pared cuando la
dejaban allí, las puertas de las lacenas, los cubiertos sacudiéndose al abrir los cajones…
pero en la casa de Tulia no era así. Consideraba su cocina era extrañamente silenciosa o, a
lo mejor, la señora, extremadamente cuidadosa. El ruidoso era el niño. Pero hoy no. Hoy
se encontraba con la cabeza reposada sobre un viejo y pesado libro, completamente
silencioso y quieto a excepción de las piernas que balanceaba, de vez en cuando y esa
quietud incomodaba a Roberto. Era obvio que el niño no esperaba que él iniciara una
conversación, sus ojos fijos en la pared blanca del otro lado de la casa, casi como si
estuviera evadiendo al invitado, se lo confirmaban, sin embargo, lo intentó.
- ¿Pasa algo Nico? ¿Por qué no estás jugando?
- Estoy aburrido.
- ¿Acaso tu abuela te ha castigado, has roto otra porcelana con el balón?
- No.
- ¿Y entonces qué ha pasado?
- Nada. Jugué con el balón esta mañana, pero me aburrí.
Nico nunca le dirigió la mirada. Su voz era plana y se escuchaba bastante más baja de lo
normal. Bueno… los niños también se aburren pensó sin quitarle los ojos de encima. A lo
lejos se escuchó el tinto hervir, el sonido remoto de las burbujas que se formaban y en
seguida explotaban, una tras otra, dentro de la cafetera. ¿Qué tan silenciosa tenía que
estar esa casa para que se escuchara el tinto hervir? ¿realmente era normal que estuviera
en silencio? Roberto no pudo recordar qué tan cayado o ruidoso era él mismo a los 11
años, pero los demás niños de la edad de Nico no solían dar tregua a su energía.
- ¿Y ese libro?
- De la escuela.
- ¿Tienes tarea?
- Sí.
- ¿Ya la hiciste?
La voz del niño no siguió respondiendo sus preguntas. Apenas movió la cabeza, sin
levantarla, para indicarle que no. Pero ya había hervido el tinto y doña Tulia pronto
estaría en la sala. Con ella sí podría hablar. Esperó un rato más hasta que la cabeza blanca
se asomó por el marco de la puerta de la cocina.
- Disculpa Roberto, se nos acabaron las galletas, pero ya voy a ir a la tienda por
algunas. El tinto ya se está reposando. No tardo.
Antes de que Roberto pudiera objetar nada, Doña Tulia ya había desaparecido tras la
puerta y él, seguía solo con el silencioso niño en medio del incómodo lugar. Suspiró. Se
acomodó en la silla, repasó las fotografías, que ya conocía, sobre la mesita redonda de la
esquina. Imágenes de la mamá de Nico y de la misma Diña Tulia, un poco más joven,
reposaban sobre la carpeta tejida a mano. También miró el juego de porcelanas que
estaba en las repisas y la pesada cortina roja que colgaba en la ventana. En las paredes
también había cuadros, varios, algunos pintados por artistas que él mismo conocía, y que
resaltaban, coloridos, en las paredes blancas y largas de la casa. Volvió a clavar los ojos en
el niño. Inmóvil. Su mano, que hasta ahora estaba descansando en el antebrazo de la silla,
se resbaló, involuntariamente, hacia afuera. Alcanzó a tocar la manija de la maleta que
había al lado. Roberto la miró. Llevaba un par de cuadernos, sus lápices y el encargo de
Doña Tulia. Podría dibujar algo mientras viene. Levantó la maleta y sacó un cuaderno y
una bolsita oscura, raída, con lápices. Cuando la abrió sintió el olor de la viruta tajada.
Habrá que limpiarla… ¿Qué pinto? Volvió a levantar la mirada. En orden fue repasando lo
que había a su alrededor: el perchero cerca a la perta de la entrada, las masetas medianas
puestas en el alféizar de la ventana. Resopló. Sabía que quería pintar las cortinas de la
sala, pero también sabía que pintar unas simples cortinas no tenía ningún sentido. Tenían
que servirle como fondo de algo, algo que contrastara con el color rojo fuerte de estas.
Empezó por dibujar unas líneas que se fueron convirtiendo, poco a poco, en el rostro del
niño. Le gustaba iniciar por los rostros. Se concentró en los ojos, grandes y cafés. La
mirada del niño se mantenía fija en algún punto de la pared a sus espaldas, pero se notaba
que no miraba nada concreto. Los parpados, de vez en cuando, daban la impresión de
intentar cerrarse, pero entonces Nico parpadeaba un par de veces y volvía a fijar la mirada
en quién sabe dónde. Las cejas largas y pobladas, junto con las pestañas largas hacían un
poco de sombra a su mirada, por lo que sus pupilas se veían más oscuras de lo que
Roberto recordaba. Una línea pequeña marcó la nariz respingad y después de un par de
retoques llegó a su boca. Aún en línea recta sus labios conservaban su forma carnosa y su
color rosa, que parecía un matiz del rojo vivo de las cortinas, que también estaba
presente, ligeramente, en la mejilla que se le alcanzaba a ver. Como estaba de lado solo se
le veía una oreja, y como su cabello estaba largo, le cubría buena parte de la otra. El
cabello, ligeramente despeinado no le quitó mucho tiempo. Unos cuantos mechones
desordenados en la frente, no muchos, y el resto cayendo hacia su espalda. El libro
también lo dibujó rápido, apenas una guía para centrarse en su mano. Parte de su cabeza
estaba apoyada en su brazo y la mano, pequeña, caía sobre las páginas abiertas del libro.
Él nunca antes había detallado las manos del niño. Tenía los dedos largos para su edad, al
menos eso pensaba él, pero no eran feos, no eran huesudos. Tenía, más bien, lo que su
madre habría llamado unas “manos gruesitas”. No recordó cómo las tenía Doña Tulia. La
palma no se le veía y las uñas, apenas si sobresalían por encima de las yemas de sus
dedos, la muñeca ligeramente doblada y, por su cabello que formaba una sombra justo
sobre su muñeca, se notaba aún más la división entre el brazo y la mano. No solo sus
dedos eran largos, su cuello también. Sobresalía entre el busito de cuello redondo y la
cara del niño. Un buso azul con franjas verdes que lo identificaba como estudiante del
colegio más cercano a su casa. Miró el dibujo. Bajo el libro aún quedaba espacio para la
mesa del comedor en la que estaba el niño, una parte de la tabla marrón que tenía como
superficie, el mantel verde, casi del mismo color del buso del colegio, y uno que otro
garabato parecidos a los adornos de cobre que adornaban la mesa. Tras de Nico también
sobresalía parte de la silla, también marrón, en la que estaba sentado.
Luego sí se concentró en dibujar la cortina. Siempre le habían gustado las cortinas de Doña
Tulia, se veían pesadas y su color era muy intenso. Cuando hacía frío, si estaba en esa
casa, le daba la impresión de que las cortinas realmente protegían la sala del viento
helado. Ni siquiera se movían con las ventiscas de lo pesadas que eran. Pintó la parte que
quedaba en blanco de la hoja con varios tonos de rojo, asegurándose de aplicar suficiente
fuerza a los lápices, incluso, después, un poco de negro en los costados para ayudarle a
matizar. Entre un detalle y otro no se dio cuenta que el niño se levantó de la silla y caminó
hacia él. Lo notó cuando lo tenía parado justo al lado.
- ¿Qué haces? – Preguntó la vocecita monótona de Nico.
Roberto sacudió un poco la hoja y se la dejó ver al niño. Observó su propio dibujo unos
segundos y luego, la cara del niño real. Nada, su rostro seguía siendo inexpresivo. Sin
embargo, mantuvo sus ojos en el dibujo un buen rato, en el que no hizo otra cosa que
parpadear por pura y simple necesidad fisiológica. Luego miró a Roberto.
- ¿Por qué me has dibujado? – Roberto se encogió de hombros.
- Porque yo también estaba aburrido.
- ¿todavía lo estás?
- …no.
Nico asintió con la cabeza y se fue caminando por el pasillo que daba a las habitaciones de
la casa.
- ¿A dónde vas, Nico?
- A dibujar.
También podría gustarte
- FiguracionesYoPozueloY PDFDocumento115 páginasFiguracionesYoPozueloY PDFMihai Iacob100% (1)
- Marco TeóricoDocumento15 páginasMarco TeóricogabuenorAún no hay calificaciones
- Arroz SubidoDocumento18 páginasArroz SubidogabuenorAún no hay calificaciones
- La Talla en PiedraDocumento4 páginasLa Talla en PiedragabuenorAún no hay calificaciones
- PROYECTOS ESCUELAS DE MUSICA (Reparado)Documento18 páginasPROYECTOS ESCUELAS DE MUSICA (Reparado)gabuenorAún no hay calificaciones
- ENTREVISTA Humberto JarrínDocumento2 páginasENTREVISTA Humberto JarríngabuenorAún no hay calificaciones
- MATERNIDAD - Andrés CaicedoDocumento8 páginasMATERNIDAD - Andrés CaicedogabuenorAún no hay calificaciones
- Formato Evaluacion Eficacia Induccion - CapacitacionDocumento4 páginasFormato Evaluacion Eficacia Induccion - Capacitaciongina paola casteblanco veraAún no hay calificaciones
- Acta de Conciliacion de Inicio de ObraDocumento3 páginasActa de Conciliacion de Inicio de ObraJose LoayzaAún no hay calificaciones
- GRUPOS DE TRABAJO - Grupo 6 PDFDocumento7 páginasGRUPOS DE TRABAJO - Grupo 6 PDFJohnn Alexander Muñoz RojasAún no hay calificaciones
- Vocabulario Examen OralDocumento3 páginasVocabulario Examen OralLoreto AlonsoAún no hay calificaciones
- TP Medios La Radio 1980 - 1990 Grupo 5Documento4 páginasTP Medios La Radio 1980 - 1990 Grupo 5Agustina LorenzoAún no hay calificaciones
- Cronograma RseDocumento5 páginasCronograma RsehopeAún no hay calificaciones
- Desprendibles Destajo JulioDocumento65 páginasDesprendibles Destajo JulioPaula Pardo bailarinaAún no hay calificaciones
- ? Semana 02 - Tema 01: Tarea - Ejercicio de Transferencia: Correo Electrónico Versión FinalDocumento8 páginas? Semana 02 - Tema 01: Tarea - Ejercicio de Transferencia: Correo Electrónico Versión FinalharolbustamanteAún no hay calificaciones
- Plan de Negocios Certamen PoliemprendeDocumento10 páginasPlan de Negocios Certamen PoliemprendeJosueRodriguezAún no hay calificaciones
- DeuteronomioDocumento4 páginasDeuteronomioSerena SukinoAún no hay calificaciones
- Temario Historia Del Mundo ActualDocumento21 páginasTemario Historia Del Mundo ActualGina GutierrezAún no hay calificaciones
- Cuadro ComparativoDocumento2 páginasCuadro ComparativoVioleta Artunduaga OrtizAún no hay calificaciones
- Teoria de Motivacion ExposicionDocumento6 páginasTeoria de Motivacion ExposicionmeyerAún no hay calificaciones
- BarbadosDocumento10 páginasBarbadosCITEMA No MetalicosAún no hay calificaciones
- Trabajo Aplicativo Violencia FamiliarDocumento26 páginasTrabajo Aplicativo Violencia FamiliarLoCVAún no hay calificaciones
- 1 - Curso Colabro - Litigar Con Eficacia - Demanda - Medidas Preparatorias - Definitivo - Agosto 2017Documento41 páginas1 - Curso Colabro - Litigar Con Eficacia - Demanda - Medidas Preparatorias - Definitivo - Agosto 2017Pablo GiupponiAún no hay calificaciones
- Pasta Frola - Recetas de UruguayDocumento5 páginasPasta Frola - Recetas de Uruguaywalter lisboaAún no hay calificaciones
- Seminario de El Espíritu de ProfecíaDocumento22 páginasSeminario de El Espíritu de ProfecíaAlejandro RamosAún no hay calificaciones
- Estilos de Vida Relacionados Con El Riesgo Cardiovascular en Estudiantes UniversitariosDocumento7 páginasEstilos de Vida Relacionados Con El Riesgo Cardiovascular en Estudiantes UniversitarioslauraAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Español 3 2020-2021Documento73 páginasCuadernillo Español 3 2020-2021JANET CABUTO SANCHEZAún no hay calificaciones
- Rotacion de CapitalDocumento14 páginasRotacion de CapitalRosa BarriosAún no hay calificaciones
- Los Retos en La EducaciónDocumento1 páginaLos Retos en La EducaciónKaren Fernanda Chavez EvangelistaAún no hay calificaciones
- Demanda de Divorcio Contencioso.Documento4 páginasDemanda de Divorcio Contencioso.Tang TiempaoAún no hay calificaciones
- 06-Mr Streat-Burger Vivo LTDocumento2 páginas06-Mr Streat-Burger Vivo LTCarlos Galdames M.Aún no hay calificaciones
- Historia Del AviónDocumento15 páginasHistoria Del AviónPablo ArgosAún no hay calificaciones
- Interpreta Hechos HistóricosDocumento6 páginasInterpreta Hechos HistóricosMary M ChavezAún no hay calificaciones
- PROGRAMA-El Rey Que VieneDocumento4 páginasPROGRAMA-El Rey Que VieneGerardo LopezAún no hay calificaciones
- Si No Creemos en Nosotros Mismos, Nos Estamos Destruyendo (Roberto Ruggiero Grimaldi) PDFDocumento9 páginasSi No Creemos en Nosotros Mismos, Nos Estamos Destruyendo (Roberto Ruggiero Grimaldi) PDFJorge E. Morales H.0% (1)
- PDF Capitulo 2Documento20 páginasPDF Capitulo 2huaninAún no hay calificaciones
- AlvarezOrtega Osmar M21S1AI1Documento4 páginasAlvarezOrtega Osmar M21S1AI1Osmar AlvarezAún no hay calificaciones