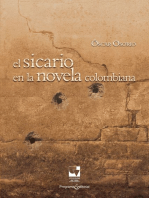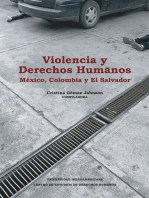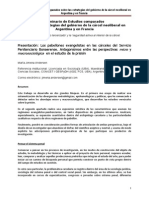Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Imagen en El Contexto de La Violencia en Colombia
La Imagen en El Contexto de La Violencia en Colombia
Cargado por
Oscar J MoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Imagen en El Contexto de La Violencia en Colombia
La Imagen en El Contexto de La Violencia en Colombia
Cargado por
Oscar J MoCopyright:
Formatos disponibles
La imagen en el contexto de
la violencia en Colombia:
un acercamiento a distintas
perspectivas*
The image in the context of the violence in Colombia: an approach
to different perspectives
A imagem no contexto da violência na Colômbia: uma
aproximação a distintas perspectivas
Etna Castaño Giraldo**
Alejandra Avella Estrada***
Alejandra Arango Murcia****
Carlos Sánchez*****
Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas
/ Volumen 11 - Número 1 / enero - junio de 2016
/ ISSN 1794-6670/ Bogotá, D.C., Colombia / pp. 151-163
Fecha de recepción: 15 de mayo de 2015 | Fecha de
aceptación: 26 de septiembre de 2015 | Disponible en
línea: 30 de mayo de 2016. Encuentre este artículo en
http://cuadernosmusicayartes.javeriana.edu.co/
doi:10.11144/Javeriana.mavae11-1.icvc
* Artículo de investigación. Balances del proyecto de investigación Imagen, violencia política y formación.
CIUP. Universidad Pedagógica Nacional.
** Maestra en Artes Plásticas. Investigadora y docente de la Licenciatura en Artes Visuales de la
Universidad Pedagógica Nacional.
*** Licenciada en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Profesional de apoyo académico
del proyecto investigativo.
**** Licenciada en Psicología y Pedagogía. Universidad Pedagógica Nacional. Monitora de investigación
del proyecto, adscrita al Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica - CIUP.
***** Licenciado en Psicología y Pedagogía. Universidad Pedagógica Nacional. Monitor de investigación
del proyecto, adscrito al Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica - CIUP.
La imagen en el contexto de la violencia en Colombia: un acercamiento a distintas perspectivas
Etna Castaño Giraldo, Alejandra Avella Estrada, Alejandra Arango Murcia, Carlos Sánchez 151
Resumen Resumo
El presente artículo hace parte de los avances del Este artigo é parte do progresso da projeto de
proyecto de investigación Imagen, violencia políti- pesquisa, Imagem, violência política e a formação:
ca y formación: perspectivas de análisis en Colom- perspectivas analíticas na Colômbia, parte do Cen-
bia, adscrito al centro de investigaciones de la Uni- tro da Investigação da Universidade Pedagógica
versidad Pedagógica Nacional; el cual tuvo como Nacional; que tinha como objetivo a realização de
propósito llevar a cabo un estado del arte de los um estado da arte dos estudos sobre o papel da
estudios sobre el lugar de la imagen en relación imagem em relação à violência política na Colôm-
con la violencia política en Colombia. En este artí- bia. Neste artigo, o trabalho de vários autores que,
culo se presenta el trabajo de varios autores que entre 2000 e 2010, têm avançado de pesquisa em
entre los años 2000 y 2010 han adelantado inves- duas categorias de análise é apresentada: Imagem
tigaciones en torno a dos categorías de análisis: e violência; finalmente, assinalando semelhanças
imagen y violencia; para finalmente señalar rasgos entre diferentes perspectivas que oferecem for-
comunes entre distintas perspectivas que ofrecen mas de compreensão da imagem e sua ligação
formas de comprensión de la imagen y su vínculo com a violência política no contexto colombiano.
con la violencia política en el contexto colombiano.
Palavras-chave: imagem; violência; corpo;
Palabras claves: imagen; violencia; cuerpo; memória
memoria; discurso
Abstract
This paper is part of the project Image, political
violence and training: analytical perspectives in
Colombia, associated with the Research Center of
the Universidad Pedagógica Nacional. The purpose
of this study is to carry out a state of the art of
studies about the role of the image in relation to
political violence in Colombia. In this article is pre-
sented the work of several authors that between
2000 and 2010 have advanced research on two ca-
tegories of analysis: image and violence; finally, the
research shows common elements between diffe-
rent perspectives that offer ways of understanding
image and its link to the political violence in the
Colombian context.
Keywords: image; violence; body; memory;
discourse
152 Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas / Volumen 11 - Número 1
enero - junio de 2016 / ISSN 1794-6670/ Bogotá, D.C., Colombia / pp. 151 - 163
Notas de autor
Previa escritura de este artículo, se ha llevado a cabo la revisión de una serie de documen-
tos producidos en Colombia, entre 2000 y 2010, que han pensado la imagen como escenario
alterno para el estudio de la violencia y donde se reconfiguran algunas comprensiones sobre
lo violento, desde una perspectiva de construcción de Memoria y reivindicación del otro. De
este ejercicio investigativo surgió la necesidad de mostrar la postura de algunos autores que
han trabajado la imagen como una forma de resignificación de la violencia.
Actualmente en Colombia algunos estudios sobre la imagen se han preocupado por ras-
trear los vínculos ontológicos que las imágenes han tejido con el fenómeno de la violencia
política y algunos campos del saber, como el arte, la historia, la antropología, y la sociología.
Nos referimos concretamente al fenómeno de la violencia política como elemento constitutivo
de las identidades colectivas, las cuales han contribuido a la configuración de subjetividades
singulares, ancladas a procesos de distinta índole en el marco del conflicto.
En un acercamiento a distintos documentos incluidos en el estado del arte del proyecto
de investigación del que este artículo emerge,1 se ha observado que la imagen aparece como
representación de un fenómeno —el de la violencia política— desde múltiples “usos”, bien
desde el lugar del victimario o del lado de la víctima. En este último, encarnando el relato de
memoria colectiva sin que —como se evidenciará más adelante— se profundice en asuntos
relacionados con la imagen como síntesis de una práctica y un discurso, pues esta se nutre de
lecturas que hasta el momento se han basado en la naturalización de la violencia como parte
estructural del devenir histórico del país.
Hoy se sabe de la potencia narrativa que contiene la imagen en su interior, la cual se
constituye como lenguaje en la medida en que nos habla y nos dice sobre algo, en este caso
sobre la violencia. De allí que se considere de primer orden que los estudios que han buscado
en la imagen lugares para establecer puntos de referencia que conduzcan a la comprensión de
las acciones humanas, deban procurar que los instrumentos de observación, estudio y análisis
de la imagen y su relación con la violencia política, nos ayuden a elaborar de manera colectiva
una idea acerca de las causas y los orígenes del conflicto. Pero también permitan reconocer
nuestra responsabilidad y compromiso en la búsqueda de alternativas que le pongan fin a las
acciones de violencia, ya aparentemente naturalizadas en el contexto nacional.
De esa manera, para adentrarnos en la presentación y descripción de los hallazgos del
estado del arte realizado en el marco de la investigación aquí referenciada, hemos de valernos
de categorías que los textos documentados nos han proporcionado como sistemas análogos
a los desarrollos teóricos que, en distintos niveles, cada uno de ellos ha elaborado. Por lo
tanto, dichas categorías no deben entenderse como sobre-interpretaciones de los autores
de este artículo, quienes intentan dejar ser y aparecer las formas de enunciación acerca de
la relaciones entre imagen y violencia política que los documentos han evidenciado a la luz
de una diversidad de enfoques; que para este caso no problematizaremos, sino que interesa
identificar las formas de lo dicho y comprendido, para cartografiar las posibles distancias y
conexiones entre esas lecturas.
La imagen en el contexto de la violencia en Colombia: un acercamiento a distintas perspectivas
Etna Castaño Giraldo, Alejandra Avella Estrada, Alejandra Arango Murcia, Carlos Sánchez 153
Imagen 1. Fotografía publicada por el diario El Espectador en su página web: “60 años de violencia política en el país”2.
A manera de hallazgos…
Sobre el carácter comunicativo de la imagen
De los trabajos que desarrollan estudios acerca de la imagen y la violencia política en
Colombia, se encuentra la producción de María Margarita Malagon-Kurka (2010), quien al acer-
carse a las obras de Beatriz González, Oscar Muñoz y Doris Salcedo, identifica que los artistas
han tomado el fenómeno de la violencia en Colombia como elemento para la creación.
Al hacer un recorrido que relaciona las obras de los diferentes artistas, la autora analiza
las maneras en las que estas se relacionan y hablan de la violencia, en tanto la imagen del arte
emerge como un canal de comunicación que dice de lo violento. En esa medida, la imagen
adquiere un carácter comunicativo que se funda en la veracidad y la inmediatez. Así por ejem-
plo, la autora señala que en los años cincuenta en Colombia, la violencia se mostraba de forma
visceral, trágica y fragmentada, pues se creía que el impacto era mayor cuando la imagen
mostraba condiciones más cercanas a lo real o mostraba la violencia misma; por el contrario,
en los años noventa el uso de la imagen se concentró en el simbolismo de lo que la violencia
erradicó, esto es, los asuntos colaterales a los actos violentos.
En lo anterior, es posible identificar el carácter verídico e inmediato de la imagen en sus
formas de mostrar y hablar de lo violento; sin embargo, la veracidad depende de una dimen-
sión histórica, la cual delimita las intencionalidades particulares de una época, y por tanto,
de los sujetos. Como se logra evidenciar, la imagen en el tiempo, ligada a su intencionalidad
comunicativa, se transforma en sus modos de aparecer, pero también en las vías en las que
se muestra; es decir, lo que comunica y cómo lo comunica.
Es así como Malagon-Kurka (2010), diferencia la imagen que tiene lugar en lo artístico de
la de los medios de comunicación, señalando que la imagen de los medios —paradójicamen-
te— es usada para informar parte de un fenómeno y reducirlo de su “verdadera” dimensión.
Por su parte, la imagen que deviene de lo artístico comunica en consecuencia con el recuerdo,
y con una intencionalidad enmarcada en la memoria de los acontecimientos violentos.
154 Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas / Volumen 11 - Número 1
enero - junio de 2016 / ISSN 1794-6670/ Bogotá, D.C., Colombia / pp. 151 - 163
De esta manera, la imagen que deviene de las diferentes prácticas artísticas otorga al
fenómeno de la violencia características que ayudan a comprenderlo de manera diversa; esto
es, en un intento por deslegitimar la forma unívoca de entender la violencia que se ha instau-
rado poco a poco desde los medios de comunicación, donde se invisibiliza este fenómeno al
punto de la indiferencia y la indolencia. Así, se trata de reconocer que el efecto de la imagen
depende de la intencionalidad que subyace; un efecto que según Malagon-Kurka (2010), debe
ser comunicativo, en términos de apostarle a otras formas de hablar y abordar la violencia.
Por su parte, Charles Merewether (1993) analiza las formas de representación visual, evi-
denciando que la imagen, particularmente la fotográfica, da lugar a dos intencionalidades: fo-
tografía periodística y fotografía personal. La fotografía periodística es desde la cual se quiere
mostrar en el plano público las imágenes producidas en el marco del conflicto armado, donde
se hace evidente la muerte, el dolor y muchas veces la ausencia de los cuerpos. De otro lado,
la fotografía personal se da en el plano de lo privado, en el cual se le atribuye importancia a los
retratos realizados por las madres y familiares de las víctimas.
En esa medida, Merewether (1993) tomando la obra y el devenir artístico de Doris Sal-
cedo, señala que la artista hace uso de otras representaciones visuales, como la fotografía
(personal y periodística), ubicando la imagen en términos de posibilidad para la construcción
de sentido a partir del vínculo que se genera entre la esfera privada —propia de las víctimas y
los artistas— y la esfera pública —medios de comunicación y museos.
A la luz del análisis de la obra de Salcedo, el autor menciona que la imagen se muestra
como una forma intencional, no sólo de alejar al espectador del espectáculo mediático de la
violencia colombiana, sino también de afectarlo e invitarlo a sensibilizarse ante el sufrimiento
de la víctima, lo cual conduce al reconocimiento del otro. Desde lo anterior, es posible atribuir-
le a la imagen como rasgo característico, la representación que hace de la realidad y el interés
por denunciar hechos violentos de nuestra historia que no siempre han sido reconocidos en la
esfera pública; encontrando que la imagen, en algunos trabajos3 y prácticas artísticas, recurre
a la violencia como insumo que permite el surgimiento de la obra.
En consecuencia, Merewether (1993) nos dice:
Las formas de representación visual asumen una importante función ideológica (…) la impor-
tancia de llevar a las calles las fotografías de los desaparecidos o de las personas asesinadas es
que estos retratos representan a los muertos y no a la muerte. Su poder deriva de la forma de
resurrección obtenida en el acto de mostrar públicamente estos retratos íntimos, en la unión
con los vivos y en el negarse a aceptar el anonimato de lo público. (pp. 104-105)
Así, cuando se habla de una imagen con relación a la violencia, se identifican distintas
prácticas —en este caso, la obra plástica y la fotografía— donde a la representación visual
de cada una de estas, le supone una intencionalidad comunicativa e ideológica. Dichas in-
tencionalidades se vinculan con el fin de alcanzar y perpetuar una idea sobre lo violento con
la imagen como herramienta; aquí el carácter ideológico antecede y determina al carácter
comunicativo, pues como hemos visto, de la imagen se ha hecho uso desde el lugar de las
víctimas, los victimarios, las instituciones, y por supuesto, los artistas, quienes para este caso,
expresan en sus obras no solo la intención de dar cuenta de un fenómeno como la violencia,
sino también una posición política frente a ella.
La imagen en el contexto de la violencia en Colombia: un acercamiento a distintas perspectivas
Etna Castaño Giraldo, Alejandra Avella Estrada, Alejandra Arango Murcia, Carlos Sánchez 155
Sobre la Imagen como documento histórico
Para autores como Luisa Fernanda Ordóñez (2013) la violencia se define como todas
aquellas masacres que han marcado la historia del país, “donde la violencia explícita y la legiti-
midad del narcotráfico como esquema de posicionamiento social refuerzan una imagen brutal
de la nación colombiana” (Ordóñez, 2013, p. 6), pero al tiempo, se ha convertido en material de
inspiración para una serie de directores de cine colombiano que han visto en los cortometrajes
y largometrajes, un potencial para la representación del conflicto armado en Colombia. Esta
modalidad tuvo una gran eclosión después de la aparición de la Ley de cine, provocando que
este medio audiovisual se convirtiera, a partir de ese momento, en uno de los soportes de
carácter realista con fines de conservación de la memoria histórica del país.
Para acompañar su reflexión teórica, Ordóñez (2013) emplea las producciones del Centro
de Memoria Histórica,4 como No hubo tiempo para la tristeza5 y Fábulas de tierras y memoria,6
entre otros, para afirmar que la imagen funciona para esta organización como herramienta de
comunicación y denuncia de la violación de los derechos humanos en el conflicto colombiano.
Otras de las imágenes estudiadas por la autora tienen que ver con las producciones fílmicas
que se realizaron después de la Ley de cine, a propósito de lo cual señala:
Este nuevo cine colombiano, patrocinado por la Ley de cine de 2003 y el Fondo de Desarrollo
Cinematográfico como organismo subsidiario, se ha caracterizado en gran parte por el recurso
de un lenguaje contemplativo, el uso de actores naturales, y la presencia del paisaje colombia-
no fotografiado con una factura impecable; estos elementos entran en tensión con la contrarie-
dad de presentar en imágenes la contundencia de la realidad colombiana. (Ordóñez, 2013, p. 8)
Al realizar un análisis de las distintas obras audiovisuales, Ordóñez (2013) insiste en que
aún quedan asuntos por resolver y el que más preocupa a la autora es el relacionado con la
presentación del victimario como protagonista y víctima, por lo que entonces quedarían jus-
tificados sus actos de extrema violencia para con otros, demostrando una vez más la falta de
compromiso de estos medios con respecto a las víctimas directas y sus familias.
Como se observa, la autora atribuye una fuerza enorme a “la imagen como una potencial
constructora de conocimiento histórico” (Ordóñez, 2013, p. 6) por lo que argumenta que la
imagen mejor producida podría ayudar a contrarrestar el boom mediático que han aprovechado
algunos directores para hacer de la violencia otro negocio más, sin el mínimo respeto por el
dolor de todos los colombianos, que han padecido en carne propia los horrores de esta violen-
cia. De esta manera, Ordóñez (2013) afirma que:
Este boom de producciones puede no ser gratuito, pues emergen precisamente un año des-
pués de la terminación de un periodo de gobierno que durante ocho años eludió el hecho
flagrante de que en este país existía un conflicto armado interno. (p. 5)
Finalmente, la autora otorga a la imagen una función concreta relacionada con su poten-
cial como constructora de conocimiento histórico, de manera que se instala en los ámbitos
de reflexión acerca de la violencia en Colombia, como material verídico para el estudio de los
fenómenos de violencia que han signado la historia del país en los últimos años.
156 Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas / Volumen 11 - Número 1
enero - junio de 2016 / ISSN 1794-6670/ Bogotá, D.C., Colombia / pp. 151 - 163
Imagen 2. Martha Palma. Personaje principal del documental “Una casa sola se vence” realizado por Martha Rodríguez7.
Por otro lado, Entre el color y el terror, un texto producido por el historiador colombiano
Hermes Tovar Pinzón (2003), aborda temas como la violencia desde una perspectiva histórica
que centra su mirada en algunas obras de pintura colombiana, entre ellas, las de Fernando Bo-
tero, uno de los pintores colombianos más conocidos en el contexto mundial, que ha trabajado
desde la pintura el tema de la violencia.
A partir del análisis a la obra de este artista, Tovar (2003) enuncia que la imagen es vista
como una forma de expresión y denuncia sobre algunos de los sucesos violentos que han
caracterizado la historia del conflicto armado en Colombia. En ese sentido, la imagen es en-
tendida como documento histórico que muestra desde la perspectiva artística, otra manera
de acercarse a la comprensión de la realidad, para el caso, desde el plano de lo estético y lo
poético, con lo cual se da lugar a la sensibilización sobre la condición humana; en ese sentido
la imagen se constituye como otra forma de escribir la historia de nuestro país.
Para el autor, las obras de Botero buscan hacer posible una reflexión, y en esa vía, una
posición ética y política respecto a los acontecimientos violentos sucedidos en Colombia. Lo
anterior, dado que la pintura se convierte en una forma de expresión en donde cada artista
reinterpreta, desde una visión muy personal, estos sucesos, posibilitando una re-significación
del sufrimiento y el anhelo del cambio.
Sobre imagen y su relación con el cuerpo
Sandra Johana Silva-Cañaveral (2012) señala que:
El cuerpo, no sólo [puede ser] considerado como elemento inmediato sobre el que recae la
violencia, sino también como imagen, es el lugar en el que se reafirma la experiencia del dolor
y la superficie sobre la cual se escribe la historia. (p. 47)
La imagen en el contexto de la violencia en Colombia: un acercamiento a distintas perspectivas
Etna Castaño Giraldo, Alejandra Avella Estrada, Alejandra Arango Murcia, Carlos Sánchez 157
Son los cuerpos, las imágenes donde convergen la ideología, la violencia, el arte y la
muerte, son imágenes que se comprenden desde el lugar de quien ejerce y vive un aconteci-
miento, pero tienen la pretensión de trascender y mostrarse en relación con lo cotidiano. Es
ese el objetivo de la imagen artística según la autora, que apoyada en relatos de las víctimas,
en la investigación y en la intención personal del artista por denunciar y hacer memoria, co-
munica un mensaje que pretende trasgredir las subjetividades y posibilitar una mirada distinta
sobre los acontecimientos.
Así, la imagen en sí misma se comprende entonces como sospecha, resistencia y de-
nuncia, se vuelve una herramienta artística que con el uso o representación del cuerpo, busca
proporcionar otras formas de entender y comunicar lo pasado, lo que se debe recordar. Es en
ese marco de comprensión, cuando Silva-Cañaveral (2012) afirma que la imagen:
(…) aparece como un dispositivo por medio del cual nombra, señala y resignifica la realidad.
[…] el artista puede reconocer en su quehacer un instrumento político y relacional con el que
comunica una posición (de rechazo, fascinación, repudio, ironía, juego o afirmación), que legiti-
ma y devela en su proceso de creación la experiencia privada y el estado del fenómeno. (p. 55)
La autora sostiene que la imagen —cuando se detiene a pensar la violencia— se convier-
te en un vehículo de la memoria, el cual se fundamenta en políticas del no-olvido, en la medida
en que investiga, muestra y le da un lugar al otro y su experiencia. Se trata entonces de situar
a las víctimas y otorgarles una voz, una imagen, la cual se encuentra en el cuerpo de las vícti-
mas, y la producción artística, que relacionadas dan paso a la representación simbólica de las
obras; esto es, a otra alternativa para el recuerdo.
En esa medida, cabe considerar, desde la perspectiva de la imagen y su vínculo con la
violencia ejercida sobre el cuerpo, al artista Fernando Pertuz (2007), quien pone en diálogo di-
ferentes performances en los que encuentran elementos críticos y reflexivos acerca del fenó-
meno de la violencia, sobre todo a partir de la referencia y el uso del cuerpo. Para el autor, los
performances hablan de violencia desde y hacia el cuerpo,8 una violencia que se representa en
el cuerpo de manera que lo configura y se constituye a partir de este.
De esa manera, Pertuz (2007) señala que el cuerpo se convierte en una herramienta
plástica que representa la violencia, una imagen que comunica la realidad de un país como
Colombia, por medio de la teatralización (o gesto dramático), convirtiéndose en el escenario de
la violencia misma a partir de su representación. La imagen —performances— posibilita el dar
cuenta y la afectación del otro a partir de la expresión de lo violento, poniendo en evidencia la
violencia que cotidianamente se ejerce de forma física y psicológica. Así entonces, el cuerpo
y el performance se sitúan como imagen, como elemento de testimonio, que manifiesta la
inconformidad sobre la violencia que atraviesan los cuerpos de todos los que habitan el país, y
no necesariamente han sido partícipes de los actos de barbarie de la guerra.
Como se ha evidenciado, la imagen —el performance— tiene como característica ser un
lugar que representa y denuncia desde su componente estético prácticas como la violencia.
Sin embargo, tal característica se moviliza a partir de la intencionalidad de afectar las realida-
des e imaginarios de los otros frente a distintos acontecimientos, en este caso violentos. Así,
la imagen se asume entonces como lo que queda en la mente de quien la ve, y hace posible
pensar los distintos fenómenos de forma crítica y reflexiva, para construir otras formas de
acercarse y habitar el mundo.
158 Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas / Volumen 11 - Número 1
enero - junio de 2016 / ISSN 1794-6670/ Bogotá, D.C., Colombia / pp. 151 - 163
Sobre la imagen como discurso
En esta línea, Juan José Correa (2010) en su texto Imágenes del terror en Colombia,
analiza el conflicto armado que vivió el país entre 1948 y 1960, en el que las imágenes,9 espe-
cíficamente las fotográficas, no sólo constituyeron objeto de estudio de investigadores10 de las
causas de la violencia bipartidista, sino que además, como lo afirma el autor, fueron utilizadas
por los propios victimarios como medio efectivo para propagar el terror.
Las imágenes creadas por victimarios posteriormente fueron llevadas a las ciudades para
ser compartidas en los espacios públicos, con el propósito de sensibilizar a quienes se en-
contraban geográficamente distantes; además, fueron presentadas a los altos mandos del
Estado, con el fin de reconocer de manera oficial el conflicto. De esta manera, las fotografías
lograron rescatar la memoria colectiva de las víctimas, configurándose como recurso capaz
de producir nuevos discursos y comprensiones sobre los acontecimientos violentos del país.
En esa medida, para Correa (2010) la fotografía se entiende como una serie de
Códigos visuales, que usaban los victimarios para desecrar los cadáveres con una serie de
alegorías como los famosos cortes de franela, que servían al ver las imágenes (que los mis-
mos asesinos creaban con una cámara) como una forma inmediata de propagar el terror en los
habitantes de las regiones cercanas. (pp. 6-7)
Cabe destacar que el tipo de imágenes a las que se refiere el autor, por un lado propo-
nen miradas particulares, donde se establecen distintas reflexiones en torno al fenómeno
de la violencia en Colombia. La imagen fotográfica cumple una función explícita con relación
a su eficacia para expandir el terror, “de ahí la insistencia en mostrar fotos donde quedaran
evidenciadas las torturas y los asesinatos de mujeres embarazadas, niños y demás población
indefensa” (Correa, 2010, p. 10). Las imágenes revelaron ante los otros una historia inédita del
terror proponiendo un acercamiento a la fotografía como discurso, en tanto puede ser consi-
derada como un sistema complejo de sentidos que logra expandirse en las comunidades a las
que dicho relato ingresaba. Al respecto, Correa menciona que
La imagen fotográfica actuaría entonces como una narración contada con cierta intencionalidad
a alguien, a quien le permite acceder —si bien de modo discontinuo— a una realidad pasada
susceptible de ser leída en su singularidad. (Correa, 2010, p. 3)
Imagen 3. Autor desconocido, “Corte de Franela”. 1962. Colección Guzmán. Fuente: La Violencia en Colombia11.
La imagen en el contexto de la violencia en Colombia: un acercamiento a distintas perspectivas
Etna Castaño Giraldo, Alejandra Avella Estrada, Alejandra Arango Murcia, Carlos Sánchez 159
Notas finales
Para finalizar, queremos volver sobre algunas insistencias que pretenden destacar aspec-
tos que por un lado animaron la construcción de este artículo y por otro nos dejan frente a
nuevos desafíos de reflexión e investigación en torno a las categorías “imagen” y “violencia”,
inicialmente propuestas en el estado del arte, y de las que se buscaba encontrar la relación en
los textos que se abordaron como corpus documental. No obstante, en ellos se evidencia con
mayor fuerza, el trabajo alrededor de la categoría “imagen”, razón por la cual este artículo se
ha centrado en visibilizar el lugar de esta y su relación con la violencia; de tal manera que se
presentó la imagen en su carácter comunicativo, como documento histórico, en relación con
el cuerpo y como posibilitadora de la construcción de discursos.
Pese a la clasificación mencionada en los textos documentados, en donde la imagen cir-
cula por estas cuatro dimensiones, el grupo de investigación ha identificado, en una lectura in-
terlineal, la existencia de categorías emergentes que posibilitan una comprensión más amplia
del vínculo entre la imagen y la violencia, que si bien no son explicitadas por los autores de los
textos revisados, surgen de manera reiterativa, por lo cual llaman la atención del grupo durante
la puesta en marcha del ejercicio investigativo. Dichas categorías emergentes son: el cuerpo,
la historia y el discurso, todas ellas atravesadas por un carácter comunicativo. Cabe aclarar que
las categorías emergentes no explican en su totalidad la relación entre las categorías iniciales:
imagen y violencia, sino que las relaciones entre todas las categorías —iniciales y emergen-
tes— tienen lugar en puntos de encuentro, lo que nombraremos como nodos subyacentes:
ideología, memoria e intención comunicativa.
El nodo ideológico es transversal a las categorías emergentes, pues determina los modos
de comprensión de la imagen y la violencia, atribuyéndole a estas una intencionalidad política
que se inscribe a su vez en las categorías emergentes; esto es, en lo histórico, en lo discursivo
y en lo corporal. Esta intencionalidad política es constitutiva del nodo memoria, y permite que
los autores hablen de los acontecimientos violentos a partir de la imagen; en ese sentido, es
posible identificar su intención comunicativa, por tanto de ella se puede decir, de la imagen,
que nos cuenta acerca de otros modos para comprender la violencia.
Hasta aquí se han evidenciado distintos modos de comprender las relaciones entre la
imagen y la violencia, donde esta última se entiende como un elemento que posibilita y da
lugar a diferentes reflexiones, pues se sitúa como un fenómeno que directa o indirectamente
interpela a artistas, antropólogos, sociólogos e historiadores, y de esa manera logra producir
en ellos la urgencia de comunicar los acontecimientos violentos.
La imagen emerge desde los hechos violentos, y en esa medida materializa la violencia
desde la expresión artística, posee una pretensión ética y estética, en tanto la imagen y la vio-
lencia fundan su vínculo desde la inconformidad, la necesidad del recuerdo, y el esfuerzo por
mostrarse, es así que adquiere un carácter comunicativo, que se basa en la veracidad y en la
colectividad sobre el pasado. Se trata entonces de una doble connotación de la imagen: como
representación y lugar de la memoria. Pero, ¿Qué representa la imagen? ¿En qué medida es
un lugar de la memoria? ¿Qué relación se da entre la representación y lo que se memora?
Pues bien, para que la imagen sea un lugar de la memoria, de acuerdo con los postulados
de Pierre Nora (s/f), debe tener la intención de recordar, de materializar lo inmaterial, y debe
comprender los diferentes sentidos que los sujetos otorgan a lo recordado, para lo cual es
preciso un espacio material que permita que el recuerdo de un acontecimiento se manifieste
160 Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas / Volumen 11 - Número 1
enero - junio de 2016 / ISSN 1794-6670/ Bogotá, D.C., Colombia / pp. 151 - 163
de forma colectiva y tenga repercusiones significativas para un grupo determinado, las cuales
se dan, como se evidencia en los apartados anteriores, en la medida en la que exista una
intencionalidad comunicativa, ideológica e histórica que sea visible, esto es, lo representado
en la imagen.
La representación, desde allí, es una forma distinta de comprender y de presentar un
fenómeno como la violencia, es la versión que se ofrece sobre un acontecimiento, pero no el
acontecimiento en sí mismo; o como lo señala Ranciére (2010):
La representación no es el acto de producir una forma visible, es el acto de dar un equivalente
[…] La imagen no es el doble de una cosa. Es un juego complejo de relaciones entre lo visible
y lo invisible, lo visible y la palabra, lo dicho y lo no dicho. […] Es siempre una alteración que
toma lugar en una cadena de imágenes que a su vez se altera. (p. 94)
En ese orden de ideas, cabe señalar que la imagen que se muestra desde la perspectiva
de los autores trabajados tiene como rasgo característico ser dinámica en el tiempo; sin em-
bargo, adolece de una referencia directa que profundice sobre los nodos que aquí se propo-
nen, como un nuevo escenario de discusión, cuya naturaleza refiere a las potencias del diálogo
intercategorial donde se encuentra el efecto de la relación entre imagen y violencia.
Lo anterior se refiere a una imagen que se transforma en la medida en que la época y
los sujetos también lo hacen. La imagen posee una historia, pero no es histórica, pues lo que
representa y lo que el espectador percibe de ella, dependen del momento determinado en el
que se está frente a ella, y de la misma forma, de la singularidad de quien la produce y quien la
interpreta. La imagen con relación a la violencia, tiene como rasgo la denuncia, que le atribuye
el carácter de testimonio, lo cual procura, sin dejar de lado las particularidades que movilizan
su creación, posibilitar otras formas de comprender los acontecimientos, afectar al otro en su
condición psicológica y física, pero ante todo, invitarlo a pensar el fenómeno de la violencia.
En suma, se trata de una imagen que con la intención de interpelar a quien la observa,
busca de-construir y re-construir los imaginarios que existen sobre las prácticas violentas, y
por qué no, también de las prácticas artísticas.
Notas
1 La perspectiva de estado del arte que acoge el grupo de investigación, sitúa el rastreo documental como
escenario de posibilidad desde el cual se da cuenta de los diferentes estudios, investigaciones, producciones
académicas y artísticas que se han elaborado en torno a las categorías de análisis que se propone el proyecto
para su ejecución.
2 Recuperado el 20 de abril del año 2014 en: http://www.elespectador.com/noticias/paz/60-anos-de-un-proceso-
de-paz-articulo-446792.
3 Doris Salcedo. Sin título (1988-1990), Atrabiliarios (1992-1993).
4 https://www.youtube.com/user/CentroMemoriaH/videos
5 https://www.youtube.com/watch?v=das2Pipwp2w&list=UU-J8xqzoV5ceuoYdFunLEhQ
6 Documental en cooperación con Razón Pública. https://www.youtube.com/watch?v=QxpspLU72vE
7 Recuperado el 20 de abril de 2014 en: https://www.google.com.co/search?q=la+violencia+en+martha+rodr
La imagen en el contexto de la violencia en Colombia: un acercamiento a distintas perspectivas
Etna Castaño Giraldo, Alejandra Avella Estrada, Alejandra Arango Murcia, Carlos Sánchez 161
iguez&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=vENUU9GKAeLNsQTM2oCYAg&ved=0CAgQ_AUoA
Q&biw=1366&bih=677#q=martha+rodriguez+una+casa+sola+se+vence&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&im
grc=9Z0DF5EVr77JIM%253A%3B0ogJckDMpck__M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.martarodriguez.
org%252Fmartarodriguez.org%252FUna_Casa_Sola_Se_Vence_(2004)_files%252Fmarta-palma-web-filtered.
jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.martarodriguez.org%252Fmartarodriguez.org%252FUna_Casa_Sola_
Se_Vence_(2004).html%3B151%3B206
8 Cursiva del autor.
9 La imagen en este texto hace referencia a las fotografías de los asesinatos cometidos por parte de los grupos
que estaban en pugna por el territorio político: los liberales y los conservadores. Estas imágenes fueron
nombradas por el autor como Imágenes del terror. (Reseña #2 elaborada por A. Avella Estrada, 2013).
10 Investigadores de la Comisión Nacional Investigadora de las causas actuales de la violencia en Colombia.
11 Recuperado el 20 de abril de 2014 en: http://www.antropologiavisual.cl/imagenes16/imprimir/correa_imp.pdf.
Referencias
Asclepio. Mediaciones y lucha de sensibilidades en el arte contemporáneo colombiano. [en línea]
http://premionalcritica.uniandes.edu.co/?texto=mediaciones-y-lucha-de-sensibilidades-en-el-
arte-contemporaneo (Acceso: el 18 de noviembre del 2013)
Correa, J. “Imágenes del terror en Colombia: Reflexiones sobre los documentos fotográficos en
escenarios de violencia”. Revista Chilena de Antropología Visual, núm. 16 (2010): 119-132.
González, L., Sánchez, L., Conrado, U. Memorias, destierro y reparación. Medellín: Museo de
Antioquia, 2008.
Malagón-Kurka, M. M. Arte como presencia indéxica. La obra de tres artistas colombianos en
tiempos de violencia: Beatriz González, Oscar Muñoz y Doris Salcedo en la década de los
noventa. Bogotá: Universidad de los Andes, 2010.
Merewether, M. “Comunidad y continuidad: Doris Salcedo, nombrando la violencia.” Arte en
Colombia Internacional, núm. 55 (junio-agosto 1993): 104-109.
Nora, P. Entre memoria e historia: La problemática de los lugares. [En línea] http://
Comisionporlamemoria.Net/Bibliografia2012/Historia/Pierre.Pdf (Acceso: septiembre de 2013).
Ordóñez, L. La historia impronunciable: conflicto armado y cine colombiano después de la Ley de
Cine (2013) Revista digital Historik. [En línea] <http://www.revistahistorik.com/> (Acceso: 10
de noviembre de 2013).
Pertuz, F. Performance, arte y violencia en Colombia. [En línea] http://performancelogia.blogspot.
com/2007/06/performance-arte-y-violencia-en.html. (Acceso: 20 de noviembre de 2013).
Ranciére. J. “La imagen Intolerable”. En: El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial, 2010.
Silva, S. “La violencia en Colombia: una perspectiva desde el arte”. Revista Nodo # 13. [En línea]
http://csifesvr.uan.edu.co:81/index.php/nodo/article/view/162/142 (Acceso: 5 de noviembre de
2013).
Tovar, H. “Entre el color y el terror”. Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers. [En línea]
http://alhim.revues.org/768 (Acceso: 23 de noviembre de 2013).
162 Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas / Volumen 11 - Número 1
enero - junio de 2016 / ISSN 1794-6670/ Bogotá, D.C., Colombia / pp. 151 - 163
Cómo citar este artículo:
Castaño, Etna; Avella, Alejandra; Arango, Alejandra y Sánchez,
Carlos. “La imagen en el contexto de la violencia en Colombia:
un acercamiento a distintas perspectivas”. Cuadernos de
Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 11(1), 151-163, 2016.
http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.mavae11-1.icvc
La imagen en el contexto de la violencia en Colombia: un acercamiento a distintas perspectivas
Etna Castaño Giraldo, Alejandra Avella Estrada, Alejandra Arango Murcia, Carlos Sánchez 163
Copyright of Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas is the property of
Pontificia Universidad Javeriana and its content may not be copied or emailed to multiple
sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission.
However, users may print, download, or email articles for individual use.
También podría gustarte
- No Nacimos Pa'semilla: La Construcción de Un Artefacto Cultural Icónico de La Violencia Juvenil en ColombiaDocumento379 páginasNo Nacimos Pa'semilla: La Construcción de Un Artefacto Cultural Icónico de La Violencia Juvenil en ColombiaCetina RobinsonAún no hay calificaciones
- El Periodo de La Violencia en Colombia y El Uso de Las Imágenes Del Terror 1948-1965Documento15 páginasEl Periodo de La Violencia en Colombia y El Uso de Las Imágenes Del Terror 1948-1965Katherin BenavidesAún no hay calificaciones
- Imaginando América Latina: Historia y cultura visual, siglos XIX-XXIDe EverandImaginando América Latina: Historia y cultura visual, siglos XIX-XXIAún no hay calificaciones
- El cuerpo exceptuado: Biopoder y subjetivación en el nuevo cine argentino y mexicanoDe EverandEl cuerpo exceptuado: Biopoder y subjetivación en el nuevo cine argentino y mexicanoAún no hay calificaciones
- Claudia Arce (RAE)Documento3 páginasClaudia Arce (RAE)Ricardo DuarteAún no hay calificaciones
- Crítica Humanidades 7Documento4 páginasCrítica Humanidades 7ALEJANDRA CASTELLANOSAún no hay calificaciones
- Antropologia y Estudios de La Violencia en ColombiaDocumento25 páginasAntropologia y Estudios de La Violencia en ColombiaÁngela SieteAún no hay calificaciones
- Violencia en cinco ciudades colombianas: a finales del siglo XX y a principios del siglo XXIDe EverandViolencia en cinco ciudades colombianas: a finales del siglo XX y a principios del siglo XXIAún no hay calificaciones
- Comunicación y cultura: Perspectivas para la reconfiguración de identidades, nuevas disputas por el poder, consumos e industrias culturales en tiempos de convergencia digitalDe EverandComunicación y cultura: Perspectivas para la reconfiguración de identidades, nuevas disputas por el poder, consumos e industrias culturales en tiempos de convergencia digitalAún no hay calificaciones
- Iconofagias, distopías y farsas: Ficción y política en América LatinaDe EverandIconofagias, distopías y farsas: Ficción y política en América LatinaAún no hay calificaciones
- Formas de Violencia y Estrategias para Narrarla en La Literatura Infantil y Juvenil ColombianaDocumento18 páginasFormas de Violencia y Estrategias para Narrarla en La Literatura Infantil y Juvenil ColombianacslozanoAún no hay calificaciones
- La violencia y sus huellas: Una mirada desde la narrativa colombianaDe EverandLa violencia y sus huellas: Una mirada desde la narrativa colombianaCalificación: 2 de 5 estrellas2/5 (1)
- No Nacimos Pa'semillaDocumento381 páginasNo Nacimos Pa'semillaDavid GiraldoAún no hay calificaciones
- Informe de Lectura #2-Enfoques Teóricos Sobre La Violencia-Rodrigo JofréDocumento7 páginasInforme de Lectura #2-Enfoques Teóricos Sobre La Violencia-Rodrigo JofrérjofrecAún no hay calificaciones
- Amerika 17430Documento15 páginasAmerika 17430andrivel13Aún no hay calificaciones
- Acomentario Critico YepesDocumento2 páginasAcomentario Critico YepescamilocasteforeAún no hay calificaciones
- El Vel: Violencia Estudios LacanianosDe EverandEl Vel: Violencia Estudios LacanianosCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- 7 Una Relectura de La Violencia en Los Papeles Del Infierno de Enrique BuenaventuraDocumento20 páginas7 Una Relectura de La Violencia en Los Papeles Del Infierno de Enrique BuenaventuraJudith Suspes GonzalesAún no hay calificaciones
- El Imaginario de La Pobreza en El Cine MexicanoDocumento26 páginasEl Imaginario de La Pobreza en El Cine MexicanoRodrigo A. Antonio PicassoAún no hay calificaciones
- Violencia Transpolitica en El Contexto ColombianoDocumento16 páginasViolencia Transpolitica en El Contexto ColombianoJhonatam CastroAún no hay calificaciones
- Revista Observatorio de La Juventud, N°23Documento88 páginasRevista Observatorio de La Juventud, N°23Alina Donoso OyarzúnAún no hay calificaciones
- Masculinidad y Violencia en El Nuevo Cine Mexicano. Las Películas de Luis EstradaDocumento15 páginasMasculinidad y Violencia en El Nuevo Cine Mexicano. Las Películas de Luis Estradapablocmayp229Aún no hay calificaciones
- Representaciiones Sociales Violencia UrbanaDocumento16 páginasRepresentaciiones Sociales Violencia UrbanaCNMVAún no hay calificaciones
- Prevención social de las violencias: Análisis de los modelos teóricosDe EverandPrevención social de las violencias: Análisis de los modelos teóricosAún no hay calificaciones
- El Realismo de Esquerda - AnituaDocumento7 páginasEl Realismo de Esquerda - AnituaDireito Unipampa2016Aún no hay calificaciones
- Cultura y Violencia - CroppedDocumento433 páginasCultura y Violencia - CroppedAnonymous lg8UvHKAún no hay calificaciones
- Estéticas Forenses - ResenaDocumento2 páginasEstéticas Forenses - ResenaEduardo RodriguezAún no hay calificaciones
- Cine Mexicano: Producción, significación y usos socialesDe EverandCine Mexicano: Producción, significación y usos socialesAún no hay calificaciones
- 120 Diseno Grafico y Publicidad Ex Savransky 2021 - 2docDocumento7 páginas120 Diseno Grafico y Publicidad Ex Savransky 2021 - 2docamandasibolichAún no hay calificaciones
- Análisis Multimodal de Caricaturas de MatadorDocumento91 páginasAnálisis Multimodal de Caricaturas de MatadorJAVIER LOPEZ SALAS ESTUDIANTEAún no hay calificaciones
- Cátedra unesco Derechos humanos y violencia: Gobieno y gobernanza - Debates pendientesDe EverandCátedra unesco Derechos humanos y violencia: Gobieno y gobernanza - Debates pendientesAún no hay calificaciones
- Tiempos sombríos: Violencia en el México contemporáneoDe EverandTiempos sombríos: Violencia en el México contemporáneoAún no hay calificaciones
- Violencia e ImaginarioDocumento10 páginasViolencia e ImaginarioErick GuerraAún no hay calificaciones
- Violencia y Derechos Humanos: México, Colombia y El SalvadorDe EverandViolencia y Derechos Humanos: México, Colombia y El SalvadorAún no hay calificaciones
- La nación expuesta: Cultura visual y procesos de formación de la nación en América LatinaDe EverandLa nación expuesta: Cultura visual y procesos de formación de la nación en América LatinaAún no hay calificaciones
- Cartografías del mal: Los contextos violentos de nuestro tiempoDe EverandCartografías del mal: Los contextos violentos de nuestro tiempoAún no hay calificaciones
- Lectura 1. Elsa BlairDocumento26 páginasLectura 1. Elsa BlairjhampieerAún no hay calificaciones
- 67-Texto Del Artículo-289-1-10-20210328Documento33 páginas67-Texto Del Artículo-289-1-10-20210328Sendic Trabajador STUNAMAún no hay calificaciones
- ABRIL Gonzalo 2013 Cultura Visual de La SemioticaDocumento5 páginasABRIL Gonzalo 2013 Cultura Visual de La SemioticaAteneo Santiago PampillónAún no hay calificaciones
- Lu Sin y Aristóteles Antídotos...Documento218 páginasLu Sin y Aristóteles Antídotos...Juan Jose AlvarezAún no hay calificaciones
- Umbrales de la memoria y la desaparición: estudios sobre Colombia y MéxicoDe EverandUmbrales de la memoria y la desaparición: estudios sobre Colombia y MéxicoAún no hay calificaciones
- ViolenciaDocumento41 páginasViolenciaJennifer CruzAún no hay calificaciones
- Imaginarios Sociales y Representaciones Su Aplicación A Análisis Discursivos en Tres Ámbitos DiferentesDocumento25 páginasImaginarios Sociales y Representaciones Su Aplicación A Análisis Discursivos en Tres Ámbitos DiferentesDiana MejiaAún no hay calificaciones
- Myriam Jimeno PDFDocumento11 páginasMyriam Jimeno PDFMari NingAún no hay calificaciones
- Revista Científica Guillermo de Ockham 1794-192X: Issn: Investigaciones@ubscali - Edu.coDocumento19 páginasRevista Científica Guillermo de Ockham 1794-192X: Issn: Investigaciones@ubscali - Edu.cocacerescristian214Aún no hay calificaciones
- Comunicacion y Sociedad Ndeg 17 - 2011 - Universidad de GuadalajaraDocumento227 páginasComunicacion y Sociedad Ndeg 17 - 2011 - Universidad de GuadalajaragatoyfelpudoAún no hay calificaciones
- Los Mundos de en La Tormenta de FernandoDocumento16 páginasLos Mundos de en La Tormenta de FernandoJuan EspinosaAún no hay calificaciones
- El policial como transgénero: Procesos polifónicos y transpositivos en prácticas policiales contemporáneasDe EverandEl policial como transgénero: Procesos polifónicos y transpositivos en prácticas policiales contemporáneasAún no hay calificaciones
- Cecilia Pego: Novela Gráfica, Violencias y NeocolonizaciónDocumento21 páginasCecilia Pego: Novela Gráfica, Violencias y NeocolonizaciónRoberto Cruz ArzabalAún no hay calificaciones
- Ciudades Duras y Violencia Urbana R. Del OlmoDocumento94 páginasCiudades Duras y Violencia Urbana R. Del OlmoLiviaMecdoAún no hay calificaciones
- Ciudades Duras y Violencia UrbanaDocumento15 páginasCiudades Duras y Violencia UrbanaLys BeAún no hay calificaciones
- Resumen 5Documento10 páginasResumen 5rissisilviaAún no hay calificaciones
- Estudios sobre Sonora 2011: Instituciones, procesos socioespaciales, simbólica e imaginarioDe EverandEstudios sobre Sonora 2011: Instituciones, procesos socioespaciales, simbólica e imaginarioAún no hay calificaciones
- Ponencia Workshop AndersenDocumento16 páginasPonencia Workshop AndersenJimena AndersenAún no hay calificaciones
- TradicionalismoDocumento12 páginasTradicionalismoAndres Bejarano100% (1)
- Cedulario Derecho Politico 2019Documento71 páginasCedulario Derecho Politico 2019OscarAún no hay calificaciones
- La Paz ArmadaDocumento2 páginasLa Paz ArmadaPaulina Fonseca CardozoAún no hay calificaciones
- Efectividad de Los Batallones de Tanques Pesados AlemanesDocumento60 páginasEfectividad de Los Batallones de Tanques Pesados AlemanesJohn MendoAún no hay calificaciones
- Trabajo ColaborativoDocumento8 páginasTrabajo ColaborativoAndrea Prado VillegasAún no hay calificaciones
- El Liderazgo Al Estilo de John F. KennedyDocumento10 páginasEl Liderazgo Al Estilo de John F. KennedyJoshua Otoniel Guerrero Bautista0% (1)
- Adiós General BelgranoDocumento4 páginasAdiós General BelgranoAlejandro LanganAún no hay calificaciones
- Orden #1 Del Soviet A La Guarnición Del Distrito de Petrogrado (1 (14) Marzo 1917)Documento1 páginaOrden #1 Del Soviet A La Guarnición Del Distrito de Petrogrado (1 (14) Marzo 1917)JuanAún no hay calificaciones
- Mfe 2-0 InteligenciaDocumento60 páginasMfe 2-0 InteligenciaAnonymous pOggsIhOMAún no hay calificaciones
- g22.pp Guia para La Focalizacion de Usuarios de Los Servicios de Primera Infancia v3 0Documento25 páginasg22.pp Guia para La Focalizacion de Usuarios de Los Servicios de Primera Infancia v3 0Catherine MarulandaAún no hay calificaciones
- Análisis Sistematico de La Película de Emir Kusturica - UndergroundDocumento2 páginasAnálisis Sistematico de La Película de Emir Kusturica - UndergroundGustavo AlvaradoAún no hay calificaciones
- Un Mundo Teorias Rivales - Jack SnyderDocumento7 páginasUn Mundo Teorias Rivales - Jack SnyderCiencia Politica Uahc100% (2)
- ENSAYODocumento5 páginasENSAYOKarenAún no hay calificaciones
- Introduccion de La Guerra Del GolfoDocumento4 páginasIntroduccion de La Guerra Del GolfoPablo CabreraAún no hay calificaciones
- Evaluación de Video Unidad 3 Módulo 2 - Revisión Del IntentoDocumento2 páginasEvaluación de Video Unidad 3 Módulo 2 - Revisión Del IntentoAsher GasparAún no hay calificaciones
- No Hubo Tiempo para La TristezaDocumento2 páginasNo Hubo Tiempo para La TristezaAna Maria BenitezAún no hay calificaciones
- Acuerdo MediacionDocumento23 páginasAcuerdo MediacionJaime FabelaAún no hay calificaciones
- Crisis de Los OchentaDocumento2 páginasCrisis de Los OchentaJorgeReluzAún no hay calificaciones
- Taller 1 Sin RespuestaDocumento12 páginasTaller 1 Sin Respuestabels021197Aún no hay calificaciones
- CUESTIONARIO Del Documental Women at War I y La Película DunkerqueDocumento3 páginasCUESTIONARIO Del Documental Women at War I y La Película Dunkerquemike sanchezAún no hay calificaciones
- Doctrina Militar Rusa PDFDocumento24 páginasDoctrina Militar Rusa PDFAdrianoAún no hay calificaciones
- Geopolitica y Defensa Integral de La Nacion Tg29abr21Documento39 páginasGeopolitica y Defensa Integral de La Nacion Tg29abr21Alannys RamosAún no hay calificaciones
- El Papel de La Mujer en La Guerra Civil Espa OlaDocumento25 páginasEl Papel de La Mujer en La Guerra Civil Espa OlaKuki Mint100% (1)
- La Division AzulDocumento2 páginasLa Division AzulDaniel100% (1)
- 17 de Junio Palabras Alusivas 4Documento2 páginas17 de Junio Palabras Alusivas 4Marcela-beatriz NievaAún no hay calificaciones
- Filicidio (Arnaldo Rascovsky) - Estudio Del Psicoanálisis y PsicologíaDocumento6 páginasFilicidio (Arnaldo Rascovsky) - Estudio Del Psicoanálisis y PsicologíaORGEX TM100% (1)
- Derechos Humanos Modulo 4Documento7 páginasDerechos Humanos Modulo 4More Yers LawAún no hay calificaciones
- Eric Hobsbawm - Historia Del Siglo XX - FragmentoDocumento18 páginasEric Hobsbawm - Historia Del Siglo XX - FragmentoTomás Oñate RutoloAún no hay calificaciones
- Importancia de La SociedadDocumento2 páginasImportancia de La SociedadReyna Delgado FerroAún no hay calificaciones
- Arturo Roldán, Reflexiones Sobre La Guerra de IrakDocumento110 páginasArturo Roldán, Reflexiones Sobre La Guerra de IrakAdriana MassaAún no hay calificaciones