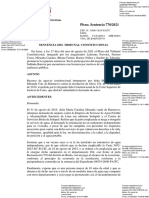Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tarea de Hoy
Tarea de Hoy
Cargado por
Ruben Zumba Percusión Bolivia0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas5 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas5 páginasTarea de Hoy
Tarea de Hoy
Cargado por
Ruben Zumba Percusión BoliviaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
DERECHOS HUMANOS
CARTA DEMOCRATICA
1 La Carta fue adoptada por aclamación en una Asamblea General
extraordinaria de la OEA celebrada en Lima el 11 de septiembre de
2001.
2 Los atentados de la misma fecha contra Estados Unidos afectaron a la
aprobación de la Carta. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Colin
Powell, solicitó que se invirtiese el orden previsto para la Asamblea para
poder volar de inmediato de regreso a su país. Así, se votó primero la
aprobación y después los cancilleres pronunciaron sus discursos,
empezando por el propio Powell.
3 Fue un mandato de la III Cumbre de las Américas, que se realizó en abril
de 2001 en Quebec, Canadá. Allí, los Jefes de Estado y de Gobierno del
Hemisferio encargaron a los ministros de relaciones exteriores a preparar
una carta que reforzase “los instrumentos de la OEA para la defensa
activa de la democracia representativa".
4 Es reconocida como uno de los instrumentos interamericanos más
completos, promulgado para la promoción y fortalecimiento de los
principios, prácticas y cultura democráticas entre los Estados de las
Américas.
5 Su antecedente principal es la Resolución 1080, aprobada en 1991, que
por primera vez habilitó a la OEA, en caso de ruptura del orden
constitucional, o golpe de Estado, a tomar las sanciones y las medidas
que considerase adecuadas.
6 Esta capacidad de sancionar a los Estados Miembros que sufran rupturas
institucionales, repetida y ampliada en la Carta Democrática
Interamericana, es inédita en el mundo: aún hoy, sólo en las Américas (la
OEA y las organizaciones subregionales que adoptaron la también
llamada "clausula democrática") la contemplan en su acervo jurídico.
7 La Carta fue fuertemente impulsada por Perú en la OEA desde el
gobierno de transición del año 2000, a sugerencia del entonces Primer
Ministro Javier Perez de Cuéllar y luego por el Presidente Alejandro
Toledo, su Canciller Diego García-Sayán y el Representante Permanente
ante la OEA, el ex Canciller Manuel Rodríguez Cuadros.
8 La Carta está dividida en seis capítulos: I) La democracia y el Sistema
Interamericano, II) la democracia y los Derechos Humanos, III)
Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza, IV)
Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, V) La
democracia y las misiones de observación electoral, VI) Promoción de la
cultura democrática.
9 Hasta 2016, el Capítulo IV de la Carta Democrática fue invocado diez
veces. En siete ocasiones se aplicó de manera preventiva para evitar el
escalamiento de crisis político-institucionales, que podrían haber puesto
en riesgo el proceso democrático o el legítimo ejercicio del poder y
derivar en rupturas del orden democrático. En otros dos casos la Carta se
aplicó en momentos considerados como rupturas del orden democrático.
Y recientemente y por primera vez, se aplicó en función del artículo 20.
2: CORTE PENAL INTERNACIONAL
Corte Penal Internacional
Creada por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998 mediante el Estatuto de
Roma, la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de julio de 2002. El
nacimiento de una jurisdicción independiente constituye un paso histórico hacia la
universalización de los derechos humanos. La Corte Penal Internacional (CPI) es
el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los
responsables de crímenes contra la humanidad, de genocidio, de crímenes de
guerra y, tras la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma celebrada en
Kampala en 2010, del crimen de agresión en el caso de aquellos países que
hayan ratificado, como el caso de España, dicha revisión.
La comunidad internacional alcanzó un hito histórico cuando 120 Estados
adoptaron, el 17 de julio de 1998, el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo
de la Corte Penal Internacional (CPI), que entró en vigor el 1 de julio de 2002, tras
su ratificación por 60 países, entre ellos España (el 24 de octubre de 2000). En la
actualidad ya son 123 los países que han ratificado el Estatuto de Roma.
La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), es un organismo internacional
independiente que no forma parte de la estructura de las Naciones Unidas, con la
que firmó un acuerdo el 4 de octubre de 2004 que regula la cooperación entre
ambas instituciones. Se financia principalmente a través de los Estados miembros,
pero también con aportaciones voluntarias de gobiernos, organizaciones
internacionales, particulares, sociedades y otras entidades.
Fue la necesidad de contar con un organismo de estas características lo que llevó
a su creación, pues con anterioridad se habían celebrado los juicios de Núremberg
y Tokio para juzgar los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial y
en la década de los 90 del siglo XX se pusieron en marcha los tribunales penales
internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, pero todos ellos circunscritos a
conflictos específicos.
España tiene un alto grado de compromiso con la CPI y con las funciones que
ésta ejerce, como institución universal que lucha contra la impunidad de los
crímenes más graves. España ha ratificado los instrumentos internacionales
reguladores de los crímenes de los que conoce la CPI y ha apoyado firmemente la
labor de la Corte desde la entrada en vigor de su Estatuto. Cabe destacar
especialmente el apoyo de nuestro país al Fondo Fiduciario de la CPI en beneficio
de las Víctimas.
La CPI es un Tribunal estable y permanente. Constituye la primera jurisdicción
internacional con vocación y aspiración de universalidad, competente para
enjuiciar a personas físicas, y, en su caso, depurar la responsabilidad penal
internacional del individuo por los crímenes más graves, de trascendencia para la
comunidad internacional. Tal y como establece el art. 5 de su Estatuto, la CPI es
competente para conocer de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa
humanidad y el crimen de agresión.
La CPI actúa sobre la base del principio de complementariedad con las
jurisdicciones nacionales de los Estados Parte, interviniendo en los casos en que
aquéllas no ejerzan su competencia o no estén en condiciones de hacerlo. Esta
jurisdicción puede ser activada por el Fiscal de la Corte, el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas y por los Estados Parte del Estatuto de la Corte.
La CPI tiene competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después
de la entrada en vigor del Estatuto (1 de julio de 2002). Si un Estado hubiese
ratificado su Estatuto después de esta fecha, la Corte podrá ejercer su
competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la
entrada en vigor del Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya
hecho una declaración aceptando la competencia de la Corte desde el 1 de julio
de 2002.
En los casos de crímenes en los que el ejercicio de la competencia de la Corte
hubiese sido activada por un Estado Parte o bien por la Fiscalía, la Corte sólo
podrá ejercer su competencia si el Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la
conducta de que se trate, o bien el Estado del que sea nacional el acusado del
crimen, es parte del Estatuto de Roma, o bien, no siéndolo, consiente en aceptar
dicha competencia mediante declaración expresa.
El art. 27 del Estatuto establece que éste es aplicable por igual a todos sin
distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una
persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o
parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la
eximirá de responsabilidad penal ni constituirá por sí mismo motivo para reducir la
pena. Asimismo, las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que
conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al
derecho internacional, no impedirán que la Corte ejerza su competencia sobre ella.
Los crímenes de competencia de la Corte no prescriben. La CPI sólo puede
imponer penas máximas de 30 años de prisión y, de forma excepcional, cadena
perpetua si la extrema gravedad del caso lo justifica, pero nunca puede condenar
a muerte.
En la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma celebrada en Kampala
(Uganda) en 2010 fueron adoptadas por consenso dos enmiendas que amplían la
definición de los crímenes de guerra y tipifican el crimen de agresión, definiéndolo
y estableciendo las condiciones de ejercicio de la jurisdicción de la Corte respecto
del mismo. La nueva definición del crimen de agresión establece que una persona
comete dicho crimen “cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir
efectivamente la acción política o militar de un Estado, planifica, prepara, inicia o
realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala
constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”. A
continuación, se enumeran una serie de supuestos que son considerados actos de
agresión. España ratificó las Enmiendas de Kampala el 25 de septiembre de 2014.
La estructura de la CPI está compuesta por una Presidencia, integrada por tres
magistrados; la División Judicial con tres secciones (Casos Preliminares, Primera
Instancia y Apelaciones) a cargo de 18 jueces; la Oficina del Fiscal y el Registro.
Actualmente ostenta el cargo de presidente el juez Chile Eboe-Osuji, de Nigeria, y
el de fiscal, Fatou Bensouda, de Gambia. Aproximadamente 700 personas de 90
países trabajan para la Corte, que cuenta con 6 oficinas sobre el terreno.
Junto a la primera condena emitida por la CPI en 2012 declarando culpable a
Thomas Lubanga, cabe subrayar que, a lo largo de sus años de existencia, la CPI
ha ido ampliando sus labores, siendo reseñables las recientes condenas en
materia de destrucción del patrimonio cultural, de la utilización de niños soldado o
de actos de explotación y abusos sexuales.
España forma parte de la Red Informal Ministerial para la Corte Penal
Internacional que se creó por iniciativa de la ministra de Asuntos Exteriores del
Principado de Liechtenstein en 2013. En la actualidad, la Red está compuesta por
los ministros de Asuntos Exteriores de 35 países que se reúnen una vez al año en
un desayuno de trabajo en los márgenes de la Semana Ministerial, con la finalidad
de facilitar un intercambio informal de ideas para promover la universalidad y
profundización del trabajo de la Corte y, en definitiva, para dar impulso y respaldo
político a la CPI.
3 DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es la rama del derecho internacional
destinado a limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado.
En este sentido, el DIH limita los métodos y el alcance de guerra por medio de
normas universales, tratados y costumbres, que limitan los efectos del conflicto
armado con el objetivo de proteger a personas civiles y personas que ya no estén
participando en,hostilidades.
Dentro de la OEA, EL Departamento de Derecho Internacional juega un papel
importante en el avance y diseminación del DIH en las Américas, asiste al Consejo
Permanente y a sus Comisiones y Estados miembros en la elaboración y
negociación de resoluciones respecto la promoción y respecto del derecho
internacional humanitario y otras materias relacionas.
La Oficina también coordina sus actividades con el Comité Internacional de la Cruz
Roja para dar apoyo a las decisiones adoptadas por los Estados miembros en
material de DIH. Asimismo, en colaboración con el CICR, esta Oficina organiza
cursos y seminarios sobre DIH en las Américas.
También podría gustarte
- Boletin 20140922Documento211 páginasBoletin 20140922Jborja RuízAún no hay calificaciones
- Diagrama de Flujo de Las Fases Procésales Del Juicio OrdinarioDocumento1 páginaDiagrama de Flujo de Las Fases Procésales Del Juicio OrdinarioNAPOLEON DE JESUS GIRON100% (6)
- Carta PoderDocumento2 páginasCarta Podermynor yoc100% (1)
- Analisis de La Casacion N 683.2016 Nulidad de Acto Juridico - Leonardo Chuquicaña RamosDocumento1 páginaAnalisis de La Casacion N 683.2016 Nulidad de Acto Juridico - Leonardo Chuquicaña RamosNATALIA ELISABET RODRIGUEZ MEDINAAún no hay calificaciones
- Taller Eje 3 ConstituciónDocumento10 páginasTaller Eje 3 Constituciónana oviedoAún no hay calificaciones
- Fundamentos de Derecho Organigrama y ConstitucionDocumento4 páginasFundamentos de Derecho Organigrama y ConstitucionPaola Andrea OsorioAún no hay calificaciones
- Sentencia Declaratoria de Union de HechoDocumento5 páginasSentencia Declaratoria de Union de HechoAnthony StevenAún no hay calificaciones
- 12.trabajo Gerardo García. Cuadro Comparativo TestamentosDocumento3 páginas12.trabajo Gerardo García. Cuadro Comparativo TestamentosGerardo GarcíaAún no hay calificaciones
- EVALUACIÓN Democracia (Sociales)Documento2 páginasEVALUACIÓN Democracia (Sociales)Carlos BuelvasAún no hay calificaciones
- Las Inhabilidades e Incompatibilidades Del Revisor FiscalDocumento6 páginasLas Inhabilidades e Incompatibilidades Del Revisor FiscalTatianaTorresOspinaAún no hay calificaciones
- Modelo de Ocurso Por El Que Se Promueve Un Incidente Con Ofrecimiento de PruebaDocumento2 páginasModelo de Ocurso Por El Que Se Promueve Un Incidente Con Ofrecimiento de PruebaCHRISTIAN FRANCISCO MAYO URIBE100% (1)
- Demanda Desalojo CondorDocumento4 páginasDemanda Desalojo CondorDaniel Mendo VizcondeAún no hay calificaciones
- Maria Elena Medina - Plataforma de Tijera 19 Venta NuevoDocumento4 páginasMaria Elena Medina - Plataforma de Tijera 19 Venta NuevoAlberto RazoAún no hay calificaciones
- Modelo de Disposicion de Aplicacion de Acuerdo ReparatorioDocumento3 páginasModelo de Disposicion de Aplicacion de Acuerdo ReparatorioRoger Carranza QuispeAún no hay calificaciones
- Derecho Empresarial I - Semana 10Documento15 páginasDerecho Empresarial I - Semana 10Ricardo PalominoAún no hay calificaciones
- Circular 05-029 - Reclamos Administrativos DigitalesDocumento2 páginasCircular 05-029 - Reclamos Administrativos DigitalesLuigiovaniAlvaradoAún no hay calificaciones
- 19 - 04 - 22 Tema 1 (Esquema)Documento47 páginas19 - 04 - 22 Tema 1 (Esquema)nataliamontotovAún no hay calificaciones
- Demanda Por Cobro de Honorarios ProfesionalesDocumento6 páginasDemanda Por Cobro de Honorarios ProfesionalesJorge Luis AnrangoAún no hay calificaciones
- 04 Instructivo de Ingreso de Información en Fichas de Proyectos GPR 2019Documento33 páginas04 Instructivo de Ingreso de Información en Fichas de Proyectos GPR 2019luisAún no hay calificaciones
- Impuestos Nacionales Creados A Favor de Las Municipalidades.Documento5 páginasImpuestos Nacionales Creados A Favor de Las Municipalidades.Jean Pulpo Lovaton ValerAún no hay calificaciones
- Adenda Contrato TrabajoDocumento2 páginasAdenda Contrato TrabajoJos� Manuel Portillo AlonzoAún no hay calificaciones
- Introducción A Los Derechos Humanos - Módulo 2 - Cuestionario Final Del Módulo 2Documento6 páginasIntroducción A Los Derechos Humanos - Módulo 2 - Cuestionario Final Del Módulo 220uc00399Aún no hay calificaciones
- 2019 AaDocumento8 páginas2019 AaRuth AntuanethAún no hay calificaciones
- Nuevo Ensayo de La Decada 60Documento4 páginasNuevo Ensayo de La Decada 60elizabethAún no hay calificaciones
- Carta N°Documento7 páginasCarta N°Thalia PeñaAún no hay calificaciones
- La Indignidad de Padres Que No Dieron Pension A Sus HijosDocumento14 páginasLa Indignidad de Padres Que No Dieron Pension A Sus HijosMarii FeijooAún no hay calificaciones
- Bogc S1 2022 29 03084Documento17 páginasBogc S1 2022 29 03084FRANCISCO MARTINAún no hay calificaciones
- Guia Juez - Ofrecimiento de PruebasDocumento6 páginasGuia Juez - Ofrecimiento de PruebasEnriqueArmandoJuárezQuimAún no hay calificaciones
- Listado Paises Sometidos Carta Verde Certificado Internacional Seguro CIS AutomovilDocumento1 páginaListado Paises Sometidos Carta Verde Certificado Internacional Seguro CIS Automovilrrss fmrAún no hay calificaciones
- Carta Pública de Cientos de CiudadanosDocumento5 páginasCarta Pública de Cientos de CiudadanosDiario El ComercioAún no hay calificaciones