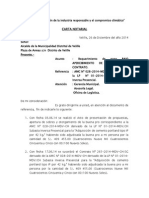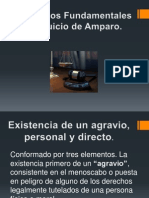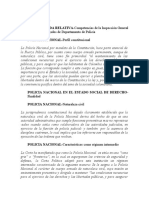Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet ElNuevoConstitucionalismoLatinoamericano 6198799
Dialnet ElNuevoConstitucionalismoLatinoamericano 6198799
Cargado por
CjLizasuain0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas6 páginasna
Título original
Dialnet-ElNuevoConstitucionalismoLatinoamericano-6198799
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentona
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas6 páginasDialnet ElNuevoConstitucionalismoLatinoamericano 6198799
Dialnet ElNuevoConstitucionalismoLatinoamericano 6198799
Cargado por
CjLizasuainna
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
EL «NUEVO CONSTITUCIONALISMO
LATINOAMERICANO»
ROBERTO GARGARELLA
Roberto Gargarella es Investigador del CONICET
y Profesor de la Universidad de Buenos Aires
y la Universidad Torcuato Di tella.
e-mail: roberto.gargarella@hotmail.com
Desde hace unos años, se ha comenzado a hablar del «nuevo constitucionalismo
latinoamericano». La designación hace referencia a una serie de cambios que se
habrían introducido en el constitucionalismo de la región, particularmente a partir
de la última oleada de reformas que surgió a finales del siglo XX y principios del
XXI (Colombia 1991, Argentina 1994, Venezuela 1999, Ecuador 2008, Bolivia
2009). En mi opinión, lo que se ha logrado no es, en líneas generales, demasiado
innovador, ni es producto de particulares destrezas o innovaciones locales, ni es
mayormente interesante. En este sentido, rechazaría, en primer lugar, la idea de
que existe un «nuevo constitucionalismo latinoamericano», sin que ello implique,
necesariamente, abrir un juicio de valor negativo sobre lo que existe. El balance que
haría –y que enseguida procuraré justificar– es que lo que hoy tenemos, constitu-
cionalmente hablando, en América Latina, mejora en parte lo que teníamos, sin
innovar demasiado, y por el contrario, reproduciendo y/o expandiendo algunos
de los vicios y virtudes propios de la tradición del constitucionalismo regional.
Tratando de dar apoyo a las afirmaciones anteriores sostendría, ante todo, que
no merece hablarse de un «nuevo constitucionalismo latinoamericano» porque
esta «nueva oleada» de Constituciones nos ha dejado con textos demasiado
parecidos a los que ya teníamos, esto es, textos que sintetizaban ideas sobre la
organización del poder provenientes del siglo XIX (inspirados, en parte, en el
constitucionalismo norteamericano, y en parte en el primer constitucionalismo –el
más autoritario– de la región); e ideas sobre la organización de los derechos que
ESTUDIOS SOCIALES 48 [primer semestre 2015] 169
comenzamos a afinar a comienzos del siglo XX (ideas que comenzaron a circular
con insistencia luego de la Revolución Mexicana, y especialmente, a partir de la
aprobación de la Constitución de México de 1917). En efecto, luego de más de
dos siglos de constitucionalismo regional, seguimos manteniendo una estructura
de organización de poderes que concentra la autoridad en el Poder Ejecutivo, y
centraliza el poder territorialmente; seguimos contando con un diseño del Poder
Judicial elitista; seguimos sosteniendo una organización legislativa basada en la
desconfianza hacia el pueblo, y la distancia entre elegidos y electores. Luego de más
de doscientos años, el «hiper-presidencialismo» latinoamericano se ha afirmado,
confirmando así algunos de los peores rasgos del «sistema de frenos y contrape-
sos» regional. Contamos hoy con un sistema de relación entre los poderes que
no asegura el «equilibrio» que proclamaba, sino que aparece desbalanceado hacia
el Poder Ejecutivo, con la previsible e indeseable consecuencia que se deriva de
ello: todo el sistema institucional termina ladeado entonces hacia el Ejecutivo.
Resulta frecuente (aunque no necesario), por lo tanto, que los aparatos judiciales
sistemáticamente se inclinen a favorecer al poder presidencial de turno (que goza
de una influencia especial en el nombramiento de los jueces, y que disfruta de
poderes de «presión» particulares, sobre los mismos); como resulta habitual que las
legislaturas se conviertan en órganos opacos, dependientes de la iniciativa presi-
dencial, y sometidas a la autoridad del Ejecutivo. Pasamos prontamente, entonces,
del «sistema de equilibrios y balances» deseado, a uno diferente, caracterizado por
el sometimiento o, eventualmente, la confrontación entre poderes.
La sección constitucional descripta –relacionada con la organización del poder–
fue moldeada a partir de nociones elitistas sobre la política, y visiones estrechas
de la democracia, propias del siglo XIX en América Latina (finales del siglo XVIII
en los Estados Unidos), y desde entonces no hemos innovado demasiado: nada
nuevo bajo el sol, para este comienzo del siglo XXI (aun cuando haya casos que
requieran un examen más detallado, como el de Bolivia, que incluyen algunas
–pocas– novedades de real interés, en su mayor apertura hacia el sector indígena,
antes excluido). Seguimos contando hoy con Constituciones, en general, tan
hostiles a las mayorías, tan inclinadas a favorecer la autoridad presidencial, y tan
basadas en una desconfianza hacia la organización popular, como a mediados de
1800: en materia de organización del poder, todo lo demás es retórica (aun los
llamados «gobiernos progresistas» de la región, se han especializado en reforzar la
centralización y concentración del poder).
170 [El «nuevo constitucionalismo latinoamericano»] roBERO GARGARELLA
Sin embargo, las Constituciones latinoamericanas muestran, desde comienzos
del siglo XX, «dos almas»: La primera es la descripta, la que aún se mantiene
intacta, moldeada al calor de concepciones restrictivas sobre la democracia. La
segunda, en cambio, aparece interesada por recuperar la olvidada «cuestión social»:
una cuestión que los «padres fundadores» del constitucionalismo latinoamericano
(incluyendo a figuras como Alberdi o Sarmiento) habían dejado de lado, y decidi-
do postergar para una próxima etapa del derecho. Aquella abandonada «cuestión
social» comenzó a ganar protagonismo, a comienzos del siglo XX, y a partir de las
crisis que atravesaron a toda la región, en todas sus esferas, desde los comienzos
del siglo ya no era posible preservar el viejo orden político, social y económico,
como en el pasado siglo. Los cambios, entonces, aparecieron en todas las áreas
(por ejemplo, con el paulatino desarrollo de Estados de Bienestar), y también
en la Constitución. La primera Constitución en registrar dichas iniciativas fue,
conforme lo anticipado, la de México 1917, pero desde entonces todas las demás
Constituciones latinoamericanas –más tarde o más temprano– siguieron su ejem-
plo. Así es que, desde mediados del siglo XX, toda América Latina cuenta con
declaraciones de derechos generosas, robustas, amplias. En materia de derechos,
por tanto, sí contamos con algunas novedades de valor, que se hicieron mayores
en la última oleada reformista. Si las Constituciones de la primera mitad del siglo
XX reflejaron, en su estructura de derechos, la llegada de la «clase trabajadora» a
la Constitución (expresado esto en amplios derechos sindicales y laborales), las
Constituciones escritas en la década 1990-2000 expandieron tales compromisos,
para mostrarse más amplias en materia de género, o más receptivas en relación
con derechos indígenas y multiculturales, que hasta entonces aparecían margina-
dos. Aquí tenemos entonces –en el área de los derechos– la «segunda alma» (más
«social») del constitucionalismo regional.
En resumen, estas «Constituciones con dos almas» muestran declaraciones de
derechos crecientemente amplias y generosas («estilo siglo XXI»), a la vez que una
organización del poder tan cerrada y verticalista como lo fuera en sus comienzos
(«estilo siglo XIX»). La buena noticia es que, poco a poco, esas declaraciones
de derechos robustas comienzan a cobrar vida, aquí y allá, despertando de un
sueño de décadas, y gracias a una muy lenta activación promovida por el Poder
Judicial. La mala noticia es que tenemos que abandonar toda esperanza mayor
de cambios, y toda ambiciosa ilusión en materia de derechos, mientras el poder
de turno se obstine (más allá de sus discursos populares) en mantener cerrada la
ESTUDIOS SOCIALES 48 [primer semestre 2015] 171
puerta de la «sala de máquinas» de la Constitución, es decir, la parte de la Consti-
tución en donde se organiza el poder. Para decirlo de modo más gráfico: la «clase
trabajadora» (y los grupos desaventajados, en general) encontraron lugar en los
textos constitucionales, desde comienzos del siglo XX, pero sólo en la sección
de los derechos. La sección constitucional que organiza las «palancas del poder»
sigue estando reservada a unos pocos: la «sala de máquinas» de la Constitución
sigue bajo estricta vigilancia (lo cual se advierte en los modos en que los textos
constitucionales siguen favoreciendo la autoridad concentrada en el Ejecutivo;
en los limitadísimos controles populares sobre el poder; en los obstáculos que se
establecen para que la ciudadanía influya sobre el proceso decisorio; en la falta de
aliento efectivo a la participación cívica; etc.). Tal vez, muchos pensaron que las
distintas partes de la Constitución eran autónomas, que bastaba con contar, al
menos, con una sección de la Constitución más atractiva: al menos se podría ir
avanzando por partes, a través de la afirmación de crecientes derechos. La realidad
ha venido a demostrar lo contrario: los cambios estructurales que nuestras Cons-
tituciones prometen, en materia de derechos, se tornan imposibles si es que no
están apoyados por una organización del poder también democratizada. El poder
concentrado, lamentablemente, siempre termina obstaculizando la expansión de
un poder ciudadano capaz de amenazar o poner en riesgo su autoridad suprema.
Registro bibliográfico Recibido: 22 / 11 / 2014
GARGARELLA, ROBERTO Aprobado: 15 / 02 / 2015
«El nuevo constitucionalismo latinoamericano»,
en: ESTUDIOS SOCIALES, revista universitaria se-
mestral, año XXV, nº 48, Santa Fe, Argentina,
Universidad Nacional del Litoral, primer semes-
tre de 2015, pp. 169-172.
172 [El «nuevo constitucionalismo latinoamericano»] roBERO GARGARELLA
ARTÍCULOS
ESTUDIOS SOCIALES 48 [primer semestre 2015]
ESTUDIOS SOCIALES 48 [primer semestre 2015]
173
174 [Na construção da responsabilidade social empresarial brasileira] ELISA NOGUEIRA NOVAES BOTTA, JULIO C. DONADONE
También podría gustarte
- Origen de Los Fundadores de Texas y TamaulipasDocumento93 páginasOrigen de Los Fundadores de Texas y TamaulipasFreeBuilder100% (2)
- Carta Notarial Velille Apercibimiento de Resolver El ContratoDocumento3 páginasCarta Notarial Velille Apercibimiento de Resolver El ContratoStevenHoppings25% (4)
- Barrio KingDocumento8 páginasBarrio KingAndres CruzAún no hay calificaciones
- Acta de Toma de PosesionDocumento1 páginaActa de Toma de PosesionJorge Lopez80% (5)
- To Fondo de Ayuda SindicalDocumento4 páginasTo Fondo de Ayuda SindicalJoel Medrano100% (2)
- PC3 Gestion ConocimientoDocumento4 páginasPC3 Gestion Conocimientoobillus_sotoAún no hay calificaciones
- Trabajo Terminado de Convencion ColectivaDocumento30 páginasTrabajo Terminado de Convencion Colectivaobillus_sotoAún no hay calificaciones
- Autonomo 2Documento3 páginasAutonomo 2obillus_sotoAún no hay calificaciones
- Derechos Adquiridos y Hechos CumplidosDocumento4 páginasDerechos Adquiridos y Hechos Cumplidosobillus_sotoAún no hay calificaciones
- Semana 1 24480Documento2 páginasSemana 1 24480obillus_sotoAún no hay calificaciones
- Teoria DecisionesDocumento4 páginasTeoria Decisionesobillus_sotoAún no hay calificaciones
- ADSI Caso Financiera Feliz 24792Documento6 páginasADSI Caso Financiera Feliz 24792obillus_sotoAún no hay calificaciones
- El Caso Odebrecht y El Delito de Lavado de ActivosDocumento2 páginasEl Caso Odebrecht y El Delito de Lavado de ActivosAraujo EsvankAún no hay calificaciones
- Mauro y SaulDocumento5 páginasMauro y SaulDavid Cusihuaman LauraAún no hay calificaciones
- K064093 - 1Documento2 páginasK064093 - 1Manuel Anaya QuispeAún no hay calificaciones
- Elementos Del Amparo, Agravio Personal y DirectoDocumento7 páginasElementos Del Amparo, Agravio Personal y DirectoWalter De OchoaAún no hay calificaciones
- Absuelve Demanda de Aumento de AlimentosDocumento4 páginasAbsuelve Demanda de Aumento de AlimentosNataly Mayro Milla VentocillaAún no hay calificaciones
- SistemasDocumento2 páginasSistemasYolotzin GuzmánAún no hay calificaciones
- ESCRITOSDocumento85 páginasESCRITOSEulalia Ruiz DíazAún no hay calificaciones
- Sentencia C-1214 de 2001Documento31 páginasSentencia C-1214 de 2001Cuarta Sección SantanderAún no hay calificaciones
- Trabajo Infantil en BoliviaDocumento4 páginasTrabajo Infantil en BoliviaIsabel VillarroelAún no hay calificaciones
- 3 Texto de PsicologiaDocumento62 páginas3 Texto de PsicologiaWendyAún no hay calificaciones
- 2013-07-09 Contrato de Obra Movimiento de Tierra en BucaramangaDocumento4 páginas2013-07-09 Contrato de Obra Movimiento de Tierra en BucaramangaDanielEcheverriAún no hay calificaciones
- CITLALI ANAILY ARZAPALO ADRIAN - Fé Pública - Dictamen - CertificaciónDocumento5 páginasCITLALI ANAILY ARZAPALO ADRIAN - Fé Pública - Dictamen - CertificaciónCitlali ArzapaloAún no hay calificaciones
- La Protección de La Infancia Frente A La Pornografía InfantilDocumento22 páginasLa Protección de La Infancia Frente A La Pornografía InfantilAlejandro A.Aún no hay calificaciones
- Modelo de ContratoDocumento18 páginasModelo de ContratoJoseCastilloCarrionAún no hay calificaciones
- Modelos de EscritosDocumento19 páginasModelos de Escritosjnunez7211Aún no hay calificaciones
- 7 - Trabajo Constitución Empresas SASDocumento18 páginas7 - Trabajo Constitución Empresas SASNicol JaimesAún no hay calificaciones
- Ley Número 344 Aprobado El 27 de Abril Del 2000Documento5 páginasLey Número 344 Aprobado El 27 de Abril Del 2000anthony romelAún no hay calificaciones
- Certificado de Registro: Protección TemporalDocumento1 páginaCertificado de Registro: Protección Temporalgenesis gironAún no hay calificaciones
- API 3 TributarioDocumento4 páginasAPI 3 TributarioSony Tomas100% (5)
- Oficios 2013Documento106 páginasOficios 2013Alberto CarloAún no hay calificaciones
- Solicitud de Reconsideración Sobre Desglose de DocumentosDocumento6 páginasSolicitud de Reconsideración Sobre Desglose de DocumentosSirhan LabortAún no hay calificaciones
- Tipo Test PresupuestosDocumento10 páginasTipo Test PresupuestosCristina VargasAún no hay calificaciones
- Nuevo Formulario de Instrumentos PúblicosDocumento411 páginasNuevo Formulario de Instrumentos PúblicosMontse RodríguezAún no hay calificaciones
- Teoria Del Hecho Del PrincipeDocumento3 páginasTeoria Del Hecho Del PrincipeNéstor Andres Agreda Yepez100% (1)
- 1820 Dyna IndexDocumento3 páginas1820 Dyna IndexAarón ShelbyAún no hay calificaciones