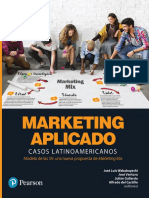Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Derecho Mercantil I
Derecho Mercantil I
Cargado por
DIANA XIMENA PALACIOS MIMBRERADerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Derecho Mercantil I
Derecho Mercantil I
Cargado por
DIANA XIMENA PALACIOS MIMBRERACopyright:
Formatos disponibles
Derecho Mercantil I
I. EVOLUCIÓN HISTORICA
El Derecho mercantil surge en la Edad Media, frente a la rigidez y formalismo
del Derecho civil, pues los comerciantes sienten la necesidad de unas
normas que se adapten mejor a los requisitos del comercio. Dejan de aplicar
entre sí la normativa rígida del derecho civil, y crean un derecho autónomo,
que no surge por imposición del Estado, sino por su aceptación social y que
se plasma en costumbres recogidas por recopilaciones hechas por
asociaciones de comerciantes.
Este sistema de Derecho mercantil de clase cubre desde la baja Edad Media
hasta la Revolución francesa, y en España hasta las reformas de Fernando
VII, ya en el siglo XIX. Las únicas imposiciones estatales fueron las leyes de
quiebra (como la Ley de Cortes de 1300 de Jaime I de Aragón) y los
requisitos para la creación de sociedades, para lo que se exigía autorización
real (fue típico el privilegio concedido a la Compañía de las Indias). Fuera de
esto, la intervención del poder estatal se limitaba a la promulgación de
Ordenanzas, recopilaciones de normas consuetudinarias con aprobación real,
como la de Bilbao de 1737.
En su esencia, el Derecho mercantil medieval pervive aunque parezca
increíble hasta la transformación radical de finales del XVIII, cuya expresión
más violenta es la Revolución Francesa, y cuyas bases ideológicas son los
principios de igualdad y libertad - libre iniciativa y libre competencia en lo
económico. La Revolución francesa proclamó de inmediato la libertad de
ejercicio del comercio y terminó con el monopolio de los gremios de
comerciantes y corporaciones. No es de extrañar por tanto que el Derecho
mercantil, concebido hasta entonces como un derecho de clase, repugnara a
la Revolución Francesa y al racionalismo.
II. PRIMERAS OPERACIONES DE COMERCIO
El comercio es tan antiguo como la sociedad y no podríamos concebir esta
sin él. Porque basamos toda nuestra vida en este sistema socioeconómico
nos ha parecido interesante hacer un post sobre él. En las primeras fases de
la humanidad, el hombre para satisfacer sus necesidades vitales debía agotar
todos sus esfuerzos para conseguir unos pocos alimentos. Comienza a
intercambiar los excesos de las cosechas, armas, depósitos para poder
transportar los alimentos y nuevos utensilios agrícolas. Para protegerse de la
intemperie y mantener alejados a los animales salvajes tuvo que buscar
refugio en las cavernas.
Después apareció el núcleo familiar y la organización social dio sus primeros
pasos. Con el crecimiento del grupo humano y sus formas de vida social,
nacían nuevas necesidades de satisfacción humana. Así pues, los tres
pilares básicos eran la alimentación, el vestido y la vivienda. Fue entonces,
cuando los orígenes del comercio comenzaron a dar sus primeros pasos.
Apareció el intercambio de bienes o trueque que era la manera en que las
antiguas civilizaciones empezaron a comerciar, es decir intercambiar
mercancías por otros productos de igual o menor valor. Los pueblos
ampliaron sus mercados y perfeccionaron sus sistemas de transporte
terrestre y marítimo para legar cada vez más lejos con sus mercancías y traer
consigo nuevos productos desconocidos en la región de origen.
Finalmente se perfeccionó el sistema monetario como medida de cambio,
posteriormente al convertirse en acumulador de riqueza, dio origen a la clase
pobre y a la clase rica. En la actualidad el comercio es una actividad de la
economía de los pueblos, destinada a relacionar a los sectores de producción
y consumo, tanto nacional como internacional. La finalidad del comercio está
en satisfacer las necesidades del consumidor y en alcanzar las utilidades
económicas para el comerciante.
III. LEYES RODAS
Se trata de un grupo de normas que fueron creadas sobre el 475 a. C. y es
considerado como el primer código marítimo de la historia. Así, esta ley es
una codificación reguladora de numerosas materias en derecho marítimo.
Esta ley dictaba que en caso de que fuera necesario arrojar toda o parte de la
mercancía al mar, porque la nave estaba en serio peligro, el daño resultante
(lo que denominan “echazón”) debía repartirse entre los propietarios del
barco y los dueños de las mercancías, en la proporción y medida de las
propiedades. El texto de la ley Rodia sólo se refiere al hecho de tener que
deshacerse de la carga y tirar al mar los productos transportados en caso
extremo, pero los romanos lo extendieron a otros casos análogos, como al
deterioro de las mercancías y al precio del rescate en caso de secuestro por
parte de los piratas (Derecho romano).
La isla de Rodas, habitada por un pueblo heleno, cuya legislación referente al
comercio marítimo alcanzó tal perfección que un emperador romano,
Antonino, hubo de declarar que así como a él le correspondía el imperio
sobre la tierra, a la Ley de Rodia le incumbía el del mar. A través de su
incorporación en el derecho romano, las leyes de rodias han ejercido un
influjo que perdura en nuestros días: la echazón (el reparto proporcional,
entre todos los interesados en la suerte de un buque, del valor de los objetos
que se echan al mar para salvarlo) está incluida en la regulación que casi
todas las leyes mercantiles hacen de las averías comunes, y conserva los
caracteres con que la establecieron las leyes de Rodias.
La palabra desapareció de la legislación mexicana en el año de 1963, al
entrar en vigor la Ley de Navegación y Comercio Marítimo.
IV. EL DERECHO MERCANTIL ROMANO.
En el sistema de derecho romano se encuentran normas aplicables al
comercio, pero no una distinción formal entre derecho civil y derecho
mercantil.
La actio institoria permitía reclamar del dueño de una negociación mercantil,
el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la persona que se había
encargado de administrarla ( institor); la actio exercitoria se daba contra el
dueño de un buque, para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por
su capitán; con el nombre de nauticum foenus se regulaba el préstamo a la
gruesa, es decir, aquel cuya exigibilidad está condicionada por el feliz retorno
de un navío y en el que se conviene fuerte rédito; el texto llamado nautae,
caupones et stabularii ut recepta restituant, se refiere a la obligación, a cargo
de marinos y posaderos, de custodear y devolver el equipaje de los
pasajeros; por último debe mencionarse que en el Digesto se incluyó la lex
rhodia de iactu, que regula la echazón y a la cual se hizo referencia un poco
antes.
Se ha pretendido explicar la falta de un derecho mercantil autónomo en
Roma, y aun la escasez de las disposiciones referentes al comercio, tanto por
el desprecio con que los romanos veían la actividad mercantil como por la
flexibilidad de su derecho pretorio, que permitía encontrar la solución
adecuada a las necesidades de cada caso, satisfaciendo así las exigencias
del comercio. Esta última es la verdadera razón, pues no es exacto que los
romanos profesaran, de manera general, aversión al comercio.
En los primero siglos de Roma, el Derecho para ejercer el comercio aparece
no solo como una facultad que se concede no sólo a los ciudadanos
romanos, sinotambién a los e'tranjeros $ue llegaban a roma o $ue se
domiciliaban a#í, por$uelas relaciones de los ciudadanos con los e'tranjeros,
los romanos no aplicaron supropia )ey ni la e'tranjera sino $ue aplicaron
normas comunes $ue !endrían aconstituir una forma de "erec#o *nternacional
y formaría uno de los elementos del*us gentium, $ue era el conjunto de
normas $ue los romanos tenían en com(n conlos demás pueblos, $ue era
carente de los formalismos del *us ci!ile. El *usgentium regulaba las
relaciones económicas y comerciales entre los pueblosmediterráneos+ es
erróneo considerar $ue las reglas concernientes al comercio,contenidas en el
*us gentium, #ayan constituido un derec#o unificado y#omogéneo. En
realidad, se encuentran normas aplicables al comercio, pero nouna distinción
entre el "erec#o Ci!il y el "erec#o &ercantil, ya $ue no sereconoció un derec#o
particular aplicable a una casta comerciante, ni un derec#o$ue determinara
esos actos jurídicos de cáracter comercial al encontrarse los jurisconsultos
ante esta situación tratarón de sealar las reglas de estasinstituciones,
independientemente de de las personas y el fin $ue se lle!ara acabo.
También podría gustarte
- Contabiliadad Maquinaria 1Documento48 páginasContabiliadad Maquinaria 1maria arciniegasAún no hay calificaciones
- Solucion TallerDocumento2 páginasSolucion TallerangellyAún no hay calificaciones
- Anexo 2. Comparaciones Etiquetas Ensamblador v1Documento6 páginasAnexo 2. Comparaciones Etiquetas Ensamblador v1Steveen RodriguezAún no hay calificaciones
- SIMATIC S7 Controlador Programable S7-1200 - Datos Técnicos Del Módulo de Entradas Analógicas SM 1231Documento5 páginasSIMATIC S7 Controlador Programable S7-1200 - Datos Técnicos Del Módulo de Entradas Analógicas SM 1231Russell A. OlarteAún no hay calificaciones
- Practica 6 Sistemas ElectrónicosDocumento9 páginasPractica 6 Sistemas ElectrónicosMANUEL IBARRAAún no hay calificaciones
- Aplique para Baños - 05-514-Led-7wDocumento1 páginaAplique para Baños - 05-514-Led-7wJhoel Delgado CarmonaAún no hay calificaciones
- Guia MYSQL Y PHPDocumento15 páginasGuia MYSQL Y PHPjuanAún no hay calificaciones
- SENTENCIA Expediente #16090-2019Documento24 páginasSENTENCIA Expediente #16090-2019PPConstitucionalAún no hay calificaciones
- Área de Una CuencaDocumento10 páginasÁrea de Una CuencaAlex Pablo Garay100% (1)
- Blindobarras CATALOGO IPDocumento34 páginasBlindobarras CATALOGO IPSaid ArguelloAún no hay calificaciones
- Unidad 3Documento30 páginasUnidad 3guilleandrescs9Aún no hay calificaciones
- Prueba Excel ANALISTADocumento393 páginasPrueba Excel ANALISTAMeliss100% (1)
- Hempadur Mastic 4588900010 Es-Es (Enlace)Documento11 páginasHempadur Mastic 4588900010 Es-Es (Enlace)Daniel Sustaita CibrianAún no hay calificaciones
- Felipe Gomez PERT CPMEDocumento29 páginasFelipe Gomez PERT CPMEFelipeAún no hay calificaciones
- Em Prende DoresDocumento16 páginasEm Prende DoresreynaldoclarosAún no hay calificaciones
- Tarea #4Documento8 páginasTarea #4CristianAún no hay calificaciones
- Cotizacion Rosebel Olaya 2Documento12 páginasCotizacion Rosebel Olaya 2Lorena Sánchez AlzateAún no hay calificaciones
- Taller Resuelto FinalDocumento4 páginasTaller Resuelto FinalCarlos MarrugoAún no hay calificaciones
- Cuadro Resumen - Modos de ProducciónDocumento4 páginasCuadro Resumen - Modos de ProducciónLuisAún no hay calificaciones
- Acta FinalDocumento4 páginasActa FinalJuan Diego De La Cruz MiñanoAún no hay calificaciones
- Titulo y Valores Introducción CortaDocumento21 páginasTitulo y Valores Introducción CortaAlex Romario MenaAún no hay calificaciones
- Tema III - El Sistema PresupuestalDocumento32 páginasTema III - El Sistema PresupuestalMarianela Paez0% (1)
- Riego Por Pivote Central - Cropaia - Guy SelaDocumento5 páginasRiego Por Pivote Central - Cropaia - Guy SelaMayteza Zelaya ObregonAún no hay calificaciones
- Educar en ValoresDocumento10 páginasEducar en ValoresKenny CarrascoAún no hay calificaciones
- Precios y Cantidades de Recursos Requeridos Por Tipo: FechaDocumento3 páginasPrecios y Cantidades de Recursos Requeridos Por Tipo: FechaMicky CruzAún no hay calificaciones
- Capítulo 1Documento28 páginasCapítulo 1luzday mendozaAún no hay calificaciones
- Tecnica - Manual de Cuerdas y NudosDocumento20 páginasTecnica - Manual de Cuerdas y Nudosroberto martinezAún no hay calificaciones
- Innova FactoringDocumento19 páginasInnova FactoringDiego PorrasAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Ley 100 de 1993Documento5 páginasEnsayo Sobre La Ley 100 de 1993Rocio Isabel Martinez PerezAún no hay calificaciones