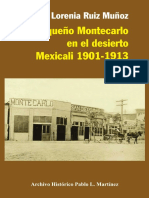Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Capitulo IX. Enrique Cárdenas Sánchez - El Largo Cruso de La Economa Méxicana (De 1780 A Nuestros Días)
Capitulo IX. Enrique Cárdenas Sánchez - El Largo Cruso de La Economa Méxicana (De 1780 A Nuestros Días)
Cargado por
Ivan Vazquez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas75 páginasCárdenas
Título original
Capitulo IX. Enrique Cárdenas Sánchez - El largo Cruso de la Economa Méxicana [De 1780 a Nuestros Días]
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCárdenas
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas75 páginasCapitulo IX. Enrique Cárdenas Sánchez - El Largo Cruso de La Economa Méxicana (De 1780 A Nuestros Días)
Capitulo IX. Enrique Cárdenas Sánchez - El Largo Cruso de La Economa Méxicana (De 1780 A Nuestros Días)
Cargado por
Ivan VazquezCárdenas
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 75
IX. La segunda Guerra Mundial y la industrializacion
acelerada, 1940-1962
‘A PERIODIZACION TRADICIONA! del desarrollo econémico de México
desde los afios treinta hasta los sesenta distingue dos periodos: uno de “cre-
cimiento con inflacién”, que corre de mediados de los treinta hasta aproximada-
mente 1956-1958, y el segundo denominado “desarrollo estabilizador” 0 “creci-
miento con estabilidad de precios”, que habria de prolongarse por toda la década
de los afios sesenta. Varios autores han argumentado que durante los aiios cin-
cuenta tiene lugar la transicién de una economia que estd creciendo estimulada
por el gasto piiblico inflacionario, con un nivel alto de demanda agregada, a una
economia mis equilibrada, con finanzas piiblicas sanas, y con niveles de precios
y del tipo de cambio estables.' Estos autores sitiian la transicién alrededor de
1956, dos aiios después de la devaluacién del peso, cuyo valor se mantuvo fijo
durante los 22 afios siguientes, como un caso excepcional en América Latina.”
La definicién del periodo ha sido generalmente aceptada, pues en realidad
coincide con los hechos en esas dos variables, el crecimiento del prs y la infla~
cin. Sin embargo, si se toma en cuenta una visin de mucho mis largo plazo
y se consideran otras variables, la periodizacién del desarrollo econémico po-
dria ser un tanto distinta. En realidad, los afios cuarenta y cincuenta en su con-
junto se caracterizaron por un fuerte crecimiento econémico que, si bien se
prolongé hasta el final de la década de los sesenta, no tiene exclusivamente una
diferenciacién por el nivel de la inflacién. Incluso mas importante, existe un
cierto punto de inflexién a principios de los afios sesenta en que se vislumbra
un relativo debilitamiento del modelo de desarrollo. Cuando el modelo lleg6
aun estado critico hacia fines de los sesenta, el nuevo gobierno de Luis Echeve-
rria intent6 cierto cambio de rumbo del pais y no le fue posible sostener el alto
crecimiento sin desatar un proceso inflacionario. Pocos afios después la econo-
mia cayé en un prolongado estancamiento.
‘El autor que inicialmente planted este argumento, y a quien después Ie han seguido muchos més,
es Leopoldo Solis. Su planteamiento se encuentra en su obra seminal La realidad econémica mexicana: retro-
vision y perspectivas, Siglo XXI, México, 1970, Este argumento se sostiene en su edicién revisada de 1981.
2 En otro trabajo muestro que la idea del crecimiento econémico impulsado por déficits publics
financiados en forma inflacionaria ¢s, en realidad, un mito, Enrique Cérdenas,“El mito del gasto pi-
blico deficitario en México (1934-1956)”, El Trimestre Econémico, :xxv (4) nim. 300, 2008. Este mis-
mo argumento se sostiene en este capitulo.
493
494 LASEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA.
Es decir, si por un momento se excluye la variable inflaci6n en el andlisis y
slo se considera la capacidad de la economia para mantener un ritmo soste-
nido de crecimiento econdmico, entonces la periodizaci6n ms adecuada es
realmente del inicio de la década de los afios cuarenta hasta alrededor de 1962.
La exclusién de la inflacién se justifica debido a que en realidad ésta no fue
propiamente generada en forma interna o por efectos directos de la politica
econémica, lo que ocurrié con frecuencia en otros paises que intentaban alen-
tar el crecimiento, sino ms bien por causas ajenas a la economia nacional. Por
tanto, parece ser necesario centrar la atencién en esa capacidad de la economia
de mantener un ritmo de crecimiento adecuado en forma sostenida, como el
elemento esencial para caracterizar la periodizacién que se decida, mas que re-
flexionar acerca de los niveles de inflacién.
El acontecimiento que marcé el desempefio de la economia en los afios
cuarenta fue la segunda Guerra Mundial. Su impacto fue profundo en muy
diversos sentidos. Por un lado, la situacién bélica ejercié una fuerte presién
sobre la demanda de diversos productos mexicanos, afecté los precios relati-
vos de bienes y de servicios, y generé movimientos de capital y de personas
extraordinarios. Por otro lado, la guerra contribuyé, de alguna forma, para que
la larga confrontacién politica que se habia tenido con los Estados Unidos des-
de los afios de la Revolucién, a causa de los pagos por reparaciones y la deuda
publica, y sobre todo por la definicién de los derechos de la propiedad del sub-
suelo que legé a su climax en 1938 con la expropiacién de la industria petro-
lera, pudiera finalmente llegar a un acuerdo que establecié una nueva relacion
con los Estados Unidos.
Al mismo tiempo, la segunda Guerra coincidié con un giro politico del go-
bierno después de los afios cardenistas, que decidié impulsar fuertemente al sec-
tor industrial y no solo al agropecuario, con el fin de promover el desarrollo eco-
némico del pais. Es decir, el gobierno decidié ejercer una politica econdmica
mucho mis activa que en el pasado para desarrollar la infraestructura bisica y de
esta forma estimular la actividad econémica del sector privado.> Naturalmente,
la situacion bélica misma afecté de diversas maneras la politica gubernamental,
* En realidad, desde los aitos veinte los diversos gobiernos sé habian preocupado por el desarrollo
de Ia infraestructura econémica bisica, lo cual se habia logrado con mayores resultados conforme la
estabilidad politica se iba alcanzando. La diferencia de la politica de fomento en la década de los afios
cuarenta en relacién con el periodo cardenista es el énfasis explicito que se hizo respecto al fomento
mis amplio del sector privado.Véase, por ejemplo, Héctor Aguilar Camin y Lorenzo Meyer, A la sombra
de la Revolucién mexicana, Cal y Arena, México, 1989, parte v.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA = 495
a veces en forma positiva y a veces de modo negativo. Pero la politica econémi-
ca alo largo de la guerra y posteriormente en el resto del decenio, indepen-
dientemente de quién era el presidente del pais o quién ocupaba la cartera de
la Secretaria de Hacienda, siempre se caracteriz6 por ser muy activa y reflejar la
prioridad del crecimiento y el empleo sobre la estabilidad del tipo de cambio y,
hasta cierto punto, de los precios.
El aparato productivo reaccioné a las fluctuaciones de la economia durante
la guerra y a los diversos incentivos gubernamentales. E] resultado final fue una
fuerte expansion econdmica, pero con caracteristicas muy peculiares que con-
trastan con lo ocurrido en otros paises durante esos afios. Debido a la vecindad
de México con los Estados Unidos, el abastecimiento de materias primas y de
bienes de capital no se interrumpié ni tampoco evité la exportacién de bienes
y personas que temporalmente requirié el esfuerzo bélico en ese pais. En otros
paises de América Latina, los afios de la guerra fueron afios de un relativo aisla-
miento de Europa y de los Estados Unidos, lo cual los obligé a seguir un cami-
no de autarquia més bien forzada.
Una vez concluida la guerra, y debido a la sobrevaluacién del tipo de cam-
bio y a la demanda relativamente restringida, factores que se habfan acumulado
para mediados de la década de los afios cuarenta, muchos de los elementos favo-
rables que habjan estimulado la actividad econémica gradualmente se revirtie-
ron; sdlo pocos aiios mis tarde, el deterioro de la balanza de pagos facilité la
decision de implantar una politica proteccionista que no evité que el peso su-
friera una nueva depreciacién, lo que habria de tener repercusiones de largo
plazo en el modelo de desarrollo del pais por los siguientes 35 afios.
La economia mexicana también experimentd un fuerte crecimiento du-
rante la década de los afios cincuenta, a pesar de las fluctuaciones externas que
azolaron la balanza de pagos durante estos afios. El peso se devalué nuevamente
en 1954, pero la economia no dejé de crecer. De hecho, en ese afio la economia
observé un crecimiento del prs de alrededor del 10%. Los aiios siguientes tam-
bién observaron altas tasas de aumento del producto, aunque con variaciones de
alguna importancia. Después de la devaluacién, el crecimiento del prs fue muy
rapido y vino a retraerse hasta cierto punto nuevamente a partir de 1958, como
consecuencia de la contraccién del sector externo, lo cual se prolongé hasta el
inicio de los afios sesenta.
Desde el término de la segunda Guerra Mundial los precios habian aumen-
tado en forma persistente fundamentalmente por causas externas: el exceso de
demanda generada esencialmente por los efectos de la guerra, y en menor me-
496 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA
dida por una politica monetaria expansionista.* Sin embargo, para el inicio de
Jos afios cincuenta, los precios estaban mas o menos estables después de la deva-
luacién de 1947-1948, y también el tipo de cambio estaba basicamente en equi-
librio. Ademis, durante los decenios anteriores, pero basicamente en los aiios
ycual, junto con la fuerza laboral en exparision y el mercado interno aislado en
buena medida de la competencia externa por la politica proteccionista iniciada
hacia 1947, permitian prever una plataforma para un fuerte crecimiento econ6-
mico. Ello no obsta, sin embargo, para que desde luego la economia pudiera
llegar a enfrentar cuellos de botella, sobre todo en la balanza de pagos, que en
un momento determinado pudieran poner en entredicho el propio crecimien-
to econémico de largo plazo. En efecto, el pr real crecié a una tasa promedio
de 5.9% entre 1950 y 1962, que constituyé un ritmo de crecimiento més alto
que el observado en los decenios anteriores. Similarmente, en términos per c-
pita el crecimiento fue de 3.0% en promedio al afio. Cémo se explica este ra-
pido crecimiento?; :cudles fueron los factores que impulsaron la economia en
esos aiios?; qué posibilidad tenia de seguir creciendo asi en el largo plazo?; 0
bien, zqué tan sostenible era ese modelo de desarrollo? Sin duda, estas son pre-
guntas importantes cuyas respuestas permiten visualizar el crecimiento econd-
mico de México en una perspectiva de largo plazo, y en particular las caracte-
risticas que lo hicieron posible durante los afios cuarenta y cincuenta.
Durante los afios treinta, cuarenta y parte de los cincuenta el gobierno de:
empefié, en lo econdmico, un doble papel: por un lado, y sobre todo en el se~
gundo de esos decenios, la politica de fomento econémico fue muy vigorosa y
se enfocé fundamentalmente a la inversién en infraestructura basica. Esta inver-
sién fue financiada en su mayor parte por fondos propios del gobierno, no in-
flacionarios, y sélo en una pequefia parte por endeudamiento con el sistema
bancario privado y en menor medida con organismos de crédito internaciona-
les. Por otro lado, una vez que el gobierno adquirié los instrumentos adecuados,
la politica econémica tuvo el objetivo de compensar las fluctuaciones externas
que afectaron la economia, con el fin de mantener altos niveles de actividad
econdémica y empleo. En ambos casos, sin embargo, y esto en fuerte contraste
con la historiografia tradicional, el gobierno siempre tuvo en mente la impor-
tancia de no sobrepasarse en sus gastos, mucho mis alli de sus posibilidades
reales. Por ello, los niveles del déficit fiscal, cuando los hubo, fueron de magnitu-
des mis bien pequefias ¢ incluso se revirtieron en los afios siguientes al obtener
4 Ibid., capitulo 1x.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 497
superivit fiscales. En todo este tiempo no se puede hablar de déficit fiscales
permanentes como los que se han tenido a partir de la segunda mitad de la dé-
cada de los afios sesenta hasta época muy reciente.
IX.1. El desempefio econémico general
El impacto de la guerra en la economia
La economia mexicana inicié su proceso de recuperaci6n de la crisis de 1938 a
partir del rompimiento de las hostilidades en Europa a mediados de 1939. Si
bien los Estados Unidos no entraron formalmente a la guerra sino hasta dos
afios después, desde fines de la década de los treinta iniciaron un rapido proceso
de armamento y de apoyo a Gran Bretafia y a otros paises simpatizantes. La eco-
nomia de los Estados Unidos, pues, reinicié una etapa de fuerte crecimiento
ocasionado por la demanda extraordinaria de bienes y servicios en preparacion
para la guerra, después de pricticamente una década de estancamiento econd-
mico generado por la Gran Depresién, que habria de prolongarse durante pric-
ticamente toda la década. La economia norteamericana crecié en promedio
13.7% en términos reales anualmente entre 1938 y 1941, y por lo tanto tam-
bién crecié la demanda por materiales estratégicos en una primera instancia, y
de diverso tipo mis adelante.>
Sin embargo, el efecto positivo sobre la economia mexicana no se sintié
hasta 1941. El conflicto politico que rodeé la sucesién presidencial de 1940, la
incertidumbre en las expectativas de los empresarios, que se expres6 en una
fuerte salida de capitales,* y las secuelas de la expropiacién petrolera que reduje-
ron las exportaciones totales del pais 7.1% en 1940, ocasionaron que la econo-
mia apenas creciera 1.4% en términos reales en ese afio, no obstante un peque-
fio déficit publico y el aumento real de la oferta monetaria de casi 20% durante
1940. A partir de entonces, la economia mexicana experimenté un fuerte pro-
ceso de crecimiento por diversas causas, unas provocadas por la situacién inter-
nacional y otras motivadas por politicas y causas més bien internas (cuadro 1x.1).
SUS. Department of Commerce, Bureau of the Census, Historical Statistics of the United States,
Colonial Times to 1970, U.S. Government Printing Office, Washington, 1975, Part 1, Serie F1-5,p. 224.
© Durante 1939, la cuenta de capital a corto plazo y de errores y omisiones de la balanza de pagos
observé una salida de 83.6 millones de délares. Nacional Financiera, La economia mexicana en ciftas
1974, Nacional Financiera, México, 1974, cuadro 7.1. Una descripcién del conflicto electoral se pue-
de ver en Ariel J. Contreras, México 1940: industrializacién y crisis politica. Estado y sociedad civil en las
elecciones presidenciales, Siglo XXI, México, 1980.
498 LASEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA,
Cuanro 1x.1. Variables macroeconémicas en 1939-1949
(tasa media de crecimiento anual)
1939/1942 1942/1945 1945/1949 1939/1945 1939/1949
PIB real am 5.0 4.3 5.3 5.1
Reservas internacionales 37.8 51.0 15.6 44.2 14.8
Exportaciones
(délares corrientes) 83 15.6 73 11.9 10.8
Importaciones
(délares corrientes) 10.3 29.3 et 19.4 14.9
‘Términos de intercambio 8.7 52 0.4 -2.0 -1.0
Poder de compra
de las exportaciones “27 5.4 0.1 12 35
Oferta monetaria nominal 25.7 26.5 79 26.1 173
Oferta monetaria real 18.2 6.7 0.5 12.3 V2
Tipo de cambio nominal
(pesos por délar) 2.2 0.0 18.2 “1.2 45
Tipo de cambio real
(pesos por délar) 05 13.6 22.0 68 13
Precios al mayoreo 5.6 18.5 74 11.9 108
Ingresos fiscales reales 32 4 16.0 37 10.9
Egresos fiscales reales 69 4A 37.2 55 10.3
Déficit fiscal / pia! 05 06 0.2 05 0.3
Valor absoluto.
Fuente: Enrique Cardenas, La hacienda piiblica y 1a politica econdmica, 1929-1958, Fondo de Cultura Econémica, México,
1994, p.93.
En efecto, en su primer informe de gobierno, el presidente Manuel Avila
Camacho destacaba en 1941 un hecho que habria de tener una enorme impor-
tancia a lo largo de todo el periodo bélico para la economia mexicana: la entra-
da de capitales repatriados o bien de extranjeros que aprovechaban la politica
de libre cambios 0 buscaban refugio en el pais ante los problemas de la guerra.”
Las entradas de capital aumentaban la disponibilidad de divisas aunque desde
luego se consideraba que era un fendmeno mis bien temporal. Ademés del im-
pacto sobre la balanza de pagos, esta entrada de fondos del exterior impactd
directamente la base monetaria a través de las reservas internacionales del Ban-
7 Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico, La Hacienda Piblica en México a través de los informes
_presidenciales, vol. 1, sce, México, p. 250.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 499.
co de México, pues al cambiarse los délares u otras divisas por pesos crecié la
cantidad de dinero en circulaci6n, lo cual generé importantes presiones infla~
cionarias. Entre 1939 y 1940, las reservas del Banco de México aumentaron 22
millones de délares, aunque su dinamismo disminuyé, de tal suerte que para di-
ciembre de 1941 practicamente se habian quedado sin cambio. Como ya se men-
cion6, la oferta monetaria crecié 20% en términos reales en 1940.
Un segundo impacto externo del inicio de la guerra fue el aumento de la
demanda por las exportaciones mexicanas de bienes y servicios. En un prin-
cipio, las ventas al exterior aumentaron mis ripido que las importaciones, en
parte por la depreciaci6n real del tipo de cambio en un monto de casi 15%, que
ocurrié a partir de la flotacién que se habia iniciado en marzo de 1938, y en
parte por el aumento del ingreso nacional norteamericano. Por tanto, en 1939
y en 1940 la exportaciones de bienes y servicios fueron mayores que las im-
portaciones respectivas, de tal suerte que la cuenta corriente de la balanza de
Pagos tuvo un superivit acumulado en esos dos afios de 62 millones de délares.
Es decir, a partir de entonces se inicié un aumento sostenido de la demanda ex-
terna y de flujos de capital que impactaron al resto de la economia de diversas
maneras, unas positivas al aumentar el nivel de ingreso nacional, y otras mas
bien negativas al contribuir al proceso inflacionario.
Al crecer el ingreso nacional en los Estados Unidos por su preparacion
para entrar al conflicto bélico, la demanda de ciertos bienes y servicios estimu-
16 su produccién en México para satisfacer el mercado norteamericano. Las
exportaciones de mercancias crecieron de 101.6 a 271.6 millones de délares
entre 1939 y 1945, lo que representé un incremento del 167.3% (grifica 1x.1),
mientras que, en volumen, el aumento fue del 103.5% en ese mismo periodo.
Es importante destacar que, al principio de la guerra y debido a la pérdida en
los términos de intercambio de 8.7% entre 1939 y 1942, al aumentar mas rapi-
damente el precio de las importaciones que el de las exportaciones, el poder
de compra de éstas tltimas decrecié a una tasa promedio de —4.8% en ese mis-
mo periodo, lo que impidié una mayor adquisicién de productos del exterior,
como bienes de capital ¢ insumos intermedios, dificultad que se agregé ala ya
de por si dificil situacién bélica. En los aiios siguientes, sin embargo, la situacion
se revirtid, pues los términos de intercambio de México mejoraron sustancial-
mente, lo que aumenté el poder de compra de las exportaciones y por tanto las
posibilidades de inversién.
Por otro lado, el incremento de las ventas al exterior experiment6 un cam-
bio cualitativo importante al modificar la tradicional composicién del comercio
500 LASEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA
Grérica ix.1. Exportaciones e importaciones de mercancias, 1939-1949
700 en
‘portaciones
|-— Importaciones
Millones de délares
4939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
Nota: No se incluyen oro y plata.
Fuenre: Nacional Financiera, México, La economia mexicana en cifras 1974, op. cit., p. 365.
exterior: la exportacién de minerales cedié su preponderancia a los productos
agropecuarios y manufacturados, estos ltimos por un periodo relativamente
corto (grafica 1x.2).® El renglén de minerales, incluyendo el petréleo, que tradi-
cionalmente habia representado entre el 60 y el 80% del valor de las exporta-
ciones mexicanas, comenzé6 a reducir su importancia significativamente a partir
de 1940.A pesar de que el volumen exportado de minerales crecié 18% entre
1939 y 1945, para ese afio dichas exportaciones sdlo representaban el 22.2% del
total.” Por su parte, los productos agropecuarios legaron a representar el 45%
de las exportaciones totales en 1944, aunque decayé algo al siguiente afio. Para
entonces, el volumen exportado de productos agropecuarios habia aumentado
21.4% entre 1939 y 1945, con diversas fluctuaciones, después de que el afio an-
terior habia alcanzado un incremento de casi 40% respecto de 1939. Finalmen-
te, las exportaciones manufactureras experimentaron el incremento mis espec-
tacular durante la guerra, pues su volumen crecié 875% entre 1939 y 1945, y
Esta afirmacién y los datos que se presentan a continuaci6n se encuentran en Comision Mixta
del Gobierno de México y del Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento, compuesta por
Raiil Ortiz Mena, Victor L. Urquidi, Albert Waterston y Jonas H., Haralz, El desarrollo econsmico de Mé-
sxico y su capacidad para absorber capital del exterior, Nacional Financiera~Fondo de Cultura Econémica,
México, 1953, pp. 399-408.
* Las exportaciones de petrdleo crudo lograron mantenerse después de la expropiacién por sélo
dos afios, a pesar del embargo britinico. A partir de 1941, con la entrada de Estados Unidos en la se-
gunda Guerra Mundial, México detuvo sus exportaciones a Alemania y redujo las exportaciones to
tales a menos de una cuarta parte de las registradas en 1940. Pemex, Anuario Estadistico 1977, Petréleos
Mexicanos, México, 1978, p.30.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 501
Grafica 1x.2. Valor de las exportaciones de productos agricolas, minerales
y manufacturados como porcentaje de las exportaciones totales, 1939-1949
80 gone penn
50
40
30
20
10
°
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
Fuente: Comisién Mixta del Gobierno de México y del Banco Internacional de Recons-
truccién y Fomento, £1 desarrollo econémico de México..., op. cit.
legé a representar el 37.6% del valor total de las exportaciones de mercancias
en este tiltimo afio. A partir del cese de las hostilidades, las exportaciones manu-
factureras se redujeron rapidamente.
El crecimiento de la produccién de manufacturas se debié a la fuerte deman-
da de los Estados Unidos por su situaci6n coyuntural, no obstante la creciente so-
brevaluacién del tipo de cambio. En particular, la produccion de textiles de algo-
don Hegé a representar el 60% de las exportaciones manufactureras. Dicho de otro
modo, la demanda extraordinaria generada por la guerra estimulé la economia
mexicana a pesar de que no fuera atractivo exportar debido a la pérdida de com-
petitividad del sector exportador. Esta se habia reducido porque la inflacién inter-
na habia sido mayor a la externa y porque la paridad del peso respecto al délar es-
tuvo fija en esos afios. Si se toma como base el afio de 1940, para 1945 el nivel de
sobrevaluacién del peso habia legado a 32.2%. En los afios siguientes, la sobreva-
luacién del tipo de cambio fue mucho mis severa hasta la nueva flotacién de 1948.
Diversos autores han afirmado que debido a la situacién de emergencia bélica,
los Estados Unidos impusieron restricciones a la importacién de ciertos produc-
tos de terceros paises, lo cual equivalia a un efecto proteccionista para la economia
mexicana al no poder importar de los Estados Unidos esos bienes. Este efecto
de proteccién comercial, sigue el argumento, aunado a la demanda extraordina~
el proceso de sustitucién de
importaciones que habria de caracterizar a la economia mexicana en Jas siguientes
ria que aumenté el nivel de ingreso en México, ini
502 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA
décadas."° Si bien el argumento parece plausible, esta afirmacién no tiene un
fundamento s6lido, pues en realidad no ocurrié un proceso de sustitucién de
importaciones durante la guerra." El hecho de que México comparta una enor-
me frontera territorial con los Estados Unidos, y por lo tanto que no suftiera las
dificultades de transporte reales que experimentaron otros paises latinoamerica-
nos, permitié que las importaciones de mercancias aumentaran de 128.2 a 172.2
millones de délares entre 1939 y 1942. Més atin, todavia para entonces aquellas
de bienes de consumo representaban alrededor del 25% del total. Durante los
tltimos afios de la guerra, las importaciones de mercancias continuaron creciendo
rapidamente hasta alcanzar 372.5 millones de délares en 1945. En todo caso,
parece ser que el menor dinamismo de las importaciones en relacién a las expor-
taciones al principio de la guerra se debié a la depreciaci6n real del peso, que
todavia en 1940 estaba 17.5% por encima del nivel de 1938, y 10.8% en 1941.
Es decir, el dinamismo de las importaciones no acusa una restriccién cuantitati-
va al comercio exterior, y mucho menos a las compras de bienes de consumo. Mas
atin, las importaciones de mercancias aceleraron su crecimiento a partir de 1943, el
cual slo fue detenido parcialmente por la imposicién de cuotas a la importacion
en 1947 y en forma definitiva por la nueva devaluacién del peso en julio de 1948.
Un segundo mecanismo de transmisién del auge externo provino de las
cuentas fiscales, aunque en forma indirecta. Si bien es cierto que todavia para
los afios cuarenta los impuestos al comercio exterior representaban alrededor del
30% del total, el auge en el intercambio con otros paises, y sobre todo la expan-
sién de la actividad econémica interna estimulada por la misma demanda agrega-
da excedente, generé un crecimiento importante en los ingresos gubernamenta-
les. Ello permitié un gasto piblico mucho mayor en términos reales, 37.7% entre
1939 y 1945, que se destiné en buena parte a proyectos de inversion en infraes-
tructura basica, como se ver4 mis adelante. El punto a destacar en este momen-
to es que la expansi6n de la economfa, aunada a ciertas reformas en la propia ad-
ministracién fiscal, permitié aumentar la recaudacién directa y por tanto financiar
Ia inversion pablica en montos crecientes de recursos en areas cuya productividad
social era sumamente elevada. Este resultado ocurrié no obstante la reduccién
relativa de la recaudacién fiscal proveniente del sector externo y del sector guber-
'® Véase, por ejemplo, Villarreal, René, El desequilibrio externo en la industrializacién de México (1929-
1975), Fondo de Cultura Econémica, México, 1976, p. 64, y Manuel Cavazos Lerma, “Cincuenta
aiios de politica monetaria”, en Ernesto Fernindez Hurtado (comp.), Cincuenta afios de banca central.
Ensayos conmemorativos 1925-1975, Fondo de Cultura Econémica, México, 1976, pp. 84-85.
1" Véase el apartado 1x.3 de este capitulo.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 503
namental en la economia del pais, cuando ésta se mide en el monto de los egresos
pablicos como porcentaje del producto interno bruto, que disminuy6 del 11.3%
en 1939 al 10% en 1945, para recuperarse ligeramente hacia el final de la década."
La guerra coincidié con la estabilizacién politica y del tipo de cambio a prin-
cipios de la década. Como ya se dijo, ello generé importantes flujos de capital
hacia el interior de la economfa, con un impacto monetario expansive de mu-
cha importancia y que serd detallado en la siguiente seccién. Ademis de ello, en
1943 se inicié el programa de braceros, que permitia el traslado temporal de
trabajadores mexicanos a los Estados Unidos, quienes a su regreso traian consi-
go délares en cantidades importantes. Durante los tiltimos tres afios de la gue-
rra, hubo mis de 52.000 trabajadores temporales en promedio al afio, ademis de
140000 trabajadores ferrocarrileros més que fueron contratados en forma espe-
cial durante ese periodo. Los braceros enviaron remesas de efectivo por 141.8
millones de délares entre 1943 y 1945, 10 que contribuyé a la entrada de capi-
tales fuera de lo ordinario."® De similar importancia, la guerra no detuvo el flujo
de inversiones extranjeras directas al pais, las cuales sumaron, entre 1939 y 1945,
la cantidad de 147.9 millones de délares."*
El advenimiento de la segunda Guerra Mundial también constituyé el mar-
co para que el largo conflicto econémico entre los Estados Unidos y otros paises
acteedores y México, que databa desde los afios de la Revolucién, finalmente se
resolviera. Primeramente, en noviembre de 1941 se llegé a un acuerdo en prin-
cipio para fijar el monto de la indemnizacién de las compaiiias petroleras nor-
teamericanas que habian sido expropiadas, el cual se concret6 en 1943. El monto
fue de casi 24 millones de délares, aproximadamente 5% de lo que habian pedido
originalmente. Para México, lo importante fue que este acuerdo no cedié ante la
demanda de las compaiiias de que se incluyera tanto las propiedades de la super-
ficie como también las reservas petroleras en el subsuclo. El acuerdo con las com-
paiiias inglesas no se concret6 sino hasta después de la guerra. Respecto a las recla-
maciones de dafios causados durante la Revolucién, litigio que ya databa de casi
20 afios, también se legé a un acuerdo por medio del cual se pagaria una suma
total de 40 millones de délares como finiquito, tanto de los dafios mencionados
como por las afectaciones agrarias, menos 3 millones de délares ya pagados.
2 Comision Mixta del Gobierno de México y del Banco Internacional de Reconstruccién y Fo-
mento, en Raiil Ortiz Mena, Victor L. Urquidi, Albert Waterston y Jonas H. Haralz, El desarrollo econd-
ico... op.cit., p. 364
® [bid., p.449.
4 Nacional Financiera, La economia mexicana en cfias 1974, op.cit.,p. 366.
504 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA
Finalmente, en 1942 se firmé el acuerdo “Suarez-Lamont”, que redujo sig-
nificativamente la deuda publica directa, mientras que el acuerdo para reducir la
deuda ferrocarrilera se logré en 1946. En ambos, las concesiones hechas a Mé-
xico fueron muy importantes, pues lograron reducir el monto del adeudo, in-
cluidos los intereses a menos del 10% de su valor actualizado. Asi, en el caso de
la deuda directa, de un monto de 509.5 millones de délares se logré reducir al
equivalente de 49.6 millones. En cuanto a la deuda ferrocarrilera, su monto se
tedujo de 557.6 millones de délares a s6lo 50.5 millones. De esta forma conclu-
y6 uno de los capitulos mas espinosos y dificiles de las relaciones externas que el
gobierno posrevolucionario habia enfrentado, y se logré reabrir el crédito ex-
terno para complementar el ahorro nacional.' De hecho, muy pronto después
de firmado el Acuerdo de 1942, se recibieron los primeros créditos del Banco de
Exportacién e Importacién de Washington. Si bien estos fondos fueron muy
pequefios al inicio, para fines de la década el crédito externo financié la mitad del
déficit pablico, aunque su monto no era muy importante.
Es importante subrayar también el impacto de la guerra sobre el proceso
inflacionario en México. Primeramente, es necesario destacar que la inflaci6n
se habia iniciado desde la segunda mitad de la década de los afios treinta, pero se
habia logrado estabilizar para mediados de 1938. Con el conflicto bélico, el flu-
jo de capitales implicé incrementos en el medio circulante mucho mis alla de
las posibilidades de absorcién por la propia economia, a pesar de los esfuerzos
que la Secretaria de Hacienda y el Banco de México hicieron por contrarres-
tarlo, y la inflacién repunté nuevamente. Por otro lado, la escasez misma de bie-
nes y servicios en los Estados Unidos por la situacién de guerra generd un fuerte
proceso inflacionario en ese pais, mismo que se trasladé a México dado el tipo
de cambio fijo que se establecié entre el peso y el délar a partir de 1940. Estas dos
circunstancias se sumaron a una politica fiscal ligeramente expansiva que requi-
1ié en diversos momentos, aunque en cantidades relativamente limitadas, crédito
del Banco de México para financiar el déficit pablico. Este tiltimo hecho reno-
'* En realidad, en una movida estratégica, el secretario Suirez logré reabrir el crédito externo poco
después de Ia expropiacién petrolera, en que las relaciones con bancos privados extranjeros que apo-
yaban a las compaiiias expropiadas se habfan deteriorado e incluso habian abandonado el pais, conven-
cié aA. P. Giannini del Bank of America para que le otorgara un préstamo por 50 millones de délares
a Petréleos Mexicanos en 1940. José Carral,“La banca extranjera y la estatizacién de la banca”, en Am~
paro Espinosa y Enrique Cardenas (eds.), La nacionalizacién bancaria, 25 aos después. La historia contada
por los protagonistas, CEEY, México, 2008, pp. 134-136.
‘Todos los datos mencionados en esta seccién sobre la deuda externa piiblica se encuentran en Jan Ba-
ant, Historia dela deuda exterior de México (1823-1946), El Colegio de México, México, 1968, pp. 214-225,
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 505,
vé la controversia publica entre el ex asesor del director del Banco de México,
Miguel Palacios Macedo, y el secretario de Hacienda, Eduardo Suarez, sobre
el uso de la emisi
n de dinero para acclerar la expansién econdémica, tema que
se verd mis adelante.
La conclusion de la guerra revirtié en muchos sentidos la tendencia de la
economia que se habia observado durante la primera mitad de los afios cuaren-
ta. Si bien es cierto que la terminacién del conflicto bélico no impidié que Ia
economia mexicana continuara un ritmo relativamente dindmico de crecimien-
to, la expansi6n sélo fue posible mientras las transacciones con el exterior y el
nivel de las reservas del Banco de México lo permitieron. Asi, el producto inter-
no bruto real crecié a una tasa promedio anual de 4.7% entre 1945 y 1948, afio
en que el tipo de cambio inicié una vez mis un periodo de flotacién en busca
de su nivel de equilibrio. Este dinamismo econémico fue el resultado de la ex-
pansin general de la demanda agregada, no obstante la disminucién de reservas
internacionales.
Asi como el primer sintoma de expansién al inicio del conflicto habia sido
la entrada de capitales del exterior, al finalizar la guerra las reservas en el Banco
de México iniciaron su descenso muy rapidamente a partir de 1945. En el dlti-
mo afio del gobierno de Avila Camacho, y de gestién del secretario Suarez, las
reservas disminuyeron 26.6% 0 99 millones de délares en s6lo un afio, Peor atin,
la tendencia continué durante los dos afios siguientes, llegando a un nivel de s6lo
122.6 millones de délares en 1948, 67.1% menos que lo observado en 1945. La
reduccién de las reservas no ocurrié tanto por la salida de capitales que habjan
ingresado por motivos de la guerra, como han afirmado algunos autores,’ sino
mis bien por el enorme déficit comercial que se agravé en 1946 y 1947, el cual
acumulé en ambos aiios la cifra de 578 millones de délares, que a su vez se mani-
fest6 en un fuerte déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
El aumento del déficit comercial se debié a que las importaciones crecie-
ron més rapidamente que las exportaciones. En parte, el aumento de las impor-
taciones fue generado por la liberalizacién de algunas restricciones del gobier-
no estadunidense a su exportacién de productos hacia México y otros paises.
Es decir, a partir de la conclusién de la guerra, y de hecho desde unos afios
antes, se habia iniciado la reconversién del aparato productivo estadouniden-
se de una economia bélica a otra civil, lo que aumenté la disponibilidad de
bienes para el mercado externo de los Estados Unidos. Por ello, y por la cre-
” Manuel Cavazos Lerma,“Cincuenta afios de politica...” op cit.,p. 92.
506 LASEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA.
ciente sobrevaluacién del peso —que continué durante los primeros afios de la
posguerra—, el valor de Jas importaciones acus6 un incremento considerable
(grafica 1x.1). Para 1947, su valor en délares habia crecido 93.4% con relacién a
1945, y 444% respecto a 1940.
‘Aun cuando las exportaciones también crecieron durante los primeros afios
de la posguerra, el dinamismo de las importaciones, evidentemente, tuvo graves
repercusiones sobre la balanza comercial y la de pagos. El superivit en cuenta
corriente que se habia observado en casi todos los afios de la guerra se volviO
un déficit agudo en 1946 y 1947; en ambos afios se acumulé un déficit de la
cuenta corriente por 307 millones de délares, que contrarrest con mucho los
superavit acumulados en los 7 afios anteriores. Es importante destacar que este
déficit hubiera sido atin mayor de no haber contado con el creciente ingreso de
divisas provenientes del turismo, que desde entonces comenzé a perfilarse como
una fuente de délares cada vez mas importante, y en menor medida por la inver-
sion y crédito externos, tanto piiblico como privado. El turismo (en términos
netos) contribuy6 con 156 millones de délares, mientras que la cuenta de capi-
tal reporté un ingreso neto de 69 millones de délares en 1946 y 1947.
La rapida aceleracién de las importaciones se debié, fundamentalmente, al au-
mento sostenido del producto nacional y a Ja fuerte sobrevaluacién del peso res-
pecto al délar. Esta sobrevaluaci6n continué todavia en 1946, llegando a 40.6% con
respecto a 1940, pero disminuyé su nivel debido a la fuerte inflacién en los Estados
Unidos con respecto a la observada en México."* En los afios de 1947 y 1948 la
inflacién en México fue menor que en los Estados Unidos, pero de cualquier for
ma el peso seguia sobrevaluado si se toma como referencia 1940 (grafica 1x.3).
Este cambio de los precios relativos, en que era ms barato comprar bienes
y servicios en el exterior que dentro del pais, estimulé las importaciones de todo
tipo de bienes y tendié a inhibir aquellas exportaciones con una rentabilidad
més bien baja; de hecho, la composicién de las ventas al exterior, que se habia
alejado de su patron tradicional durante la guerra cuando las exportaciones ma-
nufactureras habian crecido en forma significativa, nuevamente cedieron su lu-
gar a los minerales y, en menor medida, a los productos agropecuarios (grifica
1x.2). Ello era natural debido a que las exportaciones manufactureras, esencial-
mente textiles, habian obedecido a una demanda extraordinaria como conse-
cuencia directa de la guerra mundial.
' En realidad, los Estados Unidos tuvieron una inflacién muy moderada inmediatamente después
de la guerra, si se les compara con los demis pafses que participaron en el conflicto bélico.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 507
GRAFICA 1x.3. Sobrevaluacién del tipo de cambio, 1939-1949
035
ipo de cambio nomi
ipo de cambio real
0130 |... Wirenabenreoere ted nie cennenntennnni
0.25
0.20
0.415
Dares por peso
0.10
0.05,
0.00
1939" 1940" 1941 1942 1943 1944 1945” 1946. 1947" 1948” 1949
Fuente: Elaborado con datos de Enrique Cardenas, La hacienda pablica..., op. cit. p. 107.
Por su parte, el déficit en las transacciones con el exterior causé la reduccion
de reservas internacionales en el Banco de México. Naturalmente, ello ocasiond
una baja significativa de la base monetaria, en sentido inverso a lo que habia ocu-
rrido al inicio de la guerra. Es decir, conforme los délares salian al exterior para
pagar por los excedentes de importaciones de bienes y servicios, el Banco de
México recogia moneda nacional a cambio de esos délares. Para impedir que el
impacto de la reduccién en la base monetaria fuera excesivamente contraccio-
nista por la caida en las reservas, el Banco de México otorgé crédito al gobierno
federal, y a la banca en general, para contrarrestar la salida de d6lares, pero el es-
fuerzo fue insuficiente. De cualquier forma, la oferta monetaria, o sea el volu-
men de dinero en circulacién, se redujo 4.7% en términos nominales, de 3539.5
a 3438.6 millones entre 1945 y 1947. En términos reales, la reduccién fue mu-
cho mayor, y alcanzé la cifra de ~21.8% en esos afios."” De esta forma, el exceso
de dinero en circulacién, que se habia acumulado en la economia durante la
guerra, fue absorbido en unos cuantos afios por el propio crecimiento del pais y
por el aumento de los precios. No obstante, la expansin del déficit en la balan
za de pagos Ilegé a su limite en el verano de 1948, a pesar de que la inversion
extranjera estaba creciendo y la inflacién habia cedido, conforme disminuyeron
las reservas internacionales del Banco de México. Asi, cuando éstas estaban proxi-
mas a agotarse, las autoridades decidieron dejar flotar el tipo de cambio el 22 de
julio de ese afio para que éste alcanzara su nivel de equilibrio.
" Oferta monetaria deflacionada por el indice de precios al mayoreo de la Ciudad de México.
508 LASEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA
Las fuentes del crecimiento econémico
durante los afios cincuenta
La economia mexicana experimenté un fuerte crecimiento econdémico de 6.2%
en promedio anual durante toda la década de los afios cincuenta y hasta 1962.
No obstante, el crecimiento no fue estable, sino que sufrié fuertes fluctuacio-
nes, de tal suerte que se pueden tener tres subperiodos. El primero observa una
cierta tendencia a la baja hasta 1953, promediando un crecimiento del 5.4%
anual; una fuerte recuperacién durante los afios 1954 a 1957, cuando el PrB
crecié 8.2% en promedio cada ajio, y finalmente un estancamiento relativo
entre 1958 y 1962, que Ilegé a cuestionar el potencial real de la economia para
recuperar un alto crecimiento, pues el producto crecié anualmente en prome-
dio 5.2%. Si bien estos tres subperiodos pueden distinguirse con alguna facili-
dad, en realidad el comin denominador de estos afios es el rapido crecimiento
de Ja economia, y que todavia se podia bastar a si misma, en el sentido de que
el ahorro interno era casi suficiente para financiar la inversién total y poder
crecer a tasas elevadas con recursos propios. Por ejemplo, entre 1950 y 1956,
cl ahorro externo fue de sélo 0.7% del prs y constituy6 exclusivamente el 4.9%
del ahorro total.
La Secretaria de Hacienda siguié una politica de presupuesto balanceado y
recurrid a déficits fiscales s6lo algunos afios y, en todo caso, fueron de magnitud
mis bien pequefia. Los déficits fiscales acumulados en el decenio de los afios cin-
cuenta alcanzaron solamente el 0.3% del prs, 0 el 0.03% en promedio cada aio,
lo que significa que ain la inversién piiblica fue financiada casi en su totalidad
con recursos propios. La brecha entre ahorro interno e inversién total fue mas
bien reducida y enteramente manejable (grafica 1x.4), a pesar de que desde media-
dos de los afios cincuenta el gobierno mexicano habia recuperado plenamente
la capacidad de contraer crédito del exterior, y partia de una situaci6n de pricti-
camente no adeudo con los acreedores extranjeros.” Pocos afios antes, el gobier-
no habia tenido que ejercer un presupuesto balanceado por fuerza, debido a la
falta de acceso al crédito internacional por la moratoria del pago de la deuda
desde 1913 y que finalmente fue solucionada en 1942. Por tanto, la politica gu-
bernamental en cuanto a recurrir al crédito externo fue cautelosa por los mon-
tos reducidos del déficit pablico y porque era dificil conseguirlo en los organis~
mos internacionales. Sdlo se utilizé en montos gradualmente crecientes como
2 Olga Pellicer de Brody y Esteban L. Mancilla, Historia de la Revolucién Mexicana, periodo 1952-
1960. El entendimiento con los Estados Unidos y la gestacién del desarrollo estabilizador, El Colegio de Mé-
xico, México, 1978, pp. 55-56.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 509
GrAFica 1x.4, Brecha ahorro-inversion, 1950-1962
2
—Tnversién total
Ahorro interno
10
Porcentaje del ns
o
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
Furwtes: Elaborado con datos de Enrique Cardenas, La politica econémica..., op. cit, p.
211, mei, Estadisticas histOricas de México, 2009.
respuesta a la contraccién del sector externo a partir de 1957. En efecto, entre
1957 y 1962, el ahorro externo constituyé el 11.7% en promedio del ahorro
total, pero sélo representé el 1.8% del pis.
Por otra parte, el crecimiento de la economia mexicana durante los afios
cincuenta no s6lo fue rapido, sino en general mas balanceado de lo que tradi-
cionalmente habia sido. Es decir, la dispersion en las tasas de crecimiento de los
diversos sectores es menor en los afios cincuenta que en otros periodos. Asi, la
agricultura crecié a un ritmo de 4.4% al afio en términos reales, entre 1950 y
1962, mientras que la industria manufacturera crecié al 7.0% (cuadro 1x.2). Otros
sectores importantes, que crecieron a tasas por arriba del promedio del produc-
to fueron la industria petrolera (7.8%) y la industria eléctrica (9.1%), la primera
en manos gubernamentales y la segunda sélo en forma parcial. Cabe hacer no-
tar que los servicios, en general, también crecieron a tasas similares al promedio,
con excepcién del gobierno, que crecié un poco mis rapido. Los sectores que
tuvieron una participacin mis bien pobre fueron el pecuario y la mineria,
esta tiltima como reflejo de la debilidad de la demanda externa que tradicional-
mente la habia estimulado. Es decir, el sector primario, que habia tenido cierto
rezago en los afios cuarenta, recuperd su dinamismo y de hecho contribuyd con
el 11.4% del crecimiento de la economia aunque fie menor que su participa~
cién en el Pip, que era de 16.6%. El sector secundario, especialmente el relacio-
nado con la generacién de energia, la construcci6n y la industria de la transfor-
maci6n, continué su senda de répido crecimiento, pues con una participacion
510 | LASEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA
en el pip de 23.4% logré contribuir con el 27.3% del aumento en el producto
durante el periodo. Algo similar ocurrié con la mayoria de los servicios.
El producto por habitante también mejor muy rapidamente. A pesar del
alto ritmo de crecimiento de la poblacién (3.1% anual), que para entonces esta-
ba experimentando el pais por la drastica reducci6n de la tasa de mortalidad in-
fantil al haberse introducido extensos controles sanitarios, el producto per capi-
ta logré aumentar en promedio anual 3.0% en términos reales, lo que colocé a
México en uno de los primeros lugares de crecimiento per cépita a nivel mun-
dial. Si se toma en cuenta que la fuerza laboral estaba aumentando a un ritmo
inferior que el de la poblacién, el producto promedio por trabajador, empleado
0 no, debe de haber aumentado atin més. Por tanto, desde cualquier punto de
vista, el crecimiento que la economia experimenté durante los aiios cincuenta
es uno de los de mayor bonanza en la historia contemporinea del pais.
2A qué se debié este dinamismo?; :qué factores se encuentran detras de ese
comportamiento? Las causas que tradicionalmente se han esgrimido para expli-
Cuapro 1x.2. Contribucién sectorial al crecimiento del Prin,
1950-1962, en pesos constantes de 1960
(porcentajes)
Participaciin —— Contribucién —Tasa de crecimiento
relativa al crecimiento media anual
Totat 100.0 100.0 5.9
Agropecuario 16.6 11.4 39
Agricultura 10.4 79 4.4
Ganaderfa, silvicultura y pesca 6.2 35 3.2
Industrias extractivas BA 5.2 6.0
Mineria 17 08 2.8
Petréleo 34 44 78
Industria 23.4 27.3 7.0
Transformacién 18.6 21.7 7.0
Construccion 38 4.2 65
Electricidad 1.0 14 94
Comercio 30.3 33.3 65
‘Transportes 27 27 59
Gobierno 5.3 58 65
Otros servicios 16.6 144 4.9
Fuente: iNet, Estadisticas histéricas de México, como 1, México, 1990, p. 313,
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA = 511
car este fenémeno son, principalmente, las siguientes. Primero, por la demanda
de algodon y otros productos basicos, la Guerra de Corea generé un impulso
inicial en forma similar a la segunda Guerra Mundial y, aunque su fuerza y du-
racién fue menor en los aiios cincuenta que en los cuarenta, el efecto sobre la
economia resulté importante en el inicio del decenio. Segundo, el gasto gu-
bernamental deficitario brind6 un estimulo significativo a Ja inversion publica
y por tanto a la demanda agregada, dice el argumento tradicional, lo que impul-
sé el crecimiento econémico y mayor ocupacién de la fuerza de trabajo; no
obstante, su impacto en la inflacién y en la balanza de pagos desembocé en la
devaluacién de 1954, y la situacién deficitaria de la balanza de pagos fue solu-
cionada en aiios posteriores mediante crédito externo.” Finalmente, la baja en
los precios de los insumos de origen agropecuario y de los proveidos por el sec-
tor publico, especialmente la energia, aumenté la rentabilidad del sector mo-
derno, lo cual, aunado a la mayor disponibilidad de crédito, permitié volamenes
de inversién mis altos.”? Si bien estas explicaciones apuntan en la direccién co-
rrecta, guardan algunos elementos que han llevado a ciertas conclusiones poco
precisas. Veamos las causas principales del auge econdmico de los afios cincuen-
ta € inicio de los sesenta.
Durante los aiios cincuenta, la inversin total aumenté muy rapidamente y
por encima de lo que crecié el producto nacional. La formacién bruta de capi-
tal fijo crecié de un 13.6% del producto en 1950 a un 17.0% en 1960, para
luego contraerse a 15.3% en 1962 (cuadro 1x.3). En términos reales, la inversion
total crecié a una tasa promedio de 7.0% anualmente.* El comportamiento de
Ja inversion publica fue més lento que el de la privada, 5.7% en promedio anual.
Su desempefio fue muy lento entre 1951 y 1959, a un ritmo de 2.3% en pro-
medio anual, pero después se recuperé en forma extraordinaria al crecer 16.9%
entre 1960 y 1962 anualmente. Sin duda, esta inversi6n en infraestructura sirviG
de base para el crecimiento econdémico de los afios sesenta. Mientras tanto, la
inversion privada aumenté significativamente durante el periodo 1950-1957,
2 Manuel Cavazos Lerma, “Cincuenta afios de politica...” op. cit, pp. 98-107, y Antonio Gémez
Oliver, Politicas monetaria y fiscal de México. La experiencia desde la posuerra: 1946-1976, Fondo de Cul-
tura Econémica, México, 1981, pp. 56-57.
Leopoldo Solis, La realidad econdmica..., op. cit., pp. 101-103, y Clark W. Reynolds, Estructura y
‘arecimiento en el siglo xx, Fondo de Cultura Econémica, México, 1973, pp.313-315.
® Leopoldo Solis, La realidad econdmica..., op. cit., pp. 100-101
Las cifras en términos reales de la inversi6n estan deflacionadas con el indice de precios implicito del
1b, publicado por el Banco de México en Ernesto Fernandez Hurtado (comp.), Cincuenta aos de banca
central. Ensayos conmemorativos 1925-1975, Fondo de Cultura Econémica, México, 1976, pp. 134-135.
Soufd uo vurowcou spucers v7 eraI>UEULY [EUO!EN :2961-1961 2 “O>ASTpESD oospupdy “yp wo +
eh 41861 0oRaW
“ognd epuapey wry “euopagy anbizug :0961 © OS61 9Cz:SULNIN
£8 68 FIL CL LI 6€t Vel ZI 86 ZOl 66 $6 69 epearig
OO 89 OC oy 05) tS 2h oo 00 pc fe cc io. woman
Ccl 2c) Ol 7Or FOL Oil Sel Ol Hcl Oct ocr Oct ocr Tao,
aia 130 af¥INaOWOg
6TI1 OLIT 6r8 E18 8% ISTE SIZL OLLT Ze Tee 04% 7219 99h vroftenxg,
6SZHL SLECT CBZ9T SOLHT SLSCL ECZHI SlbzI LSES €Z6S OZIS ZIPS IIZh LHZz Jeuomen,
B8EST ISSHIl ILI IZ6hl S6pyl PISSL ECOL BIS6 SEBO SBS 79S C%Br C1LZ Beeee ke
OSOTT 86011 SLES 7ES9 0619 89S ILSh BOPh EB8lh DLOE O8ZTE YE8ZT ZL9Z eONqDd
HOLT OF9ST LOSST ESHIZ S890 ZHIIZ POTBI YZ6El IBO11 L768 7968 oS9L SBES TWLOL,
796 1961 0961 6561 8561 LS6E 9561 S561 F561 €S61 7S61 1661 OS6I
(sosad ap sauoyiu)
2961-0561 ‘Off onde ap ving ugssuu0,y *¢°X1 OXAVAD
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 513
17.8% al afio en promedio, lo que estimulé enormemente el desarrollo econd-
mico durante esos afios, y se sirvié de la infraestructura que habia sido construi-
da en los decenios anteriores. Sin embargo, a partir de entonces, con excepcién
de 1960, el volumen de inversién privada se estancé e incluso se contrajo hasta
el afio de 1962, cuando cayé 4.2% en promedio anual.
El gobierno continué invirtiendo fundamentalmente en infraestructura ba-
sica, e hizo hincapié en el petroleo, las carreteras y los servicios sociales de salud y
educacién. Esa decision, parece, se ve reflejada en el comportamiento de la pro-
duccién de esos sectores. Quizas la Gnica excepcién es la inversién publica en
obras de riego, pues, aun sin haber tenido una inversién significativa en los afios
cincuenta, el desempefio de la agricultura fue muy importante desde finales de
los cuarenta, El efecto de la reforma agraria se tradujo en el cultivo de mas su-
perficie; entonces se recogieron los frutos de la inversién publica realizada en los
afios anteriores, y la nueva inversion privada aproveché las externalidades po-
sitivas generadas por la inversién publica. De hecho, de 1945 a 1952 el sector
agricola crecié més por el incremento en la superficie cosechada que en los ren-
dimientos por hectérea, mientras que de 1952 a 1956 el crecimiento se dio fun-
damentalmente por aumentos en la productividad.”’ Sin embargo, a partir de
1958 la caida de los precios internacionales del algodén y otros factores reduje-
ron sensiblemente el desempefio de la agricultura, que a su vez disminuyé la cap-
tacién de divisas en forma importante.
La mayor parte del dinamismo de la inversién privada provino de recursos
nacionales. Durante el periodo 1950-1962, la inversién del sector privado cre-
cié 8.1% en términos reales en promedio al afio. De la inversién privada total,
alrededor del 91.6% fue nacional y sdlo el 8.4% restante fue extranjera. No se
conoce con exactitud en cuales sectores la iniciativa privada invirtié esas can-
tidades de recursos, pero aparentemente la mayor parte fueron hacia algunos
campos selectos del sector agricola, especialmente los que tuvieron una fuerte
demanda externa, y a Jos sectores manufacturero y de servicios. Por ello es que
estos sectores crecieron tan rapidamente durante los afios cincuenta.
Por otra parte, es necesario distinguir entre el monto de la inversién y el flujo
de servicios del capital, que proviene de toda la inversién acumulada a lo largo
del tiempo, menos su depreciacién también acumulada, es decir, es necesario
considerar la acumulacién neta de inversién asi como el grado de utilizacién de
% Este crecimiento fie estimulado por la creciente demanda tanto interna como del exterior, por
el crecimiento de las ciudades y por la creciente industrializacién del pais, que requeria bienes de ori-
ger vegetal, como el algodén: Leopoldo Solis, La realidad econémica..., op. cit., pp. 126-128.
514 LASEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA
os bienes de capital en el proceso productivo, a fin de poder evaluar los cambios
en la productividad de la economia y en particular del factor trabajo. De acuerdo
con los resultados de un estudio que toma en cuenta la intensidad en el uso del
acervo de capital, o sea del capital acumulado descontada la depreciacién, y par-
te del cambio tecnoldgico incorporado en los bienes de capital acumulados en la
economia, se puede observar que los flujos de capital crecieron 58°4% en térmi-
nos reales entre 1950 y 1958, lo que significa una tasa promedio de 5.9% anual,
mientras que entre 1958 y 1962 esa tasa se redujo a 1.7% en promedio anual. To-
mando el periodo 1950-1962 en su conjunto, los flujos de capital crecieron 4.5%
anualmente.” Si bien esta tasa esté por debajo del crecimiento de la inversion
bruta y del producto, sigue siendo muy elevada, pues indica que la relacion capital-
trabajo esta aumentando muy rapidamente, por lo que debe de estar creciendo la
productividad.”’ En realidad, el insumo de la mano de obra, también ajustada por
su intensidad y por los cambios en su calidad y estructura, s6lo aumentd 24.1%
en el mismo periodo, o sea 2.7% en promedio anual. La productividad de la
mano de obra durante el periodo 1950-1962 crecié a una tasa de 3.0% en pro-
medio anual, que sin duda es una cifra sumamente elevada con relacién a cual-
quier tipo de estindar. Ello se reflejé en un crecimiento anual promedio de los
salarios reales de la industria de 2.2% entre 1949 y 1960.” En resumen, se puede
afirmar que la inversién, especialmente la privada, tuvo un comportamiento muy
dindmico durante los afios cincuenta, lo cual elevé la productividad de la mano
de obra empleada, y ello a su vez incrementé la tasa de crecimiento de la econo-
mia. A esto se agregé la acumulacién de capital social generada por el Estado en
los decenios anteriores y a lo largo de la mayor parte de los afios cincuenta, lo
que también repercutié en aumentos en la productividad.
En este sentido, la politica social comenz6 a redituar para grupos mas am-
plios de la poblacién. Por ejemplo, la expansidn de los servicios de salud piiblica
a través del fortalecimiento del antiguo Departamento de Salud Publica en la
Secretaria de Salubridad y Asistencia, junto con la creacién del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social en 1942, contribuyeron a disminuir los indices de mor-
talidad infantil, de mortalidad en general y, por ende,a aumentar la esperanza de
» Enrique Cérdenas,“El crecimiento econémico de México, 1950-1975”, tesis de licenciacura, TAM,
México, 1978, segunda parte, cuadro 6.
® Al aumentar la relaci6n capital-trabajo, el producto por trabajador tiende a crecer, debido a que
cada empleado cuenta con mis capital para realizar sus labores.
% Los salarios se refieren a la Ciudad de México: Jeffrey L. Bortz, Los salarios industriales en la Ciu-
dad de México, 1939-1975, Fondo de Cultura Econémica, México, 1988, p. 266.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 515
vida. Para 1940 la mortalidad era de 228 por millar y se redujo a 162 muertes en
1950. Algo similar ocurrié con la mortalidad infantil, que cay6 de 131.6 muer-
tes por millar en 1930 a 125.7 en 1940 y 98.2 en 1950. Este cambio en la poli-
tica de salud contribuyé claramente a los niveles de bienestar de la poblacion en
general, aunque evidentemente no legaban ain a todos los habitantes.” Tam-
bién la cobertura de la educacién basica aumenté significativamente desde los
afios cuarenta. Para aquellas personas que nacieron entre 1942 y 1951, su esco-
laridad promedio fue de 5.2 aiios, mientras que la escolaridad promedio de sus
padres era de sdlo 2.3 afios de educacién.* Ademias, este cambio comenzé a
abrir posibilidades de movilidad social intergeneracional, que con el tiempo
habria de engrosar la clase media. Este resultado es importante, pues México se
encontraba entonces en medio de un rapido crecimiento demogrifico que im-
ponia retos adicionales al Estado y a la sociedad en su conjunto. Por otra parte,
el resultado del crecimiento econémico en términos de reduccién de la pobre-
za comenzé a hacerse notar a lo largo de los afios cincuenta y especialmente en
los sesenta. A pesar de que no se cuenta con estadisticas plenamente confiables
para este periodo, las estimaciones de Miguel Székely muestran que durante el
periodo 1950-1963, de rapido y sostenido crecimiento econémico, la pobla-
cin en pobreza se redujo notablemente. El porcentaje de la poblacién en po-
breza alimentaria pasé de 61.8% a 45.6% en esos 13 aiios, al tiempo que la
poblacién aumenté de 27.0 a 40.5 millones de habitantes.*!
Pero gpor qué aumenté tanto la inversién privada? Uno esperaria que au-
mentos en la rentabilidad explicarian el dinamismo de la inversién. Ello puede
ocurrir por aumentos de los precios finales con relacién a los precios de las ma-
terias primas y del factor trabajo; 0 bien se podria deber a incentives fiscales y
mejores fuentes de financiamiento de la inversi6n que aumentaran la rentabili-
dad; o también a la disponibilidad de un mercado interno practicamente cautivo
que esta en proceso de crecimiento. El sector privado también puede aprovechar
externalidades positivas creadas por el Estado a través de la inversion acumulada
en infraestructura basica, como son la red carretera, los ferrocarriles, la disponi-
bilidad de energia barata y un reducido costo de a alimentacién para los trabaja-
® Moramay Lépez Alonso, Measuring Up. A History of Living Standards in Mexico, 1850-1950, Stan-
ford University Press, Palo Alto, 2012, pp. 162, 193, 210-212.
* Rafael de Hoyos, Juan M. Martinez de la Calle y Miguel Székely, “Educacién y movilidad social
en México”, en Florencia Torche y Julio Serrano (eds.), Movilidad social en México. Poblacién, desarrollo y
crecimiento, CBEY, México, 2010, p. 145.
® Miguel Székely Pardo, “Pobreza y desigualdad en México entre 1950 y 2000”, El Trimestre Econé-
‘mico, vol. Lxxa, nim. 288, cuadros 1 y 2.
516 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA
dores como consecuencia de incrementos en la productividad en el campo por
la inversion publica y privada en sistemas de riego.
En cuanto al comportamiento de los precios finales vis a vis los precios de
los insumos y de los salarios, los datos empiricos disponibles parecen no corres-
ponder claramente a los hechos. Por ejemplo, tomando el indice de precios al
mayoreo en la Ciudad de México* y los indices de salarios industriales calcula~
dos por Bortz,* se encuentra que en general tanto indices de materias primas
como de salarios aumentaron mis ripidamente que los precios finales del tipo
de bienes en cuestidn entre 1950 y 1958, lo que indicaria que la rentabilidad es-
tuvo disminuyendo en ese periodo. Por otra parte, el precio real de los combus-
tibles vendidos por Pemex disminuyé a lo largo de todo el periodo, y muchas
veces se mantuvo por debajo del precio internacional. Por ejemplo, tomando
1939 como aiio base, el precio de la gasolina era alrededor de 30% menor en
1960, 0 el combustéleo era 70% mis bajo que en 1939 (cuadro rx.4). El subsi-
dio implicito de la gasolina, al ser el precio de importacién mis alto que el pre-
cio de venta de Pemex en México, equivalié al 13.4% de los ingresos totales del
gobierno federal entre 1949 y 1960. En balance, parece que el precio bajo de
los combustibles a la par del incremento del precio de los insumos permitié que
la rentabilidad de la industria fuera suficientemente adecuada para no inhibir el
crecimiento de la inversién privada.
Contar con un mercado cautivo parece haber sido un factor mucho mas
importante para impulsar la inversion. El establecimiento de un extenso sistema
de protecci6n a la industria nacional a partir de 1947, enfocado principalmente
ala produccién de bienes de consumo, redujo la competencia externa en forma
significativa. Este sistema, que estaba basado en cuotas de importacién, fue refi-
nado y sufrié algunas modificaciones a lo largo de los afios cincuenta, pero siem-
pre cumplié su objetivo de aislar casi completamente el mercado interno de bie-
nes de consumo de la competencia externa. Para aprovechar esta situacién, los
empresarios requerian plena disponibilidad de fondos y acceso a las materias
primas y los bienes de capital necesarios para producir 0 “ensamblar” dentro del
pais. Ademis, la Secretaria de Hacienda otorgé mayores estimulos fiscales para
® Este indice corresponde al de 330 conceptos genéricos, clasificado por sectores productores,
anect, Estadisticas histéricas de México, tomo u, Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, México,
1990, pp. 800-801
° Jeffrey L. Bortz, Los salarios industriales..., op cit.,apéndice ut.
3" Enrique Cérdenas,“‘Pemex y la macroeconomia mexicana, 1938-2011”, en Pemex 75 aftos. La
empresa, su gente y a economia mexicana, Quinta Chilla, México, 2012, pp. 19-86, cuadro 6.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 517
Cuanro 1x.4. Precios reales de los productos de Pemex, 1939-1960
(indices)
Super- —Petréleo Gas
Aiio Gasolina Mexolina mexolina didfano Tiactomex. Disel Combustéleo liquido
1939 100.0 100.0 nd. 100.0 100.0 100.0 100.0 nd.
1940 104.6 99.1 nd 991 «991991 (96.6 nd.
1941 975. On nd 920. 929) 995 B45 n.d.
1942 89.3 84.6 n BG 646 BG 70.2 nd.
i945. 817 701 nd 701 701 701 484
1944 73.1 62.2 nd. 57.2 57.2 64.4 40.3
1945, 64.9 59.6 ny 50.8 50.8 57.1 32.1
1946 63.8 51.8 nd. 47.8 491 55.2 24.2
1947 60.5 54.6 100.0 45.4 46.5 52.4 Pie
1948 56.4 51.0 133.2 42.3 43.4 53.7 ee
1949 ae 46.5 121.6 41.6 47.5 57.9 38.8
1950 65.0 56.5 110.9 37.9 46.9 52.8 37.4
1951 52.4 45.6 89.4 32.8 aoe 42.6 24.4
1952 50.8 44.2 86.6 31.7 39.5 413 22.8
1953 51.8 45.0 88.3 32.3 40.3 42.1 23.6
1954 45.9 56.5 104.7 29.5 36.7 38.4 21.2
1955 59.0 49.8 92.4 26.0 32.4 417 24.0
1956 56.2 ATA 101.4 24.8 30.8 39.6 21.8
1957 eee 45.6 97.6 23.8 42.4 38.1 20.1
1958 51.6 43.6 93.2 22.8 40.5 36.4 18.4
1959 51.2 43.2 98.5, 52.7 40.1 72.2 31.5
1960 71.7 41.2 ae 50.2 oe 68.9 30.1
n.d.:no disponible.
Fuente: Enrique Cardenas, “Pemex y la macroeconomfa mexicana...", op cit, p.32.
promover la reinversién de utilidades y, aunque se increment6 la progresividad
del impuesto sobre la renta en 1954, se mantuvo y amplié la politica de estimu-
lar la creacién de nuevas empresas a través de subsidios y exenciones fiscales, y el
creciente apoyo de Nacional Financiera.’®
%8 Manuel Cavazos Lerma, “Cincuenta afios de politica...”, op. cit., pp. 105-106, y Olga Pellicer de
Brody y Esteban L. Mancilla, Historia de la Revolucién..., op. cit., pp. 243-244.
518 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA
Por tanto, la disponibilidad de divisas para realizar las importaciones de bie-
nes de capital y de insumos, y la existencia de un sistema financiero que pudiera
responder al menos a las necesidades de capital de trabajo, fueron componentes
importantes en la estrategia de desarrollo de la época. Se estima que, en prome-
dio, entre 1952 y 1958 el 37.7% del monto de la inversién privada estaba consti-
tuida por equipo, maquinaria y otros productos de origen importado.* Por ello
era tan importante contar con un sector exportador dindmico que proveyera de
divisas a la economia nacional. A lo largo de los cincuentas, el sector agropecua-
tio fue el principal generador de divisas, mientras que la mineria dejé de tener el
papel central. Ademis, desde los afios cuarenta, y con més fuerza a partir del de-
cenio siguiente, las exportaciones de servicios como el turismo y las transaccio-
nes fronterizas contribuyeron con montos crecientes de divisas que ayudaron a
financiar el déficit comercial de la balanza de pagos. El presidente Miguel Ale-
min hizo especial hincapié en este renglén y los resultados fueron muy rapidos.
El debilitamiento del sector agropecuario a partir de 1958, como eje del sector
exportador, obligé a recurrir a otras formas de financiamiento de las importa-
ciones, ¢ incluso oblig6 a limitarlas para evitar un colapso del tipo de cambio.
Por ello, la inversién extranjera directa, a pesar de que enfrentaba creciente opo-
sicién politica interna,” y la utilizaci6n del crédito externo, que habia vuelto a
estar disponible a partir realmente de la segunda Guerra Mundial, se constituyé
inicialmente como un complemento del ahorro interno y mis adelante lego
a tener una enorme importancia para el financiamiento de la inversin piblica.
Por su parte, el sector financiero nacional y privado comenzé a desempefiar
un papel mucho més importante como apoyo para el crecimiento del pais. Du-
rante los aiios cincuenta los recursos del sistema bancario a precios corrientes se
triplicaron, lo que muestra la creciente profundizacién financiera de la econo-
mfa. Mas atin, el principal estimulo para el crecimiento del sistema bancario
provino de los aumentos de la demanda de servicios bancarios de la industria, el
comercio y los particulars en general. De hecho, la mayor parte del aumento
de los activos del sistema bancario en los afios cincuenta se registr6 a cuenta de
las empresas y de los particulares.>8 Posteriormente, la baja tasa de inflacién per-
% Nacional Financiera, La economia mexicana en cifras 1978, México, 1978, p. 47.
¥ Raymond Vernon, The Dilemma of Mexico's Development: The Roles of the Private and Public Sector,
Harvard University Press, Cambridge, 1963, pp. 171-172.
% Mientras que en 1940-1950 el 43% del aumento de los activos del sistema bancario se debié a
empresas y particulares, en 1951-1955 ese porcentaje aument6 a 53%, y a 70% en el periodo 1956-
1960, Dwight S. Brothers y Leopoldo Solis, Evolucién financiera de México, Cemla, México, 1967, p. 145.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 519
mitié estimular atn mis el ahorro de las personas mediante instrumentos de
renta fija, que habrian de ser més importantes en la década de los afios sesenta.”
Finalmente, el aprovechamiento de las externalidades positivas creadas por
la inversion en infraestructura realizada con anterioridad, como por ejemplo en
carreteras, puertos, ferrocarriles, dotacién de energia a precios razonables, etc.,
contribuyé también al rapido desarrollo de la economia en su conjunto. La in-
version en este tipo de proyectos aumenté la productividad de otras actividades
econémicas, por lo que el producto nacional general aument6 mis all de lo
que significé esa inversién por si misma. De acuerdo con estimaciones sobre la
contribucién de los factores de la produccién al crecimiento del pis, alrededor
del 23% del crecimiento de la produccién se debié al aprovechamiento de las ex-
ternalidades y otros cambios de organizacién durante el periodo 1951-1962.”
Esta es una cifra relativamente alta ¢ indica que todavia en los afios cincuenta
existian muchas formas de incrementar la productividad general mediante in-
version en campos estratégicos con alta productividad social, mismos que con el
tiempo se fueron agotando hasta hacer cada vez més dificil obtener altas tasas de
crecimiento econdmico sélo con recursos internos.
En resumen, se puede afirmar que el desempefio general de la economia en
el periodo 1940-1962 fue muy din4mico. Si bien la transformacion habia inicia-
do desde los afios treinta, a partir de la guerra y sobre todo por la implementa-
cin de una politica proteccionista que gradualmente se fue ampliando, el motor
del crecimiento se encontré en la expansién del mercado interno. El sector ex-
portador tradicional, mineria y petrélco, fue dando paso lentamente al sector
agropecuario como proveedor de divisas. Por el lado de la oferta, el rapido creci-
miento de la economia se bas6 en la inversién publica en infraestructura basica,
que generé importantes externalidades para la inversion privada. Se dio un efecto
de complementariedad entre la inveisin pablica y la privada, que fue financia-
da fundamentalmente con recursos internos y con muy poco de ahorro exter-
no. Todavia entonces existian posibilidades importantes de aprovechamiento de
oportunidades de inversi6n con tasas altas de rendimiento social.
% Gustavo A. Del Angel Mobarak,"“La paradoja del desarrollo financiero”,en S. Kuntz Ficker (coord.),
Historia econimica general de México, De la Colonia a nuestros dias, El Colegio de México-Secretaria de
Economia, México, 2010, pp. 636 y ss.
“Esta estimacién se refiere al llamado anilisis de las fuentes del crecimiento econémico, que com-
paran el crecimiento de los insumos productivos con el del producto, mediante una funcién produc~
cidn agregada, Las diferencias en las estimaciones radican en la forma de medir los insumos: Enrique
Cirdenas,“El crecimiento econdmico...”, op. dt., cuadros 3,13 y 14,
520 LASEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA
IX.2. La politica econémica durante los afios cuarenta
y cincuenta
La politica econémica durante el periodo 1940-1962 se manejé con efectivi-
dad. El periodo fue testigo de al menos tres choques externos que obligaron al
Banco de México y a la Secretaria de Hacienda a tomar medidas contraciclicas.
Se contrarrestaron los varios choques externos mediante politicas fiscal y mo-
netaria contraciclicas, aunque en ocasiones las autoridades esperaron demasiado
para permitir la flotacién del tipo de cambio. La politica comercial se transfor-
mé a partir de la segunda mitad de los afios cuarenta para enfocar el crecimien-
to a partir de la expansién del mercado interno. Ello fue posible por la serie de
instrumentos que las autoridades habian incorporado en su arsenal, y por la de-
cision explicita de defender el crecimiento y el empleo a costa del tipo de cam-
bio y, hasta cierto punto, la estabilidad de precios.
La politica econémica seguida por el gobierno durante la segunda Guerra
Mundial tuvo dos vertientes fundamentales. Por un lado, hubo de reaccionar
al ciclo econémico externo con todos los instrumentos de que disponia, en es-
pecial en el ambito monetario y crediticio, para tratar de contrarrestar el im-
pacto inflacionario; por otro, el gobierno tenia perfectamente clara la idea de
que debia promover el desarrollo del pais mediante la inversién en proyectos
de infraestructura econémica global, con fondos propios o crédito, que sirvie-
ran como base para el crecimiento de la economia privada. Es decir, el gobier-
no tenia que invertir en transportes y comunicaciones (ferrocatriles, caminos
y puertos), generacién de energia eléctrica y obras de irrigacién, principal-
mente, y en obras de indole social, como educacién, salud y dotacién de agua.
La primera vertiente ataiie las politicas monetaria, crediticia y cambiaria, mien-
tras que la segunda tiene que ver principalmente con la politica fiscal y de
fomento.*"
Al terminar la guerra y deteriorarse la balanza de pagos, el gobierno intent
reaccionar ante la disminuci6n de las reservas internacionales para evitar una
recesién econdmica y la devaluacién del tipo de cambio. La creciente sobreva-
luacién del peso, a pesar de cambios sustanciales en la politica comercial —que
inicié un nuevo modelo de desarrollo econémico basado en la proteccién del
“Para una descripcién de los propésitos de la politica hacendaria en este periodo, véase el informe
del propio Secretario de Hacienda, Eduardo Suirez, Politica Financiera México, Secretaria de Hacienda
y Crédito Piblico, México, 11 de julio de 1946, Este documento esti reimpreso en Eduardo Suérez,
Comentarios y recuerdos (1926-1946), Editorial Porria, México, 1977.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 521
mercado interno ante la competencia extranjera—, no pudo evitar la deprecia~
cién del tipo de cambio en 1948, que lo levé a 8.65 pesos por dolar. Tras la
devaluaci6n se logré de nuevo la estabilidad, que lamentablemente fue efimera
por el choque de la Guerra de Corea. Por tanto, los objetivos de la politica eco-
némica durante los afios cincuenta fueron contrarrestar las fluctuaciones econé-
micas generadas desde el exterior para evitar al m4ximo su impacto negativo en
el nivel de actividad econémica y en la inflacién; conseguir la estabilidad de pre-
cios y mantener altas tasas de crecimiento después de la devaluacién de 1954, asi
como promover el desarrollo industrial a través de la proteccién comercial y de
diversos instrumentos de apoyo financiero, para aumentar el empleo y disminuir
la dependencia del exterior. Este tiltimo objetivo se buscé a costa del sector agro-
pecuario, que finalmente perdié su caracter estratégico con enormes consecuen-
cias para la economia (cuadro 1x.5).
Cuanro 1x.5. Indicadores macroeconémicos, 1950-1962
(tasa media de crecimiento anual)
1950-1951 1952-1953 1954-1957 1958-1962 1950-1962
PIB nominal 22.2 5.6 18.1 9.6 13.4
Pin real (1960= 100) 88 24 8.2 5.2 62
Agricultura 79 “1.9 94 3.0 49
Industrial MA 23 O41 64 73
Exportaciones 20.6 2.8 6.0 5.0 63
Importaciones 31.4 caer: 9.4 poe 6.3
Oferta monetaria nominal 25.0 ae oie oe 12.3
Base monetaria eee ee fe 12.0 12.8
Reservas internacionales 41.5 eae 16.5 eae 8.2
Poder de compra de las
exportaciones! 12.5 15 25.0 8.2 a
Precios al mayoreo 16.6 0.6 79 27 6.0
1978=100
Terminos de intercambio 3.1 “17 38 2.4 07
Ingresos fiscales 12.0 1.4 21.3 ees 10.3
Egresos fiscales 11.7 8.4 19.8 78 12.1
Tipo de cambio real ace eaeer: eee eemaae: 0.2
El poder de compra se calculé considerando el valor de las exportaciones mis el turismo neto,
Fuente: Nacional Financiera, La economia mexicana en cfias 1978, op.cit., pp. 19, 26, 29, 226, 229, 377 y 381.
522. LASEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA.
Politica econémica durante la segunda Guerra Mundial
El choque externo de la guerra significé un dilema para la Secretaria de Ha-
cienda y el Banco de México. Por un lado, el gobierno debia contener las pre-
siones inflacionarias y por otro estimular al aparato productivo, en el contex-
to de las limitaciones impuestas por el mismo contflicto y la politica exterior.
La politica monetaria y crediticia fue mas bien contraccionista, mientras que la
politica de gasto aumenté la inversién a costa del gasto corriente del gobierno
y fue moderadamente expansionista. Las consecuencias de la politica no estu-
vieron separadas y de hecho tendian a tener efectos encontrados, lo que con-
tinuamente implicé diferencias y controversias dentro y fuera del gobierno. Con-
trolar las presiones inflacionarias que provenian del extranjero por la coyuntura
bélica, a través de restricciones monetarias, se oponia a un gasto pablico defi-
citario con fines de fomento econémico, al menos en el corto plazo. Asi, por
ejemplo, Miguel Palacios Macedo, retomé6 la controversia que habia tenido en
los afios treinta y nuevamente criticé la politica hacendaria de gasto pablico
deficitario y el sobregiro del Banco de México en crédito al gobierno federal,
por sus repercusiones inflacionarias.” En un nuevo memorando dirigido al
Secretario de Hacienda en agosto de 1941. Palacios Macedo subraya las reper-
cusiones econémicas de mediano plazo que habria de tener la expansién mo-
netaria generada por el gobierno o por los propios bancos sobre el nivel de
precios, y en general se atribuye la inflacién prevaleciente entonces casi en su
totalidad al sobregiro del Banco de México en su crédito al gobierno federal.
La politica monetaria y crediticia ejercida durante la segunda Guerra Mun-
dial se coordin6é muy efectivamente con la politica fiscal. Eduardo Suarez repi-
tid como secretario de Hacienda en el gobierno de Manuel Avila Camacho, y
Luis Villasefior fue nombrado director del Banco de México, una figura mucho
mis afin a Suarez en cuanto a su concepcién del papel de la politica econémica
que lo que habia sido Luis Montes de Oca. Por ello, la Secretaria de Hacienda y
el Banco de México unieron fuerzas para esterilizar los ingresos extraordinarios
de divisas, reducir el medio circulante y el crédito bancario para controlar las pre-
siones inflacionarias, pero al mismo tiempo el Banco de México monetiz6 par-
te del déficit fiscal que financié la inversién pablica, alentando en alguna medi-
da el mismo proceso inflacionario.
“El primer memorando fae presentado inicialmente al Consejo de Administracién del Banco de
México en 1937, del cual ya se dio cuenta en el capitulo anterior. El texto de éste y el referido ahora de
1941 se encuentran en Miguel Palacios Macedo, “Dos documentos sobre politica hacendaria mexica~
na”, Problemas Agricolas ¢ Industriales de México, vol. 5, nim. 1,1953, pp. 155-161.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 523
A lo largo de estos afios hubo un gran activismo de politica monetaria y
crediticia para afrontar el choque externo. Las autoridades hacendarias y finan-
cieras modificaron la legislaci6n del Banco de México y de las instituciones cre-
diticias, aumentaron el encaje legal, llegaron a acuerdos voluntarios con los ban-
cos para que éstos restringieran el crédito, vendieron oro y plata para absorber
liquidez del sistema, y finalmente iniciaron el control selectivo del crédito por
actividades y por zonas geograficas. Estas medidas no fueron suficientes para con-
trarrestar las fuerzas inflacionarias, que fueron exacerbadas hasta cierto nivel por
el crédito primario que otorgé el Banco de México al gobierno federal para
realizar algunas de sus inversiones. Veamos este proceso con mis detalle.
Las entradas de capital descritas en Ja seccién anterior trajeron como conse-
cuencia el aumento en las reservas internacionales del Banco de México de 41.4
millones de délares en 1939 a 372.7 millones en diciembre de 1945.A partir de
entonces las reservas tendieron drasticamente a la baja. El aumento en las reservas
durante la guerra se debié , en primera instancia, a los superdvits en la cuenta co-
rriente de la balanza de pagos, que en ese periodo acumularon 210 millones de d6-
lares,y a las inversiones extranjeras directas, que sumaron 147.9 millones de délares;
Is entradas de capital de corto plazo y los errores y omisiones de la balanza de pa-
gos durante la guerra pricticamente se cancelaron unos con otros, de tal suerte que
el resultado neto fue de sélo 14.9 millones de délares en esos afios de la guerra.
El impacto de las entradas de divisas en la oferta monetaria fue inmediato,
pues ésta tuvo un crecimiento nominal de 301% durante la guerra, mientras que
los precios aumentaron 96% durante el mismo periodo.* En el cuadro 1X.6, se
puede observar que mientras que en 1939 las reservas internacionales representa-
ban el 30.1% de la base monetaria y el crédito al gobierno y otros activos sig-
nificaban el 69.9% restante, para 1945 las reservas internacionales del Banco de
México acumuladas, a pesar de fluctuaciones importantes durante la guerra, llega-
ron a representar el 59.6% de la propia base monetaria. De acuerdo con DeBeers,
para 1945 el 55.7% de la oferta de dinero en circulacién se habia originado del
exterior, a pesar de los intentos de esterilizacién realizados por las autoridades
para reducir las presiones inflacionarias que se describen a continuacion."* De
“ Nacional Financiera, La economia mexicana en cifras 1978, op. cit., p. 366.
“ Banco de México, Subdireccién de Investigacion Econémica y Bancaria, “Medio siglo de esta-
disticas econémicas seleccionadas” en Ernesto Fernindez Hurtado (comp), Cincwenta afios de banca cen-
tral..., op. cit., pp. 126, 136 y 138.
John S. DeBeers, “El peso mexicano, 1941-1949”, Problemas Agricolas ¢ Industriales de México, vol.
vont. 1, 1953, p.24.
1p do ---enygyd puavoy v7 ‘seuaprec) anbysu ua aoxpugde jap Sorpend 2p CL A THO !L61 “9h6L ‘S¥OL
‘FOL “CHOI ‘ZHOL “IF61 “OF6L “6E6I & s1UsIpuodsa1s0> ‘oonCyYY ‘PMU ausofiy NS UD sepedr|gnd OoMKaYY 9p ODUEG [oP SSDUETEG ap SePIURIGO Fe BP SeIILD :SALNANY
“sanayiiq A sepouout adnpUut:q3 "FO +M=N9+IA=H 2 d+NO=Wi
Oi Ot cre oe re £6 TI- 61 vs ova=4
TUS GTEC LE CLI Pe SOI LIZ Vo zee qra/a=4
7169 TIT 66 esi 766 oC L6L OPI oro (H) eHeieuou aseg,
Cie ee ee
(alorasnod) yf ap ojuajuisen pp uoDAguTOD =
Le or O88 rg 98 oF re Le a sia [ap afeatiso40d owso9 Py
¢9 oS 09 68 LL 8 18 vl el ia [ep afequscied ow0> FO
0086Z O0€ZZ 00S0Z OOL9T O0LET 00201 0088 O0EL 0089 (seruazzz09 sorsaad ¥) aia
oF cL aT at aL cL el TT cL o1sejou0Ur Jopesqdnyny
OT ee ve 60 80 £0 90 PE gO o/a=d
oe ST rT vt or ét v2 8T cee ad/d=4
S891 CELE BBL. ZHST GOTT oeL Lb 66€ 87 (q) sousodaq
evel esl beck fort OCOL | t6 OL ees 66h — (GD) [ENUED Oru Jap OUNPZID
06L = LeEL BURT. SEL = LTE Seg zoe ze SIZ (TA) seTeuoTSeUrOIUT seazos7y
Wel eel 0081 Te Ble Ocul Loe 799 866 (AD) aruENaTD
646 «TELE = TLET = SLOL. SL br lee oe onl (ara) seazasoy
CELZ BSBZ_TEOOHBTZSLUZZ_—sMOHL = BTOT «BB v1 2(H) tERrouOW aseg,
6ere love Orse Olee L497 OST OLET 090T 88 1(N) Blze9u0Ur e1293Q)
Lleol —-9#61_—S6L ROL CEKOE = ZhOT~—CdLKGL = COK6L SCE
sopes
(sosad ap souojjius)
LE6L-6E6] ‘Vuvjauow vyafo vj ap ojuanunar ap sajuanf X sauauoduod “9x1 OMGVAD
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 525,
hecho, las reservas internacionales como porcentaje del producto interno bruto
pasaron de 3.2 a 8.8% durante la guerra. Aunado a ello, el financiamiento del
Banco de México al gobierno federal también contribuyé al crecimiento de la
oferta monetaria, pero en menor medida. Si bien el saldo del crédito del Banco
de México al gobierno pasé de 499 millones de pesos a 1224 millones entre
1939 y 1945, su proporcién en el pip se redujo de 7.3% a 6.0% en esos afios; es
decir, el aumento de la base monetaria se debi6 mucho mis al aumento de las
reservas internacionales que al financiamiento inflacionario al gobierno.
Desde luego, la abundancia de délares en la economia provocé también pre-
siones en el mercado cambiario para apreciar el peso, pero las autoridades ha-
cendarias y el Banco de México lograron resistirlas. Sin embargo, ello no evit6
la apreciacién real del peso debido a que la inflacién en México fue mayor que
en los Estados Unidos, y por tanto se inicié un proceso de sobrevaluacién del
tipo de cambio a partir de 1942 (grafica 1x.3), que habria de culminar con la de-
valuacién de 1948-1949. Es decir, el impacto monetario externo tenia dos efec-
tos que se contraponfan: por un lado la abundancia de divisas en el mercado cam-
biario presionaba a las autoridades hacendarias a revaluar el peso, mientras que
por el otro la inflacién interna superior a la externa aconsejaba la depreciacion
del peso para mantener un equilibrio en su valor real.
‘Ante Ia imperfeccién de los mercados financieros y la carencia de valores
gubernamentales que el pablico adquiriera voluntariamente, el Banco de Méxi-
co inicid en 1941 la venta de oro y plata al pablico para retirar dinero en efectivo
de la circulacién. De 1941 a 1944 las ventas de oro alcanzaron los 377.9 millo-
nes de pesos y las de plata 260 millones, lo cual representaba aproximadamente
265 millones de délares, 0 casi el 80% del aumento de la reserva internacional
entre 1941 y 1944, cifra nada despreciable.*
Con el fin de reducir el crédito bancario, la autoridad monetaria aumen-
t6 el rango que podia alcanzar el encaje legal en la nueva Ley Constitutiva del
Banco de México, aprobada en abril de 1941. El limite superior del encaje
legé al 20%, el cual fue hecho obligatorio el mismo dia en que la ley entré en
vigor. En virtud de la persistencia de las presiones inflacionarias y la insuficien-
cia de la medida adoptada —especialmente porque los bancos cubrieron el
requisito legal con reservas excedentes que mantenian en caja— el 31 de di-
ciembre de 1941 se elevé el limite maximo del encaje legal al 50%, aunque no
se legé a hacer efectivo inmediatamente. De hecho, la tasa obligatoria fue au-
“ Manuel Cavazos Lerma, ““Cincuenta afios de politica...”, op. ct.,p. 86
526 LASEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA.
mentando gradualmente hasta que el nivel maximo del encaje legal se impuso
en enero de 1944.47
Otro esfuerzo encaminado a controlar el medio circulante fue el acuerdo al
que llegé el Banco de México con los bancos de depésito del Distrito Federal en
abril de 1943. Mediante este acuerdo, los bancos estaban autorizados a contabili
zar hasta el 30% de sus reservas legales en valores gubernamentales, de tal suerte
que en la prictica se trataba de créditos al gobierno federal que sustitufan a los
que de otra manera le harfa el propio Banco de México. Este acuerdo, mis otro
similar realizado en 1944 y modificado al afio siguiente, provocé que la banca
privada incrementara sus tenencias de bonos del gobierno de 21 millones de pe-
sos en 1942 a 159 millones a fines de 1945. Un acuerdo complementario con la
banca privada de la Ciudad de México, realizado en noviembre de 1942, estable-
cid que su crédito no debia sobrepasar el nivel observado el ultimo dia de octubre
de ese afio, lo cual de hecho consistfa en un encaje marginal del 100%. Este acuer-
do se abrogé en agosto del afio siguiente. En forma similar, también en 1942, el
Banco de México establecié normas para controlar el crédito selectivamente, con
el fin de atacar la especulacién y favorecer las actividades productivas.”
Esta descripcién de medidas de politica monetaria y crediticia dan una bue-
na idea sobre los intentos de las autoridades hacendarias para controlar la infla-
cién, aunque realmente tuvieron s6lo éxito parcial, pues durante los afios de la
guerra los precios crecieron a una velocidad promedio de casi 14% anualmente.
No obstante, en el cuadro 1x.6 se puede apreciar que en general el crecimiento
de la oferta monetaria durante la mayor parte del periodo se debi6 a los au-
mentos de la base monetaria ya descritos, y no tanto a la expansién del crédito
bancario. Esto es, la politica monetaria Ievada a cabo durante la guerra mundial
tuvo el efecto deseado de aminorar el aumento del crédito bancario, que hu-
biera tenido un impacto todavia mayor sobre el nivel de precios.
Un instrumento adicional de politica econémica durante el periodo lo
constituyé la politica del comercio exterior. El fuerte proceso inflacionario du-
rante la guerra y el acuerdo comercial suscrito con los Estados Unidos en 1943
significaron, en los hechos, una apertura comercial al exterior. De hecho, la
© Victor L, Urquidi, “Tres lustros de experiencia monetaria en México: algunas ensefianzas”, en
Memoria del Segundo Congreso Mexicano de Ciencias Sociales, México, 1946, pp. 451-453, y Manuel Ca~
vazos Lerma, “Cincuenta afios de politica...”, op. cit., pp. 86-89.
* Con el tiempo, esta prictica se volvié un problema, pues los bancos financiaron crecientemente
al gobierno federal en lugar de realizarse una reforma fiscal.
© Manuel Cavazos Lerma,"Cincuenta aiios de politica...” op.cit., pp. 86-89.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 527
politica comercial seguida durante esos afios, mas bien involuntariamente, que
se caracterizé por el mantenimiento de las tarifas en niveles practicamente
constantes, tuvo como consecuencia que la tarifa implicita a las importaciones
(recaudaci6n fiscal proveniente del cobro de los aranceles entre el valor de las
importaciones) se redujera notablemente, de 17.1% en 1939 a 7.5% en 1945;
esto ocurrié al no haber cambios sustanciales y generalizados en las tarifas espe-
cificas al tiempo que se daba un fuerte proceso inflacionario.”
En enero de 1943 se suscribié un acuerdo comercial entre México y los
Estados Unidos mediante el cual se congelaban los niveles de tarifas para los prin-
cipales bienes y se daban concesiones 0 reducciones en los aranceles en 203
fracciones, cuyo valor representaba en 1939 el 29% de las importaciones mexi-
canas de ese pais. Se decia que el acuerdo de no aumentar tarifas era una parte
de la contribucién mexicana al esfuerzo bélico de los aliados.*! En diciembre de
ese afio, el gobierno mexicano emitié un decreto en el que se elevaban las ta-
rifas de unos 600 productos, en un rango de entre 10 y 50%, aunque en ocasio-
nes llegaba al 100%. Sin embargo, este decreto nunca entré en vigor, aparente~
mente por la oposicién del gobierno norteamericano, que argumentaba que esa
accién iba en contra del espiritu del acuerdo firmado a principios de ese afio.
Se dice que el gobierno mexicano cedié ante la presin de los Estados Unidos
para no hacer peligrar la importacién de equipo y maquinaria para proyectos
hidraulicos, de energia eléctrica e industriales que constituian la prioridad na-
mero uno del gobierno mexicano.” Finalmente, en 1944, el Congreso autori-
z6 al Poder Ejecutivo establecer controles cuantitativos a ciertas importacio-
nes, aunque una lista amplia de productos sujetos a cuotas no aparecié hasta
fines de 1945. Si bien es cierto que el establecimiento de algunas cuotas a la im-
portaci6n en ese aiio constituyé el inicio de una verdadera politica proteccio-
nista, que habria de consolidarse a partir de 1947 como se vera mis adelante, la
politica comercial explicita que se siguié, voluntaria o involuntariamente por
Ja presion externa, fue mas bien de apertura de fronteras. Ello contribuia, por otra
parte, al propésito de aumentar la oferta doméstica de bienes que coadyuvara a
8° Ello se debid a que los aranceles que se cobraban a las importaciones eran constantes y estaban
expresados en forma especifica por unidad, de modo que los aumentos de precios de las importacio-
nes en moneda nacional significaban reducciones en la tarifa cobrada realmente. Las cifras se calcula~
ron con base en informacion de la Comisién Mixta del Gobierno de México y del Banco Interna-
cional de Reconstruccién y Fomento, en Rail Ortiz Mena, Victor L. Urquidi, Albert Waterston y
Jonas H. Haralz, El desarrollo econdmico..., op. cit., pp. 367, 396.
5 René Villarreal, El desequilibrio externo...., op. dt., pp. 64-65.
® Sanford A. Mosk, Industrial Revolution in Mexico, University of California Press, Berkeley, 1950, p.70.
528 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA
controlar la inflacién, especialmente en el caso de los bienes “necesarios para la
subsistencia”.
Es verdad que existfa la intencién politica de proteger la industria nacional
para estimularla; no obstante, la realidad coyuntural impidié que eso fuera posi-
ble durante la guerra. Mas bien, la politica de estimulo a la industria —salvo en
algunas instancias particulares— fue la politica fiscal a través de las leyes de fo-
mento que se aprobaron en 1941 y posteriormente en 1946, y mediante el gasto
de inversién gubernamental en infraestructura. En esencia, esas leyes de fomen-
to se restringian a la exencién de practicamente todos los impuestos por un pe-
tiodo de cinco afios (Ley de Industrias de Transformacién, 1941), que se ampli
en 1946 (Ley de Fomento de Industrias de Transformacién) hasta un periodo de
10 afios, dependiendo de la importancia estratégica de la industria en cuestién.
Los impuestos incluidos eran los.de la renta, del timbre, utilidades excedentes e
incluso de importacién de maquinaria, equipo y materias primas que tuvieran
que adquirirse en el exterior. La Ley de 1941 autorizaba, ademas, la exencion de
impuestos a la exportacién o aforo que estaban en efecto desde la devaluacion
de 1938, aunque esta exencién fue revocada en la nueva Ley de 1946. De acuer~
do con cifras de la Secretaria de Hacienda, hasta febrero de 1946 se habian esta~
blecido al amparo de esa ley 432 empresas que ocupaban cerca de 25000 traba-
jadores, con una inversién de alrededor de 300 millones de pesos.*° El desarrollo
de la industria se ver4 con més detalle en la siguiente seccion.
Ademis la politica fiscal seguida durante la guerra amplié la inversion pi-
blica en infraestructura para generar externalidades positivas para el sector privado.
Al mismo tiempo, en términos macroecondémicos, la politica fiscal estaba basada
en un presupuesto mis bien balanceado, aunque tuvo que incurrir en déficits pe-
queiios, que financié con crédito primario del Banco de México y con crédito del
sistema bancario privado. Por tanto, su impacto inflacionario fue mas bien modesto.
El gasto pablico durante la guerra, y durante los afios cuarenta en general,
tuvo un aumento importante en términos reales. Entre 1939 y 1945, el gasto neto
total del sector pablico crecié 38.2%, y en términos per capita lo hizo en 20.5%;
no obstante, su proporcién en cl producto interno bruto disminuyé de 11.3 a
10.0%, debido al acelerado crecimiento de la economia. De estos gastos, aque-
llos destinados a la operacién del gobierno, los gastos corrientes, disminuyeron
® Eduardo Suire2, Politica Financiera México, op.cit.,p.43.
Para un anilisis detallado de las leyes mencionadas, véase Sanford A. Mosk, Industrial Revolu-
tion...., op. cit., pp. 63-67.
% Eduardo Suirez, Polltica Financiera..., op cit.,p.45.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 529.
drasticamente de 81.1 a 67.2% en el mismo periodo, lo cual muestra la decision
definitiva del gobierno de impulsar la inversién publica. En térmunos reales, el
gasto de inversién aumenté 140.1% durante los afios de la guerra, es decir, a una
tasa promedio anual de 14.7%, que es sin duda una de las cifras mas importantes
registradas en la historia econémica del pais.
El gasto de inversién se destiné esencialmente a la construccién de caminos,
puertos, ferrocarriles, petroleo, generacién de energia eléctrica y obras de irri-
gacion (cuadro rx.7). En particular, es notable el crecimiento de la red carretera
en 8577 kilémetros de vias transitables mds, lo que practicamente duplicé la red
existente hasta entonces. Naturalmente ello significé un fuerte aumento de la
carga y los pasajeros transportados por carreteras y ferrocarriles. De acuerdo con
estimaciones hechas por la Comisién Mixta formada por el gobierno mexica-
no y el Banco Mundial, el volumen de carga crecié en 40% mientras que el de
pasajeros lo hizo en una proporcién atin mayor, especialmente en autobuses y
ferrocarriles. Para 1945, el volumen de carga transportado por carretera alcanz6
al transportado por ferrocarril por primera vez, y a partir de entonces lo sobre-
6.7 Las obras de irrigacién también aumentaron la calidad de la tierra y, en
menor medida, la superficie cultivable. Entre 1939 y 1945, la incorporacién de
nuevas tierras de cultivo de riego fae de casi 2.5 millones de hectreas, y se mejo-
raron 1.7 millones adicionales que ya eran de riego. La Comision Mixta antes re-
ferida estimé en su momento que su impacto sobre el volumen de produccién
fue de entre 20 y 30% durante los afios cuarenta,°* que en realidad es una cifra
muy significativa. La capacidad de generacion de energia eléctrica también au-
mento en forma importante en esos afios, de 680500 a 719600 kilowatts.
En cuanto a los ingresos fiscales, la caracteristica mas importante durante
este periodo es el aumento de la importancia de los impuestos directos, espe-
cialmente el impuesto sobre la renta y la contribuci6n fiscal de Pemex, a costa
de la disminucién de los impuestos indirectos, incluyendo los del comercio ex-
terior. Mientras que el impuesto sobre la renta representaba el 7.5% de los ingre-
sos fiscales en 1939, para 1945 esa proporcién legé a 24%. Pemex contribuyd
con el 8.9% de los impuestos del gobierno federal en esos afios.°° En forma si-
5 Comisién Mixta del Gobierno de México y del Banco Internacional de Reconstruccién y Fo-
mento, en Rail Ortiz Mena, Victor L. Urquidi, Albert Waterston y Jonas H. Haralz, El desarrollo econé
‘mico..., op.cit., pp. 360-365.
© Ibid., pp. 275, 282-283, 290-291
5% Ibid., pp. 104-105,113-118, 200-201,
» Enrique Cardenas, “Pemex y la macroeconomia mexicana...”, op. cil. p. 81.
Cuapro 1x.7. Inversiones realizadas por el gobierno federal
durante el sexenio 1941-1946 (millones de pesos)
Con cargo al Con fondos
Concepto Total erario federal Con crédito! _especiales
Directamente productivas
Construccién de caminos 769.023 228.955 540.067
Obras de irrigacién 626.169 530.083 96.086
Obras generadoras
de energia eléctrica 260.567 73.962 120.000 66.605
Construccién de ferrocarriles 167.936 107.436 60.500
Adquisicién de ferrocarriles:
Mexicano 41.000 41.000
Interocéanico 12.000 12.000
Obras en los puertos 63.200 63.200
Obras de Puertos Libres
Mexicanos 37.000 37.000
Aportacién de capital
al Banco Nacional
de Crédito Agricola, S.A. 25.780 25.780
Aportacién de capital
al Banco Nacional
de Crédito Ejidal, S.A.deC.V. 117.387 ‘117.386
INDIRECTAMENTE PRODUCTIVAS
Construccién de escuelas 41.635 41.635
Construccién de hospitales
y Centros de Asistencia Péiblica 37.849 3.649 34.200
Construccién de cuarteles
y campos militares 24.432 24.432
Otros edificios publicos 48.803 47.518 1.285
Dotacién de agua potable
a pequefios poblados 84.291 30.072 35.500 18.719
Obras hidréulicas 62.660 62.660
Junta de Mejoras Materiales 117.830, 87.763 30.066
Sumas 2537.559 —1409.768 976.916 150.875
* Las cantidades que aparecen en esta columna representan emisiones originales y se han venido amortizando en
los términos de los decretos y contratos respectivos, con cargo al Presupuesto Federal de Egresos,a través del ramo
de Deuda Pablica,
* Del emprésito de 20 millones de délares obtenidos del Import and Export Bank no se ha dispuesto en su totalidad,
Furnte: Eduardo Suarez,"Politica financiera”, Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico, México, 11 de julio de 1946.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 531
milar, los impuestos a las importaciones y a las mismas exportaciones reduje-
ron su importancia durante el mismo periodo, de 34.5 a s6lo 20%. Es intere-
sante destacar que el auge de la actividad econémica durante la guerra contri-
buyé en forma significativa al incremento de los ingresos fiscales, de tal suerte
que éstos aumentaron 13.5% en términos reales, pero disminuyeron 0.9% per
c4pita y como porcentaje del producto de 11.4 a 8.3% durante esos afios. La
raz6n mas importante de esa disminucién relativa radica en la caida de los im-
puestos a la importacién, pues, como ya se mencioné, la recaudacién arancela~
ria suftié como consecuencia de la inflacion observada en el pais y del estan-
camiento relativo de los aranceles.”
Si bien es cierto que las finanzas publicas acusaron un déficit piblico, que de
1939 a 1945 sumé 784 millones de pesos, slo equivalieron al 0.6% del producto
interno bruto.“ Este déficit, que puede parecer elevado en términos absolutos,
fue muy reducido en su impacto inflacionario potencial. El déficit fue financia-
do con recursos del Banco de México y en menor medida por bancos nacionales
de desarrollo. No obstante, debe destacarse que durante la guerra los ingresos del
gobierno financiaron todos los gastos corrientes y la mayor parte de la inversion
publica. Ademis se hicieron pagos por indemnizacién de propiedades extranje-
ras que sumaron 220 millones de pesos, que significaron alrededor del 28% del
déficit total acumulado.” En el cuadro 1x.7 se puede observar cuales obras fue-
ron financiadas con recursos propios y cudles con crédito interno.
El sobregiro de la cuenta del gobierno con el Banco de México causé mu-
cha preocupacién en los medios financieros, sobre todo al inicio de los afios
cuarenta, por las posibles repercusiones sobre la inflacién. El mismo Eduardo
Surez, hacia el final de su gestidn, asi lo reconocié:
Es innegable que en México se ha operado una expansién monetaria cuyas pro-
porciones son considerables y que el gobierno debe asumir la responsabilidad de la
parte que él ha provocado, principalmente a través de su programa de obras pibli-
© Ihid., pp. 364-367.
Ibid., pp. 372-373, y Banco de México, Subdireccién de Investigacién Econémica y Bancaria,
“Medio siglo...” op cit., p. 130.
® Un desglose detallado del financiamiento del déficit se puede encontrar en el cuadro 121 de la
Comisién Mixta del Gobierno de México y del Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento,
en Raiil Ortiz Mena, Victor L. Urquidi, Albert Waterston y Jonas H. Haralz, EI desarrollo econdmico...,
op.cit., pp.376-377.
® Evidentemente las cifras que se presentan provienen de diferentes firentes y por lo tanto no ne-
cesariamente “‘cuadran” unas con otras, pero dan una buena idea de su magnitud,
532 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA
cas; aunque no debe olvidarse la significacién que en tal expansién ha tenido el
incremento de la reserva monetaria,*
Sin embargo, en retrospectiva, tanto su monto como el uso que se le dio a
esos recursos permiten afirmar que, en todo caso, el crédito primario al gobier-
no federal resulté relativamente poco inflacionario. Mas bien fueron los cho-
ques externos los que impactaron més fuertemente el proceso inflacionario.*
La posguerra y la devaluacién de 1948
La conclusién de la guerra coincidié con el inicio del dltimo afio de gobierno
del presidente Manuel Avila Camacho. Era un afio dificil, pues es normal que
haya fuuertes presiones para concluir las obras piblicas importantes y existe ma-
yor resistencia a tomar medidas dificiles, como depreciar el tipo de cambio, si no
es estrictamente indispensable. Ya en 1946 habia voces que sefialaban la necesi-
dad de ajustar el tipo de cambio ante el deterioro de Ja balanza comercial, pero
no se actué en ese sentido. El propio Ramén Beteta, que Ievaba la campaiia
electoral del candidato Miguel AlemAn, insistia en privado que se debia hacer un
ajuste al peso antes de que entrara el nuevo gobierno. Dado que esto no ocu-
rrié, el presidente Miguel Aleman, con Ramén Beteta en la Secretaria de Ha-
cienda, decidié dejar el tema a un lado hasta que las circunstancias los obligaron.
Poco tiempo después, la politica econémica fue obligada a cambiar de rumbo
por el stibito deterioro de la balanza de pagos. Por una parte, la politica moneta-
ria intent6 contrarrestar los embates de la disminucién de la demanda externa
mientras que la politica comercial se volvié mucho mis proteccionista confor-
me avanz6 el nuevo sexenio. La politica fiscal y de fomento —dirigidas por el
nuevo secretario Beteta, quien tenia ideas muy scmejantes a las de su predece-
sor— siguid la misma ténica que la de afios anteriores: fue expansiva al conti-
nuar la inversién piiblica en infraestructura basica, lo cual generé externalidades
positivas para el resto de la economja, aunque con un cierto efecto inflacionario,
pues nuevamente parte del gasto en inversin se hizo con recursos del Banco de
México. A la postre, cuando la balanza de pagos ya no pudo soportar el desequi-
librio a pesar del aumento de los aranceles y la brecha entre ahorro e inversién
© Eduardo Suarez, Comentarios y recuerdos. .., op. cit., p. 367.
‘ Este resultado es contrario a la sabiduria convencional sobre la naturaleza de la expansi6n fiscal y
su papel en el proceso inflacionario de la época.Véase Enrique Cardenas,"“El mito del gasto...”, op di
“ Juan Pablo Arroyo y Graciela Marquez, “De la teoria a la prictica. Ramén Beteta y el proceso
devaluatorio de 1948-1949”, manuscrito, 2012,
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 533
se hizo insoportable, el Banco de México tuvo que dejar flotar el tipo de cambio
a mediados de 1948. Sélo asi se podria restablecer la relacién de precios con el
exterior, y enderezar el déficit en las transacciones con el resto del mundo. En las
paginas siguientes se analizan las diversas politicas gubernamentales con detalle.
La politica monetaria se modificé sustancialmente al concluir el conflicto
bélico. De una situacién en donde se requeria frenar la expansién monetaria
causada por la expansién del sector externo y los ingresos extraordinarios por la
venta de servicios al exterior y la creciente inversién extranjera directa, el Ban-
co de México tuvo que pasar a tomar medidas para contrarrestar la pérdida de
reservas que afectaron negativamente la base monetaria y amenazaban con crear
una situacién de estancamiento econémico. Si bien la balanza comercial duran-
te la guerra habia sido ms bien deficitaria, su monto no habia impedido que las
reservas del Banco de México aumentaran casi todos los afios del conflicto. Sin
embargo, a partir de 1946 el monto de las importaciones aceleré mucho su rit-
mo de crecimiento, de tal suerte que entre 1945 y 1947 su valor en délares co-
rrientes aumenté 93.2%, de 372.3 a 719.2 millones de délares; por tanto, el dé-
ficit comercial aumenté de 96.5 millones de délares en 1945 a 207.8 millones
en 1946, y a 248.8 millones de délares en 1947. Este aumento de las compras en
el exterior se debié, fundamentalmente, al crecimiento del ingreso nacional en
términos reales, a la sobrevaluacién del peso con respecto al délar, y al levanta-
miento de las restricciones a la exportacién de algunos productos que todavia
quedaban vigentes en los Estados Unidos. El pin aumenté 35.8% a precios co-
rrientes en 1946 y, dado que el tipo de cambio se mantuvo constante, el pro-
ducto nacional en délares también crecié en esa misma proporcién. Al afio
siguiente, el producto volvié a crecer muy répidamente en pesos corrientes,
11.1%, lo cual implica que, en dos afios, el prs en délares crecié 50.9%. Eviden-
temente, ello debia tener un gran impacto en las importaciones.
Por su parte, el nivel de sobrevaluacién del tipo de cambio en 1946-1947 se
mantuvo casi constantemente muy alto, alrededor de 40% respecto a 1940, aun-
que de hecho disminuyé ligeramente en este Ultimo afio debido a la fuerte in-
flaci6n experimentada en los Estados Unidos en relacién con la observada en
México. La liberaci6n de las exportaciones norteamericanas ocurrié sobre todo
en el renglén de los bienes de capital, cuyas importaciones desde México con-
tinuaron su crecimiento y preponderancia en el total (gréfica 1x.5).Asi, el 48.3%
del aumento de las importaciones de mercancias en 1946-1947 se debid a bie-
nes de capital, 22.9% a materias primas y el 28.9% restante a la importacién de
bienes de consumo.
534 LASEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA
GRAFICA ix.5. Composicién de las importaciones, 1939-1950
Porcentajes
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
‘Nota: Las importaciones por grupo no suman cien por ciento, el faitante lo constituyen las im-
portaciones no clasificadas.
Fuenre: Banco de México, tomado de Comisién Mixta del Gobierno de México y del Banco
nal de Reconstruccién y Fomento, EI desarrollo econémico de México..., op. cit.,
El aumento de la demanda de importaciones en esos afios también se debid
a la disponibilidad de dinero en circulacién que se habia acumulado durante la
guerra, y que no habja sido absorbido por la economia. El pablico tenia fondos
excedentes que no habia podido gastar y que-finalmente lo pudo hacer una vez
que fueron liberadas las importaciones de muchos productos provenientes de
los Estados Unidos.® Desde otra perspectiva, el estimulo a la demanda agregada
generado por los aumentos de la cantidad de dinero y por el gasto piiblico defi-
citario desembocaron en un crecimiento del producto interno tanto real como
en términos nominales. Naturalmente, parte de este gasto adicional se realiz6 en
compras del exterior.
Por tanto, la politica monetaria y crediticia durante los primeros afios de la
posguerra se volvié esencialmente compensatoria del impacto de la reduccién
de las reservas en la base monetaria; mientras que la parte externa de ésta dismi-
nuyé del 60 al 23% entre 1945 y 1948 (cuando las reservas internacionales pa-
saron de 1808 a 823 millones de pesos), el crédito interno del Banco de Méxi-
co sélo aumenté de 6.3 a 9% del pis en esos afios, cifta semejante a la que habia
existido en la parte mis dlgida de la guerra (cuadro 1x.8). El gobierno de Mi-
© Para una explicacién monetaria de este fendmeno, véase Antonio Gémez Oliver, Politicas mone-
taria y fiscal..., op cit., pp. 40-43.
‘zed “yn do*,-oongnd case jap onur [g,,‘seuspugy enbusug :awany
+90 9¢0 ZL LS eur 8bb9 TL It Ve LeCZ «ESET
8s'0 wo 8b Ls s0r £09 V9 Osre sr e9st ESL
rs'0 9or0 SheIS wu TEL$ 09 r80€ ws Ly9% S61
os'0 oso 9eLog €or 129 VL S7Bz TL 9r8Z «OST
990 reo o1ere TU Isp L8 O8Lz lr orl 6F6L
LL0 &0 9611 oll 6z9€ 06 9087 9% £8 Shor
1£0 670 LETT £6 eeLz 99 €h6 1 Lt 064 Lr6l
+0 90 zeae 601 8s8z 8s 1€S1 os Leet — 9F6T
oro 090 z8€61 OSI zene €9 $eZ1 £6 8081 SF6T
zo 8r'0 6ILLT Vor 6r8Z +8 6b LL 9sel PhO
Ly0 s°0 $87zL vst 9eez ss oso 96 OLLL Sh6T
+90 9€0 99001 sv zor £6 Le6 vs seg trol
020 oc0 1048 cu 8101 zs 91L se zo¢ 161
190 6c0 LLL er 188 69 6S vr ce Fer
020 oc0 Leek L6 vil 89 66+ 6% siz 6c6r
Dujauow asvq Puvjouom — (sosod ap aid jap-_—(Sosad ap aid jap —(Sosad ap‘ ap (sosad ap
vy wo onxung —asnq v] ua —souoyjul) —afbruaniog —sauoypu) —afbyuauog —sauoyyHs) —afyuaog —_souoysm)
ap onpan ap sajpuopeusaiy = ld puvjauow onixgyy ap sappuorspusatut
ugwodinuve — soasasea svj ap asog. ooung jap somuasoy
uppediuard OPO,
ES6L-6E6L ‘PUDIauOU asvg Dv} ap UoHIsodusoc) “8"x1 CNAWAD
536 LASEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA,
guel Alem4n compensé la pérdida de reservas y la sustituy6 con crédito interno
otorgado por el Banco de México. Sin embargo esta compensacién fue mode-
rada y no impidié la contraccién de la cantidad de dinero en circulacién entre
1946 y 1947, que disminuyé 4.7% en términos nominales, a pesar de que el cré-
dito del Banco de México aumenté y a que la politica crediticia se volvié me-
nos restrictiva. De hecho, el medio circulante se redujo ligeramente en términos
reales 20.5% en 1946 y 1947.
Al autorizar a los bancos mantener un porcentaje de sus reservas legales en
bonos gubernamentales, el sistema bancario ayudaba a financiar al gobierno fe-
deral y a los organismos y empresas paraestatales, pero lo que no absorbian los
bancos lo tenia que hacer el propio Banco de México mediante la compra de
valores gubernamentales a cambio de dinero fresco. Ademés de la politica gu-
bernamental, el aumento del ingreso de la economia trajo consigo aumentos en
la demanda de crédito que la banca privada otorg6, utilizando sus tenencias de
reservas excedentes; es decir, los bancos privados aumentaron la disponibilidad
de crédito y de dinero en circulacién conforme se deshicieron de parte de sus
reservas y otorgaron mis crédito.
De este financiamiento del déficit piblico no se sigue que el gobierno siguié
una politica fiscal fuertemente expansionista. Durante el tiltimo afio del presi-
dente Avila Camacho el presupuesto puiblico estuvo balanceado a pesar del de-
terioro de la balanza de pagos. El nuevo secretario Ramén Beteta claramente
ejercié una politica deficitaria para abortar la amenaza de una recesién severa
en los primeros afios de la posguerra, pero tampoco se sobrepasé. El déficit es-
timado inicialmente para 1947 y 1948 fue de 119 y 253 millones de pesos res-
pectivamente, mientras que los efectivamente realizados sobrepasaron esa can-
tidad en mis del doble. Aun asi, los déficit fueron relativamente bajos si se les
compara con la actividad econémica, pues llegaron a 1 y 1.6% del pre; con res-
pecto al propio gasto pablico, la relacién aumenta mucho, pero sigue siendo li-
mitada. Es importante destacar que para 1949 el déficit nuevamente se redujo a
casi cero, en parte porque ya el deterioro de la balanza de pagos se habia logra-
do detener tras la devaluacin del peso. Por tanto, la politica fiscal deficitaria
también fue moderada, pero quedé clara la prioridad del empleo y el creci-
miento sobre la estabilidad del tipo de cambio del secretario de Hacienda, aun-
que en la época fue atacada por diversos analistas como excesiva. Desde fuera se
® Manuel Cavazos Lerma,"*Cincuenta afios de politica. ..”, op cit., p. 93.
® En términos técnicos, la oferta de dinero aument6 en parte por el aumento del multiplicador
bancario: Antonio Gémez Oliver, Politicas monetaria y fiscal... op.cit., pp. 30-34.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZA
INACELERADA 537
percibia que las obras piblicas que se construfan eran importantes y que el Ban-
co de México daba crédito al gobierno, pero en realidad los montos de este fi-
nanciamiento fueron limitados con relacién al producto.
El déficit no fue mayor porque tanto ingresos como egresos crecieron muy
répidamente, a la par que el propio ritmo de la economia en su conjunto. Por el
lado de los ingresos, la tendencia a depender cada vez més de los impuestos di-
rectos continud en la segunda mitad de la década de los afios cuarenta, pues
pasaron de un 34 a 37.8% entre 1939-1945 y 1946-1949. En este ultimo afio,
los ingresos directos alcanzaron el 41.9% del total, y en 1950 legaron a 46.9%;
el impuesto sobre la renta crecié a una tasa ligeramente superior a la del pro-
ducto nacional, tanto por su caracter progresivo como por el aumento de la base
gravable, como consecuencia de una fiscalizacién mis efectiva y del propio cre-
cimiento econémico. Ademis, los ingresos a la exportaci6n tuvieron un creci-
miento atin mas vigoroso, sobre todo después de la devaluacién, cuando se im-
puso una sobretasa impositiva del 15%, que incrementé su participacién en el
total de la recaudacién fiscal de 6.6% en 1946 a 16.3% en 1949. En cuanto a los
ingresos indirectos, si bien éstos disminuyeron su participacién a lo largo de la
década, los impuestos a las ventas y el consumo tuvo un crecimiento muy supe-
rior al promedio, de modo que su participacion aumenté de 11.5 a 15.1% entre
la primera y la segunda mitad de los afios cuarenta (cadro 1x.9).
Cuapro 1x.9, Ingresos del gobierno federal, 1939-1949
(porcentajes promedio)
: 1939-1945 1946-1949
ToraL “100.0 100.0
Impuestos directos
Renta 34.0 37.8
Exportaciones 18.6 22.9
Otres
Impuestos indirectos 477 40.7
Importacién 13.7 13.7
Ventas y consumo 115 15.1
Produccién industrial 118 6.1
Otros 87 58
Otros ingresos 20.3 21.5
Furnte: Comisién Mixta del Gobierno de México y del Banco Internacional de Reconstruccién y
Fomento, compuesta por Rail Ortiz Mena, Victor L. Urquidi, Albert Waterston y Jonas H. Hatalz,
EL desarrollo econsmico..., op. cit, cuadro 118, pp. 366-367,
538 LASEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA,
Los egresos del gobierno federal y del resto del sector piblico también cre-
cieron a la par del producto nacional. Al igual que durante los aiios de la guerra,
los gastos corrientes del gobierno federal continuaron reduciendo su participa-
cién al dejar todavia més espacio a la inversin pblica. Los gastos de inversion
tuvieron una participacion del 40.1% del total entre 1946 y 1949, mientras que
en la primera mitad de la década esa proporcién era de 29.6%, cifta de por si
elevada. La inversién publica crecié a una tasa media anual de 12.5% en térmi-
nos reales durante la posguerra, cifta nada despreciable aunque menor a la re-
gistrada durante el conflicto bélico (cuadro 1x.10). Esta politica de fomento al
desarrollo continué basandose en la inversién en infraestructura basica, como co-
municaciones, energia y obras de riego (cuadro 1x.11).
El impacto de la inversion pablica sobre el resto de la economia fue muy
positivo tanto en el corto como en el mediano plazo. Se conjugaron la inver-
sion piblica y la privada, en una suerte de alianza, que generé externalida-
des positivas que aumentaron la rentabilidad de la inversién privada.” Asi, en
conjunto, la inversion bruta fija aumenté de un 10.3% del producto nacional
en 1939-1945, a un 13.6% del producto en 1946-1949.”! Con la inversion se
Cuapro 1x.10. Egresos reales del gobierno federal
(precios de 1939)
1939-1945, 1946-1949
(porcentajes)
‘TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL
Gasto corriente 2.3 32
Gasto de inversion 15.7 12.5
PARTICIPACION RELATIVA
Gasto corriente 70.4 59.9
Gasto de inversion 29.6 40.1
Fuente: Comision Mixta del Gobierno de México y del Banco Internacional de Reconstruccién y Fo-
mento, en Raiil Ortiz Mena, Victor L. Urquidi, Albert Waterston y Jonas H. Haralz, EI desarollo evoné-
mic..., op. cit., coadro 116, pp. 360-361
% Véase, por ejemplo, Raymond Vernon, The Dilemma of Mexico'..., op-di., y ms recientemente el
testimonio de José Carral, representante del Bank of America en México durante muchos afios: José
Carral,“La banca extranjera...", op. cit.
1 Comisién Mixta del Gobierno de México y del Banco Internacional de Reconstruccién y Fo-
mento, en Rail Ortiz Mena, Victor L. Urquidi, Albert Waterston y Jonas H. Haralz, El desarrollo econd-
mico...,op.cit., cuadro 12, pp. 30-31 -
-pusq_ 9p opewion ang sofear Seago se] zoU>ago exed gzqMN as onb somsoxd ap aoxpus TT “¢S-Zs “dd “gy oupens ‘yp edo“
anuaurernaid 991 = 661 seq tf & ORATANOD 9s 9>IpU I “g61 OAPEND “1H edo ‘n oUIOL‘onE~pY ap so UOISNY SONIP
conugtior opousop (5. pe 12 ypunbary "30134, SANA
ssl Ver rie zee lok «SOT OPTS LETS QOL COL eS SB CLC song
eae ae cel “3 OL cy 09 69 eesececeen x4 aa ne +e euajonad exasnpuy
ose OLS oe a 8 + coat volnog|> wsioUg,
ve ose 6 Pel oTbL POC dbl MSE: STL SSBB. sopre0neg
98 i) oe LIL 9@L ptt: bE OEE LOL. sot dz source)
c6 6 eo ico. COL cll 10l 60) cf 6c coc ce ee: oar
vit 6s Let TIL «149 «=FL9 6S SOS HSH CIhh CHE | TE ENE BHT TLL
BEL LOL 9b6L Sb6L tbl EFGL ZH6L It6l OF6I GE6T
6FGL-6E6L 6F6I-SH6L SP61-6E61 6F6T
pone omuajupan ap oypauoud vsey
(almuanod)
(6€61 ap sosad ap sauojpiiu)
6P6T-6E6T ‘01algo 40d vpvoyfisvy2 ‘vinsg voyqnd uoisiaauy “1°XT OAD,
540 LAS
(UNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA.
impuls6 el gasto privado y publico en todo tipo de bienes, y en particular en
aquellos importados. Para la segunda mitad de la década, la balanza de pagos
aba entrando en una situacién de crisis por la sobrevaluacién del tipo de
cambio, el fuerte crecimiento del ingreso nacional y la reduccién de la deman-
da externa para las exportaciones mexicanas.
El crecimiento incontenible de las importaciones durante los afios de la pos-
guerra acelerd también un cambio radical de la politica comercial. Si bien era
imprescindible controlar el déficit en Ja balanza de pagos inmediatamente, la nue-
va politica comercial se convirtié gradualmente en el instrumento de politica
principal para promover la industrializacién del pais de una manera muy efecti-
va. Este instrumento fue un amplio sistema de proteccién comercial para que la
industria nacional pudiese defenderse, ¢ incluso evitar la competencia externa,
que de hecho determiné el esquema de desarrollo que se siguié en México has-
ta la década de los afios ochenta. Un criterio semejante se aplicé en practica-
mente todos los paises de América Latina a lo largo del mismo periodo.”
Como ya se mencioné, el gobierno mexicano intenté modificar el Acuerdo
Comercial de 1943 entre México y los Estados Unidos para iniciar una politica
proteccionista poco tiempo después de haberse firmado, pero no fue posible por la
oposicién estadunidense. Afios més tarde, en 194, el gobierno mexicano estable-
cié un régimen de restricciones cuantitativas a la importacién de ciertos produc-
tos, pero tampoco lo pudo hacer efectivo por la misma oposicidn de los Estados
Unidos. México no insistié, pues no quiso poner en entredicho la posibilidad de
continuar importando bienes estratégicos y de capital en un tiempo en que habia
restricciones importantes para su exportacién por la situacién bélica. En 1945,
durante la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz ce-
lebrada en la Ciudad de México (conocida como la Conferencia de Chapultepec),
y posteriormente en la llamada Conferencia de La Habana a fines de 1947, por
iniciativa de los Estados Unidos se establecié un nuevo sistema de comercio mul-
tilateral que estimulara el libre comercio y reglas claras entre los participantes. De
estas reuniones derivé la creacién del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (cart), al cual ni México ni otros paises latinoamericanos decidieron
adherirse, pues no se concebia cémo el aparato productivo podria afrontar la com-
petencia internacional, y se ratificaba el derecho de los paises para establecer res-
tricciones al comercio que estimularan su propio desarrollo econémico. El secre-
” Enrique Cardenas, José Antonio Ocampo y Rosemary Thorp,“Introduccién”, en Enrique Car
denas, José Antonio Ocampo y Rosemary Thorp (comps.), Industrializacién y Estado en la América La-
tina, La leyenda negra de la posguerra, Fondo de Cultura Econémica, México, 2003, pp. 9-57.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 541
tario Beteta lo explicé en su momento, pero siempre reservindose la posibilidad
de firmar el acuerdo en una fecha futura.”? De hecho, México ya habia iniciado
meses antes la aplicacin del sistema de licencias para la importacién que habia es-
tablecido en 1944, pero que no habia hecho efectivo. Naturalmente, la decision de
no entrar al Garr fue apoyada por el sector privado. La diferencia de opinion
entre México y los Estados Unidos respecto al comercio internacional y parti-
cularmente a la politica comercial no se salvé por muchos afios, y de hecho los
dos paises decidieron dar por terminado el acuerdo comercial original en 1951.74
Al establecer el sistema de licencias en 1947 con el fin de detener la avalan-
cha de importaciones, el gobierno tomé una decision que habria de tener dra~
miticas repercusiones en las décadas subsecuentes. En julio de 1947 el gobierno
impuso una cuota de importacién limitada a un grupo de bienes considerados
de lujo que constituian el 18% de las importaciones totales en 1946,7 lo que sig-
nificé que sdlo unos cuantos de estos bienes podian ser importados. Al mismo
tiempo se permitia la importacién de bienes intermedios para la produccién de
estas mercancias, lo que estimulé que plantas productoras de bienes con restric-
ciones para su importaci6n se establecieran pronto en el pais y aprovecharan el
mercado interno, que se convirtié en un mercado cautivo.
Unos meses mis tarde, en noviembre de 1947, la Secretaria de Economia
Nacional modificé el sistema de aranceles, al convertir las tarifas especificas en
aranceles ad valorem. Es decir, las tasas impositivas a las importaciones se cambiz
ron de un monto determinado a un porcentaje del valor del producto, inde-
pendientemente del valor del bien. De esta forma, la inflacién ya no tendria un
efecto tan negativo sobre el grado de proteccién que disfrutaba un bien en par-
ticular, como habia ocurrido hasta entonces.
La decision de implantar licencias 0 cuotas al comercio exterior se consoli-
dé al afio siguiente, cuando se autorizé a la Secretaria de Economia modificar
la lista de productos bajo el esquema de licencia previa a la importacin, dando
de esta forma una gran autonomia y flexibilidad al gobierno federal para modi-
ficar la politica comercial. Sdlo debja consultar a la Secretaria de Hacienda en
aquellos casos en que podia haber repercusiones en los ingresos fiscales.”* Con
® Ramén Beteta, Ties arios de politica hacendaria perspectiva y accién (1947-1948-1949), Secretaria de
Hacienda y Crédito Pablico, México, 1951, pp. 61-64,
” Rafael Izquierdo, “El proteccionismo en México”, en Leopoldo Solis, La economia mexicana. 1,
Anilisis por sectores y distribucién, Fondo de Cultura Econémica, México, 1973, pp. 247-248.
7 Ibid. p.248.
% Thid., pp. 248-249,
542 LASEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA
estas a
iones se estaba iniciando, en los hechos, la politica proteccionista que
buscaria sustituir importaciones para estimular el mercado interno y que se for-
taleceria con los afios. Asi, el deterioro de la balanza comercial desempeiié un
papel importante en el inicio de esta politica que tuvo grandes repercusiones en
el desarrollo del pais hasta los afios ochenta.
Mientras tanto, los intentos por detener el déficit comercial y el de la cuenta
corriente de la balanza de pagos tuvieron un éxito limitado y demasiado tarde.
Las reservas internacionales del Banco de México continuaron su descenso. En
diciembre de 1947 habian disminuido 110.8 millones de délares con relaci6n al
aiio anterior, para situarse en un monto de 162.9 millones, y la tendencia decre-
ciente continué los primeros meses de 1948, hasta que pricticamente fuue inevita~
ble la devaluacién del peso. El Banco de México se retiré del mercado cambiario
el 22 de julio de 1948, una vez més, en una flotacién “sucia” o manejada, pues la
disponibilidad de reservas en el Banco de México practicamente se habia agota~
do y no era posible realizar una devaluacién de un solo golpe.
El tipo de cambio inmediatamente se deprecié a 5.75 pesos por ddlar, pero
continué su caida en los meses posteriores. El promedio del tipo de cambio en
agosto fue 6.84 pesos por délar, el cual se mantuvo hasta febrero de 1949, para
continuar todavia mas su caida hasta 7.20 pesos y llegar en mayo a 8.55 pesos
por dolar. Finalmente, cuando el peso comenzaba a ganar cierto terreno en el mes
de junio, en que llegé a 8.08, el Banco de México decidié fijarlo definitivamen-
te el 18 de junio de 1949 a un nuevo tipo de cambio de 8.65 pesos por délar. La
devaluacién del peso fue de 78% en pesos y de 44% en divisas respecto a su va~
lor previo a la flotacién de un afio antes.” En 1949 el peso estaba apenas un 8%
subvaluado con relaci6n con su valor en 1940, mientras que la devaluacién del
peso fue de 51% en términos reales entre 1947 y 1949 (grafica 1x.3).
Las importaciones disminuyeron ripidamente su valor en délares ante su
fuerte encarecimiento, y la balanza comercial y la cuenta corriente de la balanza
de pagos reencontraron muy pronto un equilibrio. Para 1949 las importaciones
de mercancias se contrajeron 28.6% con respecto a 1947, por lo que el déficit
comercial se convirtié en superavit, al igual que el saldo de la cuenta corriente.
Asimismo, las reservas internacionales en el Banco de México volvieron a cre-
cer en 1949, ahora 44.5 millones de délares con relacién al afio anterior.
Visto en retrospectiva, es probable que una politica econémica alterna hu-
biera sido preferible. De haber acompaiiado la politica monetaria restrictiva y la
7 Manuel Cavazos Lerm:
Dincuenta afios de politica...”, op.cit., pp. 95-96.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 543
politica fiscal un tanto expansionista con una politica cambiaria flexible, que
hubiera permitido depreciar el tipo de cambio mucho antes en lugar de esperar
hasta el casi agotamiento de las reservas internacionales a mediados de 1948, el
impacto externo recesivo sobre la actividad econémica hubiera sido ain menor,
tal como se evidencié en la devaluacién de 1954, que se vera mis adelante.”* De
hecho, el pre real crecié 3.4% en 1947 y 4.1% en 1948, cuando en 1946 el rrp
real habia crecido 6.6%. El prs aumenté 5.4% en 1949.
Sin embargo, esta correccién de la balanza de pagos y la estabilidad del peso
no fueron permanentes. En poco tiempo la economia volvié a suftir las con-
secuencias del auge y recesion externas como consecuencia de la Guerra de Co-
rea. Esa circunstancia impacté nuevamente al sector interno a través de diversos
mecanismos, aunque no en forma tan abrupta como lo hizo la segunda Gue-
rra Mundial.
De la Guerra de Corea a la devaluacién de terciopelo de 1954
La entrada de los Estados Unidos al conflicto bélico en Corea a mediados de
1950 trajo consigo una situacion similar para México a la experimentada du-
rante la segunda Guerra Mundial, pero de menor duracion. Inmediatamente se
resintié un impacto externo a través del incremento de la demanda por bienes
y servicios nacionales y por entradas de capital de corto plazo. Sélo en 1950 las
exportaciones totales aumentaron 17.9% con relacién al afio anterior, mientras
que entraron ademis 62.1 millones de délares como “errores y omisiones” y
capital de corto plazo, aparentemente por la repatriacién de capitales después
de la flotacién del tipo de cambio.” El auge externo continué en 1951, pero
comenzé6 a declinar en 1952; no obstante, las exportaciones de bienes y servi-
cios valuadas en délares eran 40.3% superiores en 1952 respecto de 1949, Na-
turalmente, las reservas internacionales aumentaron 172 millones de délares
en 1950, pero después disminuyeron un poco al tener que financiar el déficit en
cuenta corriente que aparecié inmediatamente.
El aumento neto de las reservas internacionales en el Banco de México fue
de 164.5 millones de délares entre 1950-1951, lo que evidentemente hizo cre-
cer la base monetaria en forma similar a lo que habia ocurrido durante la se-
gunda Guerra Mundial. En 1950, la base monetaria aumenté 30.5% y en 1951
7 Todavia en aquellos afios no existia siquiera el concepto de un tipo de cambio flotante. Solamente
Canada estaba experimentando con esa idea, a contracorriente del Fondo Monetario Internacional y
del Departamento del Tesoro estadunidense.
® Manuel Cavazos Lerma, “Cincuenta afios de politica...”, op. cit.,p.99.
544 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA
Cuapro 1x.12. Politica monetaria compensatoria, 1949-1962;
base monetaria por componente (tasa de crecimiento promedio anual)
Base monetaria Parte externa Parte interna
1949 14.2 70.2 elles
1950 30.5 103.1 1.6
1951 1.0 nl 8.1
1952 on 3.2 12.1
1953 6.5 8.8 16.7
1954 16.8 24.6 13.6
1955 22.5 93.0 18.1
1956 ae 12.3 ae
1957 5.6 a 17.6
1958 8.6 ee 32.4
1959 oe 14.2 12,7
1960 10.8 ae 19.6
1961 10.5 44 18.2
1962 BF 41 17.6
Fornte: Antonio Gémez Oliver, Politica monetaria y fiscal... op.cit., pp. 23 y 67.
apenas lo hizo 1.0%;*° practicamente todo el aumento de la base en 1950 fue
ocasionado por los aumentos de la reserva internacional del Banco de México,
pues su parte externa crecié 103.1%. La gestién del secretario Beteta en con-
junto con el director del Banco de México fue exitosa en esta ocasién, pues
lograron contrarrestar el impacto de la guerra al permitir solamente un 1.6% de
crecimiento de la darte interna de la base monetaria (cuadro 1x.12).
Ante la experiencia acumulada de la segunda Guerra Mundial, las autori-
dades hacendarias reaccionaron vendiendo oro, plata y valores gubernamenta-
les al pablico par» absorber liquidez, y a partir de enero de 1951 el Banco de
México establecié un encaje legal de 100% para los aumentos de los depésitos,
con el fin de restringir el crecimiento del crédito. A estas medidas se sumaron
otras similares que buscaban el mismo objetivo.*! No obstante, el aumento de
las reservas internacionales hizo crecer la oferta monetaria 37.6% en 1950. Al
afio siguiente, la pequefia reduccién de las reservas y la reduccién del financia~
® Antonio Gémez Oliver, Palitcas monetaria y fiscal..., op cit., cuadro 1, p.23.
Manuel Cavazos Lerma,“*Cincuenta afios de politica...” op. ct., pp. 99-100.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 545,
Cuabro 1.13. Finanzas ptiblicas, 1949-1956
(millones de pesos corrientes)
Superavit Superavit / Pr
Ingresos Egresos 0 deficit (-) PIB (porcentaje)
1949 3891 3741 150 34316 0.4
1950 3641 3463 178 39736 0.4
1951 4884 4670 214 51245 0.4
1952 6338 6464 —126 57482 ae
1953 5023 5490, 467 57172 0.8
1954 7714 ae 203 69680 0.3
1955 9024 8883 141 84870 0.2
1956 10194 10270 Beare: 96996 ae
Fuente: Enrique Cérdenas,"El mito del gasto...”, op. cit., p. 834.
miento del banco central al gobierno federal hizo que la base monetaria ape-
nas aumentara 1%, pero la inercia y el comportamiento del ptiblico y de los
bancos privados provocé que la oferta de dinero volviera a aumentar en 1951,
esta vez en 13.6%.
Naturalmente los precios reaccionaron rapidamente al aumento de la canti-
dad de dinero en circulacién, sobre todo a partir de julio de 1950. La inflacion al
afio siguiente, medida de julio a julio, alcanzé el 29.3%, y a partir de entonces los
precios permanecieron relativamente estables por unos afios. Es decir, la infla-
cién ocurrida a principios de los afios cincuenta, y especialmente entre julio de
1950 y 1951, se debi6 claramente al impacto externo que suffié la economia
por la Guerra de Corea y no a las finanzas piiblicas deficitarias, como se ha crei-
do tradicionalmente, pues de hecho registraron un supervit tanto en 1950 como
en 1951, Este superavit fiscal se debié, en buena parte, al incremento de la re-
caudaci6n fiscal. En 1951 se reformé la Ley del Impuesto sobre la Renta y se es-
tablecieron nuevos impuestos sobre la venta de diversos productos, como cerveza,
cigarros, bebidas alcohdlicas, refrescos, autos y camiones. En parte por ello,y por
el fuerte incremento del comercio exterior, aument6 la recaudacion fiscal 25.1%
entre 1949 y 1951,lo que dio como resultado el superdvit ya mencionado, a pesar
de que los egresos también aumentaron, pero a un ritmo menor (cuadro 1X.13)..
Este resultado fiscal contrasta con la percepcién general ya comentada de
que la inflaci6n de la década de los afios cincuenta, y en general desde mediados
de los aiios treinta, fue ocasionada por excesos de emisién de dinero para finan-
546 LASEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA,
ciar el déficit pablico. Est cada vez mis claro que dicha inflaci6n, si bien tuvo un.
componente doméstico por el crédito interno, fue mis bien causada por la serie
de impactos externos que repetidamente golpearon a la economia nacional."
A pesar de que el impacto externo beneficié en el corto plazo a la economia,
también engendré un problema serio. El auge exportador hizo que el ingreso
nacional creciera muy rapidamente, pero con un problema de sobrevaluacién del
peso. Con el tipo de cambio fijo, el ingreso nacional en términos reales aumento
8.8% anualmente entre 1950 y 1951, mientras que cl pis en pesos corrientes au-
ment6 22.2% en promedio cada uno de esos dos afios. Naturalmente, el gasto en
importaciones aumenté tanto porque resultaban baratas, por el peso sobrevalua-
do,® y porque aumentaba el ingreso. Esencialmente se trataba del mismo fend.
meno que se habia registrado durante la segunda Guerra Mundial. El valor de las
importaciones de mercancias aumenté dramiticamente, 48.9% sdlo en 1951, lo
que generé un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de 165.5 mi-
Iones de délares, no obstante la gran contribucién de la exportacién de servicios
que la economia ya tealizaba para entonces, sobre todo en la forma de turismo y
transacciones fronterizas. La expansién econdmica permitié al gobierno de Mi-
guel Alemén terminar su gobierno con un crecimiento econémico de 4% en
1952, en parte por la politica fiscal expansionista que eliminé los superivit de los
tres aiios anteriores para registrar un pequefio déficit de 0.22% del producto.
Pero para entonces la suerte ya estaba echada. El deterioro de la balanza de pagos
iia en aumento por la acumulacién de los efectos de la sobrevaluacién del peso.
El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, que comenzé6 en 1953 con Antonio
Carrillo Flores en la Secretaria de Hacienda, significé una continuidad en el pen-
samiento econémico y la politica hacendaria. Carrillo Flores habia sido director
general de Crédito con Eduardo Suarez y subsecretario con Ramén Beteta. Esta
continuidad se dio en medio del deterioro de la balanza de pagos, que continu
muy gradualmente por la reduccién del poder de compra de las exportaciones y
por la sobrevaluacién del tipo de cambio ya acumulado. El poder de compra de
las exportaciones se contrajo 7.5% en promedio anual en 1952 y 1953, mientras
que el tipo de cambio estaba sobrevaluado 25%, tomando como base 1949, un
aiio que se considera que el valor del peso estaba en equilibrio. Las importacio-
nes de mercancias se recuperaron en 1953 para crecer 9.2% ese afio. Por otra
parte, las entradas de capital de corto plazo, si bien todavia positivas, se redujeron
® Enrique Cardenas,“El mito del gasto...”, op. ct.
® Este proceso se agudizé por la inflacién mis elevada en México respecto a la de los Estados Uni-
dos. Ese problema se exacerbé atin més en los afios siguientes, hasta la devaluaci6n del peso en 1954.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA 547
notablemente, de tal suerte que en 1952 y 1953 s6lo ingresaron al pais 25.2 mi-
llones de délares como “errores y omisiones” y capital de corto plazo. Las entra~
das netas de capital a largo plazo fueron de 96.9 millones de délares en esos dos
aiios. Por tanto, los ingresos de divisas no fueron suficientes para financiar el
déficit comercial y de la cuenta corriente, lo que provocé que las reservas inter-
nacionales del Banco de México se redujeran 62.2 millones de délares.
El deterioro externo impacté a la politica monetaria. La reduccién de las
reservas provocé que la parte externa de la base monetaria descendiera 6.4% en
promedio anual entre 1950 y 1953." Para evitar una contraccién monetaria y
del crédito al sector privado, el Banco de México expandié el financiamiento al
gobierno federal y a empresas y bancos, de tal suerte que la base monetaria, de
hecho, aumenté 6.1% en promedio anual durante 1952 y 1953. El Banco de Mé-
xico también intenté aumentar la circulacién de dinero a través de diversas me-
didas, entre ellas la liberalizacin, en febrero de 1953, del encaje legal marginal
de 100% que se habia decretado dos afios antes.* Asi, el aumento de la oferta de
dinero, que también fue de 6.1% en promedio, evité todavia mayores problemas
ala economia. Nuevamente se utiliz6 una politica monetaria contraciclica que
resulté muy efectiva para hacer frente al choque externo generado por el fin de
Ja Guerra de Corea. Era la misma medicina que se habia aplicado al terminar la
segunda Guerra Mundial para evitar una recesién econémica.
La politica fiscal también fue moderadamente expansionista. Los ingresos
fiscales se desplomaron al tiempo que el gasto pablico también se contrajo pero
en una proporcién menor. El déficit fiscal aumenté de 0.22% del prs en 1952 a
0.82% del producto en 1953. Eso impidié que la recesion fuera todavia mayor.
En 1953 el 1s real se estancé completamente, al solo crecer 0.3%. Parte de esta
contraccién se debié al inicio de un nuevo gobierno y a causas ajenas, como la
aguda sequia que azoté a la agricultura nacional en 1953 y que provocé fuertes
importaciones de granos ese afio. Ademis, los términos de intercambio también
se contrajeron, aunque el orden de magnitud no es claro.
™ Entre 1950 y 1953, la parte externa de la base monetaria se contrajo 6.4% en promedio anual, lo que
obligé al Banco de México a intervenir para impedir que la base monetaria se contrajera tan dristicamente y
afectara el nivel de empleo atin mis:Antonio Gémez Oliver, Polticas monetariay fscal..., op cit.,cuadro 1,p.23.
*° Manuel Cavazos Lerma,“Cincuenta afios de politica...”, op ci, pp. 101-102.
“El secretario de Hacienda, Antonio Carrillo Flores, expuso en su discurso a los banqueros en
abril de 1954 que una de las principales causas de la contraccién observada en 1953 fue la reduccién
de la relaci6n de intercambio en 18.6%. Ciftas més recientes parecen mostrar que la caida fue menos
dristica: Antonio Carrillo Flores,"*Causas y efectos de la devaluacién monetatia de abril de 1954", Pro-
blemas Agricolas e Industriales de México, vol. 6, nim. 3, 1954, p. 200.
548 LASEGUNDA GUERRA MUNDIALY LA INDUSTRIALIZACION ACELERADA.
La actividad econémica inicié su recuperacién en el segundo semestre de
1953 gracias al mantenimiento de la demanda agregada por parte del gobierno,
pero con estabilidad de precios. Sin embargo, la balanza de pagos continuaba en
una situacién claramente deficitaria, y en febrero de 1954 las autoridades de
comercio incrementaron, como lo habian hecho en 1947, casi todos los arance-
les de importacién un 25%. Pero, a diferencia de lo ocurrido en 1948, el presi-
dente Ruiz Cortines y su secretario Carrillo Flores tomaron una medida dras-
tica e impopular. Al observar que la reserva del Banco de México se reducia
gradualmente pero en forma continua y acelerada a partir de marzo de 1954, y
después de haber persuadido al Fondo Monetario Internacional de que existia
un desequilibrio “fundamental” en las transacciones con el exterior, se decidié
devaluar el tipo de cambio de 8.65 a 12.50 pesos por dolar el 17 de abril de ese
afio, en Sabado Santo.
La devaluacién tomé por sorpresa a la mayoria de la poblacion. La devalua-
cién fue sorpresiva porque si bien el nivel de la reserva internacional del Banco
de México estaba disminuyendo, su monto era atin relativamente elevado. Al
dia de la devaluacién, la reserva era de 201 millones de délares, que equivalian al
36% de las exportaciones de mercancias de 1953.*” La medida también fue sor-
presiva porque los precios estaban muy estables desde hacia dos afios, mientras
que en las ocasiones anteriores las depreciaciones del tipo de cambio normal-
mente habjan ocurrido en un contexto fuertemente inflacionario. Como era
de esperarse, la devaluacién fue criticada porque no se consideraba necesaria,
pero tanto el secretario de Hacienda como el director del Banco de México de-
fendieron repetidamente la necesidad y pertinencia de la medida.
El hecho de que la devaluaci6n se realizara con cierta holgura por la dispo-
nibilidad de reservas permitié a las autoridades hacer una devaluacién de un
solo golpe, sin tener que flotar al tipo de cambio, y planear mejor una serie de
disposiciones complementarias para asegurar su éxito en el mediano plazo. La
devaluacién de un solo golpe acoté las expectativas inflacionarias y eso redujo
él impacto inflacionario de la medida. Ademis, las autoridades calcularon el cré-
dito interno necesario para los meses de ajuste posteriores a la devaluaci6n, y se
promovié la entrada de divisas por la nueva paridad; se apoyé a los bancos pri-
© Ihid.,p.200. Las reservas del Banco de México habjan disminuido 7.5 millones de délares en 1951,
20.6 millones en 1952 y 41.8 millones de délares en 1953. Por tanto, 201 millones en reserva eran signi-
ficativos.
** Véanse sus discursos en la XX Convencién de la Asociacién de Banqueros de México realizada
en Acapulco unos dias después de la devaluacién.
También podría gustarte
- LAs Clases Sociales Alberto Maria CarreñoDocumento18 páginasLAs Clases Sociales Alberto Maria CarreñoIvan VazquezAún no hay calificaciones
- 123 SabatoDocumento37 páginas123 SabatoIvan VazquezAún no hay calificaciones
- Rumor de LocosDocumento277 páginasRumor de LocosIvan Vazquez100% (1)
- Un Pequeno Montecarlo en El DesiertoDocumento191 páginasUn Pequeno Montecarlo en El DesiertoIvan VazquezAún no hay calificaciones
- Alía Miranda Francisco - Técnicas de Investigación para Historiadores (Cap. 9 Fuentes Iconográficas y Audiovisuales)Documento18 páginasAlía Miranda Francisco - Técnicas de Investigación para Historiadores (Cap. 9 Fuentes Iconográficas y Audiovisuales)Ivan VazquezAún no hay calificaciones