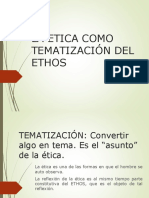Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Rubio Carracedo - Historia de La Etica, de Piaget A Kohlberg
Rubio Carracedo - Historia de La Etica, de Piaget A Kohlberg
Cargado por
Ignacio Badino0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
50 vistas15 páginasTítulo original
Rubio Carracedo - Historia de la etica, de Piaget a Kohlberg
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
50 vistas15 páginasRubio Carracedo - Historia de La Etica, de Piaget A Kohlberg
Rubio Carracedo - Historia de La Etica, de Piaget A Kohlberg
Cargado por
Ignacio BadinoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 15
HISTORIA DE LA ETICA
ism and the limits of traditional
32), pp. 617-658.
fe de’ Max Horkheimer», Archives de
Philosophie, 49, 2 (1986), pp. 179-204.
—, «Auflarung und Mythos im Werk Horkheimers», en Schmidt y Alt-
wicker (eds.), Max Horkheimer heute: Werk und Wirkung, Fischer,
Frankfurt, 1986b, pp. 180-243.
Soliner, A., Geschichte und Herrschaft: Studien zur materialistischen So-
rt, 1979,
Tiedemann, R., «Dialectics at a Standstill: Approaches to the Passagen-
Werk», en G. Smith (ed.), On Walter Benjamin, MIT Press, Cambrid-
ge Mass., pp. 260-291.
Wellmer, A., Teoria critica de la sociedad y positivismo, Ariel, Barcelona,
1979.
—, «Reason, Utopia, and the Dialectic of Enlightmento, en Bernstein (ed.),
Habermas and modernity, Polity Press, Cambridge, 1985, pp. 35-66.
Notas
1. _Adems de otos estos que ms adelante se mencionarn, lector es
ato! puede acura la dtallads historia de a Eactoa de Frankfort de Matin Sy,
Ea imagination datérce,
cr David Gross, «Left Melancholy», Telos, 65 (1985), pp.
on oa andncedonia kcsianon yt
‘Tacobo Mion (Mion, 198) a sofa
Planteamientos de Horkheimer con fe
2.
3
cf E. J, Habermas, «Walter Benjamin: erica conscencadora o etic sl
vadora», en Perfiles filoséfico-polfticos, Taurus, Madrid, 1975, pp. 297-332, en es-
il Forum, XV, 1-2 (1983-1984), pp. 71-
messianism?», The Philosop!
108s. Vease a iodecén de Jun Jot Stach en Horner y Ado,
1994, pp. 9-46. En dicha introducciGn podrén encontrarse anilisis y referencias q\
no han podido introducirse en esta segunda edicién,
José Rusio Carracepo
LA PSICOLOGIA MORAL
(@E PIAGET A KOHLBERG)
Los primeros estudios en el ambito de la psicologia moral se
deben a tres fuentes diferentes: el psicoanilisis freudiano, el socio.
logismo de Ia escuela durkheimiana y la investigacién empirica ini.
ciada por J. Baldwin (enfoque especulativo) y por Hartshorne y
May (enfoque experimental). Pero alcanza su madurez con la obra
de Jean Piaget, Le jugement moral chez enfant (1932), tanto por
su metodologia como por el intenso influjo que ha ejercido, ade.
mis de continuarse hasta nuestros dias, especialmente a través de
a obra de L. Kohlberg. Medio siglo después, la investigacién plage
‘a mantiene su relevancia, pese a las duras criticas que le han
formuladas.
Con todo, los estudios de
Psicologia moral no se han generaliza-
do hasta los tres tiltimos decenios, al fraguar tres grandes lineas
de investigacién: la psicoanalitica (Sullivan, Erikson), la cognitiva
gvolutiva (Kohlberg, Turiel, Rest) y la conductista o teoria del apren-
dizaje social (Eisenck, Bandura, Aronfreed). Pero, por diferentes
Tazones, limitaré este estudio a las dos figuras centrales de Piaget
y Kohlberg.’
1, EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACION PIAGETIANA,
El mismo Piaget (1971, pp. 273-343) plantea su trabajo como
un intento de esclarecer las intuiciones y superar las deficien-
482 HISTORIA DE LA ETICA
cias del sociologismo durkheimiano y del psicologismo de Bald-
win:
Jas ideas de Durkheim y de Fauconnet sobre la responsabilidad
la doctrina de Durkheim sobre la autoridad como fuente de la vida
‘moral infantil; las teorlas de Baldwin, y sobre todo las de P. Bovet
sobre la génesis de los sentimientos morales, y, finalmente, algunas
i “ertos pedagogos respecto a la autonom{a de la conciencia
971, p. 273).
En su libro La responsabilité (1920), P. Fauconnet desarrollé
las ideas de Durkheim sobre la justicia distributiva y el derecho
penal para demostrar que la forma originaria de moral es la respon-
sabilidad objetiva. Como dice Piaget, Fauconnet, «conforme al es-
piritu del durkheimismo, intenta explicar los fenémenos, no por
medio de sus leyes de evolucién o de construccién, sino acentuando
Jos elementos invariables y comunes a todos los estadios» (1971,
p. 275). Eso si, detecta en las sociedades mds evolucionadas una
doble tendencia en el enfoque de la responsabilidad: a individuali-
zarse y a inmanentizarse; pero lo considera como un proceso de
empobrecimiento: «la responsabilidad subjetiva, lejos de ser, como
se admite generalmente, la responsabilidad por excelencia, es una
forma atrofiada de la responsabilidad» (citado por Piaget, 1971,
p. 278).
La teoria de la autoridad moral formulada por Durkheim insi
get, 1971, p. 287). Con ello Durkheim arruina por completo la auto-
nomia normativa caracterfstica de la moral, a la vez que la somete ——i—
al «conservadurismo colectivon.
Ello es as{ porque aunque Durkheim distinguia dos vertientes
diferentes en la presién social (presién colectiva en las sociedades
tradicionales, obligacién interior en las sociedades modernas), no
deja de asimilarlas en definitiva en cuanto presién social. Por otra
parte, su teorfa de la obligacién moral (teoria del deber) y su teorfa
de la autonomia de la conciencia (teorfa del bien) quedan entera-
mente disociadas, ya que considera irreductibles los conceptos de
LA PSICOLOGIA MORAL 483
deber y de bien moral; y, sin embargo, termina por asimilarlos al
reducir el bien al deber, dado que bueno es lo prescrito como tal.
Piaget, en cambio, se propone demostrar cémo el bien moral es
irreductible al mero deber justamente porque «comporta cierto mar-
gen de elaboracién personal y de autonomia. Es decir que, lejos -
de resultar de la presién, se explica sélo por la cooperacién» (1971,
p. 294).
La teorfa durkheimiana de la educacién moral es una aplicacién
directa de su teorfa de la autoridad moral, En efecto, los tres ele-
mentos de la moralidad para Durkheim son: el espiritu de discipli-
na, la adhesin a los grupos sociales y la autonom/a de la voluntad.
Pero la autonomfa de la voluntad no puede sustraerse al principio
de obligacién y de autoridad. Al final, «actuar moralmente es con-
formarse a las reglas de la moral». De abi una educacién moral
basada en la disciplina y en el castigo («funcién esencial de la pena»).
Aqu{ incide de plano el replanteamiento piagetiano: «zexiste un
solo tipo de autoridad y un solo tipo de reglas?». Su investigacién
va a demostrar que existen, al menos, dos tipos bien diferenciados
de reglas y de autoridad: del «respeto unilateral» y la del «respe-
to mutuo»; y lo que es més importante: tanto en la sociogénesis
como en la ontogénesis se tiende a sustituir la regla de obligacién
por la regla de cooperaciéa. Ahora bien, la cooperacién y el respe-
stulan, no ilusoria, si
ear eae fe,una autonomia fusri, sino ca autonomia
__La teoria de la obligacién moral refleja tambi
siologista de Durkheim, pero incluye una precision que, rein pros
pie confesin Paget, 1971; 314), puso al maestro ginebrino so-
a obligacién moral se
Mpa a ante ble Sal pore or ee
a distinguir, sin embargo, el respeto unilateral (a la autoridad del
Adulto) de respeto mutuo (tespeto entre iguales), de modo que la
a pee aoe mediante el desplazamiento del primero ha-
Por ultim M. Baldwin le va a proporci: i ic
sat el desarrollo intelectual conlleva la aparicién de la astenonta
Personal. En efecto, tras una fase «sindéxica» (reflejo de la presion
social), el individuo pasa, a través.del razonamiento, a la fase «si.
némica» (interiorizacién de las normas en la conciencia, ideal mo.
ral). Pero, como apunta Piaget, no se produce una autonomia autén-
484 HISTORIA DE LA ETICA
sélo se consigue una elaboracién personal de lo recibido, pero
variacién cualitativa alguna. Justamente, porque carece de la
experiencia de la colaboracién entre iguales (Piaget, 1971, pp.
326-333).
Y es que Piaget contaba, ademas —y esto no ha sido destacado
suficientemente—, con otra pista valiosa: el concepto kantiano de
autonomfa moral tanto en si mismo como en cuanto contrapuesto
al de heteronomia moral. La originalidad de Piaget va a consistir
en infundir a la autonomfa de la razén practica kantiana la indis-
pensable experiencia de la cooperacién social; esto es, la infusién
de la nocién de bien moral en la forma kantiana del deber.
Para ello, Piaget se va a servir de una metodologfa clinica muy
peculiar, que disciplina la subjetividad del investigador, pero dejan-
dola abierta a la interpretacién cualitativa, sobre todo con vistas
‘a confirmar o refutar la consistencia del modelo Iégico construido
(Maier, 1972, p. 98). Metodologia que suscitaré una inacabable po-
Iémica que se prolonga hasta nuestros dias, pero que de ningiin
modo afecta a la validez de su teoria.
Hay que tener en cuenta, no obstante, como apunta Flavell (1968,
p. 35), que el interés central de Piaget es la investigacién del desa-
rrollo cualitativo de las estructuras intelectuales. De ahf el estructu-
ismo genético que caracteriza a su cognitivismo. El estudio del
juicio moral es abordado, pues, como un aspecto relevante del de-
sarrollo intelectual. No obstante, Piaget se mostraré siempre muy
cauteloso a la hora de precisar si se da adecuacién entre las etapas
del desarrollo intelectual y el desarrollo moral, que globalmente re-
sulta innegable. Sin embargo, como pone de relieve Flavell (1968,
pp. 311-317), «Piaget aplica sus anteriores descubrimientos en el
disefio y la interpretacién efectuada en este ambito ... Sélo a través
de compartir perspectivas con iguales, una Iégica y una moral ge-
nuinas pueden reemplazar a un realismo egocéntrico, tanto légico
como moral». En este sentido, al menos, su psicologia moral trans-
curre paralela a su psicologia de la inteligencia.
2. LA GENESIS DEL CRITERIO MORAL SEGUN PIAGET
Cabe sefialar, ante todo, que Piaget se propuso estudiar exclusi-
vamente la génesis del juicio moral y no las conductas © los sent
LA PSICOLOGIA MORAL 485
mientos morales. Para ello elabord una metodologia clinica, basada
en una combinacién de observacién y entrevistas (y su andl in-
terpretativo), con niftos de las escuelas de Ginebra y Neuchatel,
cuyas edades oscilaban entre seis y doce afios, siguiendo la pauta
marcada con anterioridad en su investigacién sobre la representa-
cién del mundo y sobre la causalidad. Siguiendo una inspiracién
globalmente kantiana, se trataba de saber cémo concibe el nifio
«el respeto por la regla». Para ello se sirvié Piaget del andlisis de
Jas reglas del juego social en cuanto aparecen como obligatorias
para todo jugador normal. Seguidamente Piaget pasa de las reglas
del juego a las reglas especificamente «morales» al estudiar el caso
concreto de la mentira infantil y su enjuiciamiento por los niftos
de las sucesivas edades. Finalmente investiga las nociones morales
surgidas de las relaciones de los nifios con los adultos y entre si,
centréndose sobre Ia idea de justicia en sus diferentes acepciones.
{as tres investigaciones han de mostrarse perfectamente coherentes
entre sf.
Su hipétesis de partida es la de que «toda moral consiste en
un sistema de reglas y la esencia de cualquier moralidad hay que
buscarla en el respeto que el individuo adquiere hacia estas reglas».
Este punto le parece sdlidamente establecido por Kant y comparti-
do por los durkheimianos, ya que las divergencias aparecen «sdlo
cuando se trata de ex] ir cémo llega la conciencia al Tespeto por
estas reglas» (Piaget, 1971, P. 9). En efecto, segtin Kay (1970, Pp.
39), fue la insatisfaccién de sus explicaciones la que motivé a Pia.
get a emprender el estudio de «la estructura de Ia moralidad en
41 nino», poniendo en claro el papel del influjo adulto sobre el
» e m entre iguales y la incidencia del
desarrollo intelectual sobre el juicio moral, poniendo de relieve la
interaccién de los tres factores entre st.
2.1, Las reglas del juego: de la regia coercitiva
a la regla racional
Para tal fin, Piaget elige uno de los juegos sociales més simpl
el juego de las canicas, que tiene la ventaja de regirse por reglas
susceptibles de elaboracién por los mismos nifios, a diferencia dé
otros juegos mucho més rigidamente normados por los adultos. El
486 HISTORIA DE LA BTICA
i las»
maestro ginebrino va @ distinguir entre «la Laaeea ies ae
y «la conciencia de la regla», esto es, la manera es ee
de diferentes edades se representan el cardcter obligatorio ee
© decisorio, heteronomia o autonomia— de las mismas. Tor ft
mo, va a comparar estos dos sures de one ae ee
clones que exiten entre Ia préctica y 1a conciencia de 18 Teait
juego de las canicas, como otros juegos infantiles, p i
ebdige meas o menos pléstico, con un niimero reconocido de varian-
‘tes que cabe elegir, y admite innovaciones Papers cui eae
colectividad las acepta. Piaget observa en primer lugar como 2 adap-
tan los individuos a ls reas: en segeno Tuga, ofmo adqueren
i iencia de la regla. Lo: te
proserameate cnc te cee
Ja practica de las reglas: 1) motor e individual: el juego es puramen-
te manipulative individual; 2) egocéntrico: entre los dos y los cin-
co afios juegan varios nifios, pero cada uno lo hace para sf,
modo que pueden ganar todos; 3) cooperativo: sobre los siete aflos
se inicia el juego social; en consecuencia, cada jugador intenta do-
minar a los demds y controlarlos, pero todavia no consigue unificar
las reglas; y 4) por wlimo, estadio de codificacién de las reglas:
sobre los once aflos las partidas quedan minuciosamente reguladas
y el cédigo es respetado sin vacilaciones. Sin embargo, Piaget ad-
vierte que no se trata de un continuo, sino que los estadios incluyen
ciertas oscilaciones. De todos modos se observa una progresién des-
de las simples regularidades individuales hasta el interés por la regla
misma, pasando por la imitacién egocéntrica de los mayores y la
incipiente cooperacién.
‘Desde el punto de vista de la conciencia de la regla, Piaget sefia-
la tres estadios: 1) la regla no es todavia coercitiva, sino sdlo indi-
cativa (se sitia a caballo de los dos primeros estadios desde el pun-
to de vista de la préctica de las reglas); 2) la regla se considera
sagrada ¢ intangible, de origen adulto y esencia inmutable; toda
modificacién de la misma es una transgresién (coincide con el apo-
geo del estadio egocéntrico y la primera mitad del estadio coopera-
tivo); y 3) la regla es considerada como una ley originada en el
consentimiento mutuo y que, por tanto, admite variacionies con tal
de que las sancione la colectividad. El maestro ginebrino advierte
que la correlacién entre los estadios de la préctica y los de la con-
Ciencia de la regla es meramente estadistica, pero enteramente fia-
4
|
LA PSICOLOGIA MORAL 487
ble, y sugiere la existencia de dos tipos de respeto por la regla,
correspondientes a dos tipos de comportamiento social: heteréno-
mo y auténomo: el primero es el respeto unilateral (a los adultos)
y el segundo el respeto mutuo (entre iguales) (Piaget, 1971, pp.
18-23 y ss.)
En definitiva, de su estudio sobre el juego infiere Pi
tencia de tres tipos de reglas, cuyas relaciones seré preciso determi-
nar: «la regla motriz, debida a la inteligencia motriz preverbal y
relativamente independiente de toda relacién social, la regla coerci-
tiva debida al respeto unilateral, y la regla racional debida al respe-
tuo mutuo» (ibid, p. 72). La relacién entre los tres tipos de reglas
es, como muestra su estudio sobre la inteligencia infantil, una «con-
tinuidad funcional y una diferencia de estructura». Ello implica que
«no podemos hablar de estadios globales caracterizados por Ia auto-
nomfa o la heteronomfa, sino sélo de fases de heteronomia y de
autonom{a que definen un proceso que se repite para cada conjunto
de reglas a cada nuevo plan de conciencia o reflexin» (ibid., p.
71). Es mds, toda regla es motérica, individual y social a la vez:
«la regla cognitiva deriva en ciertos aspectos de ia regla coercitiva
y de la regla motriz» (ibid., p. 75).
Pese a todo, cada tipo de regla es estructuralmente distinta de
las demés. La regla motriz se origina en una costumbre especial
mente regular y ritualizada. La regla coercitiva, en cambio, procede
lel respeto unilateral (respeto debido a la presidn'de los adultos
© los mayores) que mantiene a los nifios en el egocentrismo (que
resulta de la indiferenciacién entre el yo y el mundo social). Por
liltimo, la regla racional se forma a partir del respeto mutuo y la
cooperacién entre los nifios: «existe la misma relacién entre el res-
Peto mutuo y la autonomia de la conciencia que entre el respeto
unilateral y el egocentrismo». Y mds adelante precisa:
La gran diferencia entre la obligacién y la cooperacién, entre
el respeto unilateral y el respeto mutuo, es que la primera impone
creencias 0 reglas terminadas, que hay que adoptar en bloque, y
Ja segunda sdlo propone un método, método de control recfproco
y de verificacién en el terreno intelectual, de discusi6n y de justifica-
cin en el terreno moral (ibid., pp. 73-81).
488 HISTORIA DE LA ETICA
Por tanto, el hallazgo decisivo de Piaget consiste en su distincién
centre la presién unilateral (cespeto unilateral por la regia) y 18, coo”
peracign (respeto mutuo); Ia primera conduce a 1a regla coercitivas
fa segunda, a la regla racional; la primera lleva a la heteronomity
y a la moralidad del deber; 1a segunda, @ 1a autonomia, y a Je
moralidad del bien.
2.2, De la heterenomfa a la autonomfa moral
da investigacin se propone investigar en detalle el rea-
roman ean ecto ea as conseeuencias de Ia presién adulta sobre
le conciencia moral infantil. El realismo moral aparecié ya en la
primera investigacién (segundo estadio desde el punto de vista de
a conciencia de la regla, en que la considera «sagrada» ¢ «intangi-
ble»). Pero se hacta necesario un estudio mds preciso al respecto.
Con este fin investiga Piaget la mentira infantil, que le va a permi-
tir seguir paso a paso la evolucién de la conciencia de la regla y
el juicio moral desde la heteronomfa hasta la autonomifa, pasando
por una fase intermedia o de transicién.
‘Piaget parte de la hipdtesis de que las primeras formas de la
conciencia del deber en el nifio son heterénomas y que tal heterono-
mia se relaciona estrechamente con el egocentrismo infantil (que
consiste en una «indiferenciacién entre el yo y el medio social» (ibid,
p. 78). El estudio de la mentira infantil permite captar lo que Pia-
et denomina «realismo moral» del niflo, que se origina en la pre-
si6n intelectual y social que sobre él ejercen los mayores (los padres
y educadores, en especial). Este realismo moral se caracteriza por
tres rasgos: a) heteronomla (los valores morales son considerados
como subsistentes en si mismos); 6) sentido literal de la norma;
y ¢) responsabilidad objetiva (los valores son independientes de la
conciencia y le vienen impuestos de modo automético). En conse-
cuencia, la conducta se evalia por su grado de fidelidad a la nor-
ma, sin atender a las intenciones 0 motivaciones que la inspiran
(responsabilidad subjetiva). Ahora bien, aunque la presién adulta
tiene una notable incidencia en su génesis (sobre todo cuando se
sirve de prohibiciones, castigos y del propio ejemplo en 1a evalua
cién), el realismo moral del niflo no seria posible sin su realismo
cognitivo general, por el que apenas concede relevancia alguna @
LA PSICOLOGIA MORAL 439
las circunstancias ¢ intenciones de la accién, centrandose sobre los
resultados (ibid., pp. 92-93).
Para detectar la evolucién y modalidades del realismo moral Pia-
get propone a la consideracién de los nifios una gradacién de histo-
ietas que incluye: torpezas, negligencias, robo egoista, robo con
Fines altruistas. Seguidamente, solicita su juicio de valor al respec-
to. Piaget es consciente de que se trata de un método indirecto,
que apela al pensamiento verbal y no al pensamiento activo (no
inquiere la decisién del nifio, sino su valoracién de tal conducta
hipotética). Pero el maestro ginebrino lo considera suficientemente
fiable ya que en sus estudios sobre las reglas del juego ha compro-
bado una correspondencia entre la teorfa y la accién en el nifio.
‘Aungue ciertamente hay un desfase entre las fases verbales y las
fases concretas del mismo proceso y, por tanto, entre el juicio mo-
ral tedrico y la evaluacién moral concreta; pero Piaget lo plantea
como si el juicio consistiera en una conciencia:progresiva de la eva-
luacién (ibid., p. 99).
EI resultado es que hasta los diez afios coexisten dos tipos de
respuestas. Segiin unos, los actos se valoran en funcién del resulta-
do material e independientemente de las intenciones en juego. Se-
giin Jos demds s6lo cuenta la intencién ... En ineas generales es
indudable que la responsabilidad objetiva disminuye con la edad.
Después de los diez afios no encontramos ni un solo caso (ibid.,
p. 104). Estadisticamente, la responsabilidad objetiva se concentra
sobre los siete afios y la responsabilidad subjetiva sobre los nueve.
El estudio de la mentira infantil arroja resultados homologa-
bles. Pero un anilisis mas atento de la mentira en el nifio muestra
cémo ¢s un problema originado por el encuentro de sus actitudes
egocéntricas con la presién moral de los adultos. Por eso interesa
observar, ante todo, la manera «en que el nifio juzga y evalia la
mentira», Por ello, Piaget dirige su interrogatorio a tres tipos de
cuestiones: 1) ,qué significa mentir para el nifio?; 2) zcudl es la
responsabilidad en funcién del contenido de las mentiras?; 3) gcudl
es la responsabilidad en funcién de sus consecuencias materiales?
En las respuestas de los nifios se advierte una evolucién crecien-
te hacia concepciones mas subjetivas y un abandono progresivo del
objetivismo hasta llegar a considerar la mentira como una traicién
consciente ¢ intencionada de la verdad. Idéntica gradacién —en de-
pendencia con la edad y el consiguiente desarrollo de la inteligencia—
t
'
490 HISTORIA DE LA ETICA
se observa en las respuestas sobre la responsabilidad, tanto en fun-
cin del contenido como en funcién de las consecuencias de la men-
tira, Hasta los ocho afios, al menos, el nifio se mantiene
Umites del «respeto unilateral» (la mentira es mala porque se casti
ga) y solo a partir de esa edad aparece el «respeto mutuo» (la men-
tira es mala en s{ misma, aunque no se castigara, por su cardcter
antisocial). Es la cooperacién (respeto mutuo) la que provoca que
la regla se interiorice y se generalice hasta alcanzar la autonomia
moral.
Piaget concluye de su estudio que la superacién del ri
infantil se hace posible solamente mediante la cooperacién
tual y moral del adulto con el niflo, cooperacién que sustituye a
Ja presién adulta sobre el niflo, y que opera en éste una transicién
de la heteronomia y del respeto unilateral hacia la autonomfa moral
y el respeto mutuo, gracias a que la cooperacién provoca en el nifio
una interiorizacién y generalizacién de las reglas y de las consignas.
Sin tal educacién moral el nifio permanecerfa en una fase interme.
dia, ya estudiada por Baldwin y Bovet, en la que el niflo obedece
a la regla en si misma, pero generalizada y aplicada de modo pecu-
liar; s6lo la experiencia de la cooperacién revela al nifio que la ve-
racidad es necesaria a las relaciones de simpatia y respeto mutuos
(ibid., pp. 164-165).
2.3. De la justicia retributiva a la justicia equitativa
Esta tesis de Piaget es el objetivo principal de su tercera investi-
gacién, que estudia en detalle las relaciones entre la cooperacién
y el desarrollo de la nocién de justicia, Es esta la investigacién mds
fina y minuciosa. La génesis de la nocién de justicia hasta su madu-
rez plena permite asistir de modo simulténeo a la adquisicién de —
a autonomfa moral del sujeto, a partir de los dictamenes de su
conciencia. En efecto, la nocién de justicia permite el estudio de
los procesos de cooperacién y de reciprocidad entre los nifios, esto
6s, de las relaciones entre iguales (respeto mutuo). Piaget llegar4
a la conclusién de que el sentido de justicia, a pesar de poder ser
teforzado naturalmente por las normas y el ejemplo de los adultos,
€s en gran parte independiente de estas influencias y no requiere
Para desarrollarse mds que la cooperacién y la solidaridad entre
LA PSICOLOGIA MORAL 491
los nifios; es més, a veces «las nociones de lo justo y de lo injusto
se imponen a la conciencia infantil a pesar, y no por causa, del
168). De hecho, un capitulo del estudio versa
sobre «la solidaridad infantil y sus conflictos con la autoridad adul-
ta en el caso de la denuncia». Pero sélo a partir de ciertas condicio-
nes de madurez fisica, mental y social la nocién igualitaria de justi-
cia se impone hasta dominar sobre la autoridad de los adultos.
El primer aspecto de Ja justicia que se estudia es el problema
de los castigos, esto es, «el problema de la sancién y la justicia
retributiva» (que se define por la proporcionalidad entre el acto
y la sancién). Para saber hasta qué punto los nifios consideran jus-
tas las sanciones, Piaget procede a presentarles diferentes tipos de
sancién, pregunténdoles por la més justa. Las respuestas las clasifi-
ca en dos grupos: para unos la sancién més justa es la de tipo
expiatorio (por tanto, la més severa es la més justa); para otros,
los nifios mayores por lo general, la sancién justa es la que exige
una reparacién de la reciprocidad violada (por ejemplo, la exclu-
ién momenténea o definitiva del grupo social). ,Cémo se produce
el paso de la primera nocién de justicia a la segunda? Para el maes-
tro ginebrino se trata de un caso particular de la evolucién general
del respeto unilateral al respeto mutuo, en el que el proceso de
cooperacién juega un papel decisivo (ibid., p. 195).
Seguidamente pasa a estudiar un segundo aspecto de la nocién
de justicia: el de responsabilidad colectiva. La cuestién parece alta-
mente significativa pues la historia del derecho penal muestra que
numerosos pueblos han considerado primordialmente la responsa-
bilidad como colectiva y comunicable. Ademés, desde un enfoque
Gurkheimiano, Fauconnet (1920) habia demostrado que esta respon-
sabilidad comunicable estaba relacionada con la responsabilidad ob-
Jetiva o realismo moral de la infancia, Piaget recurre nuevamente
al relato de historietas en las que los adultos aplican castigos
ivos, en especial para provocar la denuncia del culpable. Pues bien,
Por lo general los nifios menores de ocho afios aceptan como justo
este tipo de sancién, a partir de su sentido expiatorio de la justicia,
mientras que los mayores consideran que el castigo infligido a los
inocentes ¢s més injusto que la impunidad del culpable, a pensar
de todas las justificaciones aducidas por los adultos (ibid., p. 203),
Otro aspecto estudiado de la justicia retributiva es el denomina-
do comtinmente «justicia inmanente». La hipstesis de partida es
492 HISTORIA PE LA BTICA
que la creencia en Ia necesidad y universalidad de la sancién expia-
toria debe ser tanto més firme cuanto més joven es el nifio. Previ-
sién que la investigacién confirma puntualmente, por lo que corro-
bora, a la vez, los resultados de la precedente (ibid., pp. 211-220).
‘Acto seguido pasa Piaget a estudiar diversos aspectos de la jus-
distributiva. Para ello parte de la hipétesis de que este tipo
de ju
to, ha de imponerse con la edad en
cooperaci6n se hace progresivamente més importante que Ia presién
adulta en su experiencia social. La previsién es que de la coopera-
cidn surge esponténeamente la nocién de igualdad y, mas tarde,
Ja de equidad, que supone su versién madura tanto desde el punto
de vista intelectual como moral. La investigacién demostré que los
nifios entre 6 y 9 afios se centran en un 48 por 100 sobre la sancién,
en un 35 por 100 sobre la igualdad y sélo en un 17 por 100 sobre
a equidad; los situados entre los 10 y los 12 afios lo hacen en un
3 por 100 sobre la sancién, en un $5 por 100 sobre la igualdad
estricta y en un 42 por 100 sobre la equidad; finalmente, en los
niftos comprendidos entre 13 y 14 afios es nula la consideracién
sobre la sancién y poco apreciable el igualitarismo (un 5 por 100),
oe que se centran casi todos (95 por 100) sobre la equidad
i
flictos que surgen entre el sentido infantil de la justicia y 1a autori-
dad de los adultos. La estrategia metodoldgica es la misma. Y la
conclusién a la que llega es la siguiente:
y en correlacién con la solidaridad
igualitarismo parece derivar de los
del respeto mutuo més que del me-
los nifios, Piaget les pidié que ofrecieran ejem-
los de lo que considerasen injusto. Obtuvo as{ cuatro tipos de res-
uesta: 1) las conductas contrarias a las consignas recibidas del adulto
LA PSICOLOGIA MORAL 493
(por tanto, justicia equivale a obediencia y el ideal moral es el del
«buen muchacho»); 2) las conductas contrarias a las reglas del jue-
20; 3) las conductas contrarias a la igualdad; y 4) las injusticias
a la sociedad adulta, en especial de tipo econémico o polf-
id., p. 262).
Del conjunto de sus estudios sobre el sentido de la justicia en
jos deduce Piaget tres grandes perfodos en la génesis de la
los
justicia: 1) hasta los siete-ocho afios, el nifio subordina la justicia
a la autoridad adulta; 2) entre los ocho y los once afios, el nifio
se mueve en un igualitarismo progresivo; y 3) por tiltimo, a partir
de los once-doce, la justicia igualitaria (igualitarismo) se truca en
equidad o justicia racional (ibid., pp. 262-272).
En definitiva, al estudiar la génesis del criterio moral en el nifio,
Piaget se ha visto obligado a discutir el gran problema de la educa-
cién moral, esto es, el de las relaciones entre la vida social y la
conciencia racional. Frente a la escuela durkheimiana y su enfoque
sociologista, su investigacién ha demostrado que los factores de ma-
durez fisica y mental del individuo cumplen un papel tan importan-
te, al menos, como el de los procesos sociales, y que esta madurez
social es indispensable para alcanzar la madurez moral,
fa través de los procesos de cooperacién. Es mds, su
investigacién pone al descubierto dos tipos de relacién social: la
(autoridad exterior) y la cooperacién entre iguales; 1a. pri-
mera s6lo produce respeto unilateral (realismo moral),
Ja segunda conduce a la autonomia moral al favorecer 1
zacién de normas ideales que controlan todas las reglas y su aplica-
cién practica, segiin la ley general de respeto mutuo. Ambos tipos
de relacién social son irreductibles, en la misma medida en que
lo son la moral heterénoma (basada en el deber impuesto desde
el exterior, por respetado que sea) y 1a moral auténoma (basada
en el deber fundamentado sobre la racionalidad y el bien comin).
La génesis del criterio moral no obedece, pues, simplemente a
presiones, mimetismos o aprendizajes sociales; al contrario, aparece
netamente un paralelismo entre la evolucién intelectual y el desa-
rrollo moral. Es legitimo hablar, pues, de cognitivismo moral. Como
dice Piaget en frase célebre, «la légica es una moral del pensamien-
to, como la moral es una ldgica de la accién» (ibid., p. 335). Ahora
bien, se trata de un cognitivismo moderado ya que «ni las normas
légicas ni las normas morales son innatas»; su génesis y madura-
494 HISTORIA DE LA ETICA
cién precisan de las relaciones sociales; mds concretamente, en el
caso de la norma moral, precisa de la experiencia de la cooperacién
social entre iguales 0 respeto mutuo, a partir de la cual la mente
individual forma «estructuras por medio de una toma de conciencia
adecuada». Sin los procesos sociales, el individuo es y permanece
egocéntrico y el egocentrismo sélo produce anomia. Pero las rela-
ciones sociales basadas en la autoridad slo pueden dar lugar a
que p¢
ten que la conciencia individual desarrolle la moralidad como un
bien auténomo y acepte como propias las leyes de la reciprocidad
(idid., pp. 336-343).
Sin embargo, Piaget no ha establecido de modo preciso ni las
relaciones entre las etapas del desarrollo intelectual y las del moral,
los estadios sucesivos y diferenciales que atraviesa el desarrollo
moral, En ambos aspectos sus continuadores, en especial L. Kohl-
berg, van a intentar colmar estas lagunas. En lo que respecta al
desarrollo moral aparecen nitidas dos fases jerarquizadas en el cri-
terio moral: la fase heterénoma y Ia fase auténoma; entre ambas
postula, mas bien que establece, una fase intermedia o mediadora
entre ambas: la de interiorizacién. No obstante, W. Kay defiende
que es posible reconstruir el esquema secuencial piagetiano en cua-
tro estadios: 1) egocéntrico (aunque confusamente disefiado por Pia-
get); 2) autoritario (respeto unilateral, justicia inmanente); 3) esta-
dio de reciprocidad (respeto mutuo, socialmente justo, esquema
contractual); y 4) estadio de la equidad (moral racional o de princi-
pios) (Kay, 1970, pp. 157-170). No obstante, es dificil entender esta
reconstruccién sin la referencia a los trabajos de L. Kohlberg, por
Jo que més vale atenerse a la aportacién piagetiana estricta: existen
dos fases sucesivas e irreductibles en el desarrollo moral, mediadas
por una fase de transicién que queda desdibujada.’
3. LA TEORIA PIAGETIANA ANTE LA CRITICA
Esta investigaci6n piagetiana, publicada en 1932, conocié su ma-
yor impacto a través de su versién inglesa en 1948.’ Sirvié de in-
mediato como revulsivo para numerosos trabajos en el campo de
la psicologia moral, sobre todo con vistas a confirmar 0 revisar
LA PSICOLOGIA MORAL 495,
sus teorfas. Poco después aparecieron también duras criticas, que
se concentraban especialmente sobre el énfasis puesto por Piaget
en los factores cognitivos del juicio moral, mientras que descuidaba
los factores motivacionales.* J. Gabriel (1971) llega a reelaborar la
teorfa de Piaget en términos de capacidad creciente de autocontrol
en lugar de un desarrollo de la inteligencia: el nifio pequefio, inca-
paz de dominar sus impulsos, es victima frecuente de la ansiedad.
Ello explicarfa su adhesién a una ley objetiva e inmutable. Sus pro-
gresos en el autocontrol le irdn liberando poco a poco de la hete-
ronomia.
Otras objeciones hacian referencia a la omisién por parte de
Piaget de los efectos que la ensefianza racional de la moral produce
en el criterio ético del nifio. Pero lo cierto es que el maestro ginebri-
no esta interesado, ante todo, en la moral prdctica, sobre la que
ha demostrado que la teorfa aprendida influye escasamente; es de-
cir, lo que persigue es la educacién moral, no la ensefianza de la
ética, Més relevante parece la objecién que le reprocha no atender
suficientemente las diferencias individuales en el ritmo del desarro-
lo moral de los nifios, las diferencias motivadas por la clase social,
la familia, el modo de convivencia, etc. Obviamente, la investiga-
cién de Piaget tenia sus limites precisos. Pero no deja de ser curiosa
Ja alineacién que su obra produce en los criticos, unos a favor y
otros en contra, como observa Kay, quien ejemplifica a los prime-
ros en Goldman y a los segundos en Fleming (W. Kay, 1970, p. 47).
Entre los criticos més duros de Piaget se cuentan H. J. Flavell
y S. Isaacs, El primero pone en duda la obra general del maestro
ginebrino ya que adolece, a su entender, de vaguedad e imprecisio-
nes, de excesos de elaboracién tedrica y de interpretaciones subjeti:
vas 0 preconcebidas, no dudando en forzar los datos renuentes (Fla-
yell, 1968, pp. 449-457). El segundo le reprocha la subestimacién
que hace de la riqueza y variabilidad de la personalidad infantil,
encerrando en estadios secuenciales lo que es un crecimiento en com-
plejidad (Isaacs, pp. 97-107); pero Isaacs habla desde su propio
enfoque psicoanalitico
La critica mas persistente es la que procede del enfoque conduc-
tista 0 teorfa del aprendizaje social (Social Learning Theory). A.
Bandura y F. J. McDonald fueron los primeros en criticar la con-
cepcidn de Piaget sobre el proceso cognitive moral concebido como
unidireccional ¢ irreversible. Su investigacién (Bandura y McDo-
496 HISTORIA DE LA ETICA
nald, 1963) demostraba una gran variabilidad, sobre todo bajo el
influjo de la imitacién: la presencia de un modelo adulto intensifica
© hace retroceder Ia madurez moral del nifio; de igual modo, con
independencia de la madurez intelectual del sujeto, un aprendizaje
adecuado produce un avance en su proceso moral. Piaget responde-
r4 invariablemente que tales avances se dan tinicamente en la moral
teérica, pero no se ha demostrado que influyan en la moral précti-
ca, objeto de su investigacién.
‘También han merecido criticas adversas algunos puntos concre-
tos de su teoria cognitivo-evolutiva del criterio moral en el nifio.
As{, N, J. Bull le reprocha su incomprensién real de los fenémenos
de Ia heteronomfa moral ya que, en definitiva, los preceptos adul-
tos son la raiz de los conceptos morales auténomos, al igual que
la disciplina es el camino para la autodisciplina Bull, 1969). Critica
que asume también D. Graham: la autoridad adulta, y no sélo la
participacién de los mayores en los procesos regidos por el respeto
mutuo, constituye un momento imprescindible en la maduracién
moral infantil (Graham, 1972).
Bull ha cuestionado también la particular concepcién de la auto-
nomia moral que sostiene Piaget, en tanto que fruto de la coopera-
cién entre iguales en condiciones de reciprocidad; segin el ginebri-
no Ios procesos sociales realizados en el marco del respeto mutuo
arecen producir autométicamente la autonomia moral; pero lo cierto
€s que esta teorfa no la demuestra en ningiin momento. Hay mucha
mds plausibilidad, a su entender, en su tesis de que la autonomia
se genera a partir de la heteronomfa, como la autodisciplina lo hace
a partir de la disciplina (Bull, 1969). Por su parte, también Graham
unilateralidad del planteamiento piagetiano: sélo resulta
la interaccién con los iguales; los padres y profesores son
vistos tinicamente desde el prisma negativo de la presién adulta so-
bre la conducta infantil. Ello es asf porque «es primariamente, casi
exclusivamente, una teorfa cognitiva, racionalista, a diferencia de
la teorfa psicoanalitica que destaca los factores emocionales, y de
la teorfa del aprendizaje que destaca los factores emocionales y com-
Portamentales» (Graham, 1972, p. 203).
Ciertamente, la metodologia utilizada por Piaget tiene mucho
que ver con los resultados obtenidos. Varios comentaristas coinci-
den en afirmar que el mismo disefio del experimento condiciona
en cierto modo los hallazgos de la investigacién. Un simple cambio
LA PSICOLOGIA MORAL 497
de método puede hacer variar de modo sorprendente los resultados.
Por ejemplo, parece comprobado que el realismo moral en el plano
de Ia accién es superado por el nifio hacia los tres-cuatro afios;
pero puede persistir en el plano verbal hasta los seis. Entonces,
una metodologia inadecuada puede confundir ambos tipos de rea
‘ece ser el caso de Piaget en la cuestién del realismo
moral del nifio. De hecho, quienes han mantenido estrictamente su
metodologia han Ilegado a resultados idénticos.
Pero, como ha recogido puntiialmente J.-Beltrén, ciertos inves:
tigadores de los afios setenta comenzaron ‘a tevisar Jos -procedimien-
tos metodolégicos de’Piaget: Tal fue el'estudio de Armsby: en lugar
de las historietas verbales las presenta por escrito y, al mismo tiem-
po, manipula las consecuencias. Resulta entonces que se confirma
el progreso en los juicios morales con la edad, pero la mayor parte
de los nifios de seis afios hacen apreciaciones de intencién, lo que
desmiente la conclusin piagetiana (Armsby, 1971). Es obvio, ade-
mis, que la presentacién de historietas largas y complejas perjudica
a los mas pequefios. Ciertos estudios reseflados (Beltran, 1982, pp.
231-233) muestran los defectos de la metodologia piagetiana y su
efecto distorsionador de los resultados, confirmando la competen-
cia de los nifios de seis afios en los conceptos intencionales. Se ha
lo comprobar que cuando se les obliga a elegir entre la inten-
lad y la consecuencia prefieren la tiltima; es més, se ha podi-
isar incluso que cuando la secuencia presentada es la de
itencién-consecuencia» se confirman los resultados de Piaget,
mientras que cuando la secuencia es «consecuencia-intencién» desa-
Parecen las diferencias de edad; todo parece ser un efecto de recen-
cia (Feldman, 1976). También el uso de informacién contextual re-
duce las diferencias de edad (Darley, 1978).
Sin embargo, tales defectos de metodologia o de interpretacién
Ro alcanzan a invalidar la teoria piagetiana, sino que la corrigen
y matizan parcialmente. Una buena muestra es la refutacién de Ban-
dura y McDonald antes resefiada que sufrid, a su vez, fuertes criti-
cas. Al final parece imponerse la explicacién piagetiana matizada,
ya que el entrenamiento experimental se muestra eficaz, pero s6lo
cuando se produce en la direccién natural del desarrollo. Un estu-
dio de J, Beltran concluye avalando la eficacia del modelado defen-
dida por Bandura, pero
498 HISTORIA DE LA ETICA
Jos datos no confirman una eficacia duradera ¢ incondicional del
Rodelo, puss la influencia se reduce en sepa, y 1a respuesta retor-
fia al nivel original, cuando se trata de una respuesta regresiva, y
! se mantiene en Ia fase de prueba cuando la respuesta acta en la
Gireccion de las tendencias naturales (Beltran, 1982, p. 235).
pues, que Ja importancia del modelado ra-
Todo parece indicar,
ja directriz evolutiva natural sefalada
es. ica en su armonizacién con
t por la investigacién piagetiana. En-este sentido pudo interpretar
Turiel (1966) los resultados de Bandura como «un aprendizaje de
| respuestas especificas». De hecho, algunos sujetos que han recibido
el modelado no sdlo cambian su juicio, sino que Ilegan a enfrentar-
i se al modelo cuando éste contradice la direccién del desarrollo. Por
tanto es preciso aceptar la teorfa piagetiana al menos «como marco
é interpretativo adecuado para esclarecer Jos resultados obtenidos»
1 (Beltran, 1982, p. 236). Nos encontramos, pues, con Ja accién con-
: junta de unas estructuras evolutivo-cognitivas y un modelado am-
fi biental, que interaccionan en cada uno de los sujetos. Ampbos enfo-
i | ques resultan unilaterales cuando se presentan en exclusiva y
pretenden reducirse el uno al otro. La madurez de juicio moral
1 s6lo se explica adecuadamente en la interse« ién de ambos contex-
tos: el cognitivo-evolutivo y el del aprendi jaje.
4, EL ENFOQUE COGNITIVO-ESTRUCTURAL DE L. KOHLBERG
Las deficiencias de la teorfa de Piaget, que reclamaban revision
y complemento, eran principalmente dos: 1) su esquematismo al
reducir a dos los tipos de moral (heterénoma y auténoma, con una
fase intermedia apenas definida), lo que contribuye, ademas, a des-
i dibujar el cardcter evolutivo del
con que plantea, a veces, la correlacién entre la maduracién moral
y el desarrollo intelectual, por un lado, y las relaciones sociales,
por el otro. La investigacién de Lawrence Kohlberg se dirige a sub-
sanar ambas deficiencias, optando en la segunda por una acentua-
cién del cognitivismo que le lleva a definir los estadios del desarro;
ilo moral en términos casi exclusivamente cognitivo-estructurales.”
En efecto, Kohlberg se propuso demostrar que se dan estadios
(«cambios de edad dirigidos estructuralmenter) en ¢l proceso de
iterio moral; 2) la poca precisin ~
LA PSICOLOGIA MORAL 499,
maduracién moral —extensibles probablemente a toda el area de
Ia personalidad social— en estrecha relacién con los estadios del
rea cognitiva; se trata, ademés, de «cambios estructurales» que
no son explicables en los términos, métodos y conceptos del apren-
dizaje social, ya que los sujetos, lejos de limitarse a interiorizar
Jas pautas sociales, construyen nuevas estructuras a partir de la in-
teraccién con el medio; como tampoco lo son en los términos, mé-
todos y conceptos psicoanaliticos, incapaces de descubrir secuencias
regulares y discriminativas (Kohlberg, 1969, pp. 369-372). ~_
Kohlberg considera que los trabajos de Piaget han desmentido
eficazmente los diferentes tipos de relativismo, que han mantenido
siempre que la clase, el sexo o la cultura determinan o condicionan
fuertemente el desarrollo del juicio moral; los estudios de Piaget
demuestran que la conciencia de la reciprocidad l6gica a partir de
cierta edad favorece el desarrollo de las relaciones de cooperacién
y de la reciprocidad moral sobre la que se asienta la justicia equita-
tiva; y lo mismo acontece con la intencionalidad por encima de
las diferencias de clase, sexo o cultura: los nifios mayores y mas
inteligentes son siempre mds intencionales (ibid., pp. 374-375).
‘Ahora bien, Kohlberg acentuard el cognitivismo a expensas de
las experiencias interactivas, dado que «los cambios més marcados
y claros en el desarrollo psicolégico del nifio son cognitivos, en
el sentido de la edad mental o del C.I.». Tanto es asi que el cocien-
te intelectual tiene fuerza predictiva sobre la conducta y el ajuste
probablemente porque un mayor
como pudo demostrar é1 mismo en el caso de los «papeles sexuales»
evolutivamente considerados, y como otros lo han hecho en el caso
de la «resistencia a la tentacién», etc, Se trata, por tanto, de definir
con precisidn las dimensiones del desarrollo evolutivo de la morali-
dad a partir de la hipétesis de que «las dimensiones cognitivas del
juicio moral definen el desarrollo evolutivo moral, y que, una vez
entendido el desarrollo del juicio moral, devienen mucho més inte-
ligibles y predecibles el desarrollo de la accién y del afecto morales»
(ibid., pp. 372-375).
A su juicio, el gran mérito de Piaget fue demostrar que existen
etapas de desarrollo «universales y regulares» y que tales etapas
tienen una base formal-cognitiva, de tal modo que los aspectos del
juicio moral que no tienen una base cognitiva no definen nunca
500 HISTORIA DE LA ETICA
tapas universales y regulares de desarrollo moral. Ahora bien, tos
dos tipos de juicio moral (heterénomo y auténomo) formulados
por Piaget no han sido confirmados por los estudios empiricos ni
por los andlisis légicos, justamente porque sus estadios morales no
Poncuerdan con los estadios cognitivos que elabord. De ahi que
Se propusiera esta tarea de rectificacién y complemento de modo
{que los estadios del juigio moral coincidan con los criterios cogniti-
vos (ibid., pp. 375-376).
‘para ello, Kohlberg adopta la misma metodologia clinica de Pia-
‘mds precisa y objetiva. Asf las historie-
fas piagetianas se tipifican en diez dilemas morales hipotéticos que
expresan valores en conflicto, ante los cuales se procura hacer raz0~
nar a los sujetos entrevistados individualmente. Igualmente, ¢n pro
de una mayor objetividad y sistematizacién, procedié a formular
{os veinticinco aspectos del juicio moral «presentes en toda socie-
dad», agrupados en siete conceptos fundamentales: valor, eleccién,
sanciones y motivos, reglas, derechos y autoridad, justicia positiva,
y justicia punitiva (aunque cada uno de tales conceptos es definido
diferentemente en cada uno de los seis estadios encontrados en la
evolucién tipo del desarrollo moral: misma estructura, pero dife-
rente contenido).
Para verificar su hipétesis, Kohlberg inicié en 1955 una investi-
gacién longitudinal con unos cincuenta muchachos, todos varones,
entre 10 y 17 afios, de clase social media y baja. Los mismos resul-
tados del estudio longitudinal han obligado a introducir modifica-
ciones en los criterios de evaluacién y correccién, tendentes a una
mejor diferenciacién de los aspectos estructurales respecto de los
de contenido; asf la regresién, al menos aparente, que experimenta~
ron muchos sujetos obligé a una revisin del método de correccién
de 1958, que se mostraba poco discriminativo (evaluaba el estadio
del sujeto conforme al «esquema global de sus decisiones y la for-
ima de definir los valores»). Tras intensos y laboriosos trabajos con
sus colaboradores para estandarizar tanto el cuestionario como su
evaluacién, ha podido presentar en 1978 un Manual (L. Kohlberg,
A. Colby y otros, 1978). Trabajo que ha continuado A. Colby has-
ta conseguir la versién que parece definitiva (A. Colby y L. Kohl-
berg, 1986). Al mismo tiempo consegufa, a través del «Center for
Moral Education» (Universidad de Harvard), organizar numerosas
investigaciones transversales (Gran Bretafia, México, Taiwan, Beli-
get, aunque intenta hacerla
LA PSICOLOGIA MORAL 501
ce, Bahamas, Turquia, etc.) a fin de confirmar la universalidad y
regularidad de los estadios, y promover numerosas aplicaciones edu-
cativas de su modelo teérico. Més adelante analizaré los resultados
obtenidos.
En su tesis doctoral de 1958 Kohlberg habia establecido que la
génesis del desarrollo moral atravesaba tres niveles (preconvencio-
nal, convencional y de principios), en cada uno de los cuales se
hacia preciso distinguir dos estadios (seis en total, por tanto). Sin
embargo, los resultados de la investigacién longitudinal, las contri-
buciones de sus colaboradores y las criticas recibidas (en especial
por parte de los conductistas) le han obligado a un trabajo incesan-
te de reformulacién e interpretacién de los mismos. Presento, pues
Ia versién que parece definitiva (Kohlberg, 1981):* _
Los seis estadios del juicio moral
NIVEL A: NIVEL PRECONVENCIONAL
Estadio 1: Estadio de castigo y obediencia.
Contenido: Lo correcto es la obediencia lit
: eral a las 1 -
dad evitando el eastigo, y no causando dao fsico eee
10 correcto consiste en evitar infringir las reglas, ob:
: , obedecer por obe-
3, Steen y evitar causar dafto fisco a gentes y onesie
. Las razones para hacer lo correcto son evitar el castigo y el su
spontiff,Boder de las autoridades. ae
und peetva social: Este estadio adopta un punto de vista egoctntrco
Ina en este estadio no toma en cuenta los intereses de s
us : le los dems
al Fesonoee que difieren de los suyos; tampoco reaciona los dos —
de vista Las acciones las juzga en teminos de conseeuencasfisicas mas
iniereses psicolégi i
de in autoridad se confunds coa la saya propia, = PePentiva
oa de designio e intercambio individual instrumental.
a eo na 0 correcto consiste en atender las necesidades propias 0
7 Re ee tratos imparciales en términos de intercambio concreto.
. recto es seguir Jas reglas cuando resultan de interés inmedia-
fo para alguien. Actuar correctamente es satisfacer los propios inte-
Teses y necesidades, permi ido que los demds hagan lo mismo.
Es también correcto lo que es imparcial, esto es, lo que ¢s un inter-
cambio igual, un trato, un convenio, : =
2. La razén para hacer lo correcto es servir a los propios intereses
502 HISTORIA DE LA ETICA
y necesidades en un mundo en el que uno debe reconocer que 10s
‘demas también tienen sus interses.
Perspectiva social: Este estadio adopta una perspectiva individualiste
concrete, Una persona en este estadio separa sus intereses y sus propos
Santos ie vista de tos de las autoridades y de los de lor demés. Elo elle
aaisneciente de que todos tienen intereses individuales que satisfacer ¥
Gus éstos entran en conflieto, de modo que lo correcto es relative (en ¢l
srido individualista concreto). La persona integra o relaciona los intere=
serindividuales en eonficto los unos con los otros mediante un intercam=
bio instrumental de servicios, mediante ne umentale
viose y la buena voluntad de los otros, © mediante el imparcial otorge-
miento a cada persona de la misma cantidad.
NIVEL B. NIVEL CONVENCIONAL
Estadio 3: Estadio de expectativas, relaciones y conformidad mutuas inter-
‘personales.
‘Contenido: Lo correcto consiste en adoptar una actitud amable, intere-
sdndose por los demés y por sus sentimientos, guardando lealtad y con
fianza con los compafieros, y estando dispuesto a seguir las reglas y las
expectativas.
1. Lo correcto ¢s vivir conforme a Jo que esperan de uno sus alles:
dos, o conforme a lo que generalmente se espera cumplir los pal
les de hijo, hermana, ‘
También podría gustarte
- La Etica Como Tematización Del EthosDocumento22 páginasLa Etica Como Tematización Del EthosIgnacio Badino100% (1)
- La Complejidad Del Hecho MoralDocumento21 páginasLa Complejidad Del Hecho MoralIgnacio BadinoAún no hay calificaciones
- Conferencia Sobre Pluralismo Moral de A. CortinaDocumento5 páginasConferencia Sobre Pluralismo Moral de A. CortinaIgnacio BadinoAún no hay calificaciones
- APUNTE DE CÁTEDRA. Adela Cortina-Etica MínimaDocumento12 páginasAPUNTE DE CÁTEDRA. Adela Cortina-Etica MínimaIgnacio BadinoAún no hay calificaciones
- Apunte de Cátedra - La Ética KantianaDocumento6 páginasApunte de Cátedra - La Ética KantianaIgnacio BadinoAún no hay calificaciones
- CAPÍTULO 3 La Familiarización Con La ComunidadDocumento6 páginasCAPÍTULO 3 La Familiarización Con La ComunidadIgnacio BadinoAún no hay calificaciones