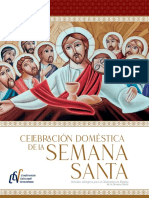Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Communio 1984-IV. La Esperanza
Communio 1984-IV. La Esperanza
Cargado por
jesusblad100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
52 vistas96 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
52 vistas96 páginasCommunio 1984-IV. La Esperanza
Communio 1984-IV. La Esperanza
Cargado por
jesusbladCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 96
Revista Catolica
Internacional
Afio 6 Julio/Agosto 1984 Iv/34
La Esperanza
Antonio M. Sicari, Entre la promesa y el cumplimiento; Ernst L. Ehrlich,
Mesianismo y escatologta en el judatsmo; Joseph Ratzinger, Sobre la espe-
ranza; José M. Cabodevilla, Meditacién sobre la paciencia; Carlos Diaz,
Desesperantes y desesperados; José R. Flecha, La esperanza en la teologta de la
liberacién; Secretariado Social Diocesano de Bilbao, La salvacién que anuncia y
ofrece el cristianismo; Antonio Ruiz, Manuel Mounier y la esperanza.
encuentro"
ediciones 1
Suscripcién y venta
Communio aparece seis veces al afio.
Precio de suscripcién pata 1983:
Espafia: 1.950 pts.
Extranjero: 30 $ USA
Los envios al extranjero se hardn siempre por avién
Suscripcién de apoyo: para todos aquellos que
quierafi ayudar econémicamente de una manera
especial al sostén de la revista
Espafia, Extranjero: a partir de 2.500 pesetas.
Ediciones Encuentro, S.A.
Aleal, 117-68. iada, - celfs.: 435 95 00 - 435 90 39 - Madrid, 9
Se entenderd, salvo indicacién en contra, que la suscripcién cubre
los seis ntimeros siguientes a la fecha en que se realice
Ia suscripcién
|" Una revista no esta viva mas que si cada vez deja descontenta-a una
quinta parte de sus suscriptores. La justicia consiste solamente en que
no sean siempre los mismos quienes se encuentren en esa quinta parte.
F-De otro modo yo diria que, cuando nos dedicamos a no molestar a na-
| die, caemos en el sistema de esas enormes revistas que pierden millo-
“nes, o los ganan, para no decit nada, 9 mas bien, por no decir nada
Charles Péguy, E/ dinero
Estampaci6n sealizada en LAVEL
Composicién de textos por Fotocomposicién RB
Depésito Legal: M. 1545 - 1979
Ediciones Encuentro - Alcala, 117-64 izda.
Tfnos: 435 95 00 - 435 90 39 - MADRID-9
Revista Catélica Internacional
Communio
Edicion Espafiola
Redaccién, administracién, suscripciones
Ediciones Encuentro, S. A.
Editor responsable
José Miguel Oriol
Director
Juan Maria Laboa
consejo de redaccién
Antonio Andrés*, Josep M. Ballarin, Juan Biosca, Ricardo
Blazquez”, Ignacio Camacho, Antonio Castellano, Carlos Diaz*
(redactor jefe, Javier Elzo* , Gonzalo Flor, Félix Garcia", José M?
Garrido, Olegario G. de Cardedal*, Isaac Gonzalez, José M?
Gonzalez Ruiz, Patricio Herraez*, Francisco Lage*, Tomas Mala-
gon, Fernando Manresa", Juan M. Palacios, Juan Martin
Velasco", Alfonso Pérez de Laborda*, Xavier Pikaza, Juan L. Ruiz
de la Pefia*, Andrés Torres Queiruga, Josep M. Via Taltavull.
+ Miembros del comité de redaccin,
Presentacién
‘Una revista de pensamiento cristiano que, ademds, desde su fundacién
viene citando en su contraportada a Ch. Peguy tenia que encontrarse un dia con
el tema de la esperanza,
Comniunio parece que lo ha hecho en el momento menos oportuno:
Cuando arrecia la crisis econémica que deja en la cuneta a millones de parados;
cuando el llamado orden econdmico internacional esté demostrando descara-
damente que el bienestar de los poderosos s6lo puede conseguirse a costa del
empobrecimiento de los débiles; cuando la amenaza nuclear deja de ser una
Jejana posibilidad y aparece para muchos como un peligro con el que hay que
contar; cuando estas circunstancias Hevan a millones de personas a seguir
ciegamente a los que prometen seguridad cualquiera que sea su precio; cuando
en la misma Iglesia, depositaria en principio de una esperanza que no se
marchita, proponer en estas circunstancias el tema de la esperanza puede sonar
a inconsciencia, a cinismo 0 incluso a mala fe.
Pero basta recorrer los estudios que componen este niimero para ver la
oportunidad que confiere a la reflexién cristiana sobre la esperanza la natura-
leza enteramente original de la esperanza cristiana.
Porque esta reflexién no contiene una oferta més de un paraiso artificial,
producto del suefio o de la imaginacién, y destinado a ocultar la dura realidad de
la vida, La esperanza cristiana se encarna, como muestra Carlos Dfaz, en una
postura ante la vida que reconoce con lucidez el dolor, le opone la resistencia
de quien se sabe creado para la felicidad, pero acepta su poder purificador y su
invitacién a no quedarse en las satisfacciones inmediatas y a pedir una
salvacién que gracias al dolor sabemos que no estd en. nuestras manos. Antonio
Ruiz ha tenido el acierto de espigar en la admirable obra de E. Mounier lo mas
granado en relacién con Ja esperanza. Que no son precisamente sus refle-
304
Presentacién
xiones, sus denuncias ni sus obras, sino su itinerario de creyente que le lleva a
descubrit en el sufrimiento padecido en medio de fa esperanza el rostro
inconfundible del Misterio, fuego abrasador y luz cegadora s6lo para ojos
cansados por la costumbre o ahitos por la satisfaccién de los deseos.
La esperanza cristiana tiene ademés sus prolegsmenos existenciales y su
prolongacién ética en la virtud hoy tan poco apreciada de la paciencia cuyo
elogio hace J. Marfa Cabodevilla. Esa paciencia «que nos permite esperar de
verdad y como Dios manda». Porque «esperar significa propiamente seguir
esperando, esperar con obstinacién, esperar cuando ya toda expectativa
razonable se ha disipado y la noche ha caido». Ehrlich nos presenta ese ejemplo
espléndido del mesianismo judio. :
La esperanza tiene, sin duda, mucho que ver con la salvacién. Pero la aten-
cién a la dimensién social de la salvacién ha planteado problemas nuevos a la
conciencia cristiana, De ellos se hacen eco esas nuevas tendencias en la teologi
agrupadas cémodamente bajo la etiqueta de teologfas de la liberacién a las que
se refiere el estudio de J. Romén Flecha. A la misma dimensién social de la
salvacién y la esperanza cristiana se refiere desde otras perspectivas el
documento del Secretariado Social de la Didcesis de Bilbao. Ambos textos
ponen de relieve la atencién a los condicionamientos estructurales y la
dimensién social de la vivencia y la reflexién actuales sobre la esperanza
cristiana. Ambos subrayan el realismo histérico y el alcance politico de la
esperanza cristiana y la necesidad de evitar la tentacién de reducirla a una
«apoyatura para la revolucién» como reaccién a las tentativas anteriores de
hacer de la esperanza cristiana el «soporte de la mentalidad burguesay.
Naturalmente una revista de teologia no puede olvidar el tratamiento
propiamente teoldgico de la esperanza. A. Sicari escruta el Nuevo Testamento
y descubre en él la original perspectiva de futuro que abre al hombre
descubriéndole el horizonte que hace posible la esperanza. Joseph Ratzinger
muestra los aspectos diversos que manifiestan la riqueza de la virtud de la
esperanza y la armonia polifénica que confirié a la existencia cristiana de
Francisco de Asis.
Con este niimero, Communi no pretende sélo ofrecer materiales para la
reflexidn sobre la esperanza. Quiere también «dar razbn de la esperanza» de
los cristianos ante aquellos contempordneos nuestros que no se atreven a
esperar mis alld del futuro ciertamente «imperfecto» de la vida y la historia
intraterrena y ante aquellos otros que siguen aspirando a un futuro creado
exclusivamente con sus propios recursos. En definitiva, ante aquellos que «no
tienen esperanza». Ojald los textos contenidos en este niimero colaboren a
crear fuentes «de agua nueva con el agua usada» (Peguy); ojald sean una eficaz
invitacién a la tan amenazada y tan necesaria esperanza,
305
Entre la promesa y
el cumplimiento
por
Antonio M. Sicari
El tema de la esperanza cristiana se presta hoy a una impresionante _
dispersin de contenidos y problemas. Al hojear una publicacién accesible de
hace mis de diez afios!, se encuentra ya el elenco de estas «dimensiones de la
esperanza»: temporal, histética, simbélica, activa, colectiva, politica, cristolégi-
ca y corporal, pneumatoldgica y profética, escatologica, eterna.
Quien llega a intuit, aunque sea vagamente, el sentido y las diferencias de
todos estos adjetivos, intuye también su inextricable entrecruzamiento, ¢
incluso intuye que son modos diversos —a veces casi opuestos— de concebir y
vivir la existencia cristiana concreta.
Se podrfa decir quiz4 que la solucién est en el equilibrio perfecto de todas
las dimensiones que arménicamente se sobreentienden, pero esto tiene el
riesgo de parecer sdlo una férmula ingenua y un tanto malévola: como ofrecer
a un muchacho un cubo magico explicindole que se trata solamente de hacer
combinaciones de colotes.
Por eso, aqui quisiéramos comentar algunas «reglas» fundamentales que
debieran servir al menos para estudiar de un modo teoldgicamente correcto el
tratado sobre la esperanza: unas reglas que se aplicaran después al hablar de
una u otra dimensién.
‘Ante todo es obvio decir que e! «espacio» propio de la esperanza teologal se
coloca en el arco que se extiende entre la Promesa de Dios y su Cumplimiento.
Pero ya aqui hay que hacer una primera eleccién. En efecto, se puede de
algtin modo escoger la pedagogia paciente del itinerario biblico: es decir, partir
de una o de otra Promesa intrahistérica (Ia del Exodo 0, si se prefiere, la hecha
a Abrahin) y mostrar después el dinamismo tipico de Ia esperanza: toda
1" R. LAURENTIN, Sperunza cristiana, immensa riserva del'xomo. Alba, 1971
306
Entre la promesa y el cumplimiento
promesa de Dios tiende a un cumplimiento, pero éste se revela siempre
inadecuado, incapaz de saciar la esperanza misma, de modo que todo
Cumplimiento no es otra cosa que la ampliacién de la Promesa y su extensién a
un cumplimiento ulterior. Asi el hombre biblico se encuentra constantemente
acuciado, empujado hacia adelante, capaz de «hacer historia con Dios» y de
asimilarla.
Este proceso es evidente en la Biblia (piénsese en el tema de la «tierra
prometida» con todas sus implicaciones y afiadidos). Sin embargo, tomarlo
como base de las propias elaboraciones teol6gicas (y prcticas).comporta el
riesgo de ser manipulador y reductivo, ya que induce —de forma més o menos
consciente— al «telogo» a demorarse sobre ésta u otra etapa y «dimensién»
segtin las sensibilidades y simpatias propias, sin tener en cuenta debidamente
el arco completo de la revelacién, y pretendiendo a veces absolutizar lo
particular. No es un secreto para nadie en qué medida ciertas «teologlas de la
esperanza» son deudoras, de una manera totalmente desproporcionada, de los
datos del Antiguo Testamento y han seleccionado indebidamente los del
Nuevo.
Se puede, por el contrario, elegir un itinerario teoldgicamente completo y
extraer de él las aplicaciones particulates: asi se tiene por lo menos la ventaja
de una visién sintética que advierte inmediatamente las posibles distorsiones
del camino. Por tanto, éste es el procedimiento que preferimos. En este caso, la
Promesa esta ya toda expresada en el acto creativo de Dios: en la libertad del
amor con el que Dios, al crear, promete: y promete un futuro bueno a su
creacién, un Cumplimiento cierto, signo de su amor y sostenido directa e
infaliblemente por este amor. 7
Si no fuera asf, la creacién caerfa en el absurdo, ya que deberfa admitirse un
Dios al que se le escapa de Jas manos su proyecto creativo, conformandose él
desde el principio a no ser «todo en todos»: lo que, ademés, haria irreme-
diablemente contradictoria esa «situacién> ya dificil por la que Dios es «todo»
y, sin embargo, decide que «alguna cosa» exista fuera de él.
H. Urs von Balthasar ha llamado la atencién? muchas veces sobre la
«necesidad» en este punto de la revelacién del Dios-Trinidad: si la libertad de
las criaturas deriva verdaderamente de la de Dios, debe poder extenderse
totalmente (hasta a la paradéjica rebelién contra Dios mismo, y hasta el limite
extremo de la autodestruccién). Pero Dios, a su vez, debe tener en sila fuerza
de afrontar «un riesgo tan incalculable»: y él tiene esta fuerza si puede «llevar
en si mismo lo que est carente de Dios». Se abre as{ el misterio del DiosTrino
Dios crea en el Verbo. El Verbo no es sélo la palabra o la sabiduria del Padre,
como si se tratara de una funcidn psicolégica, es el Hijo —Dios de Dios—
aquél «en quien, por quien y para quien existe todo lo que existe». La creacién
nace de un didlogo eterno y permanente de amor. Por eso, cuando la creacién se
autocondena al alejamiento del Padre, él —aiin dejandola absolutamente
2 Cf, Panti fermi. Milin, 1972, pp. 98-108.
307
Antonio M. Sicari
libre— ya ha decidido de antemano reconquistarla y reconducirla a su amor
todavia més libre: enviando al Hijo «Creador» (junto con el Espiritu del amor
absoluto entre él y el Padre) alli donde la creacién se ha perdido y
reasumiéndola en aquella obediencia total de la que nacié,
Por tanto, la Promesa y el Cumplimiento (y en consecuencia la esperanza)
son fruto de un diélogo eterno trinitario que da consistencia y sentido a toda la
historia de la creacién y a todos los puntos de esta historia,
Comienza asi también a iluminarse el valor de las diversas etapas
pedagdgicas que la Biblia revela: Dios «promete» a su pueblo (y cumple)
siempre «algo» de lo que eternamente se ha prometido a s/ mismo y a su Hijo,
en relaci6n con Ia creacién entera.
La distancia continua entre Promesa y Cumplimiento —que dara mientras
dura la historia— es Ja distancia que hay entre el rumor percibido y la
conversacién completa del amor: una conversacién que, por definicién, no
excluye ni siquiera teme la no escucha, el silencio obstinado de la criatura o la
equivocacién.
Quien quiera reflexionar sobre la belleza de tal misterio, puede leer con
utilidad sobre este punto los «nuevos romances trinitarios» de San Juan de la.
Cruz. Citamos sdlo el tercer romance en el que, significativamente, se
identifican de hecho Creacién ¢ Iglesia en el diélogo eterno entre Padre e Hijo:
—«Una esposa que te ame,/mi Hijo, darte querfa,/que por tu valor
merezca/tener nuestra compafiia,/y comer pan a una mesa,/del mismo que yo
comfa,/porque conozca los bienes/que en tal Hijo yo tenfa,/y se congracie
conmigo/de tu gracia y lozania.»
—«Mucho lo agradezco, Padre,/el Hijo le respondia,/a la esposa que me
dieres/yo mi claridad daria/para que por ella vea/cuanto mi Padre valia/ y
como el ser que poseo/de su ser le recibia./Reclinarla he yo en mi brazo,/ yen
tu amor se abrasaria/y con eterno deleite/tu bondad sublimarta.»
Promesa y cumplimiento son, pues, ¢l tema de un laborioso diélogo entre
Dios y su creacién, en cuanto son un didlogo eterno entre Dios-Padre y Dios-
Hijo. Cuando después —a causa del pecado ya previsto— se encarna el Hijo, se
derivan tres consecuencias:
— que en el transcurso del tiempo cronoldgico se inserta una fraccién de
tiempo (los 33 afios de Cristo) que es a la vez de la misma naturaleza
que el resto del tiempo, y de una calidad absolutamente diferente; el
tiempo de Cristo se extiende horizontalmente, pero inserta en él,
verticalmente en toda la dimensién del tiempo, et didlogo eterno;
— que, ademis, en el tiempo de Cristo, Promesa y Cumplimiento se
encuentran (en el abismo en el que la libertad-del Padre —a través de
la obediencia del Hijo— consigue y abraza la libertad rebelde de sus
criaturas);
— que, sin embargo, en el discurrir cronoldgico del tiempo, la Promesa
queda tan lejos del Cumplimiento, como lo estén las criaturas libres que
308
Entre la promesa y el cumplimiento
Dios sigue creando libremente, y que es preciso insertar verdadera-
‘mente entre la primera y el segundo; en relacién con cada una de estas
libertades creadas (a partir de las que en primer lugar han encontrado
a Cristo) se debe recorrer todo el camino del alejamiento de Dios y de
Ia accién con que él las conquista y las salva®
Esto es lo que cree la Iglesia. Su deber consiste en ser anunciadora,
mediadora sacramental entre la libertad de Cristo y la libertad de las criaturas:
la Iglesia es la emergencia histérica del modo como la libertad creativa de Dios
‘no se deja vencer por la libertad distributiva del hombre (sobre todo de la
misma Iglesia), sino que continwta abrazdndola misericordiosamente.
La Iglesia —en cuanto Cuerpo bien articulado de Cristo y animado por su
Espiritu— en el transcurso cronolégico del tiempo, contimia viviendo de esa
cualided nueva, decisiva que ya el tiempo posee, ya que como Esposa participa
en el didlogo entre Padre e Hijo: la Iglesia escucha la Promesa y experimenta
su Cumplimiento sin ninguna dilacién, fuera de la que le viene de su
pertenencia al tiempo cronolégico en el que las libertades humanas crecen, se
desarrollan, fallan y son redimidas misericordiosamente en su seno materno.
Por eso, su esperanza puede ser cierta, sin ninguna contradiccién,
En la muerte de cada hombre, infaliblemente para cada uno, Promesa y
Cum plimiento se tocan por un instante, incluso cronolégicamente. Después, la
eternidad,
A veces este contacto incandescente (entre los dos) se anticipa patcialmen-
te en la transparencia de lo que Ilamamos «santidad» y «milagro»; en efecto, en
el santo y ent el gesto-milagroso, la Promesa se cumple por un momento,
incluso en esta vida.
gEn qué consiste, pues, la esperanza teologal? Es necesario, ante todo,
afirmar que la tensién Promesa-Cumplimiento, que se da en todo aconteci-
miento hist6rico (y es esta tensidn la que determina la esperanza), tierie ya'una
calidad y una fuerza objetivamente diversas de lo que aparece y sucede
cronolégicamente.
Esto quiere decit que cuando una verdadera esperanza se abre camino en el
corazén y en la accién de un hombre o de un pueblo, Ja relacién que se da entre
Promesa y Cumplimiento no es adecuadamente descriptible con el anilisis de
las emergencias histéricas y cronolégicas.
Es decit, no basta el anilisis de los acontecimientos ubicados en el tiempo
cronolégico, ni es suficiente el andlisis de los resultados para decir que una
esperanza se haya o no frustrado, si la Promesa se ha mantenido o no, si el
Cumplimiento esperado se ha verificado 0 no.
Sirva como ejemplo la figura del mdrtir que posee una Promesa, con
respecto a la cual el tiempo cfonolégico no indica otra cosa que un fracaso4; y,
>No tiene relevancia aqui el hecho de que el alejamiento pueda: estar eclesialmente
xprevenido» por Ia gracia.
“ Tncluso si se rescata, eembién cronolégicamente, en la memoria y en el culto de la Iglesia
309
Antonio M. Sicari
sin embargo, ese fracaso es el cumplimiento de su esperanza.
Con esto no pretendemos decir solamente que la relacién Promesa Cum-
plimiento se realiza en verdad y siempre en el més allé: pretendemos decir que
por la encarnacién de Cristo, en razén de la nueva cualidad que asume el
tiempo por su venida, incluso en el aqué una Promesa verdadera consigue un
cierto cumplimiento, aunque la historia constate slo su fracaso.
Esto no quita, sin embargo, que con frecuencia el creerlo sélo sea posible en
la fe:
Fuera de ella ~al menos en nuestra cultura occidental— s6lo es posible la
actitud judaica 0 neojudaica: saberse depositarios de una Promesa y asomarse
hacia un .Cumplimiento totalmente documentable en el tiempo. :
Por su naturaleza el judaismo debiera igualmente esperar de Dios todavia
este cumplimiento terreno, pero, puesto que el Cumplimiento en realidad ya ha
sucedido (en Cristo), la posibilidad de continuar creyendo que Dios un dia
intervendré se va devaluando lentamente desde dentro, y el judaismo ‘se
convierte casi necesariamente en el neojudaismo secularizado,
Bajo el término complejo de neojudaismo queremos aqui indicar todo
esfuerzo que intenta —por sf mismo y por si solo— bien imaginar la Promesa,
bien realizar su Cumplimiento, sean cuales fueren las diferentes formas en que
esto suceda (con una referencia priotitaria al marxismo)
Por eso, la dialéctica esencial —de cara a la esperanza— es la que se dirime
constantemente entre neojudaismo y cristianismo, advirtiendo que en la
existencia concreta de los dos «tipos» no faltan realmente infiltraciones, que no
son s6lo psicolégicas, sino que dicen relacién con el misterio insondable de la
gracia y del pecado: en el neojudio hay siempre algo ya cristiano, y en el
cristiano hay siempre algo que es todavia neojudio.
El «neojudion, en efecto, no ha olvidado la Promesa de la tierra; por el
contrario se-hace cada vez mas capaz y preparado para imaginarla, pero
—puesto que rechaza de antemano el origen «creado» de esta Promesa, puesto
que decide haberla hecho é! por si mismo como fruto de su mismo ser, y puesto
que decide ademas que no ha sucedido nada fuera de algin cumplimiento
provisional— se encuentra en trance de querer realizar a cualquier precio este
decisivo Cumplimiento de ‘su propia esperanza.
Pero obrando asi se encuentra en una situacién paradéjica. Por una parte
—ya que el cumplimiento pascual ha sucedido objetivamente— su trabajo se
halla objetivamente, si bien parcialmente, redimido y santificado: mientras
dure fa historia ni el eco de la Promesa creadora puede nunca apagarse del todo,
ni la criatura puede jamés sustraerse totalmente a la esperanza que su creador
ha puesto en ella, ni la libertad humana puede nunca sustraerse completamente
a la libertad mas grande de Dios, ni !a fuerza objetiva de Cristo puede ser jamas
anulada completamente.
De todo esto deriva esa fascinacién de verdad que con tanta frecuencia
acompafia a Ia accién neojudia por Ja liberacién del hombre (incluso contra la
evidencia del precio humano que comporta y de los horrores histéricos sobre
310
Entre a promesa y el cumplimiento
los que se sostiene).
De todo esto, también, la accién neojudia saca ese poder de acometida y de
«acusacién» que siempre ha tenido frente a una cristiandad que olvida la
urgencia de encarnar Ia salvacién ofrecida por Cristo.
De todo esto, todavia, Ia accién neojudia saca su dignidad ultima, objetiva, ¢
incluso su imposibilidad histérica de eliminacién: admitido que el término
«neojudioy sirve para describir el alejamiento y la. pretendida autosuficiencia
de las libertades humanas en relacién con Ia libertad de Dios, ello es tan
necesario historicamente como es libre la decisién de Dios de dejar marchar de
si las verdaderas libertades creadas, pero sin impedir en nada su desarrollo
auténomo. ‘
Pero, por otra parte, la esperanza (y la accién) nedjudia se encuentra de
hecho, paradéjicamente, avocada hacia el futuro, mientras se queda objetiva-
mente en ef pasado: la centralidad histérica del acontecimiento de Cristo (que
ha colmado también todas las dimensiones del futuro) si no consigue ser
aceptada, si consigue que se considere como «futuro», lo que en realidad es s6lo
«pasado».
Esta contradiccién puede explicar, desde Ia vertiente teoldgica, lo que
filoséficamente es la «heterogénesis de los fines»: si se vive avocados a un
futuro que en realidad es sélo un pasado, se sigue la triste consecuencia de que
no se consigue vivir en el presente. Se sigue, en efecto, que para construir tal
«futuro-que-en realidad-es-ya-pasado», se est obligado a destruir sistemitica-
mente el presente, ya que éste queda triturado por esta inversién.
Teoldgicamente, sucede asi que se puede programar la libertad-redencién
de la humanidad y estar sistematicamente constrefiidos a destruir, uno tras
otto, 4 estos hombres.
En efecto, los hombres concretos slo pueden vivir en un presente que les
atafie en cuanto tales. ¥ el presente les atafie solo si para ellos hay un cierto
»pasado» que, uno por uno, les responda con su promesa cierta, con su influjo
actual, y si hay un futuro que garantice a este presente un cumplimiento cierto.
Por otra parte, ademés, en la esperanza propia del neojudaismo, no se sabe
sustancialmente encontrar un lugar para todo lo que el presente define
irremediablemente: en particular, para los sufrimientos y para’ la muerte.
Es el tema de los llamados «tirados por las calles», echados inevitablemente
fuera de! camino que lleva al cumplimiento.
Pero existe también —y esto es quiz4 més grave— el absurdo que atafie a
todo posible Cumplimiento intraterreno de la Promesa, desde el momento en
que se constata el hecho de que se continsa muriendo: si no se da respuesta a la
muerte que sucede en la espera del mundo nuevo, gqué clase de muerte habrfa
cuando (en hipétesis) se viviera ya en el tiempo de la felicidad realizada?
Pero, llegados a este punto, queda todavia todo por decir en relacibn con el
empefio histérico, propio e inexcusable, de los que participan de la esperanza
cristiana: éstos saben que no se puede eliminar el fracaso y la cruz, no mas de
cuanto sea posible eliminar el libre juego de las libertades creadas y la finitud
311
Antonio M. Sicari
inserta en la creacién.
Pero saben también que deben, continuamente, manifestar el Cumpli-
miento acaecido: para los cristianos el compromiso por el futuro coincide con
el compromiso por el presente.
De todo lo demas —incluso del evidente fracaso del empefio presente—no
tienen por qué preocuparse.
Este compromiso con el presente esté evidentemente sujeto a algunas
«regias» y a algunas tensiones dialécticas:
1. La Iglesia sabe con certeza que, al final de los tiempos, de todos los
acontecimientos cronolégicos, sera extraida sélo la sustancia de la caridad que
estos acontecimientos hayan absorbido, explicita o implicitamente, del
Acontecimiento central de Cristo: se egard asia lo definitivo cuando la
creacién se encuentre completamente desarrollada, manifestada y envuelta en
la-caridad trinitaria
2. La Iglesia en su presente debe tomar también en serio la programacién
del futuro, debe avocarse seriamente hacia adelante (es decir, su «presente» no
puede ser jamds «congelado», sino siempre «alargado»), pero, al hacer esto,
debe obrar sobre todo como «sujeto social de la responsabilidad para con la
verdad divina» (Red. Hom. 19). Es decir, su deber prioritario es afirmar con-
tinuamente, empefiindose entera, la «verdad» que Dios dice sobre el hombre y
sobre la creacidn: y hacerlo incluso a pesar de sus pecados. Ella, por ejemplo, es
sujeto social de fa responsabilidad de esa verdad segiin la cual ninguna libertad
humana particular puede ser jamas conculcada, suprimida, o servir de material
para la construccién del futuro.
Una o mil violaciones de este género (y la historia las documenta
sobradamente) pueden parecer titiles 0 incluso necesarias si se considera al
futuro cronolégicamente (piénsese en el problema de la violencia como praxis,
necesaria de liberacién). Pero hay que juzgarlas ciertamente condenables si se
mira al acontecimiento central de la esperanza: aqui «Cristo se ha unido en
cietto modo a cada hombre» y por tanto no puede ser jams liberador un hecho
que contradice esta suprema libertad de Dios. Esto significa defender social-
mente una «utopia», sabiendo que ésta en cambio «tiene un lugar» real en la
existencia.
3. Pero su «responsabilidad social para con la verdad divina» debe ser una
responsabilidad activa. Sin embargo, es también muy facil equivocarse sobre
esta «actividad> de la Iglesia: bien porque muchos y diferentes sujetos
quisieran hacerla cémplice suyo (y de vez en cuando alguno consigue someterla
a su propio proyecto), bien porque hoy (por reaccién de miedo ante los errores
pasados de signo contrario) la Iglesia se encuentra fascinada por una especie
de falsa kénosis que Ia leva a creer en el'deber de en la
312
Entre la promesa y el cumplimiento
colaboracién, como esclava humilde y asustada, a todo proyecto ajeno que se
asemeje vagamente al propio (que, sin embargo, se mantiene oculto).
En realidad, es necesario reencontrar el coraje de decir que la actividad
necesaria de la Iglesia consiste sobre todo y simplemente en existir como tal:
todo lo pobre que se quiera, pero existir: la existencia humana divina de Cristo
y la existencia humano-divina de la Iglesia se corresponden misticamente, esto
es, «verdaderamenten. Todo lo que es necesario afirmar sobre la necesidad de
Ja Encarnacién (también en lo que se refiere a la «esperanza») es necesario
afirmarlo sobre la Iglesia; después es decisin o misibn de Dios si este cuerpo
eclesial bien encarnado debe ser a veces agradable (en momentos de
transfiguracidn) y a veces vilipendiado en el Viernes Santo, 0 a veces glorioso
por Ia transparencia de una Resurreccién ya acaecida.
Es decisién de Dios si cada uno de sus miembros han de tener la vocacién
de dispersarse ignorados como levadura en Ia masa, 0 de resplandecer
piblicamente como luz sobre el candelero.
El existir visiblemente es la misién de la Iglesia: jinchuso la existencia de lo
que permanece oculto debe ser afirmada visiblemente por la Iglesia en cuanto
tal!
Su responsabilidad (de santificar linirgicamente toda la vida, de liberar al
hombre «sirviéndolo» y de profetizar anunciando testarudamente la verdad de
Dios) es enorme: y el juicio pertenece s6lo a Dios.
Pero no es orgulloso afirmar con certeza que todo el presente es capaz de
futuro solamente en la Iglesia y por la Iglesia, cualesquieta que sean las
fragilidades histéricas de este cuerpo eclesial.
Un cristiano que ya no comprende esto, que no reflexiona seriamente y con
respeto sobre este misterio —aunque luche y proteste— ha dejado de hecho de
ser Cristiano.
Los judios (antiguos y nuevos) pueden creer tener todavia que gustar
promesas proféticas terrenas (y quiz4 tienen razén,-al menos para impedit la
fuga hacia adelante de la Iglesia); el mundo puede anticiparse a la Iglesia, o
juzgarla sin mas como un estorbo en su andadura; ella puede retcasarse en el
camino (y por ello, Dios la purificar4 «con el fuego») pero es la tinica que tiene
la certeza de sobrepasar los siglos y entrar en Ja vida eterna.
Quien la haya despreciado durante todo ‘el viaje, como compafera
desagradable y torpe, s6lo al fin podré desear ser reconocido —mediante un
io de compasién— como su hijo: y ser cogido de la mano para pasar el
Traducido por V. Martin
Nota biogrifica
Antonio M, Sicari_nacid en 1943. Sacerdote desde 1967. Pertenece a la Orden de los
Carmelitas Descalzos. Es doctor en Teologia y licenciado en Ciencias Biblicas. Miembro de la
redaccién italiana de nuestra revista. Ha publicado en Jaca-Book: Matrimonio ¢ Verginita nella
Rivelazione. L'somo de fronte alla Gelosia di Dio, 1978, y Chiamati per nome. La vocazione nella
Scrittura, 1979.
313
Mesianismo y escatologia
en el judaismo
por
Ernst L. Ehrlich
1. Cuando Jesiis acabé de dar instrucciones a sus doce discipulos, parti
de alli para ensefiar y predicar en sus ciudades.
2. ¥ Juan, que en la cércel habla ofdo hablar de las obras de Cristo, envié
a sus discipulos a decirle:
3. -«zEres th el que ha de venir, o debemos esperar a otro?»
4. Jesiis les respondid: «ld y contad a Juan lo que ois y véis:
5. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los
sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la Buena
Nueva;
6. iy dichoso aquél que no se escandalice de mi!»
Mateo 11, 1-6
Nuestro texto, Mt, 11, 1-6, contiene una pregunta importante. Esta no ¢s
expresién de una seguridad, sino mas bien signo de franqueza y evidentemente
no de certeza. Todo se concentra en esta frase: «Eres ti el que ha de venir, 0
debemos esperar a otro?». Para nuestro tema tiene una importancia relativa el
hecho de que la pregunta y su consiguiente respuesta se enmarque en
determinados acontecimientos histéricos, es decir, que Juan, cuando estaba en
la cércel enviara realmente a sus discipulos a plantedrsela a Jesis. Es en codo
caso relevante, fuera quien fuera el que la planteara. Aunque no hubiese sido
dirigida a Jesés, la pregunta en sf es esencial. . Jestis respondié: «Si, yo soy, y veréis al
Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poder y venir con las nubes del cielo».
EI autor del relato quiere dar aqui un testimonio cristolégico de Jess. En la
respuesta se unen dos concepciones procedentes de Ambitos completamente
diferentes. Para la primitiva comunidad cristiana esta unién se ha convertido
en algo decisivo. En el pasaje se relaciona la supuesta dignidad mesinica de
Jests (Ps, 110, 1) con la fe en su parusia como Hijo del Hombre (Dan. 7, 13).
Estas dos corrientes tradicionales, que en la Biblia hebraica y en la literatura
judfa postbiblica discurren separadas, aqui aparecen unidas; para la primitiva
comunidad cristiana esto era tanto més necesario cuanto que evidentemente
Jesiis reclamé para s{ tinicamente la dignidad de Hijo del Hombre, en el
supuesto de Jestis se atribuyera a si mismo semejante titulo.
Otro tanto ocurre en la pregunta de Lucas 9, 18 ss., cuando Jesiis quiere
saber por boca de sus disctpulos por quién le tiene realmente la gente. Todas
las posibilidades de la respuesta estén extraidas del Ambito de ia Biblia
hebraica: el profeta Elfas, un profeta de los antiguos resucitado (Dt. 18) 0,
finalmente, el Mesias. Se trata, por tanto, de conceptos judios sacados del
inventario de esperanzas de los primeros momentos de la era cristiana.
Para comprender el conflicto entre Jestis y algunos de sus contemporineos
judfos es particularmente importante la atmésfera escatolégica, menos
relevante al respecto es el contenido de las esperanzas mesidnicas con sus
sorprendentes variantes judaicas. La cuestién que aqui se plantea es cudndo
319
Ernst L. Ehrlich
aparecerd el Mes{as, o mis concretamente: se trata de saber si se ha alcanzado
ya el estadio en el que el Reino mesidnico es inminente. Para Jestis habia
llegado ya: «El Reino de Dios viene sin dejarse sentir. ¥ no dirin, vedlo aqui o
allé, porque el Reino de Dios est ya entre vosotros» (Lc. 17, 20 s.). Pero esto
significaba el reconocimiento de una ruptura en el tiempo, la irrupcién del
nuevo e6n que otros judios no fueron capaces de percibir, aunque ciertamente
en el judaismo se habia reflexionado abundantemente sobre el «cuando» de la
Ilegada del Mesias: «Vendra», asi reza una opinién, «cuando se deje de
esperarle> 0, como se dice en otra, ehay tres cosas que vienen cuando menos se
esperan: El Mesias, un tesoro y un escorpién>. En semejante filosofia popular
se percibe una tendencia a postergat 0, al menos, 2 poner en un segundo plano
la reflexién sobre el advenimiento de las cosas ultimas, es decir, una contencién
racional de la apocaliptica. Esta, en cambio, representa la protesta contra la
actitud frecuentemente dominante de evitar las especulaciones mesiénicas.
Un ejemplo caracteristico de esto en la Edad Media lo constituye Maiménides,
judio y gran filésofo de la religidn. En los trece principios fundamentales que
Maiménides formula en su introduccién al comentario de la Misné se dice:
«El principio 12 se refiere a los dias del Mesfas. Consiste en creer que en
verdad: vendré, y en no pensar que se retrasaré. Aunque se retrase, espérale.
No debe fijarsele un tiempo ni deben hacerse suposiciones innecesarias sobre
el sentido de algunos versiculos de la Biblia para calcular asi el tiempo de su
legada. Ya dijeron los sabios: Que exhalen su espiricu los que quieren calcular
el final. Al contrario, hay que creer en él, glorificarle y amarle, y orar por él,
segiin lo que los profetas desde Moisés a Malaquias dijeron. Quien dude y no lo
estime conforme a su rango, ha negado la Tord que le prometié expresa-
mente». En este parrafo se vislumbra no s6lo una fuerte polémica contra la
apocaliptica, sino también contra Saadia que pretendid siempre el cono-
cimiento de la hora final. El ideario mesiénico no debe ser ya un fruto de Ja
especulacién, sino que debe basarse en Moisés y en los profetas. Esto significa
una ruptura con la apocaliptica y una vuelta a la Biblia hebraica. En los dos
ltimos capitulos de la Misné-Tora, el gran libro de leyes de Maiménides, éste
oftece, en el pirrafo sobre la entronizacién de los reyes (Hilchot Melachin),
una desceipcién detallada de su concepcién mesiénica. «El mesias vendré. y
restablecera el trono de David con su anterior esplendor, el Templo seré
reconstruido, se reuniré el pueblo de Israel disperso y todos los preceptos
legales recobrarén su primitivo vigor». Hasta aqui puede decirse que
Maiménides esta dentro del esquema tradicional, Pero después afiade: «No
vayas a pensar que la tarea del Mesias consiste en realizar signos y milageos,
establecer un nuevo estado de cosas en el mundo, resucitar a los muertos 0
cosas semejantes. Después dice algo que supone una verdadera ruptura con la
tradicién: «Los cédigos de nuestra Tord son definitivos, valen para siempre, no
se les puede afiadir ni quitar nada». Polemiza aqui Maiménides con aquellos
cuya fantasia e imaginacién les hacen ir mas all de lo que dice la Biblia.
‘A continuacién Maiménides sienta ciertos criterios para poder saber quién es
320
Mesianismo y escatologia en el judaismo
realmente el Mesias y cémo se le puede reconocer, para que, de este modo, no
se vuelva a proclamar a otro falso Mesias, como ocurriera antafio con el
venerable R. Aqiba que creyé que Ben Kosba era el Mesfas. El Mesias davidico
debe meditar la Tord, cumplir los mandamientos, dirigir las guerras del Sefior,
construit el Templo y reunir al Israel disperso. Si hay una figura mesiénica que
realice todo esto, él sera el verdadero Mesias que preparard al mundo para que
sirva a Dios como prometié Sofontas en 3, 9.
De nuevo arremete Maiménides contra la apocaliptica: «No hay que pensar
que en los dias del Mesfas va a cambiar el curso normal de la naturaleza 0 que
se va a producir una nueva estructuracién de la creacién. Al contrario, en el
mundo entonces todo seré como normalmente es». Las palabras de Isaias, 11,6
(serén vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echaré con el cabrito, el
novillo y el cachorro pacerdn juntos) son sélo una parabola, una alegoria;
quiere esto decir que Israel se establecera también con seguridad entre los
pueblos sacrilegos y paganos, representados aqui mediante el lobo y el
leopardo. Estos se convertirdn finalmente a la verdadera religién y dejarin de
sembrar la perdicién y la ruina, Todos los pasajes de la escritura que se refieren
al Mesfas deben considerarse como parfbolas. Su verdadero sentido se
comprender4 s6lo en el tiempo mesianico. Con esta interpretacién absoluta-
mente raciénal Maiménides puede en todo caso remitirse al Talmud, que en
tres pasajes (Ber 34 b; Schabbat 63 a; 151 b) sefiala que no hay més diferencia
entre este mundo y el tiempo del Mesfas que la opresién que producen los
reinos. En Jo referente a la guerra de Gog contra Magog y a la Hlegada del
profeta Elias, del que algunos piensan que precederd al Mesias, Maiménides
opina que nadie sabe exactamente cémo sucederd todo esto, pues las declara-
ciones de los profetas al respecto son més bien oscuras. Sigue una frase
importante: «tampoco los sabios poseen una tradicién acerca de estos temas,
sino que se rigen por el contexto de los pasajes de la escritura, y por eso hay
entre ellos diferentes opiniones». Semejante posicién no es patrimonio
exclusivo del filésofo medieval, pues ya siglos antes fue decisiva para muchos
rabinos.
{Cuil es el sentido de este tiempo mesidnico? Maiménides lo define no
como un tiempo en el que Israel dominaré al mundo y tendré a los no-judios
bajo su soberania, sino como un tiempo en el que Israel podré dedicarse con
toda tranquilidad al estudio de Ia Ley sin que se lo impida la amenaza de sus
enemigos: Se trata finalmente de una época en la que no habré hambre, guerra,
envidia ni discordia. Todos los pueblos tendran un tnico deseo: el cono-
cimiento de Dios. Maiménides termina esta exposicién citando al profeta
Isaias (11, 9): «Nadie haré dafio, nadie haré mal en todo mi santo Monte,
porque la tierra estari Ilena de conocimiento de Yahvéh, como cubren las aguas
el mar».
Hemos podido ver cémo a lo largo de los siglos el ideal mesianico configurd
en sucesivas oleadas la historia de Ia religién judia. Los distintos impulsos
nunca se cortaron del todo, sino que volvfan a brotar incluso cuando parecian
eit
Ernst L. Ehrlich
definitivamente superados. Precisamente la idea de restauracién de la Edad
Media, que se inspiraba sobre todo en el Antiguo Testamento, muestra cémo
tuna larga tradicién puede permanecer durante mucho tiempo viva. De la
misma manera, también la apocaliptica, que alcanzé su maximo esplendor en
los albores de la era cristiana, puede cobrar nueva vida. Junto a toda reduccién 0
sectarismo en la concepcién del Reino de Dios hay que tener también en cuenta
que los: representantes de semejante doctrina podian en parte invocar a los
profetas del Antiguo Testamento. Su ideal moral se formula en un lenguaje
moderno,
En nuestros dias se ha producido un nuevo acontecimiento: el estado de
Israel. Con este motivo, los cristianos més que los judios han vuelto a plantear
la cuestién del cumplimiento mesidnico, Sin embargo, éste no es el caso.
La fundacién del estado de Israel no tiene una significacién salvifica directa,
aunque quizd si indirecta, como signo de que Israel tiene una alianza
sempiterna con Dios y de que el pueblo judio tiene un futuro garantizado
por El
‘Tanto cristianos como judios viven desde hace dos milenios en una tensién
semejante. Estos esperan la salvacidn en un futuro quizé todavia lejano,
aquéllos esperan el final de un proceso salvifico que ya se ha iniciado. Ambos
tienen su mirada puesta en el pasado: del pasado saca el cristiano la confianza y
la seguridad para el porvenir, pues vive esperando al Cristo que ha de volver.
Lo acontecido en el pasado garantiza la salvacién futura y definitiva. Cristo es
pasado y futuro a la vez; con esta conviccién vive el cristiano su presente. Pero
también el judio vive en una tensién entre el pasado y el futuro: la alianza
sellada con Israel en un momento concreto de Ia historia garantiza para
siempre su cumplimiento en el futuro. Presente significa para el judio guardar
fielmente esta alianza, conservar y cumplir la alianza pactada con Dios. Israel
no podré nunca prescindir de esta alianza, jni nunca nadie ha podido alejar a
Israel de la misma! La alianza sellada en el pasado garantiza al pueblo fiel su
salvacién futura. La historia de Israel discurre asi sin ruptura ni cesura:
al principio esta la alianza, al final la salvacién, y en medio de ambas esté'la
tarea encomendada a los judios de hacerse dignos de esta alianza guardandola
fielmente
A judios y cristianos les separa el centro de la historia, que falta a los
primeros y para los cristianos es un dato irrenunciable: Pero les une la
conciencia de que al final de los dias la separacién se acabaré y se tornard
unidad. Judios y cristianos tienen también otro punto que les une: Ja comin
tensién que origina la espera gozosa de la plenitud de los tiempos. Tanto judios
como cristianos han de vivir pacientemente esta expectativa del Reino de Dios
como hombres siempre conscientes de su necesidad de salvacién y, al mismo
tiempo, seguros de su redencidn futura,
Hemos intentado mostrar con algunos ejemplos la existencia de corrientes
doctrinales harto diversas a lo largo de los tres milenios de historia judfa.
Esencial al respecto es el hecho de que el judaismo ha dotado a la historia de un
ape.
Mesianismo y escatologia en el judaismo
sentido religioso. El sentido de esta historia, asi se pensaba, se ird desvelando
poco a poco, pero al final de los dias se revelard plenamente, incluidas aquellas
épocas que pueden parecer trigicas y terriblemente oscuras.
Puede decirse que el judafsmo ha logrado sobrevivir hasta el momento
presente gracias a tres concepciones con las que ha podido hacer frente a todas
las amenazas.
1. El judio trabajaba y esperaba el fin de los dias. Esperar sin mas
equivaldria a considerar la salvacién o la redencién como una intromision
divina independiente de la accién humana y sin referencia alguna a la misma.
Toda la historia precedente habria sido, en ese caso, insignificante. Trabajar
solamente seria considerar al hombre como'autosuficiente, capaz por sf solo de
autorredimirse; la accién divina, todo acto de redencién, serfa, en consecuencia,
superfluo. Esperar el final de los dias, sin la accién humana, puede conducir al
cansancio, a la ociosidad y al caos. La accién humana como tinico medio de
salvacién habria podido llevar a un ut6pico optimismo que en modo alguno
habria capacitado a los judios para soportar amenazas tan tertibles y para
sobrevivir a los avatares de una historia tan rica en tragedias.
Si el pueblo judio ha tenido la fuerza espiritual necesaria para imponerse,
es porque los judios han actuado siempre como si todo dependiera de ellos y,
a la vez, rezaban como si todo estuviese en las manos de Dios.
2. El concepto de «fin de los das» nacié en un principio como un término
del inventario de la época mesidnica, cuando la historia legue a su fin. Sin
embargo, de aqui surgié paulatinamente el concepto de «mundo futuro», mas
allé del tiempo. En este concepto y en el que subyace tras él se resume el
sentido de toda vida individual. Con el concepto de «Fin de los dias» se indicaba
que habria paz, justicia y amor pard todos los pueblos de la tierra, con el de
«mundo futuro» se queria indicar lo que esperaba el individuo més alli del
tiempo y de este mundo, y que significarfa la plenitud del hombre. Pese a todo,
estos dos conceptos no siempre se distinguieron expresamente, ya que se
tuvo claro que estas cosas superaban la comprensién humana. En lo referente
a este tema los judios apelaron siempre al vers{culo del profeta Isafas que dice:
«Ni ofdo oy6, ni ojo vio a uni Dios, sino a ti, que tal hiciese para el que espera
en E> (Is. 64, 3)
3. Aunque la redencién s6lo puede realizarse en plenitud al final de los
dias, la esperanza nunca desaparecid de la experiencia judia. Si la conciencia de
una esperanza de redencién se hubiese esfumado, el judio se hubiese sentido
desligado del Dios viviente, en posesidn de la Tord, ciertamente, pero separado
del autor de la misma. Al percibir la accién salvifica de Dios en el aqui y en el
ahora, en la historia, el judio percibe ya algo del futuro que ciertamente solo
puede vislumbrarse de una manera oscura ¢ imperfecta.
Trabajar y esperar, cumplir la voluntad divina, es algo que, de alguna
manera, anticipa ya.el futuro. Esta mentalidad fue posible porque la celebra-
cién de las fiestas histéricas en el judaismo —Pesah, Sabu'ot, Sukkot— hacia
presente la salvacién de Dios en la historia. La historia de la salvaci6n se tiene
Ee)
Ernst L. Ehrlich
siempre presente, pero no como si se tratase de un acontecimiento acabado,
sino mds bien como un signo de la salvacién futura, En la Historia de la
salvacién se fundamenta y realiza el futuro salvifico. Asi pudo el judaismo
conjugar ambas cosas: accidn y esperanza, Asi también la esperanza judia se
realiza permanentemente hasta el final.
En la plegaria Alenu del Ros hasand (Ajio Nuevo) puede resumirse todo Jo
dicho: en ella se dice: «...Por eso esperamos en ti, nuestto Dios y Sefior..., para
ordenar el mundo mediante el Reino del Todopoderoso». Al comienzo de este
parrafo se dice: «Esperamos...». Pero después se alude al hombre, para que deje
entrar el Reino de Dios en este mundo, de manera que el mundo futuro,
el Reino futuro, el Reino de Dios comience ya ahora y aqui.
La formula més corta de semejante dialéctica podria ser esta: «Esperamos
en ti, Sefior, pero al mismo tiempo nos esté encomendado, «hacer presente el
Reino de Dios entre nosotros».
Traducido por Felipe Hernéndez
324
Sobre la esperanza*
por
Joseph Ratzinger
En Ia carta a los Efesios, Pablo recuerda a sus lectores el tiempo en que
todavia no eran cristianos y vivian en este mundo ajenos a la promesa, sin Dios
y sin esperanza (2, 12). Una reflexién similar aparece también en la primera
carta.a los Tesalonicenses en la que Pablo habla a los cristianos de la ciudad
portuaria griega sobre la esperanza mis alla de la muerte, para que no se
entristezcan y caiga asi
en lo vanal, en lo casual, en lo «accidental» Y, jqué facil es que el hombre con
toda su vida viva fuera de si, caiga en la alienacién y se ahogue en lo accidental!
A la postre una vida semejante se convertiré en algo «sin substancia» y, en
consecuencia, sin esperanza. Esperar es, por tanto, vivir la vida en la
verdad fundamental de nosotros mismos, desde y en el cuerpo de Cristo, Esto
€s «drouory », paciencia perseverante, asi como « drootoAy» es vivir en lo
casual, sustraerse a la verdad fundamental del ser, vivir alienado.
b) Esperanza y recogimiento.
Nos referimos ahora a la dimensién franciscana de la esperanza desde otra
perspectiva. Un texto de los Sermones de Adviento de San Buenaventura,
verdadera joya de una teologia y espiritualidad de la esperanza, nos servira de
guia. El santo comenta aqui una frase del Cantar de los Cantares, muy conocida
por la tradiciém mistica: «A su sombra apetecida estoy sentada» (Cant. 2, 3)
La sombra de Cristo, dice San Buenaventura, es la gracia, y para nosotros ésta
es un seguro remanso de paz y de frescor salvifico en medio del calor abrasador
del mundo, «Estoy sentada» remite al recogimiento, al sosiego y a la paz de
espiritu frente al pensamiento distraido, vago e indeciso. Para entrar en el
espacio de aquello a Jo que tiende nuestra esperanza més intima es preciso
«no vaciarse en la exterioridad y recogerse interiormente; de manera que nada
curbe y puedan asi gustarse directamente los bienes eternos»'?. Estas palabras,
que pueden parecer un tanto abstractas, resultan meridianamente claras si se
las contempla a la luz de lo que dicen las leyendas de Francisco de Asis sobre el
origen del Céntico al sol. En medio de los dolores casi insoportables de su
enfermedad y en la mas pobre de las casas, Francisco descubre el tesoro que le
M Cfs. J. PASCHER, Die Orationen des Missale Romanum Papst Paul VI. Vol 3, Tiempo Pascual
(St. Ouilien, 1982), 11s
" Dominica I. Adv., Sermo Il, en: Op. omnia IX, 29
332
También podría gustarte
- Aproximación A Patris Corde-Hna. Lismar de Sta TeresaDocumento8 páginasAproximación A Patris Corde-Hna. Lismar de Sta Teresajesusblad100% (1)
- 1 El Culto Divino en Tiempos de Pandemia - Cardenal SarahDocumento15 páginas1 El Culto Divino en Tiempos de Pandemia - Cardenal SarahEduardo Baca Contreras100% (1)
- Subsidio Novena Virgen Del ValleDocumento53 páginasSubsidio Novena Virgen Del VallejesusbladAún no hay calificaciones
- Subsidio Segundo Domingo Despues de Navidad (B)Documento11 páginasSubsidio Segundo Domingo Despues de Navidad (B)jesusbladAún no hay calificaciones
- Programa Historia de La Iglesia MedievalDocumento3 páginasPrograma Historia de La Iglesia MedievaljesusbladAún no hay calificaciones
- MISA CRISMAL - LecturasDocumento3 páginasMISA CRISMAL - LecturasjesusbladAún no hay calificaciones
- Hora Santa Enajo 2018 06 de JulioDocumento8 páginasHora Santa Enajo 2018 06 de JuliojesusbladAún no hay calificaciones
- Lecturas Misa Inicio Año JubilarDocumento2 páginasLecturas Misa Inicio Año JubilarjesusbladAún no hay calificaciones
- El Espíritu de Dios (C. Erdozain)Documento3 páginasEl Espíritu de Dios (C. Erdozain)jesusbladAún no hay calificaciones
- Celebración Apertura Del AdvientoDocumento4 páginasCelebración Apertura Del AdvientojesusbladAún no hay calificaciones
- Cancionero de Aguinaldos y Navidad 2020Documento9 páginasCancionero de Aguinaldos y Navidad 2020jesusbladAún no hay calificaciones
- La Cuaresma - Historia y PastoralDocumento25 páginasLa Cuaresma - Historia y PastoraljesusbladAún no hay calificaciones
- LA MUSICA EN LA LITURGIA - ComposiconDocumento32 páginasLA MUSICA EN LA LITURGIA - Composiconjesusblad100% (5)
- Hoja de Cantos de La Ordenacion Diaconal de Victor SalgadoDocumento3 páginasHoja de Cantos de La Ordenacion Diaconal de Victor SalgadojesusbladAún no hay calificaciones
- Novena Preparatoria A La Beatificación JGHDocumento22 páginasNovena Preparatoria A La Beatificación JGHjesusbladAún no hay calificaciones
- Corpus Christi 12jun20Documento2 páginasCorpus Christi 12jun20jesusbladAún no hay calificaciones
- Comision de Servicios Liturgicos. Liturgia 2015Documento11 páginasComision de Servicios Liturgicos. Liturgia 2015jesusbladAún no hay calificaciones
- Subsidio Litúrgico - Semana Santa 2021Documento89 páginasSubsidio Litúrgico - Semana Santa 2021jesusbladAún no hay calificaciones
- Perfil Del Ministerio D e MusicaDocumento1 páginaPerfil Del Ministerio D e MusicajesusbladAún no hay calificaciones
- Celebracion Del Tiempo CuaresmalDocumento19 páginasCelebracion Del Tiempo CuaresmaljesusbladAún no hay calificaciones