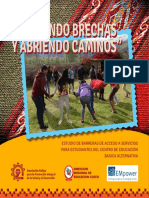Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Análisis de La Pobreza Huehuetla, Puebla México
Análisis de La Pobreza Huehuetla, Puebla México
Cargado por
Kayam KiTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Análisis de La Pobreza Huehuetla, Puebla México
Análisis de La Pobreza Huehuetla, Puebla México
Cargado por
Kayam KiCopyright:
Formatos disponibles
Índice
7 Presentación
DOSSIER
Infancias y juventudes en contextos de violencia,
movilización social y resistencia
13 Angélica Rico Montoya • Narrativas de violencia y resistencia de las infancias
zapatistas. Educación autónoma y contrainsurgencia en Chiapas
39 María Isabel Echavarría López y María Teresa Luna Carmona • La subjetividad
infantil en contextos de conflicto armado.
Aproximaciones a su comprensión desde la relación cuerpo-género
63 Violeta Yurikko Medina Trinidad • Trasplantando nuestras raíces.
Voces y memorias de los niños y las niñas de Kuchumatán,
Quintana Roo, sobre la guerra en Guatemala
87 Jesús Ernesto Urbina Cárdenas • Jóvenes universitarios en Colombia:
entre la desinformación, el pesimismo y los anhelos de paz
111 Lucas da Costa Maciel y Patricia Medina Melgarejo • Entre telescopios
y milpas construimos resistencia. Horizontes metodológicos
en diálogo con niños y niñas nahuas de la Sierra de Puebla
137 Eliud Torres Velázquez • La edad de la violencia:
infancias, juventudes y #Ayotzinapa
161 Claudia García Muñoz • Política sexual agenciada
en prácticas emergentes de movilización y acción política juvenil
185 Claudia Madrid Serrano • Violencia, sobreexplotación
y expropiación de saberes socialmente productivos
en niñas y niños jornaleros agrícolas migrantes
DIVERSA
203 Angélica María Gómez Rendón y Manuel Ignacio Moreno Ospina •
Territorializaciones del conflicto y geosímbolos
de las emociones en el Magdalena Centro (Colombia)
221 Giovanna Gasparello • Entre la Montaña y Wirikuta.
Defensa del territorio y del patrimonio cultural
y natural de los pueblos indígenas
241 Mauricio Torres, Benito Ramírez y Pedro Juárez • Percepción
de la pobreza por las familias totonacas
del municipio de Huehuetla, Puebla
CRÍTICA DE LIBROS
265 Luciano Concheiro Bórquez • Con-temporánea. Toda la historia
en el presente
273 Mariana Robles Rendón • Memorias de resistencia
en la Huasteca Hidalguense: una lucha contra el olvido
279 LOS AUTORES
CRÍTICA DE LIBROS
PRESENTACIÓN
El contexto latinoamericano actual, además de ser diverso cultural, política y social-
mente, está marcado por la violencia en múltiples dimensiones. Las reformas estruc-
turales y la apropiación de recursos naturales por parte de las trasnacionales son muestra
de esto; sin embargo, también lo son la desigualdad, el racismo, la violación de derechos
y la exclusión. Esto supone una perspectiva amplia de violencia, no limitada al ejercicio
directo de la fuerza sino a otras formas más sutiles e históricamente naturalizadas.
En este sentido los estudios sobre los movimientos sociales, étnicos y grupos
culturalmente diferenciados por la defensa de sus territorios físicos y simbólicos son
espacios privilegiados para analizar la socialización y participación infantil y juvenil en
estos contextos.
Las formas en que niños y jóvenes actúan y se organizan ante las violencias desde
el interior de sus comunidades y grupos sociales, permiten analizar los alcances y
limitaciones de las nuevas retóricas académicas y gubernamentales que siguen ignorando
su capacidad de acción.
Este número de Argumentos. Estudios críticos de la sociedad, “Infancias y juventudes
en contextos de violencia, movilización social y resistencia”, representa el intento de
posicionarnos como investigadores en este debate, desde una mirada intercultural
crítica del lugar que tienen niños, niñas y jóvenes en sus sociedades, con la intención de
visibilizar sus interacciones y contribuciones al desarrollo y reproducción sociocultural
de las mismas, dar sentido a las memorias y a la transformación social. A fin de integrar
esas aportaciones a las opciones frente a la desigualdad y violencia estructural en la que
están inmersas, así como fortalecer la construcción de una RED de Estudios de Infancias
y Juventudes en América Latina.
La centralidad en nuestra propuesta es ir más allá de analizar cómo la violencia actúa
sobre la niñez, sino darle el tan necesario giro de asumir la infancia como sujeto social
que se afirma en medio de la violencia, pero que a la vez es capaz de organizarse y actuar
ARGUMENTOS • UAM-XOCHIMILCO • MÉXICO 7
INFANCIAS Y JUVENTUDES EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y RESISTENCIA
sobre ella. Epistemológicamente, esto significa trasladar la característica activa de la
niñez, señalada como resultado de muchas investigaciones, a los presupuestos básicos a
partir de los cuales se construye conocimiento. Por su condición de sujetos activos en
la transformación social, los y las niñas imponen un imperativo ético a la investigación
social: no basta evidenciar en textos argumentativos que la niñez participa activamente y
produce cultura y conocimiento. Es necesario dialogar con ellos desde un lugar distinto.
Esto implica apostar por la coautoría en la construcción de conocimiento, dejando de
hablar exclusivamente sobre la infancia para hablar con, sobre y para ella.
Los artículos de este número confluyen en los siguientes ejes:
• Reflexionar en torno a la violencia y sus múltiples dimensiones como la milita-
rización, apropiación de territorios y recursos naturales, pero también otras formas
sutiles e históricamente naturalizadas como la desigualdad, exclusión, violación de
derechos humanos y racismos propios de los viejos y nuevos colonialismos.
• LA-S RESISTENCIA-S y VIOLENCIA-S “AGREGADAS”, para mirar precisamente
cómo las infancias y juventudes florecen de múltiples formas desde “otra óptica”,
desde los vasos comunicantes entre la expresión social del presente, las memorias
heredadas y sus relaciones con la capacidad de re-actuación de los sujetos sobre sí
mismos, es decir de RESISTIR-CREANDO.
• La pertinencia de atender a la niñez y juventud en sus relaciones. La mirada de los
adultos sobre estos sectores, suele sostenerse en supuestos en los que los niños son
ubicados en un lugar pasivo o son vistos como “seres incompletos”, mientras los
jóvenes son sólo analizados desde sus problemáticas y rebeldías, fuera del marco de
las relaciones de poder.
Esperamos que este número de Argumentos, contribuya a posicionar los temas de
infancias y juventudes en el debate académico y en los diversos ámbitos políticos,
sociales, económicos y culturales de los que históricamente han sido excluidas las voces
y experiencias de estos sectores.
Angélica Rico Montoya
Kathia Núñez Patiño
Yolanda Corona Caraveo
Sara Victoria Alvarado S.
8 AÑO 29 • NÚM. 81 • MAYO-AGOSTO 2016
CRÍTICA DE LIBROS
Percepción de la pobreza por las familias totonacas
del municipio de Huehuetla, Puebla
Mauricio Torres Solís
Benito Ramírez-Valverde
Pedro Juárez Sánchez
Esta investigación se centra en el análisis subjetivo de la pobreza. Los datos utilizados co-
rresponden a una encuesta aplicada a 89 familias de Huehuetla, ubicado a partir de las
estadísticas oficiales, como uno de los municipios más pobres y marginados de Puebla. El
documento da a conocer la autoclasificación de los jefes de familia sobre si su hogar es pobre
o no, además presenta que variables influyen sobre esta condición. Los factores que mostra-
ron relevancia en la percepción de pobreza fueron: familias con experiencias migratorias, con
problemas que limitan la educación formal de sus hijos, involucradas en procesos participati-
vos y aquellas que demuestran pluriempleo. Pudiendo destacarse de esta manera que el juicio
respecto a sus circunstancias de vida no depende exclusivamente del ingreso.
Palabras clave: café, condiciones de vida, ingresos, marginación, pluriempleo, participación.
PERCEPTION OF POVERTY OF THE TOTONACAS FAMILIES, MUNICIPALITY OF HUEHUETLA, PUEBLA
This research focuses on the subjective analysis of poverty. The data that was used corres-
ponds to a survey applied to 89 families of Huehuetla, which is considered, according to
official data, as one of the poorest and most marginalized municipalities of Puebla. The
document discloses a self-classification of householders about whether their household is
poor or not; furthermore it shows what variables have an influence over this condition. The
factors that showed significance in the perception of poverty were: families with migratory
experience, with problems that limit the formal education of their children, involved in
participatory processes and those that have several jobs (moonlighting). Therefore the per-
ception about their living conditions does not depend exclusively on the income.
Key words: coffee, living conditions, income, marginalization, moonlighting, participation.
ARGUMENTOS • UAM-XOCHIMILCO • MÉXICO 241
M. TORRES, B. RAMÍREZ y P. JUÁREZ PERCEPCIÓN DE LA POBREZA POR LAS FAMILIAS TOTONACAS
INTRODUCCIÓN
Con el paso del tiempo, la pobreza y su medición han sufrido una importante apertura
conceptual. Miradas y abordajes se han plasmado en la literatura buscando comprender
lo que implica ser pobre, quiénes lo son y quiénes lo pueden llegar a ser (Aguirre,
2010:102). Sus interpretaciones han abarcado conceptos como necesidad, estándar de
vida e insuficiencia de recursos (Feres y Mancero, 2001:9).
De todos los planteamientos, la obra de Amartya Sen se ha convertido en una
referencia inevitable. Su enfoque, basado en el entendimiento de las capacidades,1
hace ver que la pobreza equivale a algún grado de privación que impide el desarrollo
pleno de éstas y, en última instancia, de las libertades de una persona (Sen, 2000:114).
Volviendo al análisis de este fenómeno social, tanto en su identificación como en su
medición, en un ejercicio intelectual que requiere ir más allá del campo especifico del
espacio de los bienes, involucrando en su interpretación aspectos relacionados con los
espacios sociales, políticos, culturales y, por qué no, ambientales que suscitan en la
sociedad (Ferullo, 2006:14). Sin lugar a duda, este planteamiento no rechaza la idea
razonable de que la falta de renta sea una de las principales causas de la pobreza, pero
como vemos, no descarta que sea el único.
A partir de este análisis la interpretación de la pobreza dio un giro en el recono-
cimiento de sus causas, pasando desde las formas de medición unidimensionales
hasta su concepción a partir de múltiples dimensiones. Así, la pobreza vista desde el
enfoque multidimensional se convierte en una aproximación que encierra distintos
ámbitos que no pueden ser aprehendidos exclusivamente por el ingreso (Cárdenas y
López, 2015:485) abarcando en su análisis a un conjunto de carencias definidas con
anterioridad.
Indiscutiblemente la pobreza repercute en los individuos y su satisfacción con la
vida, además se ha demostrado que ésta designa una condición en las personas con
bajos niveles de bienestar (Rojas y Jiménez, 2008:11); y aunque la interpretación
multidimensional representa un avance con respecto a su medición a partir de los
ingresos, son los especialistas y no los individuos quienes determinan las dimensiones
relevantes para su medición. Una alternativa para complementar los indicadores de
pobreza de ingreso y multidimensional, radica en el enfoque de bienestar subjetivo,
1
Para Amartya Sen las capacidades comprenden todo aquello que al individuo le permiten ser
o hacer, abarcando funcionamientos que van desde las necesidades primarias, como la salud y la
alimentación, hasta funciones más complejas que la vida social requiere, como la dignidad personal
y la integración plena en los asuntos comunitarios en que el sujeto considera valioso participar.
242 AÑO 29 • NÚM. 81 • MAYO-AGOSTO 2016
DIVERSA
mismo que hace referencia a la evaluación que un individuo hace de la calidad de su
vida (Cárdenas y López, 2015:485).
En la actualidad varias han sido las experiencias que utilizan preguntas subjetivas
como “proxy” para interpretar la pobreza a partir de la medición del bienestar subjetivo,
ya que de acuerdo con Ferrer-i-Carbonell (2002:2) al momento de usar estas variables
no se necesita definir con precisión estos conceptos, puesto que son los individuos a
partir de su propio juicio los que definen su bienestar y nivel de pobreza.
Este trabajo se enmarca en el análisis subjetivo de la pobreza, pretendiendo dar a
conocer la percepción que tienen las familias del municipio de Huehuetla, Puebla,
sobre el fenómeno. También indaga en la opinión de los entrevistados respecto
a si se consideran pobres o no, mediante su comparación frente a un grupo de
variables explicativas. Además, si bien se discuten las experiencias y reflexiones de los
participantes sobre esta condición, el trabajo no profundiza en la explicación de las
respuestas a la pobreza ligadas a su ideología o cosmovisión.
El estudio toma relevancia pues analiza las dinámicas poblacionales a partir de
sus relaciones e interacciones, lo cual resulta indispensable en la configuración de las
políticas públicas locales, puesto que un político que desconoce el punto de vista de
los ciudadanos y obedece solamente a la información estadística objetiva se asemeja
al médico que omite las quejas de sus pacientes, creyendo sólo en las pruebas de
laboratorio al momento de buscar soluciones al problema (Veenhoven, 2002:7).
También se apoya en la evidencia de que existen importantes disonancias para
clasificar a una persona como pobre o no pobre según los criterios establecidos desde
la institución (Rojas y Jiménez, 2008:13).
UN REPASO A ALGUNAS METODOLOGÍAS QUE SE HAN APROXIMADO
A LA MEDICIÓN DE LA POBREZA
En la actualidad al debate del reconocimiento de la pobreza se han incluido nociones
tales como la percepción de los involucrados, la esperanza de vida, la vulnerabilidad
y la participación (voz/poder) en las instituciones democráticas, con el propósito de
identificar las necesidades prioritarias al momento de elaborar políticas públicas que
enfrenten el problema (Herrera, 2002:98). Así, entender que la pobreza va más allá
de una caracterización abstracta y numérica clásica basada únicamente en parámetros
cuantitativos de tipo económico ha cobrado relevancia y se ha dado paso a un uso más
frecuente y combinado de diversos métodos para su medición.
ARGUMENTOS • UAM-XOCHIMILCO • MÉXICO 243
M. TORRES, B. RAMÍREZ y P. JUÁREZ PERCEPCIÓN DE LA POBREZA POR LAS FAMILIAS TOTONACAS
De forma general, la pobreza ha sido explicada a partir de dos grandes grupos de
medidas: aquellas desarrolladas desde el enfoque objetivo y las que la interpretan a
partir de su concepción subjetiva (Aguado et al., 2010:261; Aguirre, 2010:105).
En cuanto a las objetivas, éstas pueden clasificarse en no monetarias y monetarias. Las
medidas monetarias, también denominadas de Líneas de Pobreza, se basan únicamente
en el ingreso o el gasto de los hogares (Cortés y Hernández, 2002:7). González et al.
(2006:122) catalogan a estos métodos de medición como unidimensionales y reconocen
sus deficiencias al momento de definir la línea de pobreza, puesto que ésta varía según
cada región, país e incluso institución que realiza la evaluación, debido a los indicadores
utilizados al momento de su construcción. Respecto a las medidas no monetarias, de
acuerdo con Cortés y Hernández (2002:7) éstas tienden a registrar el rezago mediante
indicadores de bienestar como el ingreso corriente, los activos no básicos, los activos
básicos, el acceso a bienes y servicios gratuitos, etcétera. Aquí, los indicadores pueden
ser simples o multidimensionales. Entre los indicadores simples tenemos al: Índice de
desarrollo humano, Índice global del hambre, Índice de condiciones de vida e Índice
de necesidades básicas insatisfechas. Y entre los indicadores multidimensionales se
reconocen los Métodos de medición integrado de la pobreza y de necesidades básicas
insatisfechas generalizado (González et al., 2006:122).
Respecto a los métodos subjetivos, de acuerdo con Cabuli y Gabin (2008:11), la
pobreza vista así se fundamenta en la percepción de quiénes se sienten pobres y actúan
como tales, cayendo en el desánimo y viendo perspectivas sombrías para su futuro. Este
análisis radica en las respuestas que los hogares ofrecen a preguntas directas, relacionadas
con su sentir, respecto al nivel de ingresos, salud, alimentación, empleo, etcétera. Dicho
en otras palabras, la medición subjetiva implica autoinformes (Veenhoven, 2002:4)
que se basan en los propios criterios del individuo al momento de responder. Según
Ferrer-i-Carbonell (2002:11) el análisis estadístico de estas respuestas es posible, se ha
demostrado que personas de una misma comunidad lingüística presentan una misma
comprensión de conceptos tales como el bienestar, felicidad, bueno o malo. Aguado y
Osorio enumeran las preguntas más utilizadas al momento de interpretar la pobreza
desde un enfoque subjetivo, reconociendo las siguientes: i) Pregunta de evaluación de
ingresos, describe la relación entre el bienestar y el ingreso de un individuo en particular;
ii) Pregunta de ingreso mínimo, evalúa directamente el balance entre lo que las personas
ganan y lo que realmente pueden gastar; iii) Pregunta de consumo suficiente, útil sobre
todo en áreas rurales, donde los individuos desconocen su ingreso monetario real; y iv)
Economía de escalera (Aguado y Osorio, 2006:30-31).
Cada método, subjetivo y objetivo, presenta ventajas y desventajas tanto en la
veracidad de la respuesta a los cuestionamientos que los involucrados puedan dar,
como en el consenso sobre los satisfactores mínimos que deben considerarse para
244 AÑO 29 • NÚM. 81 • MAYO-AGOSTO 2016
DIVERSA
identificar a los pobres del resto de la población (Székely, 2003:11), siendo necesario la
complementariedad de los métodos a fin de ampliar la visión que se tiene del fenómeno.
UNA MIRADA A LA POBREZA DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE PUEBLA
En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
se encarga de establecer los lineamientos y criterios para la definición y medición
de la pobreza (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 2004: artículo 36).
Teniendo en cuenta los diferentes métodos que interpretan el fenómeno, la institución
ha utilizado frecuentemente las Líneas de Pobreza dentro de su metodología (Damián
y Boltvinik, 2003:520). Entre las más difundidas tenemos:
i) Línea de pobreza alimentaria, califica como pobres a la población que cuenta con
un ingreso per cápita insuficiente como para adquirir una alimentación mínimamente
aceptable. ii) Línea de pobreza de capacidades, califica como pobres a la población que
si bien puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, cuenta con un ingreso
per cápita insuficiente como para realizar las inversiones mínimamente aceptables en
la educación y la salud de cada uno de los miembros del hogar. iii) Línea de pobreza de
patrimonio, identifica a la población que si bien puede cubrir sus necesidades mínimas
de alimentación, educación y salud, cuenta con un ingreso per cápita insuficiente
como para adquirir mínimos indispensables de vivienda, vestido, calzado y transporte,
para cada uno de los miembros del hogar (Székely, 2005:12).
Aunque para un gran número de investigadores los contrastes entre los umbrales
utilizados en las Líneas de Pobreza conllevan a imprecisar la magnitud del fenómeno
(Damián y Boltvinik, 2003:519) estas formas de interpretación se siguen usando en
la actualidad. Sea cual fuera el método utilizado, los valores oficiales de pobreza en
México muestran el desgaste de su modelo económico. En 2010, cerca de la mitad de
mexicanos y mexicanas vivían en condiciones de pobreza, una de cada tres personas
vivía en pobreza moderada y poco más de una décima parte en pobreza extrema
(Coneval, 2012a:14). Para 2012, el país tenía 53.3 millones de pobres, de los cuales
41.8 millones vivían en pobreza moderada y 11.5 millones en pobreza extrema
(Coneval, 2012b:12). El fracaso del modelo neoliberal se manifiesta en su forma más
dramática en el número de personas con problemas en el acceso a la alimentación.
Ramírez (2014:6) con base en Coneval, muestra que 70% de las familias mexicanas
se encuentran en algún nivel de inseguridad alimentaria y de éstas 10.5% presenta
inseguridad alimentaria severa.
ARGUMENTOS • UAM-XOCHIMILCO • MÉXICO 245
M. TORRES, B. RAMÍREZ y P. JUÁREZ PERCEPCIÓN DE LA POBREZA POR LAS FAMILIAS TOTONACAS
El estado de Puebla se ubica entre las cinco entidades con mayor pobreza del país.
Para 2010, 61% se sumía en la pobreza, lo que representó 3 546 321 personas de un
total de 5 792 643 (Coneval, 2012c:11). El problema de inseguridad alimentaria es
ligeramente mayor al nacional. El 71.8% de la población presenta esta condición y
el 10.3% sufre de inseguridad alimentaria severa. En términos generales los niveles
de pobreza son mayores en el medio rural que en el urbano, similar ocurre con la
inseguridad alimentaria ya que 84% de la población rural frente al 67.1% de la urbana
la padece, contradiciendo de esta forma a las miradas ingenuas que manifiestan que el
sector rural tiene fácil acceso a los alimentos (Ramírez, 2014:6).
Por ésta y otras características, Puebla, al igual que muchos estados de México,
acaban con la ilusión de que el desarrollo tarde o temprano se transmitirá hacia los
estratos sociales más desfavorecidos. De acuerdo con Patiño (2003:44), basta visitar
las comunidades de las Sierras Norte y Negra o la Región Mixteca del estado para
preguntarse qué significa que México crezca en su economía año tras año, cuando
lo que parece realmente importante es la necesidad de establecer mecanismos de
distribución del ingreso que contribuyan a combatir la pobreza y a reducir las
desigualdades vigentes en el país.
METODOLOGÍA
Los datos utilizados en esta investigación corresponden a una encuesta que se aplicó en
las doce localidades del municipio de Huehuetla, ubicado entre los paralelos 20° 02’,
20° 10’ de latitud norte y los meridianos 97° 35’, 97° 40’ de longitud oeste de la Sierra
Norte de Puebla (Inegi, 2010:2). Catalogado como uno de los territorios más pobres
y marginados desde la definición oficial, Huehuetla con 15 689 habitantes presenta
86.4% de su población inmersa en pobreza, de los cuales 40.2% se encuentran en
pobreza moderada y 46.2% en pobreza extrema (Coneval, 2015).
El municipio, con vocación agrícola de acuerdo con el Ayuntamiento de Huehuetla
(2005:35), se desarrolla principalmente a partir de actividades relacionadas con el
cultivo de café, abarcando alrededor de 1 424 cafeticultores (Sagarpa, 2002), mismos
que constituyeron el marco de muestreo en esta investigación. Mediante un muestreo
cualitativo con varianza máxima, precisión del 10% y una confiabilidad del 95% se
pudo determinar el número de hogares a entrevistar, resultando en un total de 89
familias. Además con el propósito de precisar y profundizar la información se realizaron
entrevistas dirigidas principalmente a líderes/as del lugar.
El primer paso para medir la pobreza en los hogares entrevistados consistió en
recabar información respecto a los ingresos monetarios que percibía la unidad familiar,
246 AÑO 29 • NÚM. 81 • MAYO-AGOSTO 2016
DIVERSA
considerando las remuneraciones económicas (pesos mexicanos) provenientes de las
actividades agrícolas (venta de productos, jornales, etcétera), las actividades que no
estaban relacionadas con la agricultura (albañilería, carpintería, comercio, etcétera) y
el ingreso proveniente de los subsidios entregados por parte del gobierno mediante la
participación directa en programas gubernamentales. Aunque varias familias señalaron
haber tenido alguna experiencia de tipo migratoria, ninguna indicó percibir ingresos
de aquellos que se encuentran lejos del hogar, por tal motivo este componente no se
consideró en el cálculo. Para darnos una idea sobre el segmento pobre, los valores de
ingreso fueron relacionados con las Líneas de Pobreza2 propuestas por Coneval. La
segunda forma de interpretación se dio a partir de la respuesta al cuestionamiento:
¿Usted y su familia se consideran pobres? La interrogante permitió marcar la Línea de
Pobreza Subjetiva dividiendo al grupo en dos, por un lado aquellos individuos que se
consideraban pobres y por otro aquellos que no.
Finalmente, para conocer el comportamiento en la opinión de los entrevistados
respecto a si se consideraban pobres o no se planteó un análisis de regresión logística,
relacionando variables como: edad, sexo, idioma, escolaridad, migración, acceso a la
educación y salud, hacinamiento, tenencia de vivienda y predios, seguridad alimentaria,
satisfacción con la vivienda, superficie agrícola, ingresos, tipo de mercado, participación
en programas gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y
comités de barrio; con la clasificación de pobreza mediante el siguiente modelo:
In (π/1- π) = β0 + β1X1 + ... + βpXp
Donde π=p(y=1/x) es la probabilidad de que la variable respuesta que en este caso
es la variable opinión sobre si se consideran pobres (y) tome el valor uno. β0, β1, ...
βp son parámetros desconocidos y X1, X2..., Xp son variables explicativas. Este trabajo
exploratorio, definió la variable respuesta con el valor de uno si el entrevistado y su
familia se consideraban pobres y cero si no. Entonces p se convierte en la probabilidad
de que un entrevistado se considere pobre y los parámetros β0, β1, ... βp determinan
la influencia de las variables explicativas en esta opinión.
2
Tomando como referencia los precios establecidos por Sedesol en 2004 y deflactándolos con
base al Índice Nacional de Precios al Consumidor (2010=100), periodo marzo 2016, se estableció
que el ingreso mensual de referencia para la línea de pobreza alimentaria es de 875.45 pesos por
persona; para la línea de pobreza de capacidades, el ingreso mensual de referencia radica en 1 040.90
pesos por persona; y para la línea de pobreza de patrimonio el ingreso mensual de referencia es de
1 597.67 pesos por persona, para zonas rurales respectivamente.
ARGUMENTOS • UAM-XOCHIMILCO • MÉXICO 247
M. TORRES, B. RAMÍREZ y P. JUÁREZ PERCEPCIÓN DE LA POBREZA POR LAS FAMILIAS TOTONACAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES TOTONACOS QUE PARTICIPARON DE LA INVESTIGACIÓN
Se pudo determinar que la edad promedio para los hombres y mujeres que participaron
en esta investigación fue de 44 y 40 años respectivamente. La población entrevistada
presentó 6.4 años de escolaridad en promedio. El 7.9% de las personas reconoció no
tener ningún tipo de estudios; por otro lado, 29.2% indicó que no había culminado
la primaria mientras que 25.8% dijo haber concluido con sus estudios básicos; 3.4%
mencionó no tener secundaria completa y 20.2% aseguró haberla completado; respecto
a la preparatoria tan sólo 5.6% señaló que la culminó frente a 1.1% que no; el resto de
la población dijo tener de alguna forma más grados de escolaridad formal. En relación
con la composición étnica, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) reporta que del total de la población municipal, 96% son indígenas.
Huehuetla es denominado por la CDI como un municipio indígena, primordialmente
Totonaca, aunque la presencia del grupo Nahuatl y Otomí también es significativa
(CDI, 2010). Los datos de campo demostraron que 84.3% de los entrevistados hablaban
totonaco, bajo las siguientes variantes: 82.0 % bilingües (totonaco y español), 2.2%
únicamente totonaco y el resto 15.7 % sólo habla español.
En promedio la familia estuvo constituida por cinco personas, teniendo como
máximo 12 miembros y como mínimo dos. El 94.4% de los entrevistados señaló
tener casa propia, 3.4% reconoció que su vivienda es prestada, 1.1% renta y 1.1%
la posee gracias a herencias. Ahora bien, contar con la infraestructura no implica que
ésta disponga de las condiciones adecuadas para vivir. La característica en la manera
de cómo estaban construidas las casas se muestra a continuación: i) Las paredes, el
material predominante fue el bloque (83.1%), luego la madera (9.0%), seguido por las
casas construidas con piedra (5.6%) y finalmente, aquellas estructuradas con ladrillo
(2.2%); ii) Para el techo, en su mayoría se utilizó láminas de cartón (51.7%), seguido
de la láminas de zinc (24.7 %), concreto (13.5%) y teja (10.1%); iii) El piso, 94.4%
ha logrado encementarlo y 1.1% lo muestra cubierto con baldosas, sin embargo, 4.5%
aún presenta pisos de tierra. Es necesario señalar que muchos de los entrevistados
aseguraron haber hecho mejoras en sus viviendas gracias a la participación directa en
programas de tipo gubernamental además de estar relacionados de alguna manera
con partidos políticos presentes en la comunidad. Si bien es evidente su contribución
no es posible señalar que estos sean la solución para sus problemas. En muchos casos
estos instrumentos de la política pública se han convertido en la herramienta perfecta
de los dirigentes políticos de turno para satisfacer sus propios intereses y no los de la
población. Bajo la vista de líderes campesinos y de los propios habitantes los programas
de gobierno han sido mal utilizados beneficiando a personas que están fuera de los
parámetros de sus reglas de operación a causa de compromisos políticos. Al respecto
248 AÑO 29 • NÚM. 81 • MAYO-AGOSTO 2016
DIVERSA
Maldonado et al. (2008:41) concuerdan y señalan que la gran fragmentación de
la organización Totonaca en el municipio de Huehuetla obedece a las estrategias
paternalistas usadas por el sistema de partidos políticos (entrega de despensas, techos,
pisos, etcétera) creando en el interior de las comunidades una competencia por los
recursos gubernamentales.
En cuanto a los servicios básicos que existen en el lugar podemos decir que la
mayoría de obras gestionadas corresponden al trabajo realizado por el gobierno
indígena3 de la década de 1990. Con su caída a partir del año 2000 y la reposición de
las autoridades mestizas las labores se han reducido considerablemente (Maldonado et
al., 2008:40). Todos los entrevistados cuentan con energía eléctrica al interior de sus
viviendas. Respecto al acceso del agua, 33.7% señaló contar con agua potable, 51.7%
con agua entubada en el exterior de su hogar, 10.1% mencionó extraer el agua de pozos
y 4.5% indicó abastecerse de agua mediante acarreos con baldes. Finalmente, 60.7%
de las familias no cuenta con alcantarillado, arrojando las aguas usadas a barrancos o
al patio de sus viviendas.
LOS INGRESOS MONETARIOS EN LAS FAMILIAS TOTONACAS
Los entrevistados dedican gran parte de su tiempo a la agricultura, principalmente a la
producción de café, trabajando superficies que van desde los 0.25 hasta las 3 hectáreas.
Su economía no se basa sólo en agricultura, 24.7% aseguró laborar fuera de sus predios
como jornaleros con pagos que van desde los 40 hasta los 80 pesos/día. Ciertas familias
indicaron participar de forma simultánea en actividades como: comercio 21.3%,
carpintería 3.4%, albañilería 2.2%, producción y venta de artesanías 1.1%. Siguiendo
esta línea de análisis y detallando los montos según el origen de los ingresos familiares
encontramos que el principal componente de su economía está constituido por las
actividades “no” agrícolas, con un promedio de 2 252 pesos por mes (40.2%), seguido
3
Maldonado et al. (2008:40) señalan que el gobierno indígena surge como resultado de un pro-
ceso de organización de las comunidades totonacas que formalmente inició en 1989 con la consoli-
dación de la Organización Independiente Totonaca (OIT) y la alianza con el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) ganando la presidencia municipal durante tres trienios. Bajo la diligencia de la
alianza, el gobierno totonaco consiguió servicios básicos para todas las comunidades del municipio:
electricidad, agua potable, casetas telefónicas, caminos, etcétera. Nueve años después de la consoli-
dación del gobierno indígena la alianza OIT-PRD perdió las elecciones y los mestizos retomaron el
control del municipio.
ARGUMENTOS • UAM-XOCHIMILCO • MÉXICO 249
M. TORRES, B. RAMÍREZ y P. JUÁREZ PERCEPCIÓN DE LA POBREZA POR LAS FAMILIAS TOTONACAS
por el ingreso generado a partir de la contratación de mano de obra, jornales, con un
promedio de 1 870 pesos por mes (33.3%), por su parte la agricultura proporciona a la
familia en promedio 723 pesos mensuales (12.9%) y las ayuda de gobierno constituyen
un monto de 762 pesos al mes (13.6%).
Conscientes del sinnúmero de satisfactores materiales que proporciona la agricultura
en los hogares indígenas campesinos, los valores en esta investigación, refiriéndonos
estrictamente a los monetarios, demuestran la superioridad en la cantidad de dinero
generada en las actividades “no” agrícolas frente a los montos originados a partir de la
agricultura, manteniendo una relación en el ingreso de 3 a 1. Afirmándose lo expuesto
por Ramírez y Juárez (2008:4) en relación con el incremento de las actividades no
agrícolas y el número de personas que trabajan por jornal, como alternativas de
empleo en los sectores rurales. Los datos también revelan que las actividades agrícolas
constituyen el componente minoritario en los ingresos familiares, incluso por debajo
de aquellas que se relacionan con la prestación de mano de obra y de las ayudas
económicas gubernamentales, las cuales consisten principalmente en la transferencia de
dinero como planteamientos para erradicar la pobreza. Al respecto, Székely (2002:10)
señala que este tipo de propuestas, principalmente de gobierno, ofrecen beneficios a
corto plazo y ocasionan dependencia. Dichas ayudas, enfocadas a atenuar el conflicto
social generado por el incremento de la pobreza, no se consolidan como soluciones
claras para el sector rural y tampoco contribuyen como políticas públicas que enfrenten
las causas del problema. El horizonte se muestra caótico y el achicamiento brutal que
vive el agro mexicano, producto de las dos décadas de experimentación neoliberal
(Calva, 2004:18), se refleja en el olvido del campo y en el lacerar de la agricultura
familiar campesina.
PERCEPCIONES DE POBREZA EN LA UNIDAD FAMILIAR
Todos los entrevistados respondieron a la pregunta: ¿usted y su familia se consideran
pobres?, encontrándose que 67.4% se reconoce como tal. La reflexión sobre las
experiencias vividas y la proyección de escenarios pasados y futuros, al momento de
aplicar el reactivo, contribuye con el análisis. En las discusiones se volvieron recurrentes
ciertos aspectos que valen la pena mencionar.
Primero, un gran hito del pasado, y que hasta la fecha retumba al momento de consi-
derase pobre o no, está dado por la salida de Inmecafe del territorio, institución guberna-
mental que promovía la producción del aromático hasta 1993 (Paré, 1990:2; Salinas,
2000:191). Los entrevistados señalan que no existen políticas claras que impulsen la
producción y sobre todo que controlen el precio del café. De tal forma que la baja
250 AÑO 29 • NÚM. 81 • MAYO-AGOSTO 2016
DIVERSA
productividad, la falta de precio, aunado al acaparamiento por parte de los acopiadores
al momento de comercializar el producto, disminuye considerablemente el margen de
ganancia haciendo del cultivo un negocio insostenible. Para las personas que participaron
de esta investigación es muy común relacionar “pobreza” y “producción de café”.
Segundo y con base en sus prioridades, los entrevistados reconocieron la deficiencia
en los servicios básicos de la comunidad. Acciones inmediatas que contribuyan con la
mejora de caminos, acceso al alcantarillado y agua potable, incremento del personal
médico y aquellas dedicadas a la producción como apoyos económicos, regularización
de precios y asistencia técnica contribuirían indiscutiblemente a mejorar la percepción
y replantear nuevos niveles de pobreza en el lugar.
Finalmente y como producto de la reflexión, aparecen breves rasgos del pensamiento
que envuelve a su cosmovisión. Para German Santiago Espinoza, valorado miembro
del pueblo Totonaca, vivir en comunidad y participar de forma activa en el trabajo
comunitario, son características que influyen dentro de la percepción de los totonacos
al momento de sentir la pobreza. Así, el líder y político indígena señala que:
Antes te estoy hablando de los setenta por ahí, desde niño te llevan a las faenas, ya sabes
que vas a estar siempre involucrado, poco a poco empiezas el trabajo, desde repartidor
de agua hasta hacer repicar las campanas de la iglesia. A los 17 años te preguntan a qué
cuadrilla te vas a ir, ahí los trabajos ya variaban. Los mayores decían sólo una persona
que trabaje y participe con la comunidad es parte de ella, ahí te hacían amarrar las bastas
del calzón, entonces ya eras considerado como miembro de la comunidad, ciudadano,
¡no todos podían amarrarse los calzones! Por eso digo: ¡mientras un totonaco pueda
trabajar la tierra y colaborar con la comunidad difícilmente se reconocerá como una
persona pobre! (German Santiago Espinoza,()4 2015).
Estas palabras que envuelven una visión diferente, extraña y ajena a los pensamientos
habituales que definen la pobreza, refuerzan las propuestas de cambio instauradas en
todo el planeta (Boff, 1996:21). Saber trabajar, saber convivir, saber dar y recibir de
niño hasta viejo, como lo describe el líder y político totonaco constituyen expresiones
que se albergan en lo profundo del concepto “Buen vivir”. Término creado a partir
de uno de los paradigmas más antiguos del planeta, el de las prácticas cotidianas de
respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe, el de la “Vida plena”. Y que,
hoy por hoy, constituye en promesa y propuesta política de los pueblos originarios
de América como alternativa al modelo homogeneizador (Choquehuanca, 2010:8;
Huanacuni, 2010:49).
Si bien es apresurado comparar esta breve reflexión con todas las ideas que engloban
al concepto “Buen vivir”, las expresiones del líder totonaco nos invitan a pensar que
en el sector se encuentran arraigados conocimientos filosóficos que pueden contribuir
ARGUMENTOS • UAM-XOCHIMILCO • MÉXICO 251
M. TORRES, B. RAMÍREZ y P. JUÁREZ PERCEPCIÓN DE LA POBREZA POR LAS FAMILIAS TOTONACAS
con las propuestas políticas llevadas a cabo por sus homólogos en Suramérica. Esta
corta descripción del pensamiento Totonaca puede abrir caminos, basados en el estudio
minucioso de su cosmovisión, que contribuyan con todas esas efervescencias creativas
suscitadas en lo local y que avanzan, sin ser reconocidas o sistematizadas, en el sentido
de la regeneración económica, social, política, cognitiva, educativa, étnica o existencial,
para constituirse en los caminos, plurales y reformadores, que necesita la humanidad
en su lucha contra la crisis global (Morin, 2011:34).
DISONANCIAS ENTRE EL ANÁLISIS SUBJETIVO Y OBJETIVO DE LA POBREZA
En el Cuadro 1 se evidencian las disonancias que existen entre los métodos de interpre-
tación de la pobreza subjetiva y objetiva.
Cuadro 1
Pobreza subjetiva frente a pobreza objetiva de las familias totonacas
del municipio de Huehuetla, Puebla (porcentaje)
Pobreza subjetiva Pobreza alimentaria Pobreza de capacidades Pobreza de patrimonio
Sí No Sí No Sí No
Pobre 66.1 70.4 64.3 78.9 65.4 87.5
No pobre 33.9 29.6 35.7 21.1 34.6 12.5
Total 100 100 100 100 100 100
Observaciones 62 27 70 19 81 8
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de campo, 2015.
La primera disonancia que observamos se da cuando se clasifica a las personas
como no pobres a partir de los criterios institucionales y, sin embargo, ellos perciben
la pobreza de forma distinta. Los datos de campo demuestran que 70.4% de las
personas que son clasificadas como no pobres, según la línea de pobreza alimentaria, sí
se consideran como pobres. Algo similar ocurre con 78.9% de las personas clasificadas
como no pobres en función de la línea de pobreza de capacidades y con 87.5% de las
personas clasificadas como no pobres con base en la línea de pobreza de patrimonio. Es
interesante observar que la magnitud de las disonancias aumentan conforme se aplican
concepciones de pobreza (pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades) a partir
de la mirada institucional, demostrando que estas formas de interpretación, de corte
académico, se alejan más de las experiencias diarias que viven las personas.
252 AÑO 29 • NÚM. 81 • MAYO-AGOSTO 2016
DIVERSA
En cambio, los individuos clasificados como pobres con base en la línea de pobreza
alimentaria, 33.9% se consideran a sí mismos como no pobres. Cosa similar ocurre
con 35.7% de las personas clasificadas como pobres según la línea de pobreza de
capacidades y con 34.6% de las personas clasificadas como pobres con base en la
línea de pobreza de patrimonio. Al comparar estas disonancias con las anteriores
encontramos que son menores en términos porcentuales; sin embargo, debido a que
la mayoría de las personas son clasificadas como pobres, el número de observaciones
asociado a estos porcentajes es considerable dentro de esta investigación.
En este caso es evidente que la pobreza subjetiva no coincide con las formas de
medición institucional en sus tres concepciones. Los valores encontrados incitan a la
elaboración de análisis más complejos en torno a la pobreza y el estudio acerca de qué
otros aspectos, además del ingreso per cápita, son considerados por las personas a la
hora de evaluar su posición frente al fenómeno.
EFECTO DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS EN LA OPINIÓN DE LA POBREZA SUBJETIVA
De acuerdo con lo anterior, la pobreza vista desde la definición institucional parece
ignorar los hechos de que las personas viven en sociedad y en consecuencia su juicio
respecto a su condición de vida no depende solamente de su ingreso (Rojas y Jiménez,
2008:26).
Cuadro 2
Estimadores del modelo de regresión logística seleccionados
Efecto Estimador Error estándar z P>z
Intercepto 0.028 2.327 0.44 0.661
Experiencia de tipo migratoria en la familia 5.648 4.897 2.00 0.046
Problemas para que sus hijos concluyan sus estudios 0.311 0.178 -2.03 0.042
Diversificación de las actividades económicas 2.403 1.072 1.97 0.049
Participación con partidos políticos 0.130 0.127 -2.09 0.036
Participación con organización de tipo productivo 0.089 0.109 -1.98 0.048
Participación en comités de barrio 8.963 10.282 1.91 0.056
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de campo, 2015.
ARGUMENTOS • UAM-XOCHIMILCO • MÉXICO 253
M. TORRES, B. RAMÍREZ y P. JUÁREZ PERCEPCIÓN DE LA POBREZA POR LAS FAMILIAS TOTONACAS
Terminado el proceso de selección de variables para el modelo planteado, se
encontró que aspectos relacionados con los procesos migratorios, problemas con
la educación formal de los miembros del hogar, la diversificación de las actividades
económicas en la familia y la participación directa en partidos políticos, comités de
barrio y organizaciones de tipo productivo, presentaron relevancia estadística sobre la
consideración de ser pobre o no. Los resultados se presentan en el Cuadro 2.
Respecto a la migración, recordemos que los grupos humanos no tienen una
causa exclusiva para migrar, por el contrario, este fenómeno se considera producto de
factores multicausales. Tratar estos aspectos sobrepasan los límites planteados en este
documento, sin embargo, los resultados de campo demostraron que al menos 50.6%
de los hogares entrevistados presentan una experiencia migratoria, de éstos 62.2% se
consideran pobres. La migración es interna, el destino de los individuos son las ciudades
de Puebla y México. La principal causa suscita en la dificultad para encontrar empleos
que satisfagan sus urgencias económicas. En su mayoría son los jóvenes los que parten,
teniendo como ventaja el dominio de la lengua español, pues ser bilingües facilita la
comunicación y por ende el proceso migratorio. Todos los hogares mencionaron “no”
recibir dinero por parte de los familiares que se ausentaron, situación que puede influir
en la autodenominación de pobreza, ya que a más de perder un integrante en el hogar,
los ingresos monetarios que éste pudiera generar no se canalizan dentro de la familia.
En cuanto a los problemas con la educación formal de los miembros del hogar, se
debe considerar que 82% de los entrevistados participa directa y simultáneamente
de programas gubernamentales orientados a combatir la pobreza, involucrando
componentes de educación. Oportunidades por su cobertura y concurrencia se
convirtió en el más importante. El programa beneficia al 70.8% de los hogares
entrevistados y aunque temerosos de proporcionar la información, calificaron
sus servicios con una puntuación de 7.3 sobre diez, la nota estuvo determinada
principalmente por el beneficio económico que éste proporciona. Sin afán de evaluarlo,
nos centraremos en el eje que llama la atención: educación; 67.4% de las familias
entrevistadas tiene hijos menores de 18 años estudiando y de éstos 41.6% considera que
los menores no culminarán sus estudios debido a la falta de dinero en el hogar, siendo
la razón principal para la deserción escolar. Para las familias cuyos hijos no estudian
se hace común incorporarlos dentro de las actividades productivas, satisfaciendo así
necesidades más urgentes. Del grupo de familias que mantienen a sus hijos en las
aulas, 73% recibe remuneraciones económicas por parte de Oportunidades, pudiendo
considerarse pobres. De éstos, 77.8% considera que sus hijos no podrán culminar
sus estudios a menos que persistan las ayudas por parte del Gobierno. Con base en
estas apreciaciones, podemos señalar que Oportunidades consigue que los estudiantes
permanezcan mayor tiempo en las aulas, evitando con ello la deserción escolar. Sin
254 AÑO 29 • NÚM. 81 • MAYO-AGOSTO 2016
DIVERSA
embargo no es posible generalizar sus beneficios pues se hace evidente la dependencia
que genera con la inyección de recursos monetarios como propuestas para erradicar el
analfabetismo en el sector.
Como vimos anteriormente, las actividades que no están relacionadas con la
agricultura (albañilería, carpintería, comercio, artesanía, mano de obra) se vuelven muy
comunes en el municipio. Poder diversificar las fuentes de ingresos influye directamente
en la percepción de los entrevistados al momento de autodenominarse pobres o no. Los
datos de campo demostraron que 50.6% de los hogares entrevistados no han logrado
diversificar sus actividades, dependiendo económicamente sólo de la agricultura.
De éstos, 62.2% se consideran pobres. Por otro lado, aquellos que han logrado
diversificar sus fuentes de ingresos económicos (49.4%) con actividades simultaneas a
la agricultura, 72.7% no se consideran pobres. Sin lugar a duda, los datos demuestran la
importancia que le da el pueblo totonaco al trabajo, teniendo gran significancia aquellas
declaraciones donde se manifestaba que trabajar tanto para la familia como para la
comunidad reivindica la decisión al momento de considerarse pobre o no.
Si bien Huehuetla constituye un municipio con una larga trayectoria de triunfos y
fracasos, referente a los procesos participativos que involucran a la ciudadanía, poco se
ha sistematizado al respecto. Torres (2015:82) demuestra que la población Totonaca del
municipio presenta altos niveles de participación ciudadana, principalmente aquellas
relacionadas con el involucramiento directo en grupos organizados de corte formal o
informal, considerando partidos políticos, organizaciones de tipo productivo, comités
de barrio, entre otras instituciones.
En cuanto a los partidos políticos, se conoce bien la posición hegemónica y mono-
polizada que ha mantenido el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con los pueblos
indígenas (Singer, 2013:46). Huehuetla no ha sido la excepción debido al clientelismo
que esta institución mantiene con sus simpatizantes. Domínguez y Santiago (2014:99)
señalan que en las regiones indígenas el voto por los candidatos del partido oficial se
asociaba, entre otras razones, con la obtención de servicios y créditos. De las personas
entrevistadas, 69.7% participa directamente con Partidos Políticos, la tríada PRI, PAN
y PRD aparece como opciones mayoritarias en las comunidades. Es importante señalar
que 65.5% de los hogares que participan con partidos políticos “no” se consideraron
pobres según su autopercepción. Es claro que en el municipio estudiado la preferencia
por un partido no ha radicado en su propuesta política sino en el beneficio inmediato
que la gente pueda percibir, refiriéndonos a lo material, comprendiéndose de esta forma
porqué participar de este grupo de instituciones incide dentro de los parámetros de
pobreza subjetiva del lugar.
Con respecto a la participación directa en organizaciones de tipo productivo, tanto
pobres como no pobres piensan que este tipo de instituciones cumplen un rol de
ARGUMENTOS • UAM-XOCHIMILCO • MÉXICO 255
M. TORRES, B. RAMÍREZ y P. JUÁREZ PERCEPCIÓN DE LA POBREZA POR LAS FAMILIAS TOTONACAS
interface entre los poderes públicos y privados del país (pobres 63.3% y no pobres
58.6%). Entendida así, como un sitio donde se puede gestionar bienes o servicios que
satisfagan demandas sociales urgentes, permite comprender porqué la participación en
organizaciones de tipo productivo influye directamente en la percepción de pobreza de
los hogares totonacos.
Finalmente, aunque no demuestre significancia estadística relevante, podemos
decir que participar en comités barriales también incide en la opinión de ser pobre o
no. El 80.9% de los entrevistados aseguró participar dentro de comités barriales. De
éstos, 82.8% “no” se consideran pobres. Sin embargo existe gran inconformidad con
los procedimientos para formar los grupos. Hoy en día, en Huehuetla poco o nada se
reconoce a la institucionalidad comunitaria como mecanismos de designación grupal.
Gran parte de su desacreditación la tienen los gobernantes de turno del Ayuntamiento,
pues prefieren designar grupos de acuerdo con sus intereses, sobre todo al momento
de ejecutar proyectos productivos impulsados por instituciones federales y estatales.
CONCLUSIONES
Como vimos, existen disonancias al momento de clasificar a las personas, pobres o no,
según los métodos objetivos y subjetivos. Este trabajo mantuvo la idea de su comple-
mentariedad, fundamentándose principalmente en la razón de que cada persona es la
autoridad para juzgar su nivel de pobreza, y que más allá de las meras definiciones, es
imprescindible considerar los aspectos que podrían solucionar el problema a partir de
la visión de los hogares que se sienten más vulnerables. Huehuetla es un municipio
pobre en infraestructura y las mejoras que pudieran hacerse contribuirían directamente
en el cambio de opinión. Las limitaciones en los hogares son grandes, claro ejemplo
de las brechas existentes no sólo en México sino a nivel mundial. Las estrategias de
supervivencia han recaído principalmente en el pluriempleo. Los resultados demostraron
que la mitad de los hogares han diversificado sus fuentes de ingreso, puede decirse que en
el municipio es mucho más rentable vivir de las actividades no agrícolas que de la misma
agricultura, pues como se vio, los ingresos generados a partir de esta última mantienen
una relación de uno a tres con la primera.
La política económica y social no parece favorecer a la comunidad, peor aún a los
hogares pobres. A más de la invisibilización de los esquemas organizativos propios de
la comunidad, la dependencia en la economía familiar hacia las ayudas monetarias
gubernamentales, extendidas mediante sus programas, es evidente. El análisis demostró
que el tercer rubro más importante en la economía familiar, incluso por arriba de los
ingresos agrícolas, proviene de las contribuciones de los programas gubernamentales.
256 AÑO 29 • NÚM. 81 • MAYO-AGOSTO 2016
DIVERSA
El trabajo fue de tipo exploratorio, y aunque existen variables que no se tomaron
en cuenta y que pueden influir en la autopercepción de pobreza, los resultados
demostraron que el ingreso no es el único indicador que funcionaría como un
aproximado para interpretar el fenómeno. El estudio demostró que al menos cinco
variables están relacionadas con la autopercepción de pobreza en los hogares totonacos
del municipio de Huehuetla. Familias con experiencias de tipo migratoria tienden a
sentirse pobres, puesto que además de perder un integrante en el hogar, los ingresos
monetarios que éste pudiera generar no se canalizan dentro del núcleo familiar.
También varias familias mencionaron tener problemas con la educación formal de
los miembros del hogar, situación que afecta directamente en la autopercepción de
pobreza. En su gran mayoría estas falencias son resueltas mediante la colaboración de
programas gubernamentales con componentes dedicados a mejorar la educación. Sin
embargo, las estrategias para eliminar el analfabetismo en el sector flaquean ya que sólo
se considera el desembolso económico como propuesta, ocasionando dependencia en
las familias beneficiarias. Diversificar las fuentes de ingresos en las familias fue otra de las
variables explicativas al momento de interpretar la pobreza subjetiva en el sector; los
datos demostraron que al menos la mitad de los hogares lo han logrado y no dependen
meramente de la agricultura. Según sus declaraciones, tener la posibilidad de trabajar
fortalece la decisión de considerarse como una persona no pobre. Por otro lado,
participar directamente en partidos políticos y organizaciones de tipo productivo demostró
influir sobre la autopercepción de pobreza. Respecto a estas dos instituciones, por
un lado se evidenció el clientelismo entre los partidos políticos y sus simpatizantes,
entendiéndose que la preferencia por un partido en el municipio no radica en su
propuesta política, sino en el beneficio inmediato que la gente pueda percibir; y por
otro, con respecto a la participación en organizaciones de tipo productivo, se constató
que la mayoría de entrevistados reconocía en ellas una interface entre los poderes
públicos y privados del país, que les permitía gestionar recursos a fin de satisfacer
algunas de sus demandas sociales.
Este acercamiento permitió conocer brevemente otra forma de mirar la pobreza,
sustentada en el pensamiento Totonaca, pues vivir en comunidad, participar y trabajar
de forma activa y consciente de las faenas comunitarias, son términos que se encuentran
muy alejados de la definición institucional. Sin embargo, toda esta sabiduría se ve
invisibilizada debido al contingente político, de oposición, que impera en el lugar.
Estos hallazgos incitan a la elaboración de análisis más complejos en torno al fenómeno
social (pobreza), ya que queda demostrado que los ingresos no constituyen la principal
característica de autopercepción para las familias totonacas que radican en el municipio
de Huehuetla.
ARGUMENTOS • UAM-XOCHIMILCO • MÉXICO 257
M. TORRES, B. RAMÍREZ y P. JUÁREZ PERCEPCIÓN DE LA POBREZA POR LAS FAMILIAS TOTONACAS
BIBLIOGRAFÍA
Aguirre, B. (2010). “La multidimensionalidad de la pobreza. Una revisión de la literatura”, Revis-
ta Finanzas y Política Económica, vol. 2, núm. 2. Bogotá: Universidad Católica de Colombia,
pp. 101-113.
Aguado Quintero, Luis Fernando y Ana María Osorio Mejía (2006). “Percepción subjetiva de
los pobres: una alternativa a la medición de la pobreza”, Reflexión Política, vol. 8, núm. 15.
Colombia: Universidad Autónoma de Bucaramanga, pp. 26-40.
Aguado-Quintero, Luis Fernando et al. (2010). “Medición de pobreza a partir de la percepción
de los individuos: Colombia y Valle del Cauca”, Papeles de Población, vol. 16, núm. 66.
Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios
Avanzados de la Población, pp. 259-285.
Ayuntamiento de Huehuetla (2005). “Diagnóstico y Plan de Desarrollo Municipal 2005-2008”,
Huehuetla, Puebla: Ayuntamiento de Huehuetla.
Boff, L. (1996). Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres. Madrid: Trotta.
Cabuli, S. y M, Gabin (2008). “Métodos de medición de la pobreza. Una visión integradora”,
Revista del Hospital J.M. Ramos Mejía, vol. XIII, núm.1. Argentina: pp. 1-15.
Calva, J. (2004). “Ajuste estructural y TLCAN: efectos en la agricultura mexicana y reflexiones
sobre el ALCA”, El Cotidiano, vol. 19, núm. 124. México: El Colegio de México, pp. 14-22.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (2004). “Ley General de Desarrollo Social.
Última reforma”, en Diario Oficial de la Federación (DOF), 7 de noviembre de 2013. México:
Secretaría General.
Cárdenas, S., y A. López (2015). “Más allá del ingreso: pobreza y bienestar subjetivo en cuatro
comunidades rurales de México”, Agricultura, Sociedad y Desarrollo, vol. 12, núm. 4. México:
Colegio de Postgraduados, Texcoco, pp. 483-498.
Choquehuanca, D. (2010). “Hacia la reconstrucción del Vivir Bien”, América Latina en movi-
miento, núm. 452, febrero, año XXXIV, II época. Quito: Agencia Latinoamericana de Infor-
mación, pp. 8-13.
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2010). Catálogo de localidades
indígenas 2010. México: CDI.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2015). Informe anual sobre
la situación de pobreza y rezago social 2015. México: Coneval.
-- (2012a). Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México, 2012. Coneval:
México.
-- (2012b). Informe de la pobreza en México, 2012. México: Coneval.
-- (2012c). ((Informe de pobreza y evolución en el estado de Puebla, 2012)). México:
Coneval.
-- (2010). Dimensiones de la seguridad alimentaria: evaluación estratégica de nutrición y abasto.
México: Coneval.
Cortés, F. y E. Hernández (2002). “Medición de la pobreza. Medidas monetarias y no mone-
tarias”, Demos, núm. 15. México: UNAM, pp. 7-9.
258 AÑO 29 • NÚM. 81 • MAYO-AGOSTO 2016
DIVERSA
Damián, A. y J. Boltvinik (2003). “Evolución y características de la pobreza en México”,
Comercio Exterior, vol. 53, núm. 6. México: Bancomext, pp. 519-531.
Domínguez, A. y G. Santiago (2014). “Un acercamiento a la participación político electoral de
los pueblos indígenas en México”, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. XLIV,
núm. 3. México: Centro de Estudios Educativos, pp. 83-135.
Feres, J. y X. Mancero (2001). Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la
literatura. Santiago de Chile: Organización de las Naciones Unidas.
Ferrer-i-Carbonell, A. (2002). Subjective Questions to Measure Welfare and Well-being: A Survey.
Tinbergen Institute Discussion Paper, núm. 020/3, Amsterdam.
Ferullo, H. (2006). “El concepto de pobreza en Amartya Sen”, Revista Valores en la Sociedad
Industrial, vol. XXIV, núm. 66, México, pp. 10-16.
González, A. et al. (2006). “Pobreza y población objetivo de Progresa en cuatro municipio
indígenas de la Sierra Norte de Puebla”, Papeles de Población, vol. 12, núm. 47. Toluca,
México: Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios
Avanzados de la Población, pp. 115-153.
Herrera, J. (2002). La pobreza en el Perú en 2001: una visión departamental. Lima: Centro de
Ediciones de la Oficina Técnica de Difusión del INEI.
Huanacuni, F. (2010). Buen Vivir/Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales
andinas. Lima: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010). Compendio de Información Geográfica
Municipal. México: Inegi.
Maldonado, K. et al. (2008). Los juzgados indígenas de Cuetzalan y Huehuetla. Vigencia y
reproducción de los sistemas normativos de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla. México: CDI.
Morin, E. (2011). La vía para el futuro de la humanidad. Madrid: Paidós.
Paré, L. (1990). “¿Adelgazamiento del Inmecafé o de los pequeños productores de café?”, Revista
Sociológica, vol. 5, núm. 13. México: UAM-Azcapotzalco, pp. 1-9.
Patiño, E. (2003). “Territorio, pobreza y vida en el estado de Puebla”, Liminar, vol. 1, núm. 2.
México: Centro de Estudios Superiores de México y Centro América, pp. 43-58.
Ramírez, B. y P. Juárez (2008). “Opciones económicas y productivas de reestructuración de
las unidades indígenas de producción de café ante la crisis agrícola: estudio en la Sierra
Nororiental de Puebla”, Perspectivas Sociales, vol. 10, núm. 2, México, pp. 1-25.
Ramírez, B. (2014). “Seguridad alimentaria y pobreza en el Estado de Puebla”, Revista Geográfica
de Valparaíso, vol. 3, núm. 29, “Saberes y ciencia”, Chile, pp. 1-23.
Rojas, M. y E. Jiménez (2008). “Pobreza subjetiva en México: el papel de las normas de
evaluación del ingreso”, Perfiles Latinoamericanos, vol. 16, núm. 32. México: Flacso, pp.
11-33.
Salinas, E. (2000). “Regulación y desregulación en caso del café”, Análisis Económico, vol. XV,
núm. 31, México: UAM-Azcapotzalco, pp. 185-205.
Sen, A. (2000). “La pobreza como privación de capacidades”, en Desarrollo y libertad. Buenos
Aires: Planeta, pp. 114-141.
ARGUMENTOS • UAM-XOCHIMILCO • MÉXICO 259
M. TORRES, B. RAMÍREZ y P. JUÁREZ PERCEPCIÓN DE LA POBREZA POR LAS FAMILIAS TOTONACAS
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2002). Programa
nacional del censo de productores de café 2001/2002. México: Sagarpa.
Singer, M. (2013). Justicia electoral. México, participación y representación indígena. México:
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Székely, M. (2005). “Pobreza y desigualdad en México entre 1950 y 2004”, Documentos de
Investigación, núm. 24. México: Sedesol.
—— (2003). “Lo que dicen los pobres”, Cuadernos de desarrollo humano, núm. 13. México:
Secretaría de Desarrollo Social, pp. 1-28.
—— (2002). “Hacia una nueva generación de política social”, Cuadernos de desarrollo humano,
núm. 2. México: Secretaría de Desarrollo Social, pp. 1-21.
Torres, M. (2015). “Pobreza y participación ciudadana en la población indígena Totonaca del
municipio de Huehuetla, Puebla”, tesis de maestría. México: Colegio de Postgraduados.
Veenhoven, R. (2002). “Why Social Policy Needs Subjective Indicators”, Social Indicator
Research, vol. 58, núm. 1. Países Bajos: Kluwer Academic Publishers, pp. 33-46.
260 AÑO 29 • NÚM. 81 • MAYO-AGOSTO 2016
AUTORES
LOS AUTORES
Angélica Rico Montoya. Corresponsal de guerra en Chiapas (1994-1995). Maestra en desarrollo
rural por la UAM-Xochimilco. Investigadora, asesora y responsable de proyectos indígenas
educativos, culturales y de derechos humanos en la Asociación Civil Colabal. Doctorante en
investigación educativa-estudios interculturales de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa.
Líneas de investigación: niños en contexto de conflicto armado; prácticas de resistencia de los
civiles ante la guerra de baja intensidad; educación y autonomía [angelmayuk2001@yahoo.com.
mx].
María Isabel Echavarría López. Licenciada en educación con énfasis en ciencias sociales,
Universidad de Antioquia. Magister en educación y desarrollo humano de la Universidad de
Manizales-CINDE. Investigadora líder de la línea en género y pedagogía del Grupo de Estudios
en Pedagogía Infancia y Desarrollo Humano (GEPIDH) de la Universidad de Antioquia
[mariaisabel28@gmail.com].
María Teresa Luna Carmona. Fonoaudióloga UCM. Master of Science Nova University-CINDE.
Doctora en ciencias sociales niñez y juventud, Universidad de Manizalez-CINDE. Posdoctorado en
investigación en ciencias sociales niñez y juventud, Universidad de Manizalez-CINDE, Pontificia
Universidad Católica de São Paulo. Docente investigadora en la línea socialización política y
construcción de subjetividades de los programas doctoral y de maestría de la alianza Universidad
de Manizales-CINDE [mtluna@cinde.org.co].
Violeta Yurikko Medina Trinidad. Doctorante en antropología social, ENAH. Profesora de asignatura
en la licenciatura en antropología social, Universidad Autónoma del Estado de Morelos
[tanepurpura@gmail.com].
ARGUMENTOS • UAM-XOCHIMILCO • MÉXICO 279
AUTORES
Jesús Ernesto Urbina Cárdenas. Licenciado en filosofía y letras con título de doctor en ciencias
sociales, posdoctorado en educación, ciencias sociales e interculturalidad y magíster en
pedagogía. Profesor titular adscrito al Departamento de Ciencias Humanas, Sociales e Idiomas
de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Colombia. Director del Grupo de
Investigación en Estudios Sociales y Pedagogía para la Paz (Giesppaz), reconocido por Colciencias
en Categoría A [jesusurbina@ufps.edu.co;jeruc24@hotmail.com].
Lucas da Costa Maciel. Adscripción institucional: Universidad de São Paulo. Licenciado en
relaciones internacionales (USP), especialista y maestro en desarrollo rural (UAM-Xochimilco).
Ha realizado estancias académicas en distintas instituciones internacionales (UdeM, UPN-Bogotá,
UNAM), interesado en los entrecruzamientos entre los estudios de la infancia, la etnología
amerindia y la teoría transcultural del arte [lucas.maciel@usp.br.].
Patricia Medina Melgarejo. Adscripción institucional: Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco,
y Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada en pedagogía (UNAM), maestra
en ciencias con especialidad en educación (DIE-Cinvestav), doctora en pedagogía (UNAM) y
en antropología (ENAH). Es parte del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2000.
Actualmente realiza una estancia académica en la UAM-Xochimilco. Desarrolla la línea de
investigación y formación “corporalidad, identidad, memoria, conocimiento y territorialidad”
[patymedmex@yahoo.com.mx].
Eliud Torres Velázquez. Educador popular, psicólogo por la UNAM. Maestro en psicología social
de grupos e instituciones y doctorante en desarrollo rural, UAM-Xochimilco. Especialista en
enfoque de derechos de la infancia, participación infantil, niños y niñas en movimientos sociales.
Colaborador con la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, OPFVII
en Ciudad de México y con el Consejo Autónomo Regional Zona Costa de Chiapas, CARZCCH
[eliud.torresv@gmail.com].
Claudia García Muñoz. Psicóloga, Universidad de Manizales. Doctora en ciencias sociales, niñez
y juventud, de la Universidad de Manizales, en alianza con el Centro de Estudios Avanzados en
Niñez y Juventud del CINDE. Docente de la Universidad de Manizales, investigadora en temas de
género y diversidades sexuales; directora de la Línea de Investigación en Socialización Política y
Construcción de Subjetividades de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano. Investigadora
principal en el proyecto “Movilizaciones de acción política de jóvenes en Colombia desde la paz
y la no violencia” [cgarcia@umanizales.edu.co].
Claudia Madrid Serrano. Doctora en ciencias antropológicas; profesora-investigadora de tiempo
completo en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 095. Investigadora en infancia
trabajadora y políticas públicas para la infancia en condición de vulnerabilidad; titular de dos
proyectos de investigación en el Valle de Yurécuaro, Michoacán, con niños trabajadores jornaleros;
280 AÑO 29 • NÚM. 81 • MAYO-AGOSTO 2016
AUTORES
titular de proyecto en curso sobre infancia trabajadora migrante e indígena en el Valle del
Mezquital, Hidalgo [clausms015@gmail.com].
Angélica María Gómez Rendón. Trabajadora social, magíster en desarrollo regional y planificación
del territorio. Profesora del Programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas. Investigadora
del Semillero Re-existencias, Grupo de Investigación Desarrollo Humano. Temas de interés:
territorio, ruralidad y comunidades campesinas [angelica.gomez@ucaldas.edu.co].
Manuel Ignacio Moreno Ospina. Docente investigador, Universidad de Caldas. Sociólogo.
Magister en culturas y droga. Master II in Sciences Humaines et Sociales, Universidad de París
XII. Integrante del grupo de investigación "Comunicación, Cultura y Sociedad”. Coordinador
Semillero de Investigación “Visionarios”. Director de la Revista Cultura y Droga [manuel.
moreno@ucaldas.edu.co].
Giovanna Gasparello. Antropóloga italiana, desde el 2003 vive en México donde ha realizado
investigación etnográfica en regiones indígenas de Chiapas, Guerrero y Michoacán. Es doctora en
ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Trabaja como investigadora
titular en la Dirección de Etnología y Antropología Social (INAH), y es miembro del Centro
de Estudios sobre los Derechos Humanos de la Universidad Ca’Foscari de Venezia [giovanna.
gasparello@libero.it].
Mauricio Torres Solís. Ingeniero agrónomo por la Universidad Central del Ecuador y maestro en
ciencias por el Colegio de Postgraduados, México. Ha sido consultor y asesor en instituciones
privadas como el IDB y públicas como el MAGAP-Ecuador; coordinando, diseñando y realizando
proyectos sociales y productivos para el desarrollo local en áreas campesinas con un enfoque
territorial. Actualmente investigador centrado en la generación de alternativas de desarrollo
rural, desde la perspectiva y pensamiento de los pueblos originarios de América Latina [mtorres.
region7@gmail.com].
Benito Ramírez-Valverde. Profesor investigador titular del Colegio de Postgraduados, Campus
Puebla. Ph. D. en estudios latinoamericanos, Tulane University. Sus líneas de investigaciones
son: desarrollo rural, evaluación de programas de desarrollo y pobreza rural. Profesor de la
Maestría y Doctorado en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional, incorporado en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Es Investigador II del Sistema Nacional de
Investigadores [bramirez@colpos.mx].
Pedro Juárez Sánchez. Profesor investigador titular del Colegio de Postgraduados, Campus Puebla,
doctorado en geografía por la Universidad de Barcelona, España. Realiza investigaciones sobre las
configuraciones de los espacios rurales en México y es profesor del curso de análisis regional en el
postgrado en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional incorporado al PNPC del Conacyt.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II [pjuarez@colpos.mx].
ARGUMENTOS • UAM-XOCHIMILCO • MÉXICO 281
AUTORES
Luciano Concheiro Bórquez. Licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma
de México. Maestro en ciencias sociales con mención en sociología por la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales, México; doctor en desarrollo rural por la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco. Profesor Distinguido de esta casa de estudios donde es
profesor-investigador del Departamento de Producción Económica y docente del Posgrado
en Desarrollo Rural. Autor de más de 150 publicaciones del medio rural mexicano y
latinoamericano. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores e integrante de la Academia
Mexicana de Ciencias [concheir@gmail.com].
Mariana Robles Rendón. Maestra en psicología social y profesora investigadora de la UAM-
Xochimilco. Autora de varios artículos especializados y capítulos en libros sobre las dimensiones
imaginarias de los movimientos sociales y la memoria colectiva. Ha colaborado en diversos
procesos de sistematización de experiencias y memoria colectiva con organizaciones de la sociedad
civil y movimientos sociales [marianarobles79@gmail.com].
282 AÑO 29 • NÚM. 81 • MAYO-AGOSTO 2016
También podría gustarte
- Herzfeld-La Magia de La BatutaDocumento173 páginasHerzfeld-La Magia de La BatutaRamón RomoAún no hay calificaciones
- Clase de La Unidad No. VDocumento8 páginasClase de La Unidad No. VJuan Carlos Rodríguez QuantAún no hay calificaciones
- El Impacto de La Globalización en La Diversidad CulturalDocumento5 páginasEl Impacto de La Globalización en La Diversidad CulturalJosé Andrés Guido EscobarAún no hay calificaciones
- El Mundo en La Segunda Mitad Del Siglo XIXDocumento34 páginasEl Mundo en La Segunda Mitad Del Siglo XIXMurasaki ShikibuAún no hay calificaciones
- 1 Evaluación - Leyes Gases - FyQ 2º ESODocumento10 páginas1 Evaluación - Leyes Gases - FyQ 2º ESOIvan RomeAún no hay calificaciones
- Oc 121538 Sfs RapimixDocumento5 páginasOc 121538 Sfs RapimixsuferrsursacAún no hay calificaciones
- HIMNOSDocumento6 páginasHIMNOSomaedieAún no hay calificaciones
- Acta de Asamblea para Ceacion de Un CPTDocumento6 páginasActa de Asamblea para Ceacion de Un CPTalejandro idrogoAún no hay calificaciones
- Anexo A.1 - Documento de SintesisDocumento12 páginasAnexo A.1 - Documento de SintesisNatanael Arce AybarAún no hay calificaciones
- Derechos Humanos en GuatemalaDocumento15 páginasDerechos Humanos en GuatemalaHernandez VivelAún no hay calificaciones
- Ordenanza Agentes de RetencionDocumento9 páginasOrdenanza Agentes de RetencionViviana ZapataAún no hay calificaciones
- La Nota Hull', ¿Un Error de Traducción Acabó Con La Diplomacia?Documento4 páginasLa Nota Hull', ¿Un Error de Traducción Acabó Con La Diplomacia?maykelAún no hay calificaciones
- H0HBIRRDocumento6 páginasH0HBIRRSofia CabreraAún no hay calificaciones
- Orígenes Del Litigio EstratégicoDocumento11 páginasOrígenes Del Litigio Estratégicoedwinrubio001Aún no hay calificaciones
- Cerrando Brechas y Abriendo CaminosDocumento36 páginasCerrando Brechas y Abriendo CaminosdannyAún no hay calificaciones
- Informe de Necesidad Ic-06d03cp-001-2021Documento6 páginasInforme de Necesidad Ic-06d03cp-001-2021Flaka010506Aún no hay calificaciones
- Sesión 11-10-2021 Catedrá Homero Cuevas Harold CelyDocumento1 páginaSesión 11-10-2021 Catedrá Homero Cuevas Harold CelyStyven CelyAún no hay calificaciones
- 1.-Manual de Politicas Contables VFDocumento56 páginas1.-Manual de Politicas Contables VFIvan Ricardo Puerres RodriguezAún no hay calificaciones
- 1) FinanzasDocumento13 páginas1) FinanzasGustavo BarriosAún no hay calificaciones
- Tarea Finanzas 1 Semana 5Documento8 páginasTarea Finanzas 1 Semana 5Daphne Ignacia Valenzuela Galleguillos100% (1)
- Oceano Azul Capitulo 1Documento2 páginasOceano Azul Capitulo 1Froilan GomezAún no hay calificaciones
- Filosofia de La Unes (Plan de DesarrolloDocumento10 páginasFilosofia de La Unes (Plan de DesarrolloGabriel Pereira100% (1)
- TDR - Residencia Trocha Zonas Productivas FINALDocumento11 páginasTDR - Residencia Trocha Zonas Productivas FINALJbrdcacVecaQFAún no hay calificaciones
- Ejecución Del Peritaje Contable en El Fuero PenalDocumento2 páginasEjecución Del Peritaje Contable en El Fuero PenalYONAS PISCOAún no hay calificaciones
- Proyecto - Convenio - Imcp - 2023 - PFDocumento9 páginasProyecto - Convenio - Imcp - 2023 - PFAlejandra Ovando RodríguezAún no hay calificaciones
- Tema 5Documento40 páginasTema 5Tatiana BARRERAAún no hay calificaciones
- Josefa Perez Salinas: Rmu: 93160 95-03-18 XAXX-010101 001 CFEDocumento2 páginasJosefa Perez Salinas: Rmu: 93160 95-03-18 XAXX-010101 001 CFEGeorge VlzkzAún no hay calificaciones
- 30 08 22 Factura Guianza-Trans-CossentinoDocumento1 página30 08 22 Factura Guianza-Trans-CossentinoPagos NaturaAún no hay calificaciones
- Directriz Dri 001 2022Documento2 páginasDirectriz Dri 001 2022Edgar ArturoAún no hay calificaciones
- Seguridad Salud SSTDocumento9 páginasSeguridad Salud SSTCatalina LopezAún no hay calificaciones