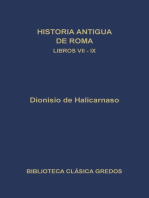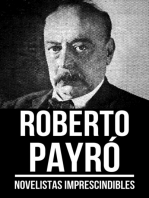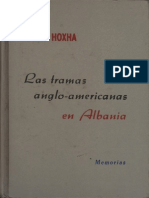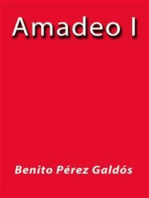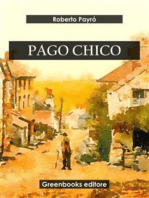Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Del Perfecto Gobernante
Cargado por
Juana de los Palotes0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistas1 páginaAlfonso Reyes, “Del perfecto gobernante”, Calendario, Obras completas II, Fondo de Cultura Económica, México, 1956, p. 322.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoAlfonso Reyes, “Del perfecto gobernante”, Calendario, Obras completas II, Fondo de Cultura Económica, México, 1956, p. 322.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistas1 páginaDel Perfecto Gobernante
Cargado por
Juana de los PalotesAlfonso Reyes, “Del perfecto gobernante”, Calendario, Obras completas II, Fondo de Cultura Económica, México, 1956, p. 322.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 1
Del perfecto gobernante
Ya se entiende que el perfecto gobernante no era perfecto: estaba lleno de pequeños
errores para que sus enemigos tuvieran donde morder. De este modo, todos vivían contentos.
El pueblo tampoco era perfecto: lleno estaba de extraños impulsos de rencor. Cada
año, el gobernante entregaba a la cólera popular una víctima propiciatoria por todos los
errores del año.
Había dos ministros: uno de la guerra, otro de la paz. El ministro de la guerra era muy
prudente y metódico, porque en esto de declarar la guerra hay que irse con pies de plomo, y
en esto de administrarla, con manos de araña. El ministro de la paz era muy impetuoso y
bárbaro, a fin de dar a los pueblos ese equivalente moral de la guerra, sin el cual, durante la
paz, los pueblos desfallecen.
El gobernante procuraba que todas las ruedas de su gobierno giraran sin cesar, porque
el uso gasta menos que el abandono. De tiempo en tiempo, al pasar por las alcantarillas,
dejaba caer algunas monedas, que luego distribuía entre los que habían bajado a buscarlas.
Un día advirtió el gobernante que los funcionarios no cumplían con eficacia sus
cargos: el servicio público era para ellos cosa impuesta, ajena. Entonces dejó que los
funcionarios se organizaran en juntas secretas y sociedades carbonarias, con el fin de
mandarse solos.
Desde aquel día, el servicio público tuvo para los servidores del Estado todo el
atractivo de un complot. Ellos encontraron en el desempeño de sus deberes los deleites de
los Siete Pecados, y el pueblo prosperaba, dichoso.
Alfonso Reyes, “Del perfecto gobernante”, Calendario, Obras completas II, Fondo de
Cultura Económica, México, 1956, p. 322.
También podría gustarte
- FERRERO Guglielmo - El Poder. Los Genios Invisibles de La CiudadDocumento441 páginasFERRERO Guglielmo - El Poder. Los Genios Invisibles de La CiudadAlejandro Bustamante95% (21)
- Biografia de SantanaDocumento38 páginasBiografia de SantanaVictor RuizAún no hay calificaciones
- El Noventa - Juan BalestraDocumento326 páginasEl Noventa - Juan BalestraGonzaVlk100% (1)
- Alcides Arguedas - El YermoDocumento4 páginasAlcides Arguedas - El YermovicoreyAún no hay calificaciones
- Hombres de Gobierno. Gerardo LaveagaDocumento22 páginasHombres de Gobierno. Gerardo LaveagaSaddam Coria100% (1)
- Cicinato, El Buen DictadorDocumento5 páginasCicinato, El Buen DictadorElizabeth CuestaAún no hay calificaciones
- La España Del Cid (I) - Menéndez Pidal, RamónDocumento465 páginasLa España Del Cid (I) - Menéndez Pidal, RamónsanchezdelarubiapabloAún no hay calificaciones
- Dozy, Reinhart - Historia de Los Musulmanes de España Hasta La Conquista de Los Almorávides IIDocumento330 páginasDozy, Reinhart - Historia de Los Musulmanes de España Hasta La Conquista de Los Almorávides IIRobertoklesAún no hay calificaciones
- El Desastre de Annual. El Pleito de Las Responsabilidades en La Gran Prensa (1921-1923Documento20 páginasEl Desastre de Annual. El Pleito de Las Responsabilidades en La Gran Prensa (1921-1923argonnautaAún no hay calificaciones
- 1915 MankelefDocumento36 páginas1915 MankelefGraciela Mora SalgadoAún no hay calificaciones
- Desde Las Montañas ColombiaDocumento193 páginasDesde Las Montañas Colombiapablo torresAún no hay calificaciones
- FULLER Capìtulo XI ValmyDocumento29 páginasFULLER Capìtulo XI ValmyAlfredo Javier ParrondoAún no hay calificaciones
- Confieso Que He Vivido MemoriasDocumento2 páginasConfieso Que He Vivido MemoriasmaraAún no hay calificaciones
- La Bandera RadicalDocumento510 páginasLa Bandera RadicalDIEGO ANDRÉS DÍAZAún no hay calificaciones
- Cacique LempiraDocumento6 páginasCacique LempiraCarmen Liseth MoyaAún no hay calificaciones
- Las Facciones Galas Durante Los Primeros Primeros Tiempos Del Orden RomanoDocumento12 páginasLas Facciones Galas Durante Los Primeros Primeros Tiempos Del Orden RomanoDamianAún no hay calificaciones
- Esclavos y ColonosDocumento8 páginasEsclavos y Colonoscristobal52Aún no hay calificaciones
- Hediondo PozoDocumento8 páginasHediondo PozoAndrea MadridAún no hay calificaciones
- La Guerra de Los Mil DiasDocumento3 páginasLa Guerra de Los Mil Diasmabel quintana0% (1)
- Guia 1 Imperialismo Nm1hcs1 2Documento4 páginasGuia 1 Imperialismo Nm1hcs1 2Helen OtáloraAún no hay calificaciones
- Eduardo Ortega y Gasset - AnnualDocumento135 páginasEduardo Ortega y Gasset - AnnualIvan MartinezAún no hay calificaciones
- Inbound 3569073936782519876Documento18 páginasInbound 3569073936782519876Luis Antonio Víquez CuberoAún no hay calificaciones
- Historia antigua de Roma. Libros VII-IXDe EverandHistoria antigua de Roma. Libros VII-IXCalificación: 1.5 de 5 estrellas1.5/5 (1)
- La Sociedad Rural en La Banda Oriental Diferentes VisionesDocumento3 páginasLa Sociedad Rural en La Banda Oriental Diferentes VisionesFlorencia GarciaAún no hay calificaciones
- HumaDocumento12 páginasHumaTaissae Sanchez MedinaAún no hay calificaciones
- Federico Guillermo II. Política Interior de PrusiaDocumento2 páginasFederico Guillermo II. Política Interior de PrusiaEpicworld EspañolAún no hay calificaciones
- Historia de La Revolución Francesa Vol.2 Jules MicheletDocumento703 páginasHistoria de La Revolución Francesa Vol.2 Jules MicheletJuananAún no hay calificaciones
- Anderson 2Documento6 páginasAnderson 2crazy boyzAún no hay calificaciones
- Fuentes OdtDocumento2 páginasFuentes OdtpanxxxitoAún no hay calificaciones
- Manquilef-Las Tierras de AraucoDocumento37 páginasManquilef-Las Tierras de AraucoKom Kim Mapudunguaiñ Waria Mew100% (1)
- Cuaderno de Fuentes - Semana 6Documento4 páginasCuaderno de Fuentes - Semana 6I'ls Leyla kunAún no hay calificaciones
- GACHUPINES Capitulo 2Documento6 páginasGACHUPINES Capitulo 2technology centerAún no hay calificaciones
- Texto Historico PauDocumento22 páginasTexto Historico PauDomingo CenteneroAún no hay calificaciones
- Dialnet NegrismoEsclavitudYFeminismoEnLaObraDeMayraSantosF 4589208Documento29 páginasDialnet NegrismoEsclavitudYFeminismoEnLaObraDeMayraSantosF 4589208Diego Martínez FernándezAún no hay calificaciones
- U1 L2 LynchDocumento63 páginasU1 L2 LynchMAITE ANDREA ORELLANA BELLIDOAún no hay calificaciones
- The Hanseatic League - A History of The Rise and Fall of The Hansa Towns (Illustrated) by Helen ZimmernDocumento265 páginasThe Hanseatic League - A History of The Rise and Fall of The Hansa Towns (Illustrated) by Helen ZimmernAngel VigueraAún no hay calificaciones
- Organización Socioeconómica. Lusy Historia.Documento5 páginasOrganización Socioeconómica. Lusy Historia.Roger PereiraAún no hay calificaciones
- La Guerra Es Una Estafa General ButlerDocumento17 páginasLa Guerra Es Una Estafa General ButlerAnonymous y8himC1yQgAún no hay calificaciones
- La Marca IndelebleDocumento16 páginasLa Marca IndelebleJose MoralesAún no hay calificaciones
- La Gazeta de Bs As. Fusilamiento de LiniersDocumento4 páginasLa Gazeta de Bs As. Fusilamiento de LiniersUrssi MurciAún no hay calificaciones
- Bea PDFDocumento53 páginasBea PDFCarlos Humberto Peña ChinoAún no hay calificaciones
- Marcha Sobre Luis Alberto de HerreraDocumento168 páginasMarcha Sobre Luis Alberto de HerreraFrancisco LeizaAún no hay calificaciones
- G2sociales 4P 8Documento7 páginasG2sociales 4P 8Maria GarcesAún no hay calificaciones
- ¿Qué Medidas Tomaban Las Autoridades Real Del Virreinato de La Nueva Granada para Calmar Los Desórdenes Violentos?Documento9 páginas¿Qué Medidas Tomaban Las Autoridades Real Del Virreinato de La Nueva Granada para Calmar Los Desórdenes Violentos?Jheysson Duvan Archila PrietoAún no hay calificaciones
- Mientras La Patria ExistaDocumento350 páginasMientras La Patria ExistadelcipresAún no hay calificaciones
- Hegemonía Conservdora 10°Documento9 páginasHegemonía Conservdora 10°Yulieth FuentesAún no hay calificaciones
- Enver Hoxha Las Tramas Anglo Americanas en Albania EspDocumento468 páginasEnver Hoxha Las Tramas Anglo Americanas en Albania EspAlberto Mujica Tapia100% (1)
- Pérez Galdos, Benito - Episodios Nacionales - La Segunda Casaca PDFDocumento481 páginasPérez Galdos, Benito - Episodios Nacionales - La Segunda Casaca PDFAnarcanineAún no hay calificaciones
- 1834, en Buenos AiresDocumento3 páginas1834, en Buenos AiresBrunitarocchiAún no hay calificaciones
- Historia de La Revolución Francesa - Tomo2Documento986 páginasHistoria de La Revolución Francesa - Tomo2Anonymous 2Ry76y100% (2)
- Revolucion FrancesaDocumento104 páginasRevolucion FrancesavihurtAún no hay calificaciones
- Vargas Llosa ConradDocumento5 páginasVargas Llosa ConradSofía GonzálezAún no hay calificaciones
- Biografía del general Antonio Nariño-Precursor de la independencia de ColombiaDe EverandBiografía del general Antonio Nariño-Precursor de la independencia de ColombiaAún no hay calificaciones
- Libro de Pelo Duro PDFDocumento224 páginasLibro de Pelo Duro PDFJuana de los PalotesAún no hay calificaciones
- Lengua en Olla A PresiónDocumento1 páginaLengua en Olla A PresiónJuana de los PalotesAún no hay calificaciones
- El Último Partido de Rosendo BottaroDocumento1 páginaEl Último Partido de Rosendo BottaroJuana de los PalotesAún no hay calificaciones
- Plantin Las Personas y Sus AfectosDocumento6 páginasPlantin Las Personas y Sus AfectosJuana de los PalotesAún no hay calificaciones
- Tani, La Escritura en La Cult PostalfabéticaDocumento7 páginasTani, La Escritura en La Cult PostalfabéticaJuana de los PalotesAún no hay calificaciones
- Fragmento de El Desfile Salvaje, de BurelDocumento1 páginaFragmento de El Desfile Salvaje, de BurelJuana de los PalotesAún no hay calificaciones
- Fragmento de CelebraciónDocumento1 páginaFragmento de CelebraciónJuana de los PalotesAún no hay calificaciones
- Como Enseñar y Aprender Sintaxis-1.PDF Versión 1Documento42 páginasComo Enseñar y Aprender Sintaxis-1.PDF Versión 1Juana de los Palotes100% (7)
- Verbos Más Frecuentes Que Se Construyen Con Obj PreposDocumento4 páginasVerbos Más Frecuentes Que Se Construyen Con Obj PreposJuana de los PalotesAún no hay calificaciones
- Otro Sobre Portugués Del Uruguay PDFDocumento172 páginasOtro Sobre Portugués Del Uruguay PDFJuana de los PalotesAún no hay calificaciones
- Fragmento de El Corazón de La Tierra, Andrea BlanquéDocumento1 páginaFragmento de El Corazón de La Tierra, Andrea BlanquéJuana de los PalotesAún no hay calificaciones
- El Abuelo, GaleanoDocumento1 páginaEl Abuelo, GaleanoJuana de los PalotesAún no hay calificaciones
- Fragmento de Un Montón de Espejos RotosDocumento1 páginaFragmento de Un Montón de Espejos RotosJuana de los PalotesAún no hay calificaciones
- ALEJANDRO DOLINA, NoviaDocumento2 páginasALEJANDRO DOLINA, NoviaJuana de los PalotesAún no hay calificaciones