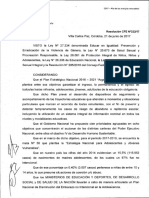Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Gordillo, Monica - Protesta, Rebelion y Movilizacion PDF
Gordillo, Monica - Protesta, Rebelion y Movilizacion PDF
Cargado por
Cecilia Villalba0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
47 vistas52 páginasTítulo original
12. Gordillo, Monica - Protesta, rebelion y movilizacion.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
47 vistas52 páginasGordillo, Monica - Protesta, Rebelion y Movilizacion PDF
Gordillo, Monica - Protesta, Rebelion y Movilizacion PDF
Cargado por
Cecilia VillalbaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 52
Vill
Protesta, xebelidn y movilizacton:
de la resistencia a la Lucha armada,
1955-1973
por MONICA B, GORDILLO
dora”, que derrocé al
gobierno de Juan Do-
mingo Perén, pretendia ter
minar con una forma de
hacer politica y disefiar un
nuevo modelo de “repiblica
posible” basada en la partici-
pacién de los partidos que
habian conformado la oposi-
rTaaacn cidn al gobierno, Sin embar-
& ATIS 0, aunque se sostuviera ta
L__SARAGE GRATIS. democracia en un sentido
formal. los sucesivos gobier-
nos adolecerian de una ilegi-
timidad esencial que tlevarfa
a los marginados del sistema
a la utilizacién de canales
extraparlamentarios y a ta
creacién de nuevas redes por
donde exteriorizar la protes-
ta. Asi, comenzaron a defi-
hirse practicas sociales de
aceién directa al estar veda-
da para el partido mayorita-
rig fa mediucidn politiea.
Una situacion de casi ple-
no empleo cred, & su vez,
condiciones mis favorables
para el éxito de las reivindi-
caciones. A ello se sumaron,
como factores de moviliza:
cin, 1a frusteacién politica
so L a “Revolucion Liberta-
fluencia de los diferentes
movimientos de liberacién
nacional que surgfan en el
mundo en el contexto de 1a
Guerra Fria. En este senti-
do, puede marcarse como
rasgo dominante de todo et periodo la permanente recurrencia
a la accién colectiva y a Ia exteriorizacion de la protesta, que
adquirié diferentes formas y contenidos segin los momentos
histéricos especificos. Esas diferencias tienen que ver con los
marcos culturales que en cada momento encuadraron las ac
ciones, es deci, con las representaciones simbélicas y las in-
lerpretaciones colectivas acerca de los acontecimientos que
condicionaron Jos modos de accidn y Hevaron a la utilizacién
de distintos repertorios de confrontacion, segin los actores so-
ciales involucrados y las oportunidades politicas abiertas para
Ia exteriorizacién de la protesta.
Se pueden discriminar tres etapas dentro de este perfodo en
las que se observa una base comin: 1a de la inestabilidad polt-
tica y su imposibilidad de legitimar un modelo econémico y
social alternativo al del peronismo.
1) Desde 1956 a 1969 predominaron la resistencia y la protesta
obreras que. sin embargo, fueron tomando diferentes formas
y contenidos al mismo tiempo que se iban conformando
huevos actores provenientes fundamentalmente de los sec~
tores juveniles.
2) Entre 1969 y fines de 1970 se produjo un momento explosi-
vo, En ese corto lapso emergis to acumulado en tox anos
previos, estallando la rebelién popular y conformandose
movimientos sociales de oposicién al régimen que ens:
ron nuevos repertorios de confrontacién
3) Enel perfodo que va de 1971 a 1973 se produjo el pasaje a la
accién politica, que adopts diferentes formas y vias de ex-
presién segtin los actores involucrados y las alternativas po-
Hiticas que cada uno sostenta,
Sin embargo, es necesario destacar que en este capitulo no
serdn tratados todos los momentos con Ia misma profundidad,
ya gue el propdsito principal es explicar el pasaje a la moviliza-
Ci6n y accién colectiva que tuvo lugar a fines de los “60 y co-
mienzos de Ios *70, que adquiri6 la forma de rebeliones popula-
res, movimientos contestatarios o movimientos politicos para la
toma det poder, alternativas todas que se fueron conformando en
€l perfodo anterior; de ahi la necesidad de reconstruir la genesis
de lo que luego saldria abiertamente a la superficie.
—
BI hito que subyace ente perfodo on lu mudanza de una cult
14 politica de resistencia a otra de confrontacién, donde se en-
ayaron diferentes alternativas caracterizadas por st intencién
de excluir/eliminar al adversario, en algunos casos simbélica y
en otros hasta fisicamente.
DE LA RESISTENCIA A LAS REBELIONES.
POPULARE:
La “pura resistencia”: los “gorilas”, los “eaiios”,
la revolucién...
El gobierno militar que se instalé en 1955 quebrant6 mo-
menténeamente la estructura legal dentro de la cual habjan ve-
nido funcionando las organizaciones sindicales, a la vez que
intents aniquilar todo vestigio de fa ideologia peronista tal
como se puso de manifiesto con el decreto 3.855 de 1956, que
disolvia el partido, inhabilitaba para ocupar cargos pablicos a
todos los dirigentes politicos y gremiales que los hubieran
ejercido durante los gobiernos peronistas y prohibfa el uso de
todos los simbolos peronistas, incluidas las canciones, distinti-
vos y consignas hasta el extremo de no nombrar a Perén o a
Eva Peron de manera pablica o privada,
Pero, contrariamente al efecto buscado, esto produjo un re-
fuerzo de la identidad peronista alimentado por discursos y
técticas violentos que lamaban a resistir hasta que se hiciese
efectivo el esperado y seguro retorno de Perén desde el exilio.
Comenzé asi un periodo de reconstitucién de ta identidad po-
pular pero
en las que se habfa consolidado, donde se puso en juego un
intenso trabajo de representacidn, autorreconocimiento, clasi-
ficacidn y distincién frente a los valores que se intentaba im-
poner desde los sectores dominantes. En efecto, la idea del re-
torno sirvi6 como elemento aglutinante para la resistencia po-
pular ya que, a partir de ella, se conformé el mito del “avin
hegro”, que era sostenido tanto por los partidarios como por
los temerosos enemigos
El imaginario del retorno servfa, entonces, para justificar
por parte del gobierno medidas extremadamente represivas
runstancias muy diferentes de aquellas
— 333 —
‘como el fusilamiento del general Vatle y de otros seguidores el
9 de junio de 1956, acusados de preparar un aalpe con el Obje-
vo de traer a Persin de nueva al poder, Al minmo tiempo. este
aginario sirvi6 para alentar diferentes. priicticus violentas
Al comienzo, ellas estaban desorganizadas y eran tevadas a
cabo por partidarios y bases politicas que se dieron una débil
‘organizacién de comandos. generalmente barriales y sin mu-
cha coordinacién. Algunos trabajadores comenzaron también a
participar de esas pricticas, a la vez que intentaban reestructu-
rarse internamente y ganar a través de nuevos dirigentes los
diferentes icatos.
De la resistencia individual 0 mas espontinea que predomi
1nd en la primera mitad de 1956 se pas6 a otros repertorios de
confrontacién como el de la preparacién y colocacién de bom-
bas, los famosos “eaiios”. que requerian mayor organizacién
prdctica se encuadraba dentro de un marco cultural tipico
de la resistencia que recomendaba la aniquilacién del otro, del
enemigo, pero de una manera solapada, encubierta.
‘Arturo Frondizi itegs
al poder en 1958 con el
apoyo del voto peronista
tras haber “pactado” con
Perén el levantamiento
de la proscripeidn y el
restablecimiento de la le-
gislacién faboral que ha-
bia sido dejada sin efecto
durante el gobierno de la
Revolucién Libertado-
ra, La etapa que se
con Frondizi fue enton-
ces de gran expectativa.
Pero, luego del apoyo
inicial al cumplir éste su
promesa de restablecer la
legislacién laboral pero-
nista, comenzaron a vis-
lumbrarse signos negati-
{chase del frigurfcn Lando de la TowreeledinVOS que llevaron a desva
‘e su veupaciin pur las obreros, enero de 1980. necer el optimise de
—e—
Frigortico Lisundeo de la Torre ocupuda por sus obrerss, 191-1959,
los trabajadores y a restablecer algunas prictieas de Ia etapa
anterior, aunque ahora organizadas con mayor participacién
brera al haberse reconstituida os i
Un ejemplo importante de la accién obrera/sindical en esta
elapa Tue Ta huelga y ocupacidn del Frigorffico Nacional Li-
sandro de la Torre en enero de 1959. La operacién militar de
desalojo por dos mil soldados y cuatro tangues dio un saldo
de 95 obreros detenidos, varios heridos y cinco mil cesantes.
En el barrio de Mataderos la lucha se prolong6 por varios dias.
Ante la continuaciGn del contflicto los sindicatos y organiza-
nes gremiales peronistas como las 62 Organizaciones. que
habfan decretado un paro nacional, comenzaron a argumentar
que se estaban creando las condiciones para un nuevo golpe y
decidieron levantar el paro. Durante todo el gobierno de
Frondizi se percibfa esta tensién entre una combatividad obre-
ra dirigida contra las medidas econdmicas y sociales del go-
bierno y el deseo de parte de las organizaciones sindicales de
mantener las posiciones logradas. Al fin el sector mayoritario
dentro del s smo no estaba dispuesto 4 dejar de ser un
— 335 —
importante grupo de presién dentro del sistema establecido. un
“factor de poder” con miras a recobrar el poder politico cuan-
do fuera oportuno.
‘Con relacion a los marcos culturales que se conformaron en
tl periodo, puede considerarse que hacia fines de los 'S0 co-
menzaron a manifestarse fos primeros de una cultura
contestataria que, nutrida de diferentes vertientes ¢ imagina-
rios comunes, apostaba a la acci6n directa y adoptaba diversas,
formas segtin fos actores y momentos especificos, hasta llegar
luego en algunos sectores juveniles a posiciones insurreccio-
rales. Una serie de factores se conjugaron para ello: la pros-
cripeién del peronismo, el exilio de Perén y la consiguiente
inestabilidad de! sistema poftico, la insatisfaccién de los sec-
tores intelectuales que habian apoyado la propuesta de
Frondizi y luego se sintieron desilusionados. Hay que destacar
tambien jas influencias de tos movimientos de liberacién desa-
rrollados en diferentes lugares del mundo, que tornaban posi-
bles las salidas revolucionarias: la difusién del existen
mo, que encontré también amplia recepeién con su “moral de
as manos sucias”, y det compromiso en fa accién, factores t0-
dos que levaron a una reconsideracién del peronismo y sus
potencialidades.
A pesar de las profundas divisiones, la coyuntura nacional ©
internacional permiti6 a su vez afirmar con fuerza imaginarios
comunes entre distintos sectores —tanto peronistas como rio
peronistas— que crearon los marcos para la accién. Un lugar
comin fue la aceptacton de ta necesidad det cambio de estruc-
turas: se necesitaba modificar la estructura politica, la frégil
“democracia burguesa” que mantenia marginada a la fuerza
politica mayoritaria, contribuyendo con ello a perder confian-
za en el sistema democratico-representativo. También se puso
Enfasis sobre la necesidad de cambiar la estructura econémica
y social imponiendo un sistema donde lox sectores populares
Perticiparan efectivamente en el gobierno. Esto encajaba di-
Fectamente con otro imaginario comtin en la época, tanto de la
izquierda como del nacionalismo de derecha, el de luchar con-
{ra el imperialismo personificade en los monopolios y en kas
grandes empresas extranjeras radicadas en el pais, en especial
a partir de 1955.
De este modo. afirmando un fuerte componente del peronis-
—
mo pero no exclusivo de él, en ta década de| 60 se afianz6 el
nacionalismo aunque con diferentes signos y objetivos segtin
los sectores que Jo sostuvieran, relacionado también con la
idea de la “liberacién nacional”. En efecto, en el discurso de
distintos sectores se hacfa referencia a ella, por lo general, con
un doble sentido. Por un lado era la lucha contra el imperialis-
mo. por una nacién independiente encuadrada dentro de los
paises del Tercer Mundo, por una efectiva soberania en sus re~
aciones con los demas pafses. Al mismo tiempo, implicaba la
necesidad de afirmar el respeto y el bienestar de los sectores
populares frente a los privilegiados, “los invasores y ocupan-
tes internos”.
En el discurso peronista de la resistencia aparecen fuertes
componentes de un lenguaje militarista que aludfa permanen-
temente a la situacidn del pais como lade un “territorio ocupa-
do” y a los distintos gobiernos como representantes del “e)ér-
cito de ocupacién”. Entonces, la lucha contra esos gobiernos
aparecta legitimada porque se estaba luchando por la patria y
por liberarla de los invasores. De ahi el paso a la justificacién
de cualquier método de accién, incluida la via armada, apa:
recfa entre algunos sectores como un corolario I6gico. Sin
‘embargo, si bien la situacién creada hacia fines de los °50 y
comienzos de 10s "60 fue dibujando 10s primeros esboz0s de
esas alternativas, éstas —alentadas también como un efecto re-
bote de Ja Revolucion Cubana— ocupaban todavia un lugar
muy marginal,
Las divisiones planteadas dentro del peronismo se pusieron
tempranamente en evidencia entre quienes querfan mantener
tuna linea de intransigencia y profundizar los contenidos revo-
luctonarios y los que, una vez abierto el juego politico con las
elecciones de 1958, intentaron posicionarse dentro del siste-
a. Entre los primeros se destaca Ia linea de los “duros”. que
reconocfan el liderazgo de quien fuc cl primer delegado de
Peron, John William Cooke. Después que Perdn privilegi¢ la
téctica de apoyar a Frondizi. la importancia del sector més in-
transigente dentro del movimiento comenz6 a declinar y con él
también la figura de Cooke, a pesar de sus intentos por volver
1 recuperar protagonismo en la toma del frigorifico Lisandro
de la Torre tratando de darle a ésta el cardcter de huelga gene-
insurreccional
— 337 —
Una ves fracasadas
endureeidan las relacio-
nes con el gobierno.
Cooke alents y particips
en el primer intento de
accidn alternativa, el de
la guerrilla rural peronis-
ta dirigida por ef coman-
dante Uturunco en Tueu-
man. entre septiembre de
1959 y enero de 1960. A
mediados de ese alo se
habia deseubierto tam-
bién otra célula guerri
Hera en. ta zona. boscosa
del limite con Catamar-
bun Domingo Pers con John W. Covke en ta 2, con un saldo de seis
Repiblca Dominicana detenidos del autotitula-
do “Ejército de Libera-
cién Nacional”, que p:
portantes con Cuba. Estas agrupacio-
nes, aunque mindsculas todavia. harfan apariciones esporsdi-
cas en este periodo, marcando la temprana utilizacién de la
‘tetica de la lucha armada para canalizar la insatisfaceién de
algunos sectores que, posteriormente, tomaria otras dimen-
siones.
La experiencia de la Revolucién Cubana impacté también
de Heno en el seno de a intelectualidad y de la izquierda no
peronista. En ese sentido, ef nacionalismo comenzé también a
constituir un componente muy fuerte de la “nueva izquierda”,
caracterizada por el alejamiento progresivo del marxismo or-
todoxo como consecuencia de los profundos debates ideolégi
cos generados por el enfrentamiento ruso-chino. Asf, en lineas
generales, las distintas agrupaciones de izquierda fueron
definigndose en torno a dos grandes ejes o lineas: la del Par
do Comunista, que continuaba fiel a la Unidn Soviética y habia
optado por la “via paeifica al comunismo”, y la otra, que vera
con simpatfa los modelos cubano y chino y escogia Ia via de la
revolucién como medio para llegar al poder.
Esa revolucién —que segdin el modelo cubano— debia ser
recfa tener conexiones
=i
continental y sovialista 8610 podfa levarse a cabo a través de ta
lucha armada, tema que Se convirtié en el punto medular del
enfrentamiento de Cuba con las organizaciones comunistas |:
tinoamericanas y también con la Unidn Soviética. A su vez, la
alianza entre los intelectuales y tos sectores campesinos era el
supuesto basico de la teoria del “foco”. téetiea que intents Er-
nesto “Che” Guevara en Bolivia, por considerar que era el
campesinudo rural y no lu elase obrera urbana ef sector de fi
sociedad con mayor potencial revolucionario. Estos planteos,
que atacaban frontalmente la ortodoxia marxista, intentaron
tener en ki Argentina una aplicacién prietiea cuando, con in-
tervenci6n del servicio de inteligencia cubana, se organizé en
1962 el foco de Salta dirigido por Ricardo Massetti, que pron-
to fuo descubierto y desarmado. Fue asi que luego de 1959 co-
menzaron a proliferar infinidad de agrupuciones constituides
fundamentalmente por jovenes que trataban de fijar posictones,
coherentes con los cambios que a nivel mundial y nacional se
estaban operando.
En 1963 una nueva etapa se abri6 en el pats. Los mi
despues de derrocar a Frondizi en 162 e instalar el gobierno
interino de Guido, habjan acordado tu walida electoral aunque
manteniendo la proscripcién del purtide peroniste para las
elecciones presidenciales y de gobernadores, to que hizo posi-
ble cl triunfo de ta formuta compuesta por Arturo IIlia-Carlos
Perette de la Unidn Civica Radical de! Pucblo y con ello tam-
bién se modificarfa la estructura de las oportunidades politicas
para la manifestacién de la protesta
El movimiento obrero como factor de poder
En efecto, la legitimidad de un gobierno que no representa-
ba la voluntad mayoritaria, pues los votos en blanco en Ia elec-
cién presidencial de 1963 superaron las cifras alcanzadas por
el partido triunfante, aparecia claramente cuestionada y creaba
la necesidad por parte del gobierno de atraer al movimiento
obrero con el fin de hacer posibles la recuperucién y la estubi-
tidad economica tras 1a crisis desatada el allo anterior. Esto im-
plicaba aceptar la apertura de ciertos canales por donde se pu-
dieran expresar las reivindicaciones de un movimiento obrero
que ya habia recuperado su estructura sindical y los mecanis-
mos de negociacién colectiva. Pero, a su vez, la misma debili-
dad del gobierno y la cuestién pendiente de la proscripcién del
peronismo Hevaron al movimiento obrero a buscar y encontrar
faicitmente atiados influyentes para hacer efectivas sus deman-
das, Esa situacién lo convirtié en un verdadero factor de poder,
en protagonista principal y en la “columna vertebral” del mo-
vimiento peronista, eclipsando al ala politica.
En esta etapa se superd el espontaneismo que lo habia carac-
tctizado y el movimiento obrero organizado se convirtié en el
actor principal que, si bien alenté la movilizacién, también re-
curri6 a medidas de fuerza estrictamente planiticadas tendien-
tes a reforzar la disciplina sindical y la verticalidad y a frenar
los movimientos de base. En lineas generales puede decirse
que realizé una intensa actividad para instalar sus demandas
en la esfera puiblica y para ocupar un espacio fundamental en et
escenario politico.
El repertorio de acciones utilizadas fue paradigmstico de la
forma que adopts la accién colectiva: los planes de lucha de
— 340 —_
la CGT, que incluyeron marchas al Congreso, movilizaciones
en caravanas, ocupaciones de fabricas, cabildos abiertos, ridi-
culizacion del oponente. actos conmemorativos. entre otras
medidas. Estos planes fueron Hevados a cabo entre mayo de
1963 y el fin de 1964 (véase ef capitulo II).
Otra variante de protesta, que, en realidad, apareefa como
uaa forma politica de resistencia encubierta o como un lengua.
ye escondido, fue la lucha por el contro! de la memoria tratan-
do de ofrecer una visi6n alternativa del pasado. Esta adoptaba
la forma de rituales de recordacién de las fechas més impor-
tantes del peronismo; por ejemplo, el 17 de actubre 0 “Dia de
la Lealtad”, cuya cetebracién publica habia sido sistemtica-
mente prohibida desde 1955, 0 la del nacimiento o la muerte
de Evita. Recién en 1963, a pocos dias de asumido el gobierno
de Illia, se permitié celebrarlas con actos pliblicos que ineluye-
ron —en el caso del 17 de octubre— caravanas de motocicle-
tas en distintos barrios, lanzamientos de bombas de estruendo
y conmemoraciones en distintas plazas y puntos del pais. En
1964 fos actos presentaron similares caracterfsticas, con un
lenguaje moderado que planteaba levantar las banderas de la
“pacificacién social”, de la “unidad nacional” y de la “felici-
dad para todo el pueblo”, que traeria la redencién argentina: el
regreso del general PerOn, Esto se relaciona con el intenso tra-
bajo de representaci6n desarrollado en el perfodo para reafir-
Ja ortodoxia peronista, en el sentido de reafirmar los valo-
res fundacionales de! peronismo, frente a la hetcrodoxia que
aparecia representada tanto en las diferentes vertientes de iz-
quierda que estaban surgiendo como en los que querian romper
con la verticalidad caracteristica del movimiento. En ese senti-
do y como un contradiscurso de clase, se reforzaron los imagi-
narios criollistas que trataban de ligar las luchas Ievadas a
cabo por los obreros y sectores populares con las de los gatt-
thos y montoneras en et pasado.
El afio 1965 terminé con el cierre relativo de los canales de
comunicacién con el gobiemo de Illia y. con ello, se fue crean-
do el marco para alentar diversas alternativas: por un lado, la
incorporaci6n auténoma del movimiento obrero dentro del sis-
tema politico, ya fuera como un partido o una representaci6n
corporativa; por otro, una salida revolucionaria de izquierda
—minorituria todavia— y, finalmente, una salida autoritaria,
— 341 —
apoyada por los principales dirigentes sindicales que de alguna
Manera acordaron mantener los mecaniemox para la presién
corporativa, principal fuente de su poder. que ne concrats el 28
de junio de 1966 cuando el general Onganfa destituy6 al presi-
dente Ilia.
Los sectores juvenil
's asumen compromisos
Otro actor que cobré fuerza fue el sector estudiantil, que su-
po aprovechar tambi
las oportunidades politicas para expresar su protesta, asumien-
do fundamentalmente una actitud de compromiso y solidari-
dad con los problemas que se vivian en el pafs y enel mundo,
Esto fue posible porque con ef gobierno de Illia funcionaron
normalmente los canales para la participacion en la actividad
universitaria, En ese periodo se pusieron en prictica los presu-
puestos de la Reforma Universitaria, funcionando el gobierno
tripartite, la provision de cargos por concurs, la tibertad de
cétedra y la autonomfa universitaria, al igual que los centros
de estudiantes. En ese contexto, la principal reivindicacién es-
pecifica se concentré en un aumento del presupuesto universi
tario que en algunos momentos culmin6 en la toma de faculta-
des en las principales universidades nacionales.
Pero la preocupacién principal de los estudiantes comenz6 a
vineularse con fa inscripeién de su lucha dentro de otra més
general que estaba librando sobre todo el movimiento obrero,
donde comenz6 a percibirse que. a pesar de la legalidad formal
mantenida por el gobierno, éste careeia de representatividad y
que por fo tanto era necesario apoyar las luchas populares,
acompaiiando y orientando su direccién, Fue asf como secun-
daron los planes de lucha de la CGT haciendo suyos muchos
de sus puntos prineipates y, aunque no fue coordinade con tos
dirigentes sindicales, durante la etapa de la ocupacién de fabri-
cas también los estudiantes procedieron a la toma de las facul-
tades como un muestra de solidaridad. En el mismo sentido
tuvieron una intensa participacion en tos “cabildos abiertos”
de 1964. En octubre de ese ato se registré una serie de conflic~
tos en distintas universidades. que culminaron con ocupacio-
nes en La Plata. Posadas. Buenos Aires, Rosario y Cérdoba,
el cambio operado en la estructura de
oe
Como puede apreciarse. la adhesin estudiantil a los obreros
empezé a manifestarse con anterioridad al golpe de 1966. En
Cérdoba, por ejemplo, los estudiantes apoyaron casi todas las
medidas de fuerza de uno de sus principales sindicatos, el
SMATA. Este nucleaba a los trabajadores de la industria auto-
motriz, principal actividad econdmica de la ciudad, y ast, los
distintos centros de estudiantes salieron a la calle para demos-
trar su solidaridad participando en lus marchas y movilizacio-
nes que el SMATA realiz6 en ef mes de mayo de 1966, ante la
amenaza de ver reducidas sus jornadas de trabajo. Mas tarde
seri el movimiento estudiantil uno de los primeros en rea
nar frente al gobierno de Onganfa y en esa actitud tuvo tanto
que ver el ataque perpetrado contra la autonomia universitaria
como a experiencia previa de movilizacién y participacién
adquirida durante los aitos del gobierno de Ilia.
Ota forma de accidn era la desplegada por grupos, minori-
tarios todavia, que, recogiendo la experiencia de la resistencia,
intentaron fortalecer la alternativa insurreceional. En esta li-
nea se inseribieron tanto vertientes que provenian del peronis~
mo como otras que se fueron desprendiendo de los partidos de
izquierda, conformando las distintas variantes de la conocida
como “nueva izquierda”. A comienzos de 1964 se detuvo a una
eélula definida como custrista en Oran (Salta) que, segtin se
dijo, habria estado recibiendo entrenamiento militar. De los
siete detenidos, tres residian en Cérdoba y trabajaban en el co-
medor de In Federacién Universitariu: luego se provedid x de-
tener también a otro grupo con similares caracteristicas en
Tcho Cruz, provincia de Cérdoba. Estos hechos anticipan el
papel fundamental que cumpliria esta ciudad hacia.el final de
Ja década, por confluir en ella un importante movimiento obre-
ro, auténomo y combativo, un movimiento estudiantil compro-
metido en las luchas populares y sectores politicos cada vez
ims radicalizados,
Las ciipulas sindicales pierden poder: ,c6mo enfrentar a
Ia dictadura?
Frente a la nueva coyuntura autoritaria creada por el golpe
militar de junio 1966, ,c6mo se canaliz6 Ia acci6n colectiva?
— 343 ——
Como reaccién a las medidas del gobierno que trataban de
Jimitar fa autonomfa de las universidades nacionales, las pri-
meras reaccianes provinieran del émbito universitario y fue-
ron protagonizadas por los estudiantes y algunos docentes que
se manifestaron en contra de esas decisiones, levando a cabo
diferentes manifestaciones de repudio que tuvieron como re-
sultado Ia intervencién de casi todas las universidades. Una
accién de mucha importancia por la dimensién tragica que ad-
quirié y que aparece como un ejemplo de otras tantas que (u-
vieron lugar en otros puntos del pats fue la que se registré en
Cérdobu en lu segunda semana de septiembre y que la memo-
ria popular computa como ta primera victima de la dictadura
Las principales agrupaciones estudiantiles habfan decretado
tun paro para el 22 de agosto y estudiantes de la Agrupacién
Universitaria Integralista iniciaron una huctga de hambre en la
puerta de fa iglesia Cristo Obrero. Los disturbios continuaron
con fa toma del barrio Clinicas en la primera semana de
tiembre, donde la participaci6n no qued6 limitada a lox estu-
diantes sino que se ampli6 a tos vecinos que contribuyeron a
levantar barricadas. El 7 de septiembre, el estudiante de segun-
do ato de Ingenieria y subdelegado en un departamento de la
planta automotriz de IKA, Santiago Pampilldn, fue herido de
bala en el craneo cuando participaba en una manifestaci6n ca-
Hlejera, falleciendo cinco dias més tarde. El hecho provocé
gran conmocién por reunirse ademas en Pampilién la doble
condicién de estudiante-trabajador, por lo que la CGT Cordo-
ba resolvi6 repudiar la agresién policial contra el estudiantado,
disponiendo la realizacién de un paro general de una hora por
tumo y de un acto frente a la CGT para reclamar el cese de la
violencia represiva y reafirmar el principio de una universidad
abierta al pucblo. Luego de haber vivido la experiencia partici-
pativa que tuvo lugar durante el gobierno de Ilia, el autorita-
rismo de Onganfa impacto profundamente en tos sectores estu-
antiles que lo vivieron como un cercenamiento a las précti:
S anteriores.
Fue asf, y sobre todo luego de la conformacién de la CGT de
los Argentinos y el impacto del mayo francés durante 1968,
que en las agrupaciones universitarias se abri6 también un de-
bate interno profundo en torno a la alternativa de reforma o
revolucién. A partir de la lucha por ta recuperacidn de los cen
— 344 —_
Un sindicalismo de oposicién
“La CGT de los Argentinos, la rebelde, ta que carece de todos tos
recursos, exhorta también a todos tas trabajadores de la Patria a no
consentir mas alos profestonates de a mentira la intimidacién. Hay
tna sola CGT histérica, es la de los trabajadores, la del pueblo, la de
todos los argentinos. Es la CGT de los idealists. la de los que quieren
el triunfo de los valores verdaderamente humanos (..) Porque los wtros,
(que xe rirwian sindicatistay tienen autos de tajo, wo puecien entender a
las madres de Tucuman; (0s cotecctonistas de cuadros y de perros no
saben lo que es estar desocupado y cuyo tinico cuadro es la desespera-
cin)"
Fuente: “COT con fa Patra y el Pueblo Argentino”, en Informe DIL, N*98,
abril de 1968, p. 25.
twos de estudiantes, iniciada luego de 1966, comenzé a perfi-
Jarse la necesidad de un cambio de! sistema y de la unidad con
el resto de los sectores populares. Ademas, empezaron a proli-
ferar agrupaciones estudiantiles que aparecfan como néicleos
de organizaciones politicas que trabajaban también en otros
Ambitos, pues para entonces la lucha slo circunscripta al dm-
bito universitario habia comenzado a perder sentido, La ten-
dencia general apunté a no luchar s6lo por el cogobierno sino
directamemte por la revolucién, a ta que se Hegarfa por diferen-
tes vias pero que era vista como meta de casi todas las agrupa-
ciones,
Es importante destacar que la CGT de los Argentinos co-
menz6 a promover nuevas formas de protesta y de resolucién
de los conflictos que, en contraposicién a la férrea disciplina y
verticalidad que habia caracterizado la representacisn del or-
den sostenida por tas anteriores autoridades sindicates, apun-
aban a fa descentralizacién para jerarquizar el papel de las re~
gionales y permitir una real participacién y expresién de las
bases. Esta situacién Hlevé a que, incluso, varias seccionales se
pronunciaran en contra de las decisiones adoptadas por sus
dirigencias nacionales, como fue el caso en Cérdoba del Sindi-
cato de Luz y Fuerza. dirigido por Agustin Tosco y uno de los
— 345 —
principales bastiones de la CGT de tox Argentinos. Ademés,
eta central reforzé la Vinewlacién con lox estudiantes a raves
de Ia realizacién conjunta de una serie de actividades, tales
como conferencias, mesas redondas y pens.
El discurso de la CGT de Jos Argentinos alenté también la
accién del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.
Este movimiento tuvo su punto de partida en el “Mensaje de
los 18 obispos para el Tercer Mundo”, que, con la direceién
del obispo brasileio Helder Camara, fue lanzado el 15 de
agosto de 1967. En nuestro pais 270 sacerdotes que adhirieron
al mensaje realizaron su primer encuentro en Cérdoba tos dias
T° y 2 de mayo de 1968. Este suceso marca el nacimiento for-
mal del tercermundismo en el pafs. El compromiso de estos
‘grupos cristianos frente a la sociedad los Hevaba a luchar con-
tra todo lo que oprimiera al hombre; de anf que reaccionaran
frente a las politicas autoritarias, y en su discurso comenzé a
reforzarse Ja idea de la liberaciGn nacional, entendida como
una lucha contra el cupitalis-
‘mo y los imperialismos.
En Tucumén algunos sacer-
dotes habjan apoyado las mar-
chas de hambre y ollas popu-
lares que se organizaron como
consecuencia de los cierres y
reestructuraciones de inge-
nios. La mayoria de ellos se
sumé inmediatamente al mo-
vimiento (véase el capitulo
IV). C6rdoba se convirtié en
uno de los principales centros
urbanos donde los “sacerdotes
del Tercer Mundo” comenza-
ron a desarrollar una intensa
actividad en los barrios abre-
105 y marginales. Esta accién
no se limitaba a la mera prédi-
ca pastoral sino que buscaba
lun contacto més estrecho con
los sectores desposefdos a tra-
Axwoin Tasco. vvés de la participacién en act
— 346 —_
vidades comunes. De esta manera, se fueron creando lazos
muy fuertes de solidaridad y compromiso y se robustecfa Ia
idea de la necesidad de participacién colectiva,
Esto dtimo nos acerca a otro de los Fendmenos que el auto-
ritarismo de la Revolucién Argentina y el ejemplo de otros paf-
ses latinoamericanos terminaron de dar forma; la conforma
cin del brazo armado en apoyo a la accién politica en algunas
agrupaciones de izquierda, Se ha mostrado que algunas células
guerrilleras comenzaron a organizarse tempranamente. Sin
embargo, serfa recién a partir de 1967, cuando el gobierno de
Ongania detinié claramente su politica y Ia accién armada em-
pez6 a tomar cuerpo entre algunos sectores como la tinica es
trategia posible. Esta prédica, sumada al sindicalismo com-
bativo liderado por Ongaro, llevé a los sectores del peronismo
que habian apoyado la linea de Cooke a organizar su propio
brazo armado, las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), que en
septiembre de 1968 realizaron sus primeras acciones en la lo-
lidad tucumana de Taco Ralo. Este intento fue ripidamente
desarticulado por las fuerzas de seguridad que detuvieron a
varios de sus integrantes y desarmaron el “destacamento gue
rrillero 17 de octubre”
Dentro de las agrupaciones de izquierda no peronistas, Ia
acci6n del gobierno de Onganfa precipits tambign las detini-
ciones. Asi, por ejemplo, en 1967 un desprendimiento del
Partido Comunista constituyé el PC-CNRR (Comité Nacio-
nal de Recuperacién Revolucionaria), luego Partido Comu-
nista Revolucionario (PCR). También ese aflo se constituy6
el Bjército de Liberacién Nacional (ELN). cuyo objetivo era
confluir con las fuerzas del “Che” Guevara en Bolivia. En
1968 el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)
realiz6 su cuarto congreso que desembocé en la division y
formacién de dos corrientes: PRT “El Combatiente”, condu-
cido por Mario Roberto Suntucho, que al aito siguiente dio
nacimiento al Ejército Revolucionario det Pueblo (ERP). y
PRT “La Verdad”, conducido por Nahuel Moreno. que luego
confluirfa en el Partido Socialista de los Trabajadores. Para
entonces también se organizaron las Fuerzas Armadas de Li-
beracién (FAL), a partir de grupos de militantes del PCR, que
fueron los que realizaron la primera accién de guerrilla urba-
na el S de abril de 1969 al atacar un vivac perteneciente al
— 347 —
Regimiento I de Infanterfa Motorizada de Patricios en Cam-
po de Mayo.
Estos hechos demuestran que ta eleccién de la via revolu-
cionaria para ta toma de! poder estaba ya consolidada entre al-
_gunos sectores. Era sin embargo necesario encontrar la oportu-
nidad. desde este punto de vista crear las “condiciones objeti-
vas", para poder coneretar con éxito ese propésito. En este
sentido puede decirse que el gobierno de Onganfa actué como
el precipitador, como e] momento en el que se dieron las con-
diciones para la construceién de una percepcién de injusticia,
que es necesaria para el pasaje a la accién, Pero eso solo no
bastaba, hacia falta que la percepeién individual 0 sectorial
fuera encuadrada colectivamente. Las acciones y representa-
ciones contra ln dictadura, construidas por la CGT de los Ar-
gentinos y por los otros sectores, actuaron en ese sentido, Pero,
a pesar del discurso mas confrontacionista de estos sectores, el
pasaje a la accién no se conereté mientras la mayoria del movi-
miento obrero crey6 que podrian encontrarse canales para la
negociacién 0 para un cambio de actitud por parte del gobier-
no, que habia prometido restablecer el mecanismo de la con-
certaci6n para fines de 1968. Tendrfan que aparecer detonantes
que convirtieran la percepcidn de injusticia sectorial en injus-
licia colectiva para fortalecer una identidad comin, otro de los
camponentes necesarias para la aceién, un “nosatras” cama
totalidad, como “pueblo afectado”, contra un “ellos”, el “régi-
men opresor”. Esto ocurriria a comienzos de 1969.
LAS NUEVAS, FORMAS DE LA PROTESTA OBRERA
Y LA REBELION POPULAR
El ato 1969 mares el inicio de le descomposicién del régi-
men de la Revoluci6n Argentina, Diferentes circunstancias se
conjugaron para transformar la protesta obrera en rebelién po:
pular y poner en escena nuevos repertorios de confrontacién
que adquiricron ese afio ta modalidad de insurrecciones ura
has; de ellas se destacan dos fundamentales y paradigmaticas:
el Cordobazo y el Rosariazo.
Desde comienzas de afio los dinimas comenzaron a ealdearse
en ol sector obrero. El prometide restablecimiente del moe
— 348 —_—
nismo de Jas convenciones colectivas para diciembre de 1968
no Se concrets, lo que motivs una serie de manifestaciones de
protesta. En ese marco general de descontento obrero. comen-
zaron a registrarse diferentes expresiones de conflictos surgi-
dos de anteriores medidas del gobierno. Asf, por ejemplo, en
marzo se levé a cabo una marcha desde el ingenio Bella Vista
hacia la ciudad de San Miguel de Tucumdn, encabezada por su
‘cura pirroco, para solicitar que se pagaran los jornales adeuda-
dos a los trabajadores. Al no encontrarse soluciones, en el mes
de abril continuaron las movilizaciones encabezadas también
por sacerdotes y delegaciones obreras, ante la grave situacién
de diez ingenios cerrudos y Ia provincia vigilada por tropas de
infanteria y de la Policia Federal. A esas manifestaciones se
sumé también una huelga de hambre realizada por doce estu-
diantes universitarios en la parroquia San Pfo X en la ciudad
de San Miguel de Tucumsn. También en tocatidades del norte
de Santa Fe se organizaron “marchas de hambre” desde Villa
Ocampo, Villa Guillermina y otras, teniendo como meta final
a capital provinetal, com el objetive de entrevistarse eon el 2o-
bernador para peticionar el mantenimiento de fuentes de traba-
Jo. tales como los talleres de reparacién del ferrocarril en Villa
Ocampo.
La mistica del Cordabazo
“1 El Cordobazo se convirtis en wna figura romdtica aue estaba
presente en todos las hechos, determind una mistica muy fuerte iw.) que
después veer determinan el holocauste de sangre de tos sectores ester
diantites que tan a ta muerte, también a matar, es cierto. Comienza a
sera idea romética de la conciencia de la clase. En la conciencia indi-
vidual de todos los que estdbamos viviendo ese proceso, se viene aasen-
tay: acd esté lo que quiere la gente (..) Yo creo que el Condobazo acele-
ra eso, le pone plazos perentorios, yano xe podia demovar nada mas $
‘se aventuran, se sale a cosas incretbles, a acciones en que se crriesger-
ba todo, no sélo a nivel personal, sino que se arriesgaba todo como
organizacién, y aki podia desaparecer el grupo... hay na wrgencia,
una precipitacién (..)"
Fuente: Testimonio de Luis, dirigente estadiantl en esa época.
El descontento popular fue creciende y conformando algu-
nos puntos neurilgicos en el interior del pais. Tal fue el caso
de Cérdoha. que pas6 a convertirse en el aje de la actividad de
distintos sectores sociales. Desde el punto de vista politico-
sindical las tendencias mas combativas habfan encontrado allf
tun centro importante de apoyo. Esto se debis a las caracterist
cas de los sindicatos Iideres de Cordoba que. desde fines de la
década del 50 y como consecuencia de la radicacién de Fiat e
IKA, primeras fabricas automotrices instaladas en el pats, fue-
ron construyendo una particular tradicién sindical. Esta se ca-
racteriz6 por su autonomia frente a las cdpulas sindicales na-
cionales, por su permanente recurrencia a lay medidas de ac-
cidn directa y por una fuerte conciencia sindical. Asi, aunque
el Sindicato de Mecdnicos y Afines del Transporte Automotor
(SMATA) de Cérdoba integraba une estructura sindical centra-
lizada, de hecho disfrutaba de mucha independencia debido en
gran parte al cardcter descentralizado de los convenios colect
vos en la industria automotriz. Ese procedimiento les permitia
a fas compaifas automotrices muitinacionales manejar un mer-
cado inestable pero, al mismo tiempo, tornaba a los sindicatos
del sector més dependientes del apoyo de sus bases para dk
mostrar su poder, a la vez que exigia que su dirigencia estuvie
se mas comprometida con las exigencias de éstas. Otro de los
sindicatos lideres del periodo, Luz y Fuerza, gozaba también
de gran autonoméa por formar parte de una estructura geemial
federativa que le permitia ejercer un control pricticamente
completo sobre su presupuesto, asi como sobre los convenios
colectivos y servicios sociales. Ademds, la presencia singular
durante es0s afios de su secretario general —Agustin Tosco—,
dirigente de gran prestigio y profundas convicciones democra-
tieas, fortalecié la préctiea de una democracia sindical partici-
pativa y el establecimiento de una conduceién sumamente sen-
sible a las demandas de las bases.
Otras manifestaciones sociales y politicas también encontra
ron su lugar de expresién en Cérdoba. El 11 y cl 12 de enero los
sectores militantes del movimiento sindical peronista y el ala
politica del peronismo revolucionario se reunieron en ta loca
dad cordobesa de Unquillo para planear la siguiente etapa de |
cha. A mediados de marzo, en los barrios populares de Bella
Vista y Comercial se realizaron una serie de asambleas en lox
ee
centros parroguiales para protestar por el cierre de 130 centros
de alfabetizacién de adultos que beneficiaban a 6.900 alumnos y
se decidié continuar dictando clases en esos centros, al igual que
cen los que funcionaban en las carceles. Influenciada por la situa-
cién imperante, la Delegacién Regional de la CGT emitié un
documento, la Hamada “Declaracidn de Cordoba”. que exhorta-
baa la formacién de un frente civil de oposicién al régimen.
Ese mismo mes, el nuevo gobernador de Cérdoba, Carlos
Caballero, present6 un proyecto que pretendfa crear un esqu
ma corporativo, el Consejo Asesor Econdmico. A esto se sumé
el aumento de los impuestos municipales y a la propiedad, que
agravé el malestar de la clase media, profundamente afectada
por la falta de libertades democraticas. Esas circunstancias
fueron acrecentando la sensacién de injusticia a la que se agre-
126 el descontento existente entre los obreros y los estudiantes,
que encontraron detonantes para fa expresién del conflicto a
comienzos de mayo. El 6 de ese mes, la Unién Obrera Metalt
gica (VOM) convocé a un paro de 24 horas para protestar con-
tra el irresuelto problema de las “quitas zonales”, sistema por
el cual los trabajadores de Cordoba cobraban menos que sus
pares de Buenos Aires. El dia 12, el gobierno nacional abolié
el “sibado inglés”, establecido por una ley provincial de 1932
que otorgaba a los trabajadores de Cordoba el pago de una jor-
nada completa los dias sdbados, en vez de la jornada real que
era de cuatro horas. Esto llevé a una multitudinaria asamblea
del SMATA que fue disuelta por Ia policfa con el consiguiente
enfrentamiento violento; esos actos fueron un ensayo general
del Cordobazo, ya que ese dia los trabajadores mecdnicos con-
siguieron controlar el centro de la ciudad durante varias horas.
Las movilizaciones obreras coincidieron con la agitacién de
los estudiantes en todo el pais, especialmente en las provin-
cias. El 15 de mayo, en el marco de acciones de protesta por el
cicrre del comedor estudiantil, fue axesinado en Corrientes el
estudiante de Medicina Juan José Cabral; luego, con las muer-
tes de Adolfo Bello y Luis Norberto Blanco en Rosario, cuan-
do participaban en la manifestacién de repudio por lo sucedido
en Corrientes, comenz6 fo que algunos Hamaron fa “semana
rabiosa”. A partir de ese momento los hechos se precipitaron
tuno tras otro: la marcha del silencio en Rosario y el paro gene-
ral deeretado por la Delegacién Rosario para el 23 de mayo en
—— 351 —
repudio por los
tos de represién y muerte de los estudiantes,
que produjeron varios enfrentamientos callejeros con la poli-
cfa protagonizados especialmente por estudiantes. Este hecho
fue denominado el “primer Rosariazo”. El 26 de mayo el ba-
rrio Clinicas de Cérdoba, donde la mayoria de los residentes
eran estudiantes, fue ocupado y, al dia siguiente, Ongaro fue
detenido al llegar en tren a Cordoba
Mientras tanto las delegaciones del interior comenzaron
presionar a las dos centrales nacionales para que deeretaran un
paro nacional ante la grave situacién que se estaba viviendo,
Con tal motivo, e! 26 de mayo tanto la CGT Azopardo como la
de los Argentinos decidieron decretar un paro general en todo
el pafs por 24 horas para e! dfa viernes 30 de mayo. En Cérdo-
ba, los representantes de las dos CGT decidieron, en cambio,
que fuera de 48 horas y adelantarlo al dia 29 para remarcar la
especial situacién de descontemo existente allf; ademds se de-
cidid darle el cardcter de “paro activo”, es decir, hacer abando-
no de los lugares de trabajo a partir de las 10 para movilizarse
al centro y expresar su protesta.
El Cordobazo: los acontecimientos
El abandono de las grandes plantas industriales, que comen-
26. las diez de la maftana del 29 de mayo, fue masivo. A:
desde los cuatro puntos de la ciudad comenzaron a marchar
hacia el centro los trabajadores de IKA-Renault, Transax,
Thompson Ramco, ILASA, Divisién Planta Matrices
(Perdriel), Fiat y de las numerosas empresas metaliirgicas y de
otro tipe dispersas por la ciudad. Lo mismo ocurrié con tos
trabajadores publicos y de las distintas dependencias de la
Empresa Provincial de Energia de Cérdoba (EPEC). donde el
acatamiento a la medida fue total. Durante su paso, trabajado-
res de otras plantas, estudiantes y ciudadanos en general se su-
maron a la marcha, hasta que la columna principal que venfa
desde la fabrica de IKA-Renault en Santa Isabel fue dispersada
hacia los barrios adyacentes luego del primer enfrentamiento
con fa policfa, Casi al llegar al centro en su marcha hacia el
local de la CGT, la policfa abrié fuego y maté al obrero de
IKA-Renault Maximo Mena. Los trabajadores atacaron enton.
=a
La lucha en las calles
“(.) Velamos venir los caballos, ast que ;;a eorrer todo el mundo
para arvibal! Pero en el grupo habia un muchacho, no sé. era de Luz
¥ Fuerza, entonces cuando foda la manifestacién corre, este hombre se
queda y enfrenta a fa poticia montada con un pato. Entonces eso hace
que la gente se vuelva, que los incentive y por supuesto, con los elemen-
tos que tenfan en la mano, a los pedradones a la policta. Este acto
heraica de exe tipo fue el motor. Fue la primera vez que vi caballas de la
policia de espalda, disparar por la Maipti abajo: siempre los habia vis-
to de frente. Et haber visto ta rettrada por primera vez dio fuerza y
entonces la gente se reagrapa ¥ seguimos (..) Vienen dos o tres patra-
Heros, se bajan con una confianza bérbara—se ve que no sablan cémo
Veni la mano—, pero ya estaba la guerra desatada, habia que defender
lugares y entonces alti vino a caballos sino a policias corriendo a bus-
Car tos patrulteros. Lo agarraron a uno y te rompleron ta camisa y al
asco lo tratan coma una bandera, como simbolo. Se tomé la esquina y
se la cerramos (..)"
Fuente: Tesimonio de Omar, estudiante,
ces al cordén policial desbandéndolo, transforméndose la mo-
vilizaci6n en una revuelta urbana espontanea en la cual partic
6 practicamente la totalidad de la comunidad cordobesa.
La noticia del asesinato de Mena se difundié ripidamente,
sumdndose a la protesta vecinos de clase media, quienes com-
partfan la indignacién colectiva, no s6lo por la reciente bruta-
fidad policial sino también por los tres aftos de autoritarismo
vividos. Para las dos de la tarde la poticéa habja sido total-
mente desbordada y habfa tenido que replegarse en su central
Los dirigentes sindicales intentaron establecer cierto grado de
control pero, para entonces, la rebelidn habia escapado de sus
‘manos respondiendo a! flujo y reflujo de ta contienda calleje-
ra, sin tener en cuenta ningdn plan estratégico superior. Los
considerados simbolos del imperialismo y del régimen suftie-
ron duros ataques, se incendiaron las oficinas de Xerox, una
concesionaria de Citroen y muchos otros negocios; se quema-
ron autos y se saqued el Club de Suboficiales, con el fin de
destruir los elementos alli existentes. No se registraron ac-
— 353 —
Enfrentamiento entre obreros condobeses y la poliete, 1969,
tos de pillaje, los manifestantes destruyeron pero no robaron
Al caer Ta tarde, la mayoria de los tral
cia sus hogares, ademis varios dirigentes sindicales se mostra-
ban recetosos de continuar participando en ta protesta que ya
no controlaban. Elpidio Torres, desde la sede de su sindicato,
habfa perdido todo tipo de comunicacién con Tosco y pareeta
que ahora el protagonismo habia pasado a los estudiantes, tras
ladkindose el principal foco de resistencia a los barrios estu
diantiles, especialmente Alberdi y Clinicas. A la tarde intervi-
no el Bjército, la aparicién de algunos francotiradarex en los
techos agregé un tercer elemento al Cordobazo, et de haberse
Intentado una insurrecci6n urbana por parte de algunos grupos
mas organizados con una finalidad més claramente politica y.
acaso, revolucionaria. La irrupcién de esos grupos. no incluida
ch la planificacién inicial de ta protesta. es uno de los aspectos
‘indy controvertidos ya que el régimen atribuy6 el Cordobazo a
una conspiraci6n minuciosamente organizada por la izguierda
— 35+ —_
revolucionaria, con el apoyo del comunismo internacional. En
realidad, el componente insuirreccional fue una faceta menor
del Cordobazo si se lo compara con la protesta obrera y estu-
diantil o con la revuelta popular; sin embargo, no debe ser de-
Jado totalmente a un tado porque habla de Ta existencia de un
fenémeno que saldrfa claramente a la luz luego del Cordobazo.
En Ja madrugada del 30 de mayo, dfa del paro nacional con-
vocado por la CGT, Cérdoba era una ciudad tomada, Se ofan
isparos esporidicos y en el barrio Clinicas continuaba la re-
sistencia. A pesar del toque de queda, ese dfa también se Hleva-
ron a cabo algunas marchas de protesta, se allanaron los prin-
cipales sindicatos y fueron detenidos Torres, Tosco y otros di-
rigentes sindicales, imponiéndoseles penas de entre cuatro y
diez altos de prisidn. Pasados los dos dias de protesta el saldo
de propiedades destruidas era considerable y Ia cifra oficial as-
cendia a doce muertos y noventa y tres heridos. El aconteci-
miento conmovid inmediatamente la esfera politica nacional,
el impopular gobernador Caballero tuvo que dejar el poder y la
posicion del régimen comenzo a ser serlamente cuestionada.
str
marcha obrera y esrudianci! durante ef Conlobaco,
—— 355 ——
Derenidos durante el Condobazo en el Tercer Cuerpo de Ejérvito esperan
‘para ser jucgados por el Consejo de Guerra, junio de 1969.
El pos-Cordobazo: la conformacién de un movimiento
social de oposicién al régimen
El Cordobazo cristaliz6 el cuesti
iado por diversos sectores de 1a sociedad. Ademés, pondria
de manifiesto una crisis de autoridad en el interior de las dife-
rentes organizaciones de Ia sociedad civil que coincidi6, tam-
bign, con la aparicidn de la juventud en Ia esfera publica como
un actor colectivo dispuesto a romper con el pasado y tevar a
cabo lo que entendian como la reparacin moral que el pais
necesitaba, Este proceso, que se habia venido conformando
durante toda lu década del 60, encontrd en ta brecha ablerta por
el Cordobazo el escenario para una redefinicién desde abajo
creando el marco, a su vez, para que de la resistencia que habia
caracterizado a Ja etapa anterior se pasara a ta acciGn colectiva.
— 356 —
Comenzé asi a tomar cuerpo un ciclo de protesta que serviria
de base para la construccidn de un movimiento social. En efec-
to, luego del Cordobazo se habria operado un cambio en la es-
tructura de las oportunidades politicas que torné vulnerable al
sistema polftico para fa emergencia de un movimiento social,
La conformacién de este movimiento implicé la utilizacién
tanto de vehiculos formales (las organizaciones ya constitui-
das) como informales, redes sociales nuevas y recursos prove-
nientes de diferentes fuentes y aliados. Pero fo que 10 hizo po-
sible fue el enmarcar culturalmente la posibilidad de la accién.
es decir, se construyeron socialmente los tres componentes bé-
sicos para fa accidn colectiva: la percepcién de injusticia, el
convencimiento de que era posible revertir esa situaci6n a tra-
vés de Ia aceién y la construccién de una fuerte identidad, un
“nosotros” capaz de promover fos cambios,
Ademas de la percepcion de injusticia y de la conformacién
de una identidad, hacia falta la oportunidad politica para soste-
ner el ciclo de protesta, La contundencia de las movilizaciones
iniciadas mostré al gobierno ta necesidad de modificar su
orientacién, instalando ciertas prioridades en su agenda con
objeto de frenar el descontento popular. Tanto es asi que, luego
del Cordobazo, éste basé su politica frente a los sindicatos en
dos ejes principales: por un lado, conseguir ta paullatina nor-
malizacién de la CGT dividida en dos lineas antagénicas, a fin
de obtener apoyo institucional para los planes del gobierno y,
por otro, restablecer aunque en forma condicionada el meca-
nismo de la concertaci6n colectiva para flexibilizar la posicién
de los sindicatos. Asf se abrieron canales de acceso a la partici-
pacién por donde expresar el descontento obrero, que actuaron
como disparadores de ciertos movimientos de base en las em-
presas automotrices de Cérdoba y en otros puntos del pais.
Entre los sectores dominantes se acentuaron también las di-
visiones tras el impacto que signific6 la aparicién paiblica de la
organizaci6n guerrillera peronistx Montoneros, con el secues-
tro y muerte del ex presidente general Pedro Eugenio
Aramburu en junio de 1970, Io que condujo al reemplazo de
Ongania por Levingston. Estos hechos sacudieron la estabili-
dad del bloque dominante creando una fuerte sensacién de in-
certidumbre que llevé al nuevo presidente a revisar la orienta-
sign de fa politica econémiea y social, déndaseles mayor parti-
— 357 —
cipacion a los distintos sectores sociales, fundamentalmente a
los del trabajo para intentar frenar con ello la posible radicali-
zacién,
Otro aspecto importante por considerar en la ereacién de las
oportunidades politicas se reflere a la adhesion de attados in-
fluycntes que apuntataron y dieron cuerpo a una retérica de
cambio. Asi, los movimientos de base que tuvieron lugar prin-
cipalmente en Cérdoba en el sector dindmico de la economia,
pero también en otros puntos del pais, contaron con el apoyo
de otros sectores sociales, entre ellos el de intelectuales pro-
gresistas como abogados que. ademas de asesorar a la nueva
Jirigencia, iniciaron sisteméticas campaiias de reclamos por la
liberaci6n de los presos politicos y sindicales. También ciertos
parrocos enrolados en el Movimiento de Sacerdotes para el
Tercer Mundo brindaron no sélo apoyo material y espiritual a
tos trabajadores. sino que instalaron su problematica entre
otros scctores sociales. Otro aliado permanente fucron los es-
tudiantes que colaboraron para la difusién de los movimientos
¥y para darles un contenido mas imegral a las reivindicaciones.
Antes de seguir avanzando, y como una manifestacion mas
de la conformacién del ciclo de protesta a la que hemos hecho
referencia, se hace necesurio volver la atencién sobre la impor-
tante rebeliGn que tuvo lugar en otra ciudad industrial del inte-
rior del pais antes de finalizar 1969.
Rosariazo
La huelga general nacional decretada por las dos CGT para
cl 27 de agosto de 1969 contintia el ciclo de protesta abierto
Iniciado en mayo, En ese contexto, también la huelga ferrovia-
ria que desde Rosario se irradié al resto del pais seria el deto-
nante de la huelga general activa Hlevada a cabo en esa ciudad
¥ Su cordén industrial los dias 16 y 17 de septiembre de 1969,
idié con la ocupacidn de la Fabrica que para enton-
ces tenia lugar en la planta de Grandes Motores Diesel, de ka
empresa Fiat de Cérdobu. El punto de purtida de lu huelga fe-
rroviaria que se inicié el 8 de septiembre en los talleres ferro.
viarios de Rosario, Pérez y Villa Diego —personal adherido a
la Union Ferroviaria, cuyo sindicato estaba imervenido— fue
— 353 —_
Ja sancién aplicada a un empleado jerérquico, a la vez delega-
do gremial. que se neg6 a firmar los apercibimientos a trabaja-
in acatado el paro del 27 de agosto. A esta medi-
du se sumé el dia siguiente el resto del personal adheride al
otro sindicato ferroviarto, La Fraternidad, y para el 10 ta huel-
ga se habja extendido a las provincias de Buenos Aires, Cérdo-
ba y Santa Fe, manteniéndose hasta el 27 de septiembre.
Frente a esa situacién, el gobierno nacional convocd el 16
de septiembre al personal ferroviario que se encontraba en
huelga para la prestacién del “servicio civil de defensa”, que-
dando sometido a la justicia militar el personal que no se pre-
sentara. Para entonces, diferentes entidades sindicales, polfti-
cas, estudiantiles, se solidarizaron con los obreros; incluso la
CGT de Cérdoba declaré paro general y el gobierno provincial
decidié decretar feriado para “prevenir inconvenientes” dado
el peso simbdlico que tenia el 16 de septiembre para los traba-
Jadores. En la Capital Federal y en Rosario, las mujeres de los,
ferroviarios elevaron petitorios a las autoridades detallando la
situacin en ta que se encontraban sus familias. El 16 de sep-
tiembre la CGT de Rosario decreté el paro activo por 38 horas,
Hamando a una maviliazacién y posterior concentracién frente
al local de la CGT
Los estudiantes se plegaron al paro, a pesar de que el dia
anterior las autoridades habian emitido un comunicado por el
cual alertaban a la poblacién, en virtud del estado de sitio, so-
bre fa prohibicién de toda manifestacidn. Luego de la expe-
riencia del Cordobazo, las fuerzas policiales fueron reforzadas
por Gendarmeria Nacional y por contingentes especializados
en Ia lucha antisubyersiva y, desde temprano, se desplegaron
‘no sélo por Ia zona céntrica sino también por los barrios donde
se encontraban las principales fabricas y talleres, con objeto de
impedir el ingreso de los manifestantes en la zona céntrica. Sin
embargo, antes de las 10 de fa mafiana, ocuparon ese sector
obreros pertenecientes a sedes sindicales con ubicacién en el
centro, como los de Obras Sanitarias, Luz y Fuerza y ferrovia-
rios, entre otros, y también lograron llegar columnas prove-
lentes de 1a Zona sur y portuaria, En su desplazamiento fuc~
ron construyendo barricadas e incendiaron algunos autos y
6mnibus para impedir el paso de los vehiculos policiales, se
atacaron comercios y se registraron enfrentamientos con la po-
dores que
— 359 —
licfa con el saldo de un herido de bala. Algunas columnas que
lograron llegar desde los barrios intentaron penetrar el cordén
policial que rodeaba el centro sin éxito pero. al mismo tiempo,
impedian también la salida de las fuerzas de represidn,
De igual manera, en los barrios se construyeron barricadas a
fin de impedir el ingreso de esas fuerzas. Recién a media tarde
el centro fue desalojado y Ia lucha se desplaz6 hacia los ba-
rrios, sobre todo hacia el norte y el sur de la ciudad, principa-
Jes zonas fabriles. Para entonces, 1a participacién popular era
muy notable. La zona norte qued6 controlada por su poblacién,
se incendié la estacién ferroviaria de Arrayito y se intenté que-
mar un tren cargado con bolsas de aziicar, igual proceder se
siguid en otras estaciones ferroviarias. En la zona sur, murié
un menor de 12 afios herido de bala, Esa noche algunas colum-
nas rompieron el cerco de seguridad, varias zonas quedaron
sin luz y se bloquearon rutas provinciales y nacionales. Et dia
17 continuaron los ataques: varias plantas industriales, garitas,
sucursales hancarias, camiones, maquinaria, etc., fueron que-
mados,
‘A medianoche del 17 de septiembre culmin6 la huelga gene~
ral con movilizacién pero la lucha continué en manos de los
obreros ferroviarios, expandiéndose hacia el resto del pais si-
guiendo fas vias férreas. Asf, entre el 17 y el 20 de septiembre
se sucedieron una serie de hechos en distintos puntos de las
provincias de Santa Fe, Cérdaba, Bahia Blanca y Tucumsn, ta-
Tes como atentados contra el personal jerérquico que cumplia
lareas, descarrilamiento de trenes, atentados contra vagones,
corte de energfa de las seftales, obsticulos en las vias, sabota-
jes en los talleres ferroviarios, atentados con explosivos en
vias y holeterfas, emtre otros. Para entonces se decidié que el
Ejército tomara en sus manos el asalto final para terminar con
Ja rebelién. Se colocaron dos mil efectivos para la defensa de
los objetivos ferroviari:
incluida la instalacién de baterias
antiagreas. Varios detenidos pasaron a engrosar las listas de
Presos politicos y sindicales abiertas con el Cordobazo, pero el
cardeter mas mareado de insurrecciGn urbana que tuvo el Ro-
sariazo insinu ya los cambios que se estaban operando en el
escenario politico y que se definirian mas claramente a co-
mienzos de los "70.
— 4360 ——
idn de las bases en las plantas fabriles y ta
expansign del ciclo de protesta
Si se consideran las estructuras utitizadas para la moviliza
cién, puede observarse también un cambio, aunque al comien-
Zo no se subvirtieran abiertamente los mecanismos formales
de canalizacién del conflicto contemplados dentro de la es
tructura sindical. Sin embargo, durante el desarrollo de la pro-
testa, se fueron modificando los contenidos de tas reivindica-
clones hasta convertirse en un cuestionamiento a la dirigenci
sindical. Eso fue lo que ocurtié, si, volviendo nuevamente a
Cérdoba, se considera la situacién en sus sindicatos mecanicos
luego de! Cordobazo y, especialmente, en ef marco abierto por
Ia convocatoria a comisiones paritarias para la renovacién de
los convenios colectivos, donde comenz6 a operarse lo que
puede ser definido como un proceso de irrupeién de las bases
sobre los dirigentes. Como ejemplos mas representativos hi
bria que sefialar los que tuvieron lugar a comienzos de 1970: ta
imposicién de una nueva dirigencia en el SITRAC (Sindicato
de Trabajadores de Fiat Concord) luego de la asambtea del 23
de marzo, donde se exigié la renuncia de la Comisién Directi-
va por acusirsela de pro empresarial y se eligié una nueva
También cn cl SITRAM (Sindicato de Trabajadores de Fiat
Materfer) hubo cambios de direcci6n, dando origen al sindic:
lismo “clasista” de Fiat, a partir de las ocupaciones de fabrica
en la Divisién Planta Matrices (Perdriel), integrada en la en
presa IKA-Renault en mayo —-donde se encontraba el personal
més calificado e ideologizado dentro del SMATA—, y en la
planta de Santa Isabel durante todo el mes de junio de 1970.
En todos los casos fa movilizacién fue promovida por las
bases o estructuras intermedias pero, luego, comenzaron a
tejerse redes sociales mas amplias donde se puso a disposicién
del movimiento de protesta una serie de recursos que exe
fos de las organizaciones implicadas: sistemas de comunica:
cién, cobertura en los medios, locales en las facultades para
hacer conocer sus demandas. entre otros. Esto se evidenciarfa
claramente en Ia accién desplegada por la nueva dirigencia del
SITRAC y del SITRAM que, desde una lucha inicial por hacer
cfectiva una verdadera representacién sindical. exigieron la re~
nuneia de las comisiones directivas anteriores, la democrac
— 361 —
interna y un convenio similar al del MATA —al que la empre~
sa Fiat sistematicamente se habfa opuesto—, para ir agregando
luego otras contenidos que la convertirian en uno de Ios polos
aglutinadores de una alternativa politica.
En efecto, las nuevas dirigencias del SITRAC y del
SITRAM reconocidas recién en junio, luego de vencer tras las
ocupaciones de las plantas en el mes de mayo la intransigencia
cempresarial y del gobierno que se negaba « hacerlo, se definic~
ron opuestas a toda medida que implicara algtin atisbo de bu-
rocratizacién, negandose incluso a integrar la combativa CGT
rogional. Sin embargo, la radicalizacién con que generalmente
se asocial a este movimiento, sintetizada en la famosa frase “Ni
golpe ni eleccién, revolucién”, no estuvo presente desde sus
orfgenes sino que s¢ fue definiendo sobre todo hacia el final
del aiio "70 y més claramente en 1971 a partir del Viborazo de
marzo de 1971.
A partir de los "70 se observaron entonces importantes cam-
bios en los repertorios de confrontaci6n. La experiencia acu-
mulada por los trabajadores de tos sindicatos Ifderes durante ta
década del 60 habia sido la permanente movilizaci6n a través
de las estructuras formales de los sindicatos, manteniendo una
estricta disciplina sindical como medio de conseguir sus r
vindicaciones. Pero la situacién abierta luego del Cordobazo
introdujo cambios en los que la disciplina y uniformidad ante-
rior pasarfan a ser sustituidas por una creciente demanda de
autonomfa y democracia de base, que se afirmé como un cédi-
g0 comiin sobre todo entre los sectores juveniles. Lo novedoso
entonces luego de 1969 fue que, recogiendo la experiencia pre
via de movilizacién y combatividad desplegada para hacer
efectivas las demandas corporativas, se produjeron cambios en
las formas de enfrentamiento y en los contenidos. Estas trans-
formaciones se evidenciaban en la utilizacién de mecanismos
nds informates para la exteriorizacién de la protesta y en me-
didas de accién directa como la ocupacién de fabrica con rehe-
nes, que si bien formaba parte del acervo cultural de los traba-
Jadores antes se habfa ejercitado con otro sentido. En efecto,
esta practiea recogta experlencias previas como ef plan de 1u-
cha lanzado por la CGT nacional en 1964 y la “gran huelga” de
Fiat en 1965, pero, sobre todo en el primer caso, ésta habia
sido implementada desde las cGpulas sindicales seen un
oo
cronograma y planifieaci6n perfectamente establecidos, como
demostracign de tuer7a para negociar pero, a la vez, controlan-
do y evitando ta iniciativa de los euadros inferiores.
En cumbio, « partir del Cordobazo, esta medida adquirié un
cardcter disruptivo para fa forma convencional de negociacién
del conflicto pues la intencién era Hevar la disputa al centro de
Ja produccién, donde los trabajadores sin intermediarios, es
decir, sin fa mediacién de! sindicato, debfan encontrar fas solu-
ciones disponiendo como elementos de presiGn de su fuerza de
trabajo y de la apropiacién momenténea de las herramientas y
el espacio de la produccién. Con estas medidas, que general-
‘mente inclufan la toma de rehenes y acciones violentas como
amenazas con explosivos, se subvertian el principio de la ex-
clusiva autoridad y propiedad empresarial en las plantas y,
también como ya se ha dicho, la modalidad convencional de
solucién de los conflictos fabriles al desconocerse las autori-
dades sindicales constituidas, para pasar en algunos casos a
cuestionar el orden general
Relacionado con Io anterior, otro cambio importante opera-
do durante el desarrollo del movimiento fue el de la apropia-
cién de nuevos espacios, como la comunidad fabril, que busea-
ba implicar a diferentes sectores: organizaciones de ta vecin-
dad, parroquias, unidades basicas y de fomento, entre otros. Se
intent6 también proyectar los movimientos al centro del deba-
te intelectual y social, buscando atracr la atencién de los me-
dios de comunicaci6n y con 1a asistencia de los militantes a
asambleas estudiantiles que tuvieron lugar en diferentes facul-
tades, estrochdndose vinculos con otros sectores sociales.
‘Otra caracterfstica nueva del repertoriv de confrontucién fue
la biisqueda de trascender lo particular a través de medidas no-
vedosas que atrajesen la atencién de los medios y que. tanto a
través de su téetiea como de su contenido, implicaran a todos.
Tal fue el caso de la forma de lucha escogida por el SITRAC
para exigir la reincorporacién de delegados despedidos: una
huelga de hambre en la parroquia de Ferreyra, donde estaban
ubicadas las plantas de Fiat, los dfas dé Nochebuena y Navidad
de 1970. La utilizacién de esa medida disruptiva, con alto con-
{enido simbélico y moral, tuvo amplia repercusién en la opi-
rnién piiblica, cont6 con la adhesién de los sectores mis diver-
508 y provoes también un importante cruce discursive en el
—— 363 —
intento de explicar y representar lu identidad de los trabajado-
res y del movimiento. Si una huelga de hambre en esa fe
tenia de por siun efecto ejemplificador, mucho mis impacto
tendria por haberse Hevado a cubo en la parroquiu de Perreyra,
Estos trabajadores “clasistas”, acusados por algunos de ser
marxistus, elegfan imégenes con un alto contenido cristiano
para sintetizar su mensaje y,a la vez, entre otras muchas mani-
festaciones de solidaridad, recibjan la adhesién —por primera
vez. piblica— de tres organizaciones armadas: las Fuerzas Ar
madas de Liberacién (FAL), el Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP) y Montoneros.
E| ciclo de protesta no quedo relegado a las principales clu-
dades industriales: por el contrario, entre octubre y noviembre
de 1970 también tuvieron lugar dos importantes movimien-
tos de protesta en Tucuman y Catamarca, el primero protagoni-
zado principalmente por los estudiantes a los que se sumaron
los obreros. y el segundo por agentes estatales y el pueblo en
general. que repudiaron la politica del gobierno provincial
Nuevas actores ocupan el espacio piiblica:
Jas organizaciones armadas
Sibien la protesta social y la guerrilla coincidieron en el tiem-
po como fenémenos del pos-Cordobazo, es necesario diferen-
ciarlos y no ver en la primera la génesis de la segunda. Se ha
sefialado antes que la opcién por la vfa armada se configuré
tempranamente en la Argentina, producto de la particular cultu-
ra politica en la que el adversario politico fue referzande cada
vez mds las caracteristicas de enemigo y la debilidad del sistema
de partidos desvalorizaba la democracia representativa. En ese
marco vimos que el gobierno de Ongania aparecié como el
precipitador para que una particular forma de accién directa to-
‘mara cuerpo, acentuaindose el proceso de conformacién de orga-
nizaciones armadas provenientes de diferentes vertientes politi-
co-ideolégicas. Sin embargo, lo novedoso del pos-Cordobazo
fue que estas ocuparon el espacio puiblico presentandose clara~
mente como una alternativa politica ms para el acceso al poder,
sobre todo para los sectores juveniles. En efecto, si bien la idea
de la violencia como cumino de transformacién social © politica,
—— 364 —_
antecede « tos sucesos de mayo del °69, e1 proceso contestatario
“desatado allf torné verosimiles varios de Tos argumentos que los.
gfupos revolucionarios, peronistas 0 no, sostenfan en relacién
‘con Ia transformacién social y politica, volviéndolos crefbles
para amplios sectores. Asi, la violencia—aunque con diferentes
formas— comenzé a tematizarse como una opcidn posible
mientras diferentes actores se iban sumando al movimiento so-
cial y alimentaban el ciclo de protesta
Dentro de fas organizaciones armadas de raiz. marxista, el
ERP y las FAL, surgidas antes de 1969, se convirtieron en los
principales referentes luego del Cordobazo, buscando ganar
‘espacios en los sindicatos a través de la creacién de células
revolucionarias en las fabricas. Pero en el afio °70 entrarfa en
escena la més importante organizacién armada de la Argentina
por el caudal de personas que moviliz6: la organizacién de la
izquierda peronista Montoneros. Varios de sus j6venes funda-
ores proventan de grupos nacionalistas cat6licos, muchos de
ellos incluso habian militado en la agrupacién nacionalis-
ta de derecha Tacuara en los "60, pero luego de expandirre el
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo tuvieron un
acercamiento a los sectores desposeflos sobre todo por la influen-
cia del sacerdote Carlos Mugica y los escritos de Juan Gare!
Elorrio publicados en la revista Cristianismo y Revolucion.
‘Su primera aparicién publica tuvo un alto contenido simbé-
lico: al cumplitse un afio del Cordobazo —fecha coincidente
con la del Dfa del Ejército— secuestraron a quien se identifi-
caba como et primer “verdugo” de la resistencia peronista por
el fusilamiento del general Valle en junio de 1956 y por la ex-
patriacién del cadaver de Eva Perén: el teniente general Pedro
Eugenio Aramburu. Quienes participaron en el secuestro (Fer-
nando Abal Medina y Emilio Angel Maza), vestidos con uni
formes militares y ampardndose en sus conocimientos milita-
res como lice/stas, se presentaron ante Aramburu ofreciéndose
como custodias, Tres dias después fue asesinado luego de ser
sometido a un juicio revolucionario. Fue un hecho muy arries
gado ya que entonces la infraestructura de Montoneros era mi-
ima: contaba adlo con doce personas con importantes co-
nexiones en Cordoba. La consecuencia inmediata en la estruc~
tura de poder fue la remocién de Ongania diez dias después del
secuestro y su reemplazo por Levingston.
865) ——
Sigla del ERP pintada en Cordoba durante fas huelgas de 1971.
En cuanto a las definiciones ideolégicas, Montoneros no
hizo diferencias al comienzo entre los sectores que luchaban
meramente por el retorno de Perén al poder y los que buscaban
luna transformacién socialista del pafs, 1a patria peronista
‘como “patria socialista”. Habfa en ellos un culto a la accién sin
precisar previamente su objetivo final. En su pensamiento se
subordinaba ta fucha de clases a las tuchas populares naciona-
les, hecho que atrajo a gran niimero de jovenes de clase media.
No ocurrié Io mismo con los obreros industriales que. por lo
general, los rechazaron, ya sea por asumir algunos sectores
—como los de Cérdoba— posiciones mas radicales 0 por las
tendencias pragméticas y conciliadoras de gran parte del
calismo peronista, para quiones las estrategias armadas apare-
cfan como ajenas a su experiencia y necesidades de trabajado-
res, El aliento que, sin descuidar otras estrategias, Peron dio a
Montoneros y a otras agrupaciones tales como la Juventud Pe-
—— 366 —_
ronista (JP), la Juventud Universitaria Peronista JUP), la Ju-
ventud Trabajadora Peronista (ITP), que comenzaron a formar
la Tendencia Revolucionaria del peronismo. los convencié de
que su particular visién de la “patria socialista” podria
conscguirse con ef retorno del Hider. Dentro del sector revolu-
clonario, 1os que apostaron a la opeién obrera fueron conoci-
dos como “alternativistas” y conformaron el Peronismo de
Base para actuar a nivel de las fabricas.
Durante 1971, la otra organizacisn armada mds activa fue et
ERP, que en mayo secuestré a Stanley Sylvester, cénsul brita-
nica honorario y director de la planta envasadora de carnes
Swift en Rosario, que debi6 repartir $0.000 délares en ropas y
alimentos a los pobres con el fin de que fo liberaran. La otra
operacién importante del ERP fue el secuestro det director ge-
neral de Fiat Concord, Oberdan Sallustro, en Cérdoba en mar-
20 de 1972, con objeto de que se reincorporaran los obreros
despedidos al disolverse el SITRAC y se liberaran los guerri-
Heros y huelguistas encarcelados; el gobierno prohibié el pago
De inquierda a derecha, Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga ¥
Enrique Gorriarin Merlo, conductores del ERP.
—— 367 —
"POR EL SECUESTRO DEL SENOR TENENTE GENERAL #°°
D. PEDRO EUGENIO ARAMBURU_;:*
SE REQUIERE LA CAPTURA DE: = =."
DENUNCIELOS!
te DOLICIA FEDERAL o a rgeison plcial mis pixie en todo el ptm
Afickedistribuide por a Policia Federal tras el secuestro del teniente
‘general Aramburu
dol rescate y Sallustro fue muerto por los secuestradores al Hle-
gar la poticfa al lugar donde estaba cautivo.
La opeién por la via armada se reforzé también con la ac-
cién de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). cuyo ori-
gen se remontaba a 1966, cuando unas cuantas personas se
Lunieron con fa esperanza de convertirse en el apéndice argenti
no del foco boliviano del “Che” Guevara. Su muerte condujo
al derrumbe del proyecto pero, conducidas por Carlos Enrique
Olmedo, iniciaron ta guerritla urbana en 1969. At intentar salir
de su aislamiento politico, el giro hacia la lucha urbana fue
acompatiado de la peronizacién de las FAR, proceso que se
consolidaria hacia 1971, para fusionarse finalmente con Mon-
toneros a fines de 1972,
cuanto al repertorio de confrontacién utilizado por los
grupos guerrilleros, es necesario destacar que mas que buscar
el enfrentamiento directo con el ejército 0 la policfa, sus accio-
nics aparecfan como ejemplos de propaganda armada que bus-
caban ganarse la simpatfa popular y también hacerse de recur-
— 368 —_
sos. Trataron de hacer un Uso minimo de la violencia ofensiva
Que tenia blancos bien determinados. como representantes del
régimen 0, sobre todo en el caso del ERP, empresarios en con-
flicto con sus obreros, sin realizar actos terroristas al azar. Los
secuestros también se utilizaron para obtener recursos para el
mantenimiento de la organizacién © para ser distribuides en
villas de emergencia.
LA TRANSFORMACION DEL CICLO DE
PROTESTA OBRERA. LA HORA DE LAS.
DEFINICIONES POLITICAS
El afo 1971 mareé la transformacién de Ia protesta obrera,
que adquitié contenido politico y buscé traycender tos limites
locales para encarar un movimiento nacional. Puede decirse
‘Geupacton de ta fadrica Fast Concord en 197,
— 309 —
que se produjo una rearticulaci6n de ta crisis. una reabsorcion
de la crisis social por los agentes politicos, sobre todo del cam-
po opositor. La presién que yenian cjerciendo distintos secto-
res de la sociedad tuvo que scr asumida por el gobierno de la
Revolucién Argentina y, nuevamente como en 1969, lo aconte~
cido en Cordoba fue crucial para decidir el cambio de actitud
del gobierno. Luego del segundo Cordobazo 0 Viborazo
Levingston fue reemplizado por Lanusse, quiien deste esa ciu-
dad el |" de mayo lanz6 el Gran Acuerdo Nacional (GAN) pro-
metiendo la convocatoria a elecciones en el corto plazo. Ya en
noviembre de 1970 representantes de los principales partidos
politicos se habfan reunido en un encuentro que se conocié
como La Hora del Pueblo para exigir la salida electoral y un
cambio sustancial del modelo econémico-social, Sin embargo
y a pesar de que, como hemos visto, ya habfan aparecido en
escena las organizaciones armadas, fue necesaria una contun-
dente protesta social, a la que se sumaron aquéllas, para con-
vencer al gobierno de Ia conveniencia de esa salide. Es que en
el Viborazo convergieron quienes aparecfan como los princi-
pales exponentes del cuestionamiento al régimen: los trabaja-
dores de los sindicatos lideres y representantes de las organi-
zaciones armadas unidos en lo que, de no frenarse, podrfa abrir
el camino para una insurreccién general.
El segundo Cordobazo o Viborazo: la cafda de
los gobiernos provincial y nacional
Los problemas comenzaron a plantearse a partir de fa ocupa-
cién de las plantas de Fiat que tuvo lugar el 14 de enero de
1971 como reaccién frente al despido de siete obreros. algunos
de ellos delegados, y que llevé a la empresa a solicitar |
vencién del Ejército para desocupar la fabrica. Los trabajado-
Fes tomaron a dos funcionarios de la empresa como rehenes y
In crisis de Fiat se extendié por toda la ciudad cuando la totali-
dad de los trabajadores mecanicos convocaron a una huelga de
solidaridad para cl dia siguiente. La mediacién del gobernador
de Cérdoba, Bernardo Bas, impidié que la ciudad fuera ocupa-
da militarmente disponigndose a conciliacién obligatoria,
pero Ia aetitud de lon obreros de no dejarse amedrentar por las
——
ht ES
LL TOWADA
SS MAIMED
Huelga en Cérdoba en 1971,
‘amenuzas y negarse a abandonar la planta hasta que la patronal
cedié fue valorada como un “triunfo frente a la empresa impe-
rialista”, Pero més que el fin del conflicto, lu huelga de enero
fue el primero de una serie de hechos que cutminarfan en ta se-
gunda gran protesta obrera y levantamiento popular de Cérdo:
ba en menos de dos aiios. El 29 de enero SITRAC y SITRAM
prenentaron una propuestu de convenio segiin Ios lineamientos
del negociado por el SMATA. Pero, a pesar de que el resultado
de la conciliacién obligatoria por el contlicto de enero recono-
ci6 las reivindicaciones de los obreros, la empresa se negaba a
negociar con tos trabajadores de Cérdoba, argumentando que
las negociaciones debfan realizarse en Buenos Aires. Esa
tuacién conflictiva coincidié con un momento politico part
Jarmente sensible en Cérdoba.
EI I? de marzo Levingston designé a José Camilo Uriburt,
hijo de una familia aristocrética y representante de la derecha
catélica, como gobernador de Cérdoba en reemplazo del mas
contemporizador Bernardo Bas. Ese nombramiento se hizo en
medio de una serie de movitizaciones llevadas a cabo por dife-
ea
rentes sindicatos de Cortona y cuando la CGT regional estaba
programando un paro general para el 12 de marzo. En ese cli-
ma. el nuevo gobernador anuncié en un discurso en la locali-
dad cordobesa de Leones que "Dios le habia encomendado la
misién de cortarle la cabeza a ta vibora venenosa que anida en
Cordoba”.
La respuesta del movimiento obrero cordobés fue programar
‘una aecidn conjunta de todos los sindicatos, incluidos los de
Fiat, para ef dfa 12. Sin embargo, no lograron ponerse de
acuerdo en las medidas que se debjan adoptar; mientras la
CGT y Luz y Fuerza proponfan ocupaciones de los lugares de
trabajo, el SITRAC y el SITRAM preferfan una marcha al cen-
tro con concentracién, es decir, 1a misma estrategia utilizada
en el Cordobazo, a la que los demas sindicatos se opontan ar-
gumentando que habria una fuerte represién, Cuando la segun-
da mocign fue vencida, se acordé primero hacer las tomas y
luego marchar al centro, Pero el dia 12 los trabajadores de Fiat,
en vez de ocupar las plantas. decidieron abandonarlas y reali-
zar una manifestacién, marchando hacia los barrios de las cer-
canfas donde los estaban esperando unidades policiales envia-
das para disolver la concentracién. La policfa disparé sobre los
trabajadores y maté a un obrero, provocando —como habia
Relato del entierro del obrero Adolfo Cepeda, 14 de marzo
de 1971
“Durante seis o siete kilémetros, el cortejo, formado por unas cuatro
‘mil personas. ha venido llevando el atatid a pulso. Sobre él puede verse.
‘por entre los cientos de cabezas de a barrera humana, una bandera del
ERP junto c ta argentina...) Rodeando ta gran cruz, que desde te parte
superior de una toma domina el cementerio, se han ubicado carteles
‘con consignas: A UN COMBATIENTE CAIDO NO SE LO LLORA, SE
LO REEMPLAZA EN LA LUCHA, Parado sobre el pedestal de ta cruz.
Pez, dirigente del Sitram, inico orador del acto, lama a ‘convertir el
dolor en odio, en odio y combate contra los explotadores. Ha muerto wn
hijo de ta clase obrera y debemos jurar vengarto”. Los aplausos alteran
{a paz del cementerio.”
Fuente: Oscar Anzorena, Tiempo de violencia y utopia
i
a
Ccurrido en el Cordobazo— ta ira colectiva, que transform6 la
manifestaci6n en una protesta de masas, Durante todo el dia
hubo enfrentamientos con la policia y el {4 de marzo unos diez
mil cordobeses acompaiiaron el cortejo fiinebre de Adolfo
Cepeda.
Los trabajadores de Fiat abandonaron las plantas el lunes 15
de marzo con la intencién de realizar una concentracién masi-
va en el centro, pero errores en le coordinacién hicieron que
ésta no fuera organizada y que fueran fundamentalmente los
trabajadores del SITRAC y del SITRAM y los de la planta de
Industrias Mecdnicas del Estado (IME), histéricamente aisla-
dos de movimiento obrero cordobés, los que constituyeron los
contingentes obreros més grandes en esa oportunidad. Luego
de una breve concentracién en el centro, las obteras se disper-
saron por los barrios, varios para apoyar la ocupacién que fos
del Sindicato de Luz y Fuerza estaban Hevando a cabo en la
usina de Villa Revol. Poco después se unieron a ellos estudian-
tes y ciudadanos comunes y en las primeras horas de la tarde la
ciudad estaba una vez mas sumergida en una ola de destruc~
cién mayor incluso que la del primer Cordobazo, en términos
de dafios a la propiedad y en pérdida de vidas. El fracaso de los
sindicatos en la coordinacién de la protesta aseguré la veloz
represion, especialmente por Ia llegada el dia 16 desde Buenos
Aires de una brigada antiguerrillera especialmente entrenada.
El 7 se pidié la renuncia de Uriburu y, ante la nueva huelga
general decretada por la CGT para cl 18 de marzo, ta ciudad
fue ocupada militarmente y antes de fin de mes el presidente
Levingston fue reemplazado por Lanusse. A diferencia del
primer Cordobazo, ef segundo tuvo un carécter mucho més
obrero que popular, acompanado por 1a clara presencia de los,
nuevos actores politicos del momento, las organizaciones ar-
madas.
Las definiciones politicas
Luego det tanzamiento del GAN, el gobierno combiné 1a
apertura por la promesa electoral con la represién de los que
no se integraran en ese esquema. procediéndose asf a la deten-
ién de varios dirigentes del SITRAC-SITRAM acusados de
ee
subversion. Agustin Tosco tue enviado a una céroel de! sur et
29 de abril y recién fue liberado a fines de 1972, Esta doble
actitud provocé que a partir de entonces la lucha se planteara
en términos politicos y obligé a definir las estrategias que Se
utilizarfan. Con sus diferencias y matices, los distintos actores
plantearon 1a necesidad de un cambio politico. Las cipulas
sindicales que buscaron ocupar un lugar dentro de la nueva re-
organizacién del movimiento peronista y otros sectores como
el sindicalismo “combativo” de Cérdoba se inclinaron mas ha-
cia un proyecto de socialismo nacional que uniera a los dife
rentes sectores del campo popular sin negar la posibilidad del
canal de acceso “democrético”
‘Ahora bien, para explicar el pasaje del movimiento social a
Ja accién politica fue necesario que se dieran ciertas oportuni-
dades politicas y tuvieran lugar una apertura y cambios en la
agenda politica. Esto ocurrié con el lanzamiento de! Gran
Acuerdo Nacional y la promesa de prontas elecciones sin pros-
cripciones. Ante esta instancia las estrategias debieron rede-
finirse, comenzando a movilizarse recursos predominante-
mente politicos, en especial tras las medidas dadas por el go-
bierno: el 2 de abril, diecisiete dias después del Viborazo, se
declararon rehabilitados los partidos politicos y el 21 de junio
sc entreg6 a Lanusse el proyecto de ley que reglamentaria su
actividad. En septiembre se reinicis la afiliacién en el justicia-
lismo con una serie de actos simbslicos.
Sin embargo, estas medidas se daban en un escenario muy
diferente del de anos anteriores. Se habfan producido algunos
ambios en las formas de la accién colectiva: la definicién de
nuevas formas de confrontacién y la utilizacién de canales in-
formales para exteriorizar fa protesta. La experiencia pasada
ddej6 profundas huellas en marcos culturales que moldearon las
estrategias escogidas, Por ejemplo, en la CGT local se creé la
Comisién de Solidaridad, que inicié una serie de reeitales po-
pulares a heneticio de los familiares de los presos grem
les, politicos y estudiantiles y de los trabajadores de Fiat, a la
vez que continuaha su lucha por un convenio que reconociera
sus demandas, trataban de que su accién trascendiera cl ambito
abril. El objetivo de marcar ta diferencia on la lucha llevada a
cabo en Cérdoba, que ya se detinfa no sélo contra la burocra-
cia sino también contra el régimen, se evidencié en el interior
—
del mismo movimiento peronista, En ef Plenario Nacional de
Gremios Combativos, donde se habjan reactualizado los pro-
gramas obreros de La Falda, Huerta Grande y del I® de Mayo
de la CGT de los Argentinos, se resolvio emprender abierta-
mente la lucha contra el gobierno de Lanusse y en un acto pos
terior, en junio en el Luna Park, ta delegacién de Cérdoba se
present6 portando una bandera nacional de guerra atada a una
rama de drbol.
En ese sentido, el sindicalismo peronista de Cérdoba suftié
una permanente tensidn entre, por un lado, mantener un pro-
yecto como el esgrimido en el Plenario de Gremios Combati
vos, coherente con la experiencia de movilizacién vivida a
partir del Cordobazo y. por otra parte, las exigencias de su-
bordinarse a un plan politico general decidido por Perén y los
dirigentes nacionales. Esa tensién, producto de la particular
experiencia anterior, fue decisiva en el papel desempefiado por
Jos sindicatos de Cordoba para imponer una linea de tzquierda
en el partido —a pesar del peso que todavia mantenia la orto-
doxia dentro de él y que se pondeia de manifiesto en acon
mientos posteriores—, que se materializ6 en 1972 con el triun-
fo de la candidatura de Ricardo Obregén Cano y del dirigente
de la UTA, Atilio L6pez. para los cargos de gobernador y vice-
gobernador en las elecciones de 1973.
Dentro del espectro de posibilidades abiertas para la: defini-
ciones politicas, algunos sectores més radicalizados de los tra-
bajadores de Fiat legaron a plantear una salida revolucionaria.
Sin embargo, esa alternativa no estuvo presente desde el oi
gen en el “clasismo” de Fiat sino que puede ser considerada
también como producto del proceso de movilizacién, de tomar
parte en fa accidn dentro de una experiencia sindical particu-
Jar, que haba mantenido aislados a estos trabajadores de 108
organismos sindicales durante la década anterior pero no de
los simbolos de la rebelién presentes en Ia cultura politica cor-
dobesa. Puede decirse que estos trabajadores recapturaron
esos simbolos y los dotaron de un particular sentido al compas
de lo que fue sucediendo también en otros sectores sociales
que se plegaron al movimiento. En ta opeién “antiburocratica’
escogida por el SITRAC y el SITRAM., que valoré negativa-
mente hasta la propuesta de Agustin Tosco de conformar un
frente popular con los sectores progresistas. Se prioriz6 prote-
— 375 -
ger una identidad altemativa, de purismo obrero, frente a todu
Consideracién estratégica, haclendo que ef movimiento s€ YoI-
cara sobre si mismo Sin tomar demasiado en cuenta la identi-
dad mayoritariamente peronista de los trabajadores.
‘Ademés, ésta aparecia ahora s6lo como una entre las varia-
das y diferentes alternativas que se esgrimicron en fa caldeada
y movilizada Cérdoba. Los diversos sectores comenzaron a
ar forma a sus planes politicos y para algunos de ellos la radi-
calizaciGn que habia servido para promover la accién colectiva
podfa, ahora, tornarse una amenaza. El peronismo sindical de
Cérdoba, sobre todo en su vertiente legalista, mantuvo la com-
batividad apuntalando y consiguiendo, como ya senalamos, e|
Uiunfo det ala politica més de izquierda dentro det partido.
pero no estaba dispuesto a apoyar alternativas que cuestiona-
ran al peronismo como movimiento politico representativo de
los intereses de los trabajadore:
‘A a vez, hacia mediados de 1971, la transformacién de ta
protesta en accién politica signifies también la primera decli-
nacién del ciclo de protesta obrera. Los datos afrecidos por
Brennan sobre fa cantidad de paros y de horas perdidas en el
complejo de IKA-Renault muestran una importante reduccion
de los conflictos durante el perfodo 1971-1972. En esto habrfa
incidido el hecho de que la confrontacién comenzara a librarse
preferentemente en 1a arena politica y que, tas no aceptar los
trabajadores de Fiat las propuestas de la empresa sobre el c
venio de trabajo, fueran intervenidas militarmente las plantas
y se procedicra a retirar fa personeria gremial del SITRAC y
del SITRAM y a expulsar a sus comisiones directivas y cuer-
pos de delegados en octubre de 1971. Estas medidas que limi-
taron la posibilidad de la protesta obrera no abortaron, sin em-
bargo, la lucha politica que a través de otros canates seguirfan
librando estos trabajadores.
El afto 1972 no presenté exteriorizaciones importantes de
Protesta obrera, concentréndose fas energias en Ia lucha politi-
ca. En uno de los sindicatos mas importantes de Cérdoba, el
SMATA, y como un ejemplo de la radicalizacién que sobrevi-
no al Cordobazo, gané las elecciones en el gremio en abril de
1972 un militante del PCR. René Salamanca, de la Lista Ma-
rr6n, luego de catorce afios de conduecién peronista. En ese
nuevo marco, los obreros de Fiat bregaron por el reconoci-
ee. a
micnto de su afiliaci6n al ahora “elasista” SMATA de Sala-
mana, apoyados por una serie de plebiscitos en las plantas
que asi lo ratiticaban, mientras se desarrollaban los apremios
electorates. Sin embargo, luego de arduas tratativas, a fines de
1972 se adjudics a 1a UOM Ia representacion del personal
de Fiat; las esperanzas de un cambio en esa situacién fueron
finalmente perdidas cuando el tercer gobierno peronista en
1973 no s6lo ratifies esa decisién sino que emprendid una sis-
temética campafta para restablecer el verticalismo y aplacar
todo intento disidente en la combativa Cérdoba.
El régimen en retirada: puebladas y represin
En el contexto preelectoral de 1972 se combiné la lucha po-
Iitica Hevada a cabo por los diferentes actores con la represiGn
utilizada por el gobierno para sofocar las manifestaciones de
rebelién popular y también con la escalada de violencia en as-
censo desencadenada por las organtzactones armadas, algunas
de ellas porque desconocian la via electoral de acceso al poder
y otras. como Montoneros, porque significaba una medida de
refuerzo y de amenaza por si el gobierno no cumplia con sus
promesas,
En efecto, las acciones de la guerrilla no se habjan detenido
y éstas, en cierta manera, aparecfan también como definiciones
politicas. La mayoria de las organizaciones no aceptaba la sali-
da electoral como el mecanismo adecuado para el acceso al
poder porque apostaban a la insurteceién popular para garanti-
zar sus objetivos o bien presuponian que la entrege del poder
seria condicionada y con restricciones como lo habfa sido en
otras oportunidades. Este era el caso en especial de Montone-
ros, que habia rechazado el GAN como una trampa del régi-
men. A pesar de las esfuerzos Hlevados a cabo por cl sector po-
litico del movimiento justicialista, Montoneros se mantuvo, al
menos hasta fines de 1972. en una posicién intransigente. En
esto tuvo que ver también la estrategia desplegada por el pro-
pio Perdn que. mientras alentaba las conversaciones de tos po-
liticos, hacia también lo propio con las acciones de los secto-
res revolucionarios, como una forma de jaqucar por todos los
flancos al régimen.
— 377 —
Para mediados de 1972 la popularidad de Montoneros habia
crecido notablemente y puede considerarse ese momento como
el més dlgido en cuanto al apoyo encontrady en las masas. Sobre
Todo a través de las exteueturas de ta Juventud Peronista, En ju-
se realizé un proceso de unificacién de sus diversos grupos
en una estructura nacional encabezada por Rodolfo Galimberti
quien se desempefiaba desde hacia unos meses y por designa
cidn de Peron como representante de este sector en el Consejo
Superior Justicialista, Esto hacfa que, més allé del ntimero que
efectivamente integraba los cuadros de la organizacién armada,
cl apoyo brindado por la juventud y otros sectores sociales pare~
ca convertirlo en un incipiente fendmeno de masas
En noviembre de 1972, luego de diecisiete afos de exilio,
Perén regresé al pats y termind de coneretar la formacién de
un frente electoral encabezado por ta formula Héctor Cémpo-
ra-Vicente Solano Lima, ante la imposibilidad de postularse él
mismo como candidato. En realidad todos sabfan que. como
cantabe el pueblo, esto signifieaba “Cémpora al gobierno,
Peron al poder” y con este anunciado triunfo parecta cerrarse
Ja larga agonia abierta en 1955. Para entonces s6lo algunos
grupos radicalizados se oponian a participar de la salida elec-
toral, aunque ésta no fue valorada de igual manera por todos
los sectores. Para muchos representaba un fin en sf mismo,
para otros era el primer paso para el establecimiento posterior
de la patria socialista, En el fargo proceso abierto con ta desti-
tucidn de Peron muchos costos sociales se habfan pagado, s6lo
en el periodo 1966-1973 unas cien personas habfan sido muer-
{as y quinientas fueron encarceladas por razones paliticas. Sin
embargo, el experanzado retorno, como se vers, no traerfa Ia
paz social, Por el contrario, los antagonismos, el autoritarismo
y la intolerancia presentes en la sociedad y en su cultura politi-
ca conducirfan a una espiral creciente de violencia en el inten-
to por definir a quiénes correspondia ser los artifices del nuevo
Proyecto de pais por construir, una vez. liberados —al menos
provisoriamente— de la tutela militar. Sin embargo, la “patria
socialisto” no serfa posible y un nuevo golpe cl mas terrible
de 1a historia argentina—cerr6 definitivamente el ciclo que se
habfa abierto en 1955 y con él todos los proyectos de construc
cién de un orden superador. de inclusién para todos y que per-
mitiera superar las antinomias del pasado.
=
BIBLIOGRAFIA
‘Amaral, Samuel. y Plotkin, Mar
Buenos Altes, Cantaro, 1995,
10 Ben (comps.), Perdn det exitio al poder,
Ancorena, Osear. Tiempo de violencia y utopia (1966-1976), Bi
Contrapunto, 1988,
0s Altes,
Balve, Beba, y Balve, Beatriz, El °69, Huelga politica de masas. Resariaco-
Condobazo-Rasariaza, Buenos Aires, Contrapunto, 1989.
Brennan, James Paul, El Conlobaco. Las guerras obrevas en Ceidobe, 1955:
1976, Bucros Aires, Sudamericana, 1990.
- y Gordillo, Ménica B., "Protesta obrera, ebelin popular e insurrec
ci6n urbana en la Argentina: el Cordobazo”, on Estudios, N°4, revista del CEA
de la UNC, Cérdoba, julio-diciembre de 1994, pp. 51-74.
Cohallos. Carlos, Los estudiantes universitarios y la politica (1955-1970). Bue-
‘os Aires, Centro Editor de América Latina, Biblioweca Politica N° 103, 1985,
Cronzel, Emilio, £1 Taeuma
1997.
Tucumin, Universidad Necional de Tucumin,
Cueva, Cecilia de tay Sribano, Adi
tiva en los aos "7
Latinoames
in, "Catamarcazo: protestay accién cole:
anencia presentada al XI Congreso de la Asociacién
ogia (ALAS), San Pablo, Brasil, 1997,
Gillespie, Richard, Soldados de Pern. Los Momtoneros, Buenos Aites,Grialbo,
1978,
Gordillo, Ménica B., "Los prolegémenes de! Cordobar0: los sindicatos lideres
dde Cardona dentro dela estructura de poder sindleat”. en Desarrotto Econdm-
0, Vol. 31, N- 122, Juliosseptiembre de 1991
———, Crdoba en los '60: la experiencia del sindicalismo combativo, Cor
ddoba, Direccién General de Publicaciones de la UNC, 1996.
"Cultura y formas poiticas de resistencia de los trabajadores peronise
las on Lae '60" 8 Cuadernos de Histaria, Serie Beancmia » Sacidau, CO:
ba, Centrode Investiguciones de la Facultad de Filosoffay Humanidades UNC,
ALANS I, noviembre de 1997, pp. 47-84,
mientos sociales ¢ identidades colectivas: epensande el ciclo
de protesta obrera cordobss de 1969-1971", en Desarrollo Econdiico, Vol. 9.
N='I5s, octubre-diciembre de 1999, pp, 385-408,
— 379 ——
James, Danke, Resistencia € mregractOn, EY peronivmo y la clase trabujadora
‘argentina, 1946-1970, Buenos Alzes, Sudamericana, 1090,
ler Marfa Matte, FL,endmeno insurreccional la cultura poi (1908-
1975), Buewos Altes, Cento Faitor de Ameria Latina. Bifotecn Poca
Ne 145, 1986
Salas, Emesto, La resistencia peronista ta toma del frigoific Lisando de la
Torre, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, Biblioteca Politica
N297 y 298, 1990,
‘Tarrow, Sidney, EI poder en movimiento. Las movimientos sociale, fa accién
colectiva y fa politica, Madrid, Alianza, 1997,
‘Terdn, Oscar, Nuestros aitos sesenra, Buenos Aires, Puntosut, 1991
— 380, —_
También podría gustarte
- Teraxx. Tiara Completo 2Documento2 páginasTeraxx. Tiara Completo 2Cecilia VillalbaAún no hay calificaciones
- Segundo Parcial Laznik 2022Documento1 páginaSegundo Parcial Laznik 2022Cecilia VillalbaAún no hay calificaciones
- La Vida de Anne Frank 11Documento12 páginasLa Vida de Anne Frank 11Cecilia VillalbaAún no hay calificaciones
- Cuadro SistemasDocumento2 páginasCuadro SistemasCecilia VillalbaAún no hay calificaciones
- Genetica Lectoescritura PDFDocumento16 páginasGenetica Lectoescritura PDFCecilia VillalbaAún no hay calificaciones
- CamScanner 08-04-2022 16.19Documento1 páginaCamScanner 08-04-2022 16.19Cecilia VillalbaAún no hay calificaciones
- 021.res 322 - CFEDocumento3 páginas021.res 322 - CFECecilia VillalbaAún no hay calificaciones
- Jardinera188 Cuadernillo ArgDocumento8 páginasJardinera188 Cuadernillo ArgCecilia Villalba100% (1)
- 007.ley 25273 - Regimen de Inasistencias para Alumnas EmbarazadasDocumento1 página007.ley 25273 - Regimen de Inasistencias para Alumnas EmbarazadasCecilia VillalbaAún no hay calificaciones
- Resumen 1º Parcial IPC: Parte La Revolución CopernicanaDocumento18 páginasResumen 1º Parcial IPC: Parte La Revolución CopernicanaCecilia VillalbaAún no hay calificaciones
- Wundt Texto CompletoDocumento24 páginasWundt Texto CompletoCecilia VillalbaAún no hay calificaciones