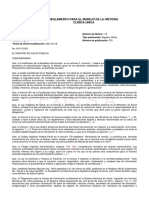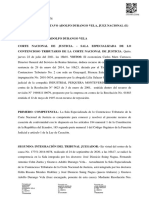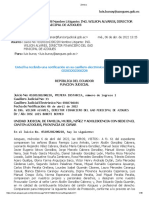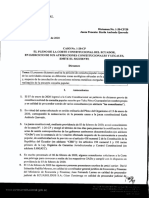Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Archivo y El Repertorio PDF
El Archivo y El Repertorio PDF
Cargado por
Luis Alberto Buñay Sacoto0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
41 vistas20 páginasTítulo original
el-archivo-y-el-repertorio.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
41 vistas20 páginasEl Archivo y El Repertorio PDF
El Archivo y El Repertorio PDF
Cargado por
Luis Alberto Buñay SacotoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 20
EL ARCHIVO Y EL REPERTORIO
El cuerpo y la memoria cultural
en las Américas
Diana Taylor
EDICIONES
UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO
‘mismo/misma como una deidad que interviene en los asuntos
sociales, El término capta simulténeamente la amplia naturaleza
abarcadora de la performance como proceso reiterativo que im
plica, a través tamhién de su potenclal de especificidad histor
ca, transmision y agencia cultural individual. © quiza se podria
adoptar la palabra “atelto”, término para un ritmo bailable. Atel
istadores
to, palabra del arahuaco airin, era usada por los cong)
para describir un acto colectivo que inclufa cantos, danzas, ce
lebracién y culto, con legitimidad tanto estética como religiosa
tivo porque difumina toda
y sociopolitica, Este término es ate
noci6n aristotélica de finalidades, géneros y piiblicos discr
mente desarrollados. Refleja claramente la asuncién de que las
manifestaciones culturales exceden Ja separacion, ya sea por
.géneros (canci6n y danza), participantes/actores, 0 por efectos
explicitos (religiosos, sociopoliticos,estéticos) en los que se basa
el pensamiento occidental. Por ello, cuestiona, nucstras taxono-
‘igs, asf como apunta a nuevas posibilidades interpretativas,
Entonces, gpor qué no recurtir a alguno de ellos? En este
caso, considero que reemplazar una palabra como performance
n una reconocible aunque problematica historia— por otra
desarrollada en un contexto diferente y que sefiala una vision
de mundo profundamente distinta, seria solo un acto de pensa
miento esperanzado, una aspiracién de olvidar nuestra historia
compartida de relaciones de poder y dominacién cultural, que
rho desapareceria aunque cambidramos nuestro lenguaje. Perfor:
‘mance, como término tedrico mis que como objeto o prictica,
¢s algo nuevo en el campo. A pesar de que emerge en Estados
Unidos —en ian momento de giros disciplinarios— con el fin de
abarcar areas de andllsis que anteriormente excedian los limites
académicos (por ejemplo “la estética de la vida cotidiana”), no
esté, como el teatro, cargado de siglos de evangelizacion colonial
0 actividades de normalizacion, La mera Imposibilidad de de-
finicion y la complejidad del término me parecen alentadoras,
El término performance conlleva la posibilidad de un desatio,
incluso de un autodesafio, Al connotar simultaneamente un
proceso, una préctica, una episteme, un modo de transmision,
_ ~~
tuna realizacion y un medio de intervenit en el mundo, excede
_ampliamente las posibilidades de esas otras palabras que se ofre
‘cen en st lugar. Ademas, el problema de intraducibilidad, segiin
Jo veo, €8 en realidad positivn; es un bloqueo necesario que nos
recuerda que “nosotros” —ya sea desde nuestras diferentes disc.
plinas, lenguajes 0 ubicactones geogréficas en las Américas— no
nos comprendemos de manera simple 0 no problemética. Mi
propuesta es que actuemos desde esa premisa, la de que no nos
comprendemos mutuamente, y reconozcamos que cada esfuer-
zo en esa direccién necesita trabajar contra nociones de acceso
acl, de descifrabiidad y traducibilidad. Este obsticulo desafia no
solo a los hablantes de espafiol o portugués que se enfrentan a
tuna palabra fordnea, sino a los angloparlantes que crefan com
prender lo que significa la palabra performance.
El archivo y el repertorio
hae Al oman a performance en sev, como an sem de
torent, imacenamientoytansmson de a
dios de efoonance nce pemitenampllaraqele que ener
prepsranor par desi preponderance delete at
actores sociales que asumen modelos socialmente regulados de
‘comportamiento apropiado, el escenario nos permite, de mane
famas completa, ver ambos de forma simultanea, el actor social
yl papel y, asf, reconocer lar Sreae ce ress
ncia y tensién. Las
frieciones entre la trama y el personaje (en el nivel de la nazrati-
va), y el acto de corporalizar (de los actores sociales) logran tuna
de las instancias mAs relevantes de parodia y resistencia en las
tradiciones de performance en las Américas.
‘Tomemos por ejemplo las batallas simuladas entre moros y
cristianos, escenlficadas en México en el siglo XVI. La tradicién,
como el nombre lo sugiere, vino de Espaiia como un trasplante
del tema de la reconquista después de la expulsi6n de moros y
jucins en 1492. En México esta batalla finaliza, predeciblemen-
fe, con la derrota de los indios coma moros, y con el bautismo
‘masivo. A nivel de la estructura narrativa, que polariza grupos
‘en categorias definibles como nosotros/ellos, tenemos que estar
de acuerdo con Ios cronistas que ven en esas performances la
hhumillacidn reiterada de las poblaciones nativas*, Con respect
ala eficacia mesurable, podrfamos concluir que es0s escenarios
fueron altamente exitosos desde la perspectiva espafiola, al le
var —como lo hicieron— a miles de petsonas a la conversi6n.
as performances corporalizadas, sin embargo, nos permiten
reconocer también otras dimensiones. Por una parte, todos los
*actores” de las batallas
nuladas eran indigenas,
tidos como espafioles, otros como turcos, Antes que cimentar la
diferencia racial y cultural, como
Igunos ves
sntan la trama y la caracte
tizaci6n, las actuaciones pueden tener més que ver con enmasca
ramientos cultutales y estrategias de reposici6n, Los performeros
Indigenas no eran ni motos ni cristianos, y sus actuaciones les
ermitian vestirse y actuar sus propias versiones del nosotros/
«llos. En una rendicion particularmente llena de humor, el papel
ddl rey musulman condenado sorpresivamente se convierte en
el de Cortés. La derrota obligatoria de los moros, en la version
del texto, enmascara la alegre derrota no escrita de los espafioles
en la performance. En esa batalla simulada, el conquistado esce.
nifica sus anhelos por su propia “reconquista” de México, como
Max Harris ha seftalado, El espacio de ambigtledad y maniobra
no reside, sin embargo, en “transcripeiGn oculta", el término
ddesarrollado por e) antropdlogo James Scott para nombrar las
estrategias que los grupos suburdinados crean y que “representa
tuna critica al poder, expresada a espaldas del que domina’®.
ndidas como copias o do-
Las transeripciones, normalmente ent
cumentos escritos, transfieren conocimiento archivado en una
economia especifica de interacci6n, Esta batalla simulada deja
‘ver que es la naturaleza corporalizada del repertorio lo que les
sgarantiza a esos actores sociales la oportunidad de reordenar los
personajes en formas parédicas y subversivas. La parodia tenia
lugar frente a los espanoles mismos; uno ellos se sintié tan gol
peado por la increfble presentacién que le escribi6 una carta de:
tallada a un compafiero fraile
En tercer Iuigar, os escenarios, en tanto encapsulan el esta.
blecimiento de Ia situaclon y la acci6n/comportamientos, son
structures, frmulas que predisponen clertos resultados y, sin
snibargo, petmiten inversiones, parodia y cambio. La estructura
@s basicamente fija y, como tal, repetible y transferible. Los es:
cenarios pueden ser, concientemente, referencia unos de otros
por la forma en la que estructuran la situacién y citan palabras y
estos. Y pueden a menudo parecer estereotipados, con situacio-
nes y personajes congelados en ellos. ELescenario de la conquista
haa sido montado muchisimas veces, desde la entrada cle Cortés
a Tenochtitlan, y el encuentro entre Pizarro y Atahvalpa, hasta
el reclamo de posesién de Nuevo México que hizo Onates®, Cada
repeticién agrega su poder afectivo y explicatorio, de modo que
1 resultado parece una inevitable conclusién, Cada nuevo con-
quistador puede esperar que los nativos caigan a sus ples por la
fuerza del escenario reactivado, Sin embargo, si cambian el tiem
poy las circunstancias, el paradigma puede llegara ser obsoleto y
Templazado por otto, Los escenarios de la conquista de comien:
z0s del siglo XVI, como apunta jill Lane, fueron reformulados
‘como escenarios cle conversion a finales del siglo, dados los ¢s:
fuerzos por mitigar la violencia de los proyectos entrelazados*,
La conquista, mas como término que como proyecto, estaba ya
| =a
pasada. Asf,como lo indica el concepto habitus de Bourdieu, “un
tipo particular de ambiente (las condiciones materiales de exis-
tencia, caracteristicas de Ia condicién de clase) produce habitus,
sistemas de disposiciones durables y movibles*, Esto es, que son
transferidos y contindan siendo paracigmas relevantes y cohe
rentes de actitudes y valores al aparecer intactos, Sin embargo,
estos se adaptan constantemente, A diferencia del habitus, que
puede referitse a amplias estructuras sociales, como la clase, los
‘scenarios Se refieren a repertorios mas especificos de imagina
rigs culturales,
En cuarto lugar, la transmisi6n de un escenario refleja siste
‘mas mullifacéticos de trabajo en e] escenario mismo: traspasin-
dolo podemos tomar varios modos que vienen del archivo y/o
del repestorio, como escritura, narraciones, actuaciones, mim
ca, gestos, danza, cantos. La multiplicidad de formas de transmi-
sin nos recuerda los miitiples sistemas de trabajo. Ninguno es
reductible al otro, tienen diferentes est ivasy per
formaticas. £1 llanto o el gesto brechtiano pueden no encontrar
una descripei6n verbal adecuada, pues esas expresiones no son
reductibles o posteriores al lenguaje, El reto no es “traduci
de
una expresién corporalizada a una lingistica, 0 viceversa, sino
reconiocer la fuerza y Tas limitaciones de cada sistema,
En quinto lugar, el escenario nos fuerza a situarnosen relaci
con él, como participantes, espectadores 0 testigos necesitamos
‘estar alt”, ser parte del acto de transferencia, Asi, el escenario
imposibitita un cierto tipo de distar
tores etnogréficos que se adhieren a Ia fantasia de poder observar
culturas desde los margenes son parte del escenario, aunque qui
24 no aquella parte que ellos se esmeran en descr
En sexto lugar, el escenario no es necesariamente, 0 en pri
lamlento, Incluso los escti-
‘mera instancia, mimético. A pesar de que el paradigma permite
luna continuidad de mitos y asunciones culturales, a menudo
funciona a través de reactivaciones antes que de duplicaciones.
Los escenarios evocan situaciones pretéritas, a veces tan profun:
damente internalizadas por la sociedad que nadie recuerda el
precedente. El escenario de “la frontera” en Estados Unidos, por
ejemplo, organiza eventos tan diversos como anuncios de ciga
ros y la caza de Osama Bin Laden. Antes que una copia, el esce-
nario constituye un “siempre otra vez"
noar en cl escenario en lugar deen la
go, no resuelve algunos de los problemas inherentes a la repre-
sentacién en cualquiera de sus formas. Los problemas éticos de
reproducir la violencia, ya sea en escritos como en comporta-
miento corporalizado, fastidian a estudiosos y artistas, lectores
yespectadores, Saidiya V. Hartman, en Escenas de sujecién: terror,
‘esclavitud y autoconstmuccién en Ja América del siglo XIX, escribe
is obscena que la brutalidad desatada en el poste de los azotes,
solo puede ser la orden de que ese sufrimiento sea materializado
y evidenciado por medio de la exhibicion de los cuerpos tortu-
rados, o las etemnas recitaciones de lo horrible y terrorifico"®.
Coincido con Hartman en que son de interés “las formas en las
que se nos llama a participar en esas escenas* (3) —como testie
os, espectadores 0 mizones—; sin embargo el escenario, como
lo seftlo en el Capitulo TI, ubica al espectador fisicamente en la
estructura, y puede forzar la cuestion ética: el signifiante, recor
damos “no puede ser separado del cuerpo Individual o comu:
nal”, {Cual es nuestro papel ahi?
Al considerar escenarios y narrativas, an
bilidad de anallzar rigurosamente Io vivo y la pieza escrita, las
izan a ambos, la manera en
iamos nuestra ha.
pe
Ta que son constituidas y discutidas las t
trayectorias e influencias que pueden aparecer en uno y no en,
otro. Los escenatios, asi como otras formas de transmiston, les
permiten a los cronistas historizar pricticas especificas. En suma,
‘como argumento en los capitulos siguientes, la noci6n de esce:
nario nos permite reconocer de forma mas completa las mit
ples maneras en las que el archivo y el repertorio trabajan para
jcas citacionales que caract
\diciones, sus variadas
constituir y transmitir conocimiento social. El escenario ubica
alos espectadores en sus estructuras, nos implica en sus éticas y
politica,
En la seccién que sigue doy un ejemplo extenso de como
puede ser un intento de historizar una performance. Sin embar-
_
0, todos los capitulos en este estudio contemplan performances
contempordneas de las Américas, a través de las cuales propongo
{que algunos de los debates de los quue me ocupo pueden, de he-
cho
seadaptan, pero no parecen irse para siempre
ser astrendos hasta el siglo XVI. Los escenarios cambian y
Historizando la performance
Para rata de a elrta y verdadera rela del origeny prnipio
Ge estas naciones indianas a nosottos tan escondiday ducdaso, que
para poner la mera verdad fuera necesaria alguna revelacin vin
‘espiritu de Dios que lo ensefiaray diera a entender, Empero,
faltando estos, seré necesato llegarnos 3 las soxpechas y coneturas,
manera de ratty des converacn an ba, fan propa aa de
tos dios, que podromosukimadament amar natralmente ser
|udiosy gente hebea, creo no incur en capital ero el quelo
218 1s jules, queen ninguna con cieen, Para probation de
To cual ser testgo a Sagrada Exrtura, donde clara aetament
‘que para ello daremos,
Fray Diego Durin,Histerede las ila de Nueva Fypana
El momento inaugural del colonialismo en las Américas pre
Senta dos movimlentos discursivos que sirven pata devaluar la
performance autéctona, aun mientzas los colonizadores est
Vieton profundamente comprometidos con su propio proyec-
to performético, esto es, aquel de crear una “nueva” Espatia
pattir de una Imagen (idealizada) de la “vieja”. Estos dos movi
mientos discursivos son: 1. la destitucién de las tradiciones de
Performances indigenas como episteme, y 2. la destitucién del
contenido” (creencia religiosa), como objetos malignos e ido-
latria. Es0s discursos se contradicen y se sostienen mutta y si-
‘multéneamente. El primero postula que las performances, como
fenémeno efimero y no escrito, no sirven para crear o transmitir
conocimiento, Ast visto, todas las huellas de los pueblos sin es:
critura desaparecieron. Solo la relacién divina, de acuerdo con
Duran, puede ayudara observatloies como él narrar el pasado,
haciéndolo coincidir con relatos ya escritos (como Ios biblicos).
Elsegundo discurso acepta que Ta performance, de hecho, trans
mite conocimiento, pero en tanto ese conocimiento es idolétr
coy opaco, la performance necesita ser controlada o eliminada,
En mi opinién, remanentes de ambos discursos continitan fil
jordneas de
trando nuestra comprensién de las prcticas conten
performance en las Américas, pero mi énfasis aqui radicaré en el
despliegue inicial de estos dos discursos en el siglo XVI, A pesar
de que he esbozado ambos discursos por separado, tal y como
‘nos han llegado hist6ricamente, obvlamente estos son insepara-
bles y operan en forma conjunta.
Parte del proyecto colonizador en las Américas.consisti6.en
desacreditar las formas autéctonas de preservar y comunicar la
comprensién de la historia. Como resultado, la mera existencial
presencia de estas poblaciones fue cuestionada. Los codices azte-
cas y mayas, 0 los libros pintados, fueron destruldos por consi-
derarseles idolatricos ¥ objetos malditos. Pero los colonizadores
también trataron de eliminat los sistemas corporalizados de me:
mora a través de su destruccion y descalificacion, EI Mamuscrito
Huarochirs, escrito en quechua por ¢l fraile Francisco de Avila
a finales del siglo XVI, establece el tono: "Si los ancestros de la
«gente llamada indios hubieran conocido la escritura tem
mente, entonces las vidas que vivieron no se hubieran esfumado
hasta ahora", Las “vidas que vivieron” se esfuman hasta la “au:
sencia” si solo la escritura funciona como evidencia de archivo,
‘como prueba de presencia.
Los Estudios de Performance, podrfamos alegar anacronice
‘mente, se articularon en las Américas primero como "estuclios de
la ausencia’, haciendo desaparecer las poblaciones que preter
dian explicar, La declaraci6n inaugural de Durén en su Historia
ide las Indias de Nueva Espana (escrita en la segunda mitad det
siglo XVI) insiste en que necesitarfamos “revelacion o asistencia
_ ~~
divina” para “tratar de la clerta y verdadera relacién del origen
y principio de estas naciones indiana”, Del siglo XVI en ade
Jante, los estudiosos alegaron falta de fuentes vélidas y, a pesar
fe que ese reclamo paso desapercibido, los primeres railes de
jaron claras las asunciones/sesgos ideolOgicos de lo que recono
tian como fuentes. Durén subray6 el valor de los textos escritos
para su proyecto archivistico, Iamentando que “algunos prime-
tos failes quemaron libros antiguos y escrituras, y asi se perd
ton. Después, también Ia gente vieja que podia escribir esos libros
ya no estaba viva para contar de los asentamientos de este pais,
yson ellos a quienes hublera consultado para mi cr6niea” (2
Ese conocimiento, asume Durén, necesariamente se perdié con
la destrucci6n de la eseritura, Pero, zpor qué él no consulté a los
herederos dle la “memoria viva"? No tuvo mis alternativa, con.
cluye, que confiar en su propio bu
n julclo.
Desde antes de la conquista, como ya lo mencioné, la es-
ritura y la performance corporalizada funcionaron a menudo
fen conjunto, como sustrato de memorlas histéricas que cons
tituyen comunidad. La Figura 2 ilustra la produccién conjunta
de conocimiento dirigida por Fray Bernardino de Sahagiin, que
Incluye recitacion, escritura y didlogo. El fraile jesuita José de
Acosta describié la manera en la que los jévenes se formaban en
lastradictones orales: "Deberd saberse que los mexicanos tenian
lin gran interés en que la gente joven aprendiera de memoria los
Aihosy Is composiciones, pata exe fin tenfan escueas, como
mde los mayores enseNaban a los j6ve-
Nes estas y muchas otras cosas que co
onservaron por completo a
través de la tradicion, como si hubiesen tenido escritura”®. La
anza/eancion (areitos y cantares) funcion6 como una forma de
farar la historia y comunicar glorias pasadas: “Los eantares ha.
Gn eferencia cosas eventos memorabes que tvieron ga
fn tiempos pasados y presentes, eran cantados en los are
fads en los ateitos y
tanzas pablcas yen ellos, a su vez, contaban de as alabanzas
on las cuales engrandect reyes y i
lecfan a sus reyes y a la gente que merecia
{Eecordads; por ello euidaban celosamente que el verso y
guae Fueran muy pulidas y dignos"®,
ie
El poeta indigena Fernando Alvarado Tezoz6moc, en el siglo
XVI, compuso un poema para ser recilado que representaba la
mnorla como enraizada tanto en la cultura oral como en la
escritura (los pictogramas):
Nunea se perders, nunca se olvidar
To que hicieran, lo que asentaran en sus escritos y pinturas,
su fama, y el renombe y recuerdo que de ellos hay
bal
Siempre lo guardaremos nosotros
sangre y color suyos,
Jo dirin y 1o nombraran quienes vivan y nazean®*
1 importante como Ta escritura, el hacer
La narracion es
tan central como el registro, la memoria transmitida a través de
z emotéentci endderos de la me
los cuerpos y practicas mnemotécntcas. Los sende
rmoria y registros documentados pueden retener lo que el otro
“olvid6". Estos sistemas se apoyan y se producen mutuamente,
rninguno es exterlor u opuesto ala logica del otto.
Los escribas locales en los Andes también han conservado re-
sistros eseritos en quechua y en espafiol desde el siglo XVI. Aun
asi, la informacién histériea y geneal6gica ha sido, y contintia
‘endo, representada y transmitida a través de *senderos de me
moria” performéticos, como To afirma el antropélogo Thomas
‘Abercrombie, conjutos ritualisticos de hombres ebrios, con
yy
nombres de ancestros y lugares sagrados, durante los cuales re
cquerdan y recitan eventos asociados con ellos. A través de esos
senderos tenfan acceso a historias ancestrales, rumor
es y repor-
{es de tetigos oculares (como el porcentaje de personas letradas
fen los Andes ha decrecido desde el siglo XVI, la necesidad de
conocer la transmisiGn cultural a través del conocimiento cor
poralizado deviene atin més urgenteys,
Aunque la relaci6n entre el archivo y el repertorio no sea, por
definici6n, antagénica, algunos documentos escritos han anun-
ado tepetidamente la desapar
n de las précticas performati-
cas involuctadas en la transmisién mneménica. La escritura ha
servido como estrategia para repudiar y
luir la corporalidad
de la que pretende dar cuenta. Fl fraile Avila no fue el tinico en
anunciar prematuramente la defuneién de pr
cticas y pueblos
que ¢1 no podia entender ni controlar. Una vez. més, es impor-
tante destacar que el repudio de las pricticas bajo observacion
no se limitaba a documentar para el archivo, Como Barbata Kit:
shenblatt-Gimblett nos aclara, en el libro Destination Culture, las
exhibiciones, parques teméticos, y otras formas de presentacio-
nes en vivo, a menudo operan de igual
do las cultucas que pretenden visibilizar
forma, esto es, repudlian
2Quées lo queesté en riesgo, politicamente, cuandose piensa
en el saber corporalizado y en la performance, como lo efimero,
‘como eso que desaparece? {Las memorias de qu
én “desapare
‘en’ siel saber de archivo es el inico conocimiento valotizado y
ue garantiza permanencia? ,Deberiamos simplemente ampliar
‘muestra nocién de archivo para albergar pricticas mneménicas
Y gestuales y el saber espectalizado que se transmite en vivo? 20
itr mas allé de los confines del archivo? Repito la piegunta de
Rebecca Schneider en el ensayo Performance Remains: "Si con:
sideramos la performance como un proceso de desaparicién.
{estamos limitindonos a una comprensién de la performance
Predeterminada por nuestra costumbte cultural a la logica de ar
chivo? (100), Por el contrario, camo he tratado de aclarar aqui,
{8 ventajoso pensar en. un repertorio expresado a través de la
danza, el teatro, la cancién, el ritual, la narracién testimonial,
las pricticas curativas, los senderos de Ia memorla, y las muchas:
otras formas de comportamientos reiterados, como algo que no
puede ser alojado o contenido en el archivo.
‘A continuacion, anlizaré el segundo discurso que admite
aque la performance genera y transmite saber pero ala vez recha:
za ese saber como idolitrico ¢ indescifrable. La acusacion con-
tra la naturaleza efimera, construlda y visual de la performance
asocié esta prictica eon el discurso de la idolatria, Como Bruno
Latour lo advierte, en su ensayo Hacin una Antropologta del Gesto
Teomoclasta: “Una gran parte de nuestra perspicacia depend de
tuna clara distinci6n entre lo que es real y-1o que es construido,
Jo que esta alli fuera, en la naturaleza de las cosas, y lo que esti
ali, en la representacién que hacemos de ella. Algo se ha perdi
do, sin embargo, en nombre de su claridad, y un alto precio se
ha pagado por esa dicotomia entre cuestiones ontol6gicas, pot
tuna parte, y cuestiones epistemol6gicas por otra"™. ¢C6mo es
{que esta fractura entre lo ontologico y lo epistemologico (el “es
como") se relaciona con la iconoclastla? Al deslegitimar lo cons
truido como fetiche 0 idolo, et conociasta lo ataca con el *mar-
nd’, esto €5; $010 Dios, quien no ha sido hecho 0
tullo de la ve
construido, es capaz de crear. Como lo explica el fraile del siglo
XVI Bernardino de Sahagiin, en su prologo al libro I del Cistce
orentino, el idGlatra acora la imagen construida olvidando que
Dios, y no los humanos, ¢s “el Creador”. “Infelices son aquellos,
Jos malditos muertos que adoraron cual dioses a piedras talladas,
maderas talladas, representaciones, imagenes, cosas hechas de
‘a10 0 cobre", Los “objetos hechos’, representaciones e image
hes fueron consideradas falsas, engaftosas, miserables, effmeras,
y peligrosas. El “hecho” de que los pueblos indligenas hubieran
sido “burlados’ les cost6 su humanidad: *La gente que aqui en
la Tierra no conoce a Dios no es contada como humana” (55). Al
destruir un idolo, Sahaggin crea su propia falsa tepresentacién
fa imagen de los pueblos nativos como *vana", “initil”, “cle:
ga", “confundida”,,. Todos sus actos, sus vidas, eran viciosos,
Inmundos (59-60). Latour, totalmente apropiado de lo construt>
do del fetiche, argumenta a favor de lo construido del hecho: “EL
_ ~~
seonoclasia... Ingenuamente crey6 que los propios hechos alos
ue ecuria para destruir al idolo eran ellos mismos producidos
Sina ayuda de ninguna agencia humana” (69)
Bg Importante notar que el argumento de Sahagiin se centra
en dualidades creadas entre lo visible y 10 invisible, ent el sa
tex comporalzado y el del archivo, entre aquellos idolatras que
seneran lo que puede sercontemplado y aquellos
el verdadero Dios es aquel “que no es visto”®. Saha
5 los mativas que renuncien ala. imagen y acepten “la palabra,
gut escrta” (55). La palabra encapsula el poder de lo sagrado y
delopoiitico, porque es la palabra de Dios, que “el Rey de Espa
lesa enviado", asi como “el Santo Papa, que mora en Roma”
(55). Los nativos, objeta, solo conocen a sus dioses a través de
sus manifestaciones fiscas (el sol, la luna, la Iluia, el Fuego, las
estrella, et), pero no teconacen al (invisible) c
detrs de estas manifestaciones
ador que esta
‘Claramente, los mexicas y otros grupos nativos conquistados
no se regian por las divistones occidentales de verdadero/falso,
invisible/visible. No admitian distinciones ontolégicas entre
reacién humana y no humana (por ejemplo “naturalez:
ritual) Mas b
Inenel nanlamo del orden cameo La naturale eau
era naturalizado, las
miontatias y los templos compartian la misma funcién eésmica
ddemediat entre el cielo de arriba y el cielo de abajo. Este concepto
tiene poco que ver con las teorias de representacién, mimesis,
© isomorfismo, que respaldan la distineién occidental entre el
original” y lo ya-removido. Las performances —cituales, cere
monias, sactficios— no eran “solamente” rey
{entre otras cosas) es MESS
por deuda. h
Asimismo eran, obviamente, actos politicos que consolidaban
stas constituian eles, asf como también el com si,
hacian visible um orden social, reconfigurando el tniverso cono-
‘ido, con Tenochtitlan como su “ombligo” o centro
st aducton comin de la palabra nshuat! ixpdt, como
imagen", muestra el malentendido bésico, ya que esta pertenece
También podría gustarte
- Eclex Pro-Salud-Reglamento - para - El - Manejo - de - La - Historia - Clinica - UnicaDocumento7 páginasEclex Pro-Salud-Reglamento - para - El - Manejo - de - La - Historia - Clinica - UnicaLuis Alberto Buñay Sacoto100% (1)
- Silencio Administrativo TrabajoDocumento12 páginasSilencio Administrativo TrabajoLuis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre ProcuDocumento10 páginasTrabajo Sobre ProcuLuis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- Reparación TrabajoDocumento13 páginasReparación TrabajoLuis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- Trabajo de SilenciaDocumento3 páginasTrabajo de SilenciaLuis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre Contribución Especial de MejorasDocumento46 páginasTrabajo Sobre Contribución Especial de MejorasLuis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional Por Procesos de La AcessDocumento53 páginasEstatuto Orgánico de Gestión Organizacional Por Procesos de La AcessLuis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- Vista de LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA DE 2008 Y EL PRECEDENTE CONSTITUCIONALDocumento1 páginaVista de LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA DE 2008 Y EL PRECEDENTE CONSTITUCIONALLuis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- Acción de Protección La ChuvaDocumento37 páginasAcción de Protección La ChuvaLuis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- PARTEDocumento7 páginasPARTELuis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- Acción de Protección - Carabajo - MaríaDocumento23 páginasAcción de Protección - Carabajo - MaríaLuis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- Sentencia RanasDocumento33 páginasSentencia RanasLuis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- Estatutos Colegio de Arquitectos Del Ecuador 2014Documento40 páginasEstatutos Colegio de Arquitectos Del Ecuador 2014Luis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- AngelitaDocumento15 páginasAngelitaLuis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- Los Nuevos Sujetos de Derechos en El Constitucionalismo Ecuatoriano La Naturaleza Como SujetoDocumento128 páginasLos Nuevos Sujetos de Derechos en El Constitucionalismo Ecuatoriano La Naturaleza Como SujetoLuis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- Reglamento de Regimen Disciplinario de La Universidad de Cuenca Aprobado 11062019Documento14 páginasReglamento de Regimen Disciplinario de La Universidad de Cuenca Aprobado 11062019Luis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- Sumario 3 Los HechosDocumento42 páginasSumario 3 Los HechosLuis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- 1-20-CP-20 (1-20-CP) PDFDocumento45 páginas1-20-CP-20 (1-20-CP) PDFLuis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- Derechos PDocumento9 páginasDerechos PLuis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- Acta 079 PDFDocumento224 páginasActa 079 PDFLuis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones
- Acta 004Documento162 páginasActa 004Luis Alberto Buñay SacotoAún no hay calificaciones