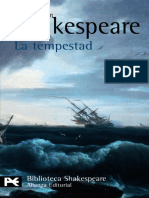Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Buenos Resultados
Buenos Resultados
Cargado por
Jennifer Cuenú0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas14 páginasTítulo original
ACFrOgBdGvh6s5V5kyxO2e5jfzL2MP1pil2Ki2uL7vpp_Vu8HsdREoYnsBN9974_d78aRWsO-0l7x7DEJoXQ-Pq7AnhBPCw5Qr5yuJFnlITR83wJOQryw14At3udBFc7H8Sz_cma6Nf89BC6dpRg.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas14 páginasBuenos Resultados
Buenos Resultados
Cargado por
Jennifer CuenúCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 14
DE LOS MALOS PROCEDIMIENTOS NO SALEN
BUENOS RESULTADOS
Shakespeare es, por encima
De todos los escritores, al menos
De todos los escritores modernos, el
Poeta de la naturaleza, el poeta que
Sostiene ante sus lectores un fiel
Espejo de las costumbres y de la vida
Samuel Johnson.
La cuestión Shakespeare.
Es una pena que la historia de Inglaterra no haya tenido como tuvo
Roma, un historiador de la estatura de Ewdward Gibbon; y que
Shakespeare no haya tenido como tuvo El Doctor Johnson, un
biógrafo como Boswell. Es una pena porque dichas obras hipotéticas,
aparte de suponerlas en el límite de lo fantástico, nos hubieran sacado
del camino de las conjeturas acerca de los momentos que vivió
Shakespeare, y habrían impuesto una versión verosímil de los hechos,
arrojando elementos para la interpretación literaria, y ahorrándole a
las futuras generaciones de lectores cuatrocientos años de
consternaciones y necias discusiones homéricas sobre la existencia y
paternidad de la obra terrena de William Shakespeare, adjudicada
por distintos detractores a sus contemporáneos Christopher Marlowe
(1564 – 1593) o a una secreta cofradía de rebeldes y sofisticados
eruditos, quienes, comandados por filósofo Francis Bacon (1561 –
1626) atentaron contra la estabilidad del gobierno de Isabel I.
También nos hubiera ayudado a responder una pregunta que a través
de los siglos sus comentadores han formulado y que nosotros
trataremos de responder a lo largo de este curso: ¿cuál de todos los
personajes de la obra pudo ser Shakespeare? y entrar en otro
interrogante propuesto por J.L. Borges en el siglo pasado: ¿puede un
escritor crear hombres superiores a él?
Quizás las opiniones del escritor inglés Thomas de Quincey (1785 –
1859)sobre los interrogantes que desde 1795 Fred Wolf hizo en
Alemania sobre la paternidad de la Ilíada y la Odisea y la duda de la
existencia del escritor Homero, generadora de una discusión conocida
luego como La Cuestión Homérica, cuestión en la que terciaron con
argumentos memorables nombres ilustres como el de Nietzsche,
Heyne y el de Newton, nos puedan servir como punto de partida para
abordar lo que se ha llamado La Cuestión Shakespeare: “no hay texto
de ningún libro que se convierta en objeto de ansiedad, hasta que por
numerosas corrupciones se haya convertido en objeto de duda (…) la
crítica, aplicada a la investigación del texto de un autor, era una
función de la mente humana tan desconocida en la Grecia de Licurgo
como en la Germania de Tácito” (1)
De T. Quincey entra en un estudio detallado de la época y analiza el
tiempo cuando el poema tardó en trasladarse de la Grecia insular a la
Grecia continental y la función de dos escuelas u órdenes que
sirvieron de custodia: “Baste con decir que estas dos órdenes
separadas de hombres existieron por confesión propia: una de ellas
siendo más antigua, quizá que el mismo Homero, o incluso que
Troya, a saber los Aoidoi y los Citharaedi (…) Se convirtieron, aunque
no lo fueran originariamente, en una suerte de coro y orquesta
homéricos, una capilla de sacerdotes oficiando en la vasta catedral
homérica.” (2) Predisponiendo al lector a pensar que lo importante de
la discusión es entrar en el estudio de la época de Homero.
En esa ardua investigación el escritor inglés encuentra que la
actividad de recitación pública de estos sacerdotes, tan importante en
los primeros siglos para la conservación del poema, fue decayendo, y
su función de conectar el pasado con el presente envejeció ante el
advenimiento ascendente del refinamiento ateniense en la época de
Pericles. Es de suponer entonces que ante una forma de educación
liberal donde un hombre educado sabía leer y por consiguiente
guardaba en casa una bella copia del poema, alguien estuvo
encargado de ejercer y realizar con efectividad la antigua función de
los cantores.
Entendemos que en una época donde la obstinación del pensamiento
sobre las creaciones de la humanidad aún no se había desarrollado,
fue importante la función pública de los cantores que hicieron con su
recitación una función similar a la que en tiempos modernos ejerce la
crítica literaria. Crítica que pareció faltarle a la obra de Shakespeare
debido a que sus textos fueron escritos para ser representados y no
para ser leídos, excluyendo también los comentarios que los
comentadores pudieron haber hecho sobre el autor, tanto es así, que
hacia 1728 Voltaire lanzando sus finos dardos humorísticos en contra
de Shakespeare, y por supuesto, destilando su bilis contra el espíritu
inglés, lo presentó en Francia como un tal Giles.
Las causas del desconocimiento de la biografía total del poeta de
Stratford on Avon son múltiples, lindan entre lo personal y las
desventuras de una época, que en lo social arrastraba muy poco de las
políticas liberales impulsadas hacía años por los mecenas florentinos
y por las ideologías del renacimiento, y temía de los procedimientos
de control y de censura. Según Walter Pater, una de las ideas que el
renacimiento italiano pudo llevar a cabo fue la de conciliar en la
pintura a los dioses paganos de la antigüedad clásica con los iconos
cristianos, pero en los días de la poesía y del teatro isabelino hacía ya
mucho tiempo que el fragor del arte había abandonado esas
reconciliaciones y ahora servía para ayudar a los fines de la Iglesia
militante, canalizando la imaginación de los artistas hacia su
doctrina. Anotemos que el miedo impuesto en la Edad Media por la
Iglesia estaba basado en el miedo al fuego eterno del Infierno, y en el
terror de los siglos XVI y XVII en las brasas de la Inquisición. Por eso
en la Comedia dantesca, la condena y las penas de Ciacco, Farinata, y
Francesca di Rímini, no comportan los horrores de lady Macbeth y de
Jago, quienes son precipitados a la muerte por sus imperfecciones del
espíritu.
Shakespeare nació en el año 1664, el mismo año en que murió Miguel
Ángel. Era hijo de una pareja de tradición en la campiña de
Warwickshire, gente de claras aspiraciones sociales. John, el padre,
procedía de lo que hasta hoy es una aldea, Snitterfield, distante seis
kilómetros de Stratford. Sabemos que fue un hombre interesado a
medrar entre lo social y el éxito y que fue funcionario del concejo
municipal, aun así, el 29 de abril de 1552, fue llamado a descargos y
tuvo una sanción por acumular basuras frente a su vivienda en la calle
Henley y en 1559 fue multado por no mantener limpias sus cloacas.
Se desposó con Mary Arden, oriunda de la vecina localidad de
Wilmcote, mujer con amplia dote y favorita de su padre.
Por esos días aún se recordaban los enfurecidos sermones contra la
pasión por el arte y las vanidades del mundo, pronunciados por el
prior del convento de San marcos, Girolamo Savonarola. Era una
época difícil, donde aún la vida privada estaba estragada por el terror
y la sospecha, se vivían momentos de censura heredados de las
confrontaciones políticas, religiosas e ideológicas que dividieron a
Europa desde finales del siglo XVI. El fortalecimiento del poder
protestante del norte, había originado en la Europa católica una
involución nacida en Italia, que obligó a la Iglesia de Roma a tomar
posturas totalitarias que desencadenaron en persecuciones y en
constantes represiónes.
La Iglesia Católica en un intento por controlar el pensamiento y la
moral del continente, aplicó métodos de coerción y persuasión, pero
con la misma vehemencia, la Contrarreforma creó una vasta máquina
inquisitorial dedicada a aplicar la prisión, el garrote, la tortura, la
humillación y la hoguera, en todos aquellos acusados de vivir en las
desviaciones morales e ideológicas. El poder casi omnímodo de los
informantes y de los tribunales secretos permeó y arrinconó la cultura
y la cotidianidad de las ciudades y la vida del campo; era censurado lo
que se leía, lo que se decía, la manera de vestirse, los credos políticos,
científicos y religiosos y más grave aún, la sexualidad y lo que se
escribía. Eso nos hace pensar que cada uno se ocupaba de lo suyo.
Roma recelaba de las posturas liberales que aún en esa época se
conservaban en Venecia, y de la grandeza cultural que seguía
teniendo Florencia desde aquellos tiempos de Dante, cuando una
clase de banqueros apoyados por el Florín, se hicieron fuertes en toda
Europa. Pero en el resto del continente los oportunistas informantes
crecían y adulaban, y eso obligó a las temerosas mentes creativas a
condenarse a la clandestinidad no sólo de su obra sino de su vida
privada, cada cual ocupándose de lo suyo, cuidándose de la censura
de sus hábitos, de sus pensamientos y de sus inclinaciones sexuales.
Por esas mismas razones no sólo la vida del pintor Michelangelo
Caravaggio, contemporáneo de Shakespeare es desconocida, aún está
en entredicho también la fecha de su desaparición porque su muerte
sigue siendo un enigma.
De Shakespeare nos quedan sólo datos y conjeturas. Las más
celebradas por la posteridad, son las que hizo de él el poeta Ben
Jonson, su contertulio y adversario. Es de trascendencia la traducción
que el hijo del escritor francés Victor Hugo hizo en 1852 sobre la obra
de Shakespeare, cuando la familia se exilió en la isla británica de
Jersey, donde nació: “Una Vida de Shakespeare” un libro que la
posteridad se ha negado a olvidar y hoy es heráldico para los
estudiosos de la obra del poeta. En esas páginas memorables
podemos leer fragmentos de la vida de Shakespeare: “William
Shakespeare nació en Stratford, sobre el Avon, en una casa bajo cuyas
tejas se hallaba oculta una afición de la fe católica que comenzaba con
estas palabras: Yo, John Shakespeare.
La casa, ubicada en la calleja Henley Street, era humilde; la
habitación en la que Shakespeare vino al mundo era miserable;
paneles blanqueados a la cal, negras vigas en cruz y, en el fondo, una
amplia ventana con pequeños cristales, donde aún puede leerse, entre
otros, el nombre de Walter Scott. Esa vivienda, pobre, albergaba a
una familia caída en menos. El padre de William Shakespeare había
sido alderman; su abuelo había sido bailío. Shakespeare significa
blande lanza, la familia poseía un blasón, un brazo blandiendo una
lanza; armas parlantes, confirmadas, según se dice, por la reina Isabel
en 1595, y visibles, a la hora en que escribimos sobre la tumba de
Shakespeare en la iglesia de Stratford sobre el Avon.
Existen desacuerdos sobre la ortografía de la palabra Shakespeare,
como nombre de familia; se la escribe indistintamente: Shakspere,
Shakespere, Shakespeare, Shakspeare; el siglo XVIII lo escribía
habitualmente Shakespear; el traductor actual ha adoptado la
ortografía Shakespeare, como la única exacta, dando para ello razones
sin réplica. La única objeción que puede formulársele es que
Shakspeare se pronuncia más fácilmente que Shakespeare, que la
elisión de la e muda es quizás útil y que, en su propio interés y para
aumentar su facilidad de circulación, la posteridad posee sobre los
nombres propios un derecho de eufonía. Es evidente, por ejemplo,
que en el verso francés la ortografía Shakspeare es necesaria. Sin
embargo, en prosa y vencidos por la demostración del traductor,
escribimos Shakespeare. (3)
Si la poesía lírica aparte de ser bella es descifradora de enigmas,
podemos recurrir a los sonetos, quizás en ellos pueda estar la clave
para descifrar un poco la enigmática vida de Shakespeare, porque en
sus versos está inscrita la naturaleza de su pasión, la aparición de la
“dama negra” la enigmática dedicatoria. Leamos el soneto 111
“O for my sake do you with Fortune chide
The guilty goddess of my harmful deeds,
That did not better for my life provide,
Than public means, which public manners breeds.
Thence comes it that my name receives a brand
And almost thence my nature is subdued
To what it works in, like the dyer’s hand:
Pity me then, and wish I were renew’d;
Whilst, like a willing patient, I will drink
Potions of eysell, ‘gainst my strong infection;
No bitterness that I will bitter think,
Nor double penance, to correct correction.
Pity me then, dear friend, and I assure ye,
Even that your pity is enough to cure me.
Para una mejor comprensión del tema que estamos tratando, evito los
eufemismos y preciosismo de las traducciones modernas y hago una
literal:
Oh, por mi bien reprende la fortuna,
La diosa culpable de mis perjudiciales acciones,
No encontró mejor medio para velar por mi vida
Que el público dinero, que da malos modales.
Viene de ahí el qué mi nombre esté marcado con fuego
Y casi desde ahí mi naturaleza sumisa acepte
Las huellas de ese trabajo, como el tinte en la mano:
Entonces apiádate, y deséame recuperación;
Mientras, como dócil paciente, beberé
Pociones de vinagre contra mi fuerte infección;
Amargura ninguna me parece amarga,
Ni penitencia doble, al corregir esa mancha.
piedad entonces, querido amigo, y te aseguro,
que es suficiente tu piedad para que yo me cure.
---------------------------------------------------------------------------------
“Que nadie hable de consuelo. Hablemos de tumbas, de gusanos, y de
epitafios. Hagamos del polvo nuestro papel y con la lluvia de
nuestros ojos escribamos dolor sobre la tierra”
Ricardo II
Es curioso que, ante la insistencia de Cervantes por negar su
paternidad del Quijote, cuando en el inicio del noveno capítulo, alega
que el manuscrito lo adquirió en un mercado de Toledo, y que un
moro se gastó más de un mes en traducirlo, nadie le haya negado la
autoría. Jorge Luis Borges nos cuenta que el inglés Thomas Carlyle
“fingió que su Sartus Resartus era versión parcial de una obra
publicada en Alemania por el doctor Diògenes Teufelsdroeckh” y sin
embargo las generaciones de lectores no lo creyeron. Es curioso
también, que en el transcurso de los cuatro siglos que nos separan del
mundo isabelino, nadie haya negado la existencia de sus
contemporáneos Ben Johnson, John Donne y Edmund Spenser, y si
de alguna existencia se podría dudar, sería de la del poeta Cristopher
Marlowe, medio año mayor que Shakespeare; porque los pormenores
de su confusa vida están envueltos por la maledicencia del ateísmo,
enredados en el misterio de las fugas y en los acechos de la
inquisición, que lo ocultaron en las nieblas de su asesinato sucedido
en 1593, cuando los dos poetas tenían veintinueve años. Es
sorprendente que ese deceso de juventud no le haya bastado a la
posteridad para negar la propiedad de Marlowe sobre la obra
shakesperiana, más aun, cuando en el momento de la muerte de
Marlowe, el hombre terrenal que fue Shakespeare apenas estaba
comenzando a ser el escritor más grande de la historia de los
hombres, y que de sus treinta y ocho obras de teatro, sólo había
escrito hasta el momento; las tres partes de Enrique VI, Ricardo III,
La Comedia de las Equivocaciones, Tito Andrònico, La Fierecilla
Domada, y los Hidalgos de Verona, obras que son de factura inferior
al Judío de Malta, a Tamburlaine, a Eduardo II y al Doctor Fausto, las
obras del desaparecido Marlowe.
No es que el misterio y la paradoja literaria sean sólo hábitos del
olvido, de las omisiones, o de las historias mal contadas; parecen
estar ligados a elementos radicados en el parecer literario que la
misma literatura urde como creadora ella misma de historias, o
también puede ocurrir por los elementos indefectibles que en la vida y
en la muerte crean los verdaderos hombres de genio como Mozart,
Miguel Ángel Y Shakespeare, y que casi siempre conllevan a las
contradicciones. Por eso es paradójico que para poder negar la
existencia del poeta William Shakespeare, los seguidores de Calvin
Hoffman, el hombre que le adjudicó la paternidad de la obra a
Marlowe, o los que creyeron que la extensa obra fue escrita por la
pluma del filósofo Francis Bacon; tuvieron que aceptar la existencia
del humilde campesino de Stratford, quien llegó a Londres apenas
cumplidos los veinte años y en adelante se dedicara a firmar las obras
del desaparecido Marlowe. De estos propósitos es cómplice el
proceder de lenguaje en el tiempo, porque el paso de los siglos
extingue o agiganta los hechos de la historia, y es hábito de la
posteridad reducirlos a frases, o exagerarlos con sentencias
hiperbólicas.
En el caso de los acontecimientos que sucedieron a lo largo de la vida
de William Shakespeare todos pueden ser falibles y reductibles, no así
el acontecer de su obra, porque lo esencial; los caracteres de orden
ideal y poético, lo que nos puede sacar del terreno conjetural, se
encuentra en el espíritu de sus personajes, que son sin duda voceros
de su pensamiento y de la manera como él vio los conflictos de su
época.
Al revisar la lista de los nombres que protagonizaron los sucesos
acaecidos entre 1564 y 1603, años en que nació y murió Shakespeare,
no encontramos en la obra el nombre de la reina Isabel, ni del
conspirador Essex, ni el de Cromwell, ni el de los Estuardo Jacobo I y
Carlos I, ni a la facción de los puritanos, ni el de los burgueses que
pugnaron en contra de la monarquía, porque Shakespeare, sin
pretender alegorías, prefirió representar los males ingenitos de la
humanidad y las tenebreces del espíritu, en la vida de los reyes, en la
cotidianidad de los cortesanos y en la de los hombres que vivieron
doscientos años atrás; como Ricardo II quien nació en 1367 y murió
en 1400, o al personaje central de lo que ha sido llamada la Enriada (
la historia de los reyes Enriques) Enrique IV o Enrique de Bolinbroke
cuyas fechas son (1367-1413), o Juan de Gantes padre de Enrique IV,
personaje importante en la guerra civil de las Dos Rosas,
dramatizado por Shakespeare con una elocuencia sin igual en la obra
Ricardo II.
En los cuatrocientos años que nos separan del momento en que
Shakespeare escribió y representó sus obras, se ha creado un velo
misterioso que no sólo cubre la personalidad de Shakespeare,
también una amplia porción de ese misterio arropa las partes más
importantes de su obra, como si el desarrollo de su arte estuviera
oculto por el desconocido desarrollo de su vida.
En todo este tiempo sé de exegetas que se dedicaron a investigar si la
dama morena cantada en los sonetos es la esposa del impresor Field,
o la cortesana Mary Fitton, o una hostelera a la que el poeta visitaba y
que según cuenta Benedetto Croce, fue, por parte de un crítico, objeto
de quince arduos años de estudio, para sólo poder conjeturar si
Shakespeare la había hecho madre del poeta Davenant. También
existen extensas monografías demostrando cual personaje de su
época está simbólicamente representado en la obra, no sé con cuál
fin, tal vez con un fin didáctico; pero para nuestros fines literarios en
qué nos puede ayudar el saber el modelo de aventurero que
Shakespeare tuvo presente para crear a Shylock, o si Prospero es el
emperador Rodolfo II, hombre de una gran afición a las ciencias
ocultas, porque la real preocupación debe de estar no en la persona de
Shakespeare, sino en el carácter de su obra poética. ¿De qué sirve
saber si el orgullo y el talento de Ricardo III son el orgullo de su
creador, o que en la muerte del príncipe Arturo en El Rey Juan,
Shakespeare se lamenta por la pérdida temprana de su hijo, o que los
desatinos y la vida díscola de los años juveniles de Enrique V
acompañado por Falstaff en las tabernas y en los suburbios de
Londres es una alegoría de su juventud?, si aun así Duncan no volverá
a abrir los ojos; el Rey Lear seguirá imprecando y Otelo terminará
desgarrado por el drama de sus celos. Me atrevo a asegurar que
cuando esas obras fueron representadas, más que explicar o dar una
lección de historia, el autor buscaba divertir a un público mostrando
cómo el acontecer político de una nación era vulnerado por la intriga
de las pasiones humanas.
Hay también dos elementos en Shakespeare que no son privativos de
ningún literato o de ninguna filosofía, y no están separado del análisis
de esas pasiones, son elementos de común condición humana, que,
embriagados por el desenlace de los dramas, no nos detenemos a
analizar, y son eje central en el mundo de quimeras donde vive el
hombre; me refiero al tema de la vida y de la muerte; la vida, como un
don, un espacio donde puede suceder el orden de lo dramático; y la
muerte, el único elemento no histriónico en el papel que cada uno
representa en el escenario del mundo, y que los ingleses enuncian en
la alegoría de La Bella Durmiente. Fue el más inglés de los ingleses,
Chesterton quien lo dijo así; “la criatura humana, al nacer, entre los
dones de bendición recibió la maldición de la muerte”
Eso conlleva a mirar la obra hacia una preocupación ontológica de sus
personajes, por eso es vano intentar ver a Shakespeare como un
historiador, los dramas de sus personajes no pretenden explicar las
causas ni los objetos históricos en la era de los York y los Lancaster, y
aunque Shakespeare los instala en el mundo terrenal, es un mundo
organizado por su imaginación, por sus sentimientos, donde puedan
actuar las pasiones, enfrentarse, porque lo necesario para él no es
demostrar la existencia de Cesar, o la de Hamlet, o la de Yago; la
preocupación es la verosimilitud del drama de Hamlet y Cesar, la
maldad arrogante de Yago y el ultraje a la inocencia de Desdémona;
por eso en obras como El Rey Juan, un personajes verosímil por lo
fascinante, Shakespeare acorta el tiempo histórico en beneficio del
tiempo dramático, selecciona los momentos, como en el caso de la
triste despedida de la reina con el desposeído rey Ricardo II, hecho de
un significado dramático singular, pero que no pudo haber sucedido
porque la reina tenía sólo once años. Dentro de la perspectiva del
poder efímero de un reinado, también campea la condición efímera
de la vida, por eso vemos que en el desarrollo de las obras no
gobiernan los Reyes ni las leyes de la política; gobiernan las leyes de
la vida, el destino y la muerte, donde él sabe que el fracaso es
inevitable, porque finalmente todos salimos lesionados por la
desgracia de lo real y felices por lo que nos atrevimos a soñar en ese
viaje corto, porque como lo dijo G.K. Chesterton: “ la imaginación
siempre es un hecho positivo, lo que resulta con frecuencia un fraude
es la realidad”.
La desazón en Shakespeare se encarna en el hombre, en lo individual,
no en los principios corporativos que son base de la literatura de la
Edad Media, principio que obligó a Dante a crear más de medio millar
de personajes, factor que al final dificulta el estudio de la obra, lo
mismo que la Metamorfosis de Ovidio, obra de la poesía antigua que
por ser un poema histórico, que inicia con la cosmogonía y termina en
el gobierno de Cesar, tiene que agrupar en 12. 086 versos cerca de
doscientas cincuenta historias. La innovación de Dante dice Ernst
Robert Curtius, está en haber incorporado a la tradición de la
antigüedad la inclusión de la historia contemporánea, innovación que
logra por el objetivo de una comedia humana. Cuando leemos a
Shakespeare, sentimos que esos tiempos logrados por Dante no
existen: la soledad del individuo prorrumpe sobre el drama de lo
colectivo; los problemas de Macbeth son únicos de él, la tristeza y la
locura de Ofelia son de ella, las disertaciones de Falstaff no le
interesan sino a él, los problemas comunes a todos los hombres no
son más importantes que los dramas de cada uno, es por eso que
resuenan las palabras del poeta metafísico que Ricardo II quiso ser;
“sentémonos en tierra y narremos tristes historias de reyes
desaparecidos; cómo fueron destronados unos, muertos otros en la
guerra; perseguidos éstos por las sombras de los que destronaron;
envenenados aquellos por sus mujeres; quiénes hechos matar
mientras dormían; todos asesinados. Porque en círculo hueco que
ciñe las sienes mortales de un rey tiene la muerte su corte y allí
triunfa la macabra burlando su poder y ridiculizando su pompa,
concediéndole un soplo, una corta escena para jugar al monarca”
Perseguidos por las sombras de los que traicionaron y por lo que de
otros han usurpado, o van a usurpar, los personajes viven y dialogan,
forman grupos y bandas dentro de un acontecer interior siempre en
caos; nos podrán decir que la idea del poder heredado de lo divino y el
tema la usurpación tan importante en la obra son elementos
colectivos, a eso podemos responder que sí, pero su acontecer trágico
y dramático en Shakespeare no es colectivo, es un elemento
encontrado por Shakespeare en el ser, está derivado de la ambición,
de la mezquindad, de todas las miseria espirituales que hay en el
hombre; por eso la obra no procede con los elementos convincentes
habituales de la historia universal, no hay sujeto histórico, no hay
tiempo, eso le permite crear innumerables acontecimientos que
suceden fuera de la escena, recordemos el momento, cuando el
indeciso príncipe Hamlet es embarcado rumbo a la muerte ordenada
por el usurpador, este con su indecisión acomete a sus enemigos y
basta su presencia, su regreso, para que el acto tenga credibilidad,
acreditada en un universo incierto donde la prioridad es violar una
ley, asesinar a un rey guiado por la voz misteriosa de un fantasma, un
fantasma sin tiempo, un tiempo que cuando existe es subjetivo, y que
al igual que el espacio carece de descripción. Debido a eso los
elementos de verosimilitud en Shakespeare son encontrados cuando
este es capaz de ampliar la emoción, efecto que logra a través de su
singular manera de presentar el drama en atmosferas propias, de
desenredar el conflicto, del ritmo y de la manera como hace hablar a
los personajes, de la riqueza y la calidad de sus palabras, ese ritmo
logrado en la mezcla de los géneros; el sonido de la poesía y la prosa,
legándole al porvenir los elementos literarios, que en adelante serán
los mismos que rigen la novela de Dostoievski, la de Balzac, Dickens
y los de la novela de nuestros días.
En esta obra la ficción se hace creíble a partir de lo humano que hay
en ella, recordemos, entre la brumas, la inverosímil aparición del
fantasma del padre de Hamlet muerto supuestamente por la mordida
de una serpiente; es claro que nuestro sentido crítico no nos permite
creer en fantasmas, pero Shakespeare anestesia nuestro sentido
crítico con la calidad humana del relato, con el dolor, la historia se
impone en nosotros por la porción de dolor que nos toca, dolor
humano que el rey muerto llora en su hijo Hamlet: “ ¡Así pues, oye,
Hamlet ¡ Ha corrido la voz de que, estando en mi jardín dormido, me
mordió una serpiente: de tal modo han sido burdamente engañados
los oídos de Dinamarca con este fabuloso relato de mi fallecimiento,
pero sabe tú, noble joven, que la serpiente que quitó a tu padre la vida
ciñe hoy su corona” Después de esa acusación Hamlet escucha de
los labios muertos de su padre los pormenores del adulterio y eso
basta para que nuestro fatum tan cercano al fracaso la comparta; ese
dolor está en la primera obra literaria de Occidente y está muy cerca
de nosotros: lo siente Menelao cuando Helena lo abandona por Paris,
lo siente Werther por Carlota, lo siente Dante por Beatriz, lo siente
Efraín ante la muerte de María. En la literatura universal existen dos
pasajes de fantasmas comparables al expuesto por Shakespeare, que
operan de la misma forma, logrando ser creíbles por la situación
humana que hay en ellos; el primero sucede en el quinto círculo del
infierno donde están castigados con el azote del viento los lujuriosos,
entre ellos Dante ve una pareja atravesada por una lanza que va y
viene a voluntad del viento. Se trata de Francesca de Rímini, hija de
Guido de Palenta y su cuñado Paolo, ella relata a Dante y a Virgilio
como en ausencia de su marido Fanciotto Malatesta, una vez que
leían la leyenda de Lanzarote se dejaron arrebatar por la pasión y
fueron sorprendidos por el burlado marido, quien los atravesó con
una lanza y así están en el infierno. Francesca de Rímini no se queja
del castigo, ni tampoco se aflige de estar muerta, pero cuando le dice
a Dante: “ amor que prende raudo en pecho hermoso,/ a éste abrasó
por la gentil persona / que perdí, y aun me ofende el modo odioso”, es
decir : es la manera lo que me disgusta, sentimos que todo ese viento,
esos abismos infernales, que esos cuerpos sometidos al castigo por el
pecado de la lujuria existen. La otra es la creación del fantasma de
Prudencio Aguilar en la primera parte de Cien Años de Soledad; al
igual que el padre de Hamlet, este fantasma se impone en la obra
como un personaje de curiosa ontología, pues fue muerto por José
Arcadio después de una riña de gallos. Prudencio murió una noche
traspasado por la lanza contundente de José Arcadio Buendía, y esa
misma noche Úrsula se lo encuentra en la cocina tropezándose entre
las ollas, José Arcadio lo descubre, lo encara y le pregunta qué desea y
el fantasma de Prudencio le responde “tengo sed” Desde ese
momento ese personaje existe, gana verosimilitud, tanto, que pasan
las guerras, las montoneras de soldados y los cien años de soledad y
él, entre los contratiempos y las nuevas generaciones de Aurelianos,
sigue acompañando el drama solitario de su verdugo bajo la sombra
del almendro y seguirá viviendo en la soledad de nuestras vidas, sólo
porque tiene sed.
También podría gustarte
- Placer de Amor Anne Marie Villefranche - 1 - (2020!07!03 20-56-51 UTC)Documento198 páginasPlacer de Amor Anne Marie Villefranche - 1 - (2020!07!03 20-56-51 UTC)Jennifer CuenúAún no hay calificaciones
- Steiner, George - Después de Babel PDFDocumento583 páginasSteiner, George - Después de Babel PDFJanette Beatriz100% (7)
- Arte Poética Seis Conferencias Jorge Luis BorgesDocumento64 páginasArte Poética Seis Conferencias Jorge Luis BorgesANDMACRO100% (5)
- Mary Schelley Frankenstein o El Moderno PrometeoDocumento184 páginasMary Schelley Frankenstein o El Moderno PrometeoCarlos Mendivil0% (1)
- Cap. 3 The Call of The Wild - En.esDocumento11 páginasCap. 3 The Call of The Wild - En.esJennifer Cuenú50% (2)
- Cuerpos Rotos. Antologia de Min - Aa. VV - PDFDocumento92 páginasCuerpos Rotos. Antologia de Min - Aa. VV - PDFJennifer CuenúAún no hay calificaciones
- Reseña MitoDocumento4 páginasReseña MitoJennifer CuenúAún no hay calificaciones
- HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ - BORGES Y LA ESPADA JUSTICIERA - Cuadernos-HispanoamericanosDocumento164 páginasHERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ - BORGES Y LA ESPADA JUSTICIERA - Cuadernos-HispanoamericanosEleanor RAún no hay calificaciones
- Proyecto de Cátedra - HSyCL4 - 4°24 y 4°9 - 2020Documento9 páginasProyecto de Cátedra - HSyCL4 - 4°24 y 4°9 - 2020Julieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- El Cuento de InviernoDocumento45 páginasEl Cuento de InviernoLorena Lazo Leiva100% (1)
- Historia Del Teatro I - 2024Documento15 páginasHistoria Del Teatro I - 2024LauraValeriaAún no hay calificaciones
- Romeo y JulietaDocumento6 páginasRomeo y Julietastefany leonAún no hay calificaciones
- Shakespeare y El RenacimientoDocumento5 páginasShakespeare y El RenacimientoMario Bubusela33% (3)
- Alcantara Mejía - La Funcion de La Teoría en La Formación TeatralDocumento7 páginasAlcantara Mejía - La Funcion de La Teoría en La Formación TeatralALEJANDROAún no hay calificaciones
- Macbeth y La Ambición Por Lo AbsolutoDocumento13 páginasMacbeth y La Ambición Por Lo AbsolutoNatiaAún no hay calificaciones
- Estetica Del 900 - Zum FeldeDocumento103 páginasEstetica Del 900 - Zum FeldeRodolfo MaldororAún no hay calificaciones
- Edad MediaDocumento3 páginasEdad MediaJuly SD100% (1)
- Cómo Escribir Una Tragedia - Segundos Medios - Taller de HabilidadesDocumento17 páginasCómo Escribir Una Tragedia - Segundos Medios - Taller de HabilidadesRodrigo Bascuñán100% (1)
- Rodríguez Monegal, Emir - La Metamorfosis de CalibánDocumento4 páginasRodríguez Monegal, Emir - La Metamorfosis de CalibánDani LadiaAún no hay calificaciones
- Planificacion Texto NarrativoDocumento2 páginasPlanificacion Texto NarrativoVanesa Pereyra0% (1)
- La TempestadDocumento76 páginasLa TempestadLily Maribel100% (3)
- Teoría Literaria - Capítulo XIIDocumento15 páginasTeoría Literaria - Capítulo XIIbiakyAún no hay calificaciones
- Romeo y Julieta (William Shakeasper)Documento13 páginasRomeo y Julieta (William Shakeasper)Kenny LsAún no hay calificaciones
- Cuestionario Día Del IdiomaDocumento3 páginasCuestionario Día Del IdiomaJeffer PerezAún no hay calificaciones
- Planta EscenicaDocumento9 páginasPlanta EscenicaDarío Walter ScavuzzoAún no hay calificaciones
- Literatura Del RenacimientoDocumento5 páginasLiteratura Del RenacimientoKaren horanAún no hay calificaciones
- Chartier Genealogia de La Funcion AutorDocumento14 páginasChartier Genealogia de La Funcion AutorraúlAún no hay calificaciones
- AnalisisDocumento4 páginasAnalisisHeidy SuarezAún no hay calificaciones
- Guía de Actividades Sobre El Tema Del Amor...Documento9 páginasGuía de Actividades Sobre El Tema Del Amor...KiXi MoRa WonKa LoomPaAún no hay calificaciones
- La Singular Id Ad de La Biblia Josh McDowellDocumento9 páginasLa Singular Id Ad de La Biblia Josh McDowelljavierperlaAún no hay calificaciones
- Trabajo FinalDocumento25 páginasTrabajo FinalChristian Uriol RAún no hay calificaciones
- Ejercicio EncabezadoDocumento9 páginasEjercicio EncabezadoFrank Ruiz MitteennAún no hay calificaciones
- Tragedia, Comedia y DramaDocumento9 páginasTragedia, Comedia y DramaMaca OyaAún no hay calificaciones
- Lecturas Obligatorias 2020 21Documento10 páginasLecturas Obligatorias 2020 21Genesis ArteagaAún no hay calificaciones