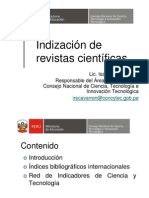Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
4 Cuentos Fantasticos Breves
Cargado por
María Sol LópezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
4 Cuentos Fantasticos Breves
Cargado por
María Sol LópezCopyright:
Formatos disponibles
“Espiral” de Enrique Anderson Imbert
Regresé a casa en la madrugada, cayéndome de sueño. Al entrar, todo obscuro. Para no despertar a nadie avancé de puntillas y
llegué a la escalera de caracol que conducía a mi cuarto. Apenas puse el pie en el primer escalón dudé de si ésa era mi casa o una
casa idéntica a la mía. Y mientras subía temí que otro muchacho, igual a mí, estuviera durmiendo en mi cuarto y acaso soñándome
en el acto mismo de subir por la escalera de caracol. Di la última vuelta, abrí la puerta y allí estaba él, o yo, todo iluminado de
Luna, sentado en la cama, con los ojos bien abiertos. Nos quedamos un instante mirándonos de hito en hito. Nos sonreímos. Sentí
que la sonrisa de él era la que también me pesaba en la boca: como en un espejo, uno de los dos era falaz. «¿Quién sueña con
quién?», exclamó uno de nosotros, o quizá ambos simultáneamente. En ese momento oímos ruidos de pasos en la escalera de
caracol: de un salto nos metimos uno en otro y así fundidos nos pusimos a soñar al que venía subiendo, que era yo otra vez.
“Luna” de Enrique Anderson Imbert
Jacobo, el niño tonto, solía subirse a la azotea y espiar la vida de los vecinos.
Esa noche de verano el farmacéutico y su señora estaban en el patio, bebiendo un refresco y comiendo una torta, cuando oyeron
que el niño andaba por la azotea.
—¡Chist! —cuchicheó el farmacéutico a su mujer—. Ahí está otra vez el tonto. No mires. Debe de estar espiándonos. Le voy a
dar una lección. Sígueme la conversación, como si nada...
Entonces, alzando la voz, dijo:
—Esta torta está sabrosísima. Tendrás que guardarla cuando entremos: no sea que alguien se la robe.
—¡Cómo la van a robar! La puerta de la calle está cerrada con llave. Las ventanas, con las persianas apestilladas.
—Y... alguien podría bajar desde la azotea.
—Imposible. No hay escaleras; las paredes del patio son lisas...
—Bueno: te diré un secreto. En noches como esta bastaría que una persona dijera tres veces "tarasá" para que, arrojándose de
cabeza, se deslizase por la luz y llegase sano y salvo aquí, agarrase la torta y escalando los rayos de la luna se fuese tan contento.
Pero vámonos, que ya es tarde y hay que dormir.
Entraron dejando la torta sobre la mesa y se asomaron por una persiana del dormitorio para ver qué hacía el tonto. Lo que vieron
fue que el tonto, después de repetir tres veces "tarasá", se arrojó de cabeza al patio, se deslizó como por un suave tobogán de oro,
agarró la torta y con la alegría de un salmón remontó aire arriba y desapareció entre las chimeneas de la azotea.
“El ganador” de Enrique Anderson Imbert
Bandidos asaltan la ciudad de Mexcatle y ya dueños del botín de guerra emprenden la retirada. El plan es refugiarse
al otro lado de la frontera, pero mientras tanto pasan la noche en una casa en ruinas, abandonada en el camino. A la
luz de las velas juegan a los naipes. Cada uno apuesta las prendas que ha saqueado. Partida tras partida, el azar
favorece al Bizco, quien va apilando las ganancias debajo de la mesa: monedas, relojes, alhajas, candelabros…
Temprano por la mañana el Bizco mete lo ganado en una bolsa, la carga sobre los hombros y agobiado bajo ese peso
sigue a sus compañeros, que marchan cantando hacia la frontera. La atraviesan, llegan sanos y salvos a la encrucijada
donde han resuelto separarse y allí matan al Bizco. Lo habían dejado ganar para que les transportase el pesado botín.
“El suicida” de Enrique Anderson Imbert
Al pie de la Biblia abierta -donde estaba señalado en rojo el versículo que lo explicaría todo- alineó las cartas: a su mujer, al juez,
a los amigos. Después bebió el veneno y se acostó.
Nada. A la hora se levantó y miró el frasco. Sí, era el veneno.
¡Estaba tan seguro! Recargó la dosis y bebió otro vaso. Se acostó de nuevo. Otra hora. No moría. Entonces disparó su revólver
contra la sien. ¿Qué broma era ésa? Alguien -¿pero quién, cuándo?- alguien le había cambiado el veneno por agua, las balas por
cartuchos de fogueo. Disparó contra la sien las otras cuatro balas. Inútil. Cerró la Biblia, recogió las cartas y salió del cuarto en
momentos en que el dueño del hotel, mucamos y curiosos acudían alarmados por el estruendo de los cinco estampidos.
Al llegar a su casa se encontró con su mujer envenenada y con sus cinco hijos en el suelo, cada uno con un balazo en la sien.
Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas. La hoja se hundía en las carnes blandas y luego
salía limpia como del agua. Las carnes recobraban su lisitud como el agua después que le pescan el pez.
Se derramó nafta en la ropa y los fósforos se apagaban chirriando.
Corrió hacia el balcón y antes de tirarse pudo ver en la calle el tendal de hombres y mujeres desangrándose por los vientres
acuchillados, entre las llamas de la ciudad incendiada.
También podría gustarte
- Aportes SociolinguisticaDocumento29 páginasAportes SociolinguisticaGuillermo Nicolas Duarte100% (1)
- FG Co Lengua 5 Lenguaje Inclusivo PDFDocumento37 páginasFG Co Lengua 5 Lenguaje Inclusivo PDFDuniasha AnaluzAún no hay calificaciones
- PuntuacionDocumento14 páginasPuntuacionleila_lavinAún no hay calificaciones
- Ulises no pises a AdelaDocumento28 páginasUlises no pises a AdelaMaría Sol LópezAún no hay calificaciones
- NormativaDocumento23 páginasNormativaMaría Sol LópezAún no hay calificaciones
- Selección de CuentosDocumento57 páginasSelección de CuentosMaría Sol LópezAún no hay calificaciones
- Gestión editorial de revistas científicas con OJSDocumento3 páginasGestión editorial de revistas científicas con OJSMaría Sol LópezAún no hay calificaciones
- Taboo 3Documento62 páginasTaboo 3erica_tartagliaAún no hay calificaciones
- Las Claves Del CoronavirusDocumento2 páginasLas Claves Del CoronavirusMaría Sol LópezAún no hay calificaciones
- Antes de Comenzar PDFDocumento1 páginaAntes de Comenzar PDFMaría Sol LópezAún no hay calificaciones
- Cuentos Realistas y No RealistasDocumento48 páginasCuentos Realistas y No RealistasMaría Sol LópezAún no hay calificaciones
- Cuento FantasticoDocumento3 páginasCuento FantasticoMaría Sol LópezAún no hay calificaciones
- Módulo 7Documento22 páginasMódulo 7María Sol LópezAún no hay calificaciones
- Programa Gestión Octubre 2019Documento2 páginasPrograma Gestión Octubre 2019María Sol LópezAún no hay calificaciones
- Módulo 8Documento11 páginasMódulo 8María Sol LópezAún no hay calificaciones
- Indización revistasDocumento44 páginasIndización revistasMiriam Chavez GarcesAún no hay calificaciones
- Módulo 9Documento71 páginasMódulo 9María Sol LópezAún no hay calificaciones
- Modulo 6aDocumento12 páginasModulo 6aMaría Sol LópezAún no hay calificaciones
- Módulo 7Documento22 páginasMódulo 7María Sol LópezAún no hay calificaciones
- Modulo 6cDocumento9 páginasModulo 6cMaría Sol López0% (1)
- Contrato de EdiciónDocumento3 páginasContrato de EdiciónMaría Sol LópezAún no hay calificaciones
- Módulo 4Documento17 páginasMódulo 4María Sol LópezAún no hay calificaciones
- Modelo Originalidad y CesiónDocumento1 páginaModelo Originalidad y CesiónMaría Sol LópezAún no hay calificaciones
- Modulo 2Documento34 páginasModulo 2María Sol LópezAún no hay calificaciones
- CopeDocumento14 páginasCopealfredvolkovaAún no hay calificaciones
- Modulo 5Documento22 páginasModulo 5María Sol LópezAún no hay calificaciones
- Módulo 1Documento17 páginasMódulo 1María Sol LópezAún no hay calificaciones
- Módulo 3Documento32 páginasMódulo 3María Sol LópezAún no hay calificaciones
- Portal publicaciones científicas técnicasDocumento3 páginasPortal publicaciones científicas técnicasMaría Sol LópezAún no hay calificaciones
- CATALOGO HSM Instalacion y Mantenimiento PDFDocumento12 páginasCATALOGO HSM Instalacion y Mantenimiento PDFFernando NanezAún no hay calificaciones
- Robotica MovilDocumento15 páginasRobotica MovilDaniel Fernando Chávez RuízAún no hay calificaciones
- C D03T1Documento5 páginasC D03T1Efrain PonseAún no hay calificaciones
- Materiales CerámicosDocumento4 páginasMateriales Cerámicosvalentin gimenezAún no hay calificaciones
- Transporte de Sustancias A Través de Las Membranas CelularesDocumento6 páginasTransporte de Sustancias A Través de Las Membranas CelularesAdrianaAún no hay calificaciones
- Caracterización Del Distrito de PariñasDocumento9 páginasCaracterización Del Distrito de PariñasFiorella Hernández Gutiérrez100% (1)
- Unidad 1 Tarea 1 LIZEHT Ramírez Gestión TecnológicaDocumento10 páginasUnidad 1 Tarea 1 LIZEHT Ramírez Gestión TecnológicaDincy RamírezAún no hay calificaciones
- Lab02 - Rectificadores No ControladosDocumento18 páginasLab02 - Rectificadores No ControladosBryan TiconaAún no hay calificaciones
- Catalogo 2ET4000Documento14 páginasCatalogo 2ET4000LeftForAlex25Aún no hay calificaciones
- 2021 s3 Cep - GC Xbarra-RDocumento44 páginas2021 s3 Cep - GC Xbarra-RGonzalo M. CordovaAún no hay calificaciones
- Esquemas de Aplicacion - Linea ArquitectonicaDocumento11 páginasEsquemas de Aplicacion - Linea ArquitectonicaWendyAún no hay calificaciones
- Reyestarea2 160211005546Documento8 páginasReyestarea2 160211005546josevelasco1988Aún no hay calificaciones
- NTC5610 PDFDocumento9 páginasNTC5610 PDFKmilo Lied100% (1)
- TALLER 2 Solucion BioestadisticaDocumento9 páginasTALLER 2 Solucion Bioestadisticapharma cyAún no hay calificaciones
- Visibilidad en CurvasDocumento5 páginasVisibilidad en CurvasDavid VegaAún no hay calificaciones
- Diseno de Reservorio Tipo Fuste-LibreDocumento56 páginasDiseno de Reservorio Tipo Fuste-LibreHilarioJordanChafloque100% (1)
- 7-Materiales PoliméricosDocumento44 páginas7-Materiales PoliméricosJose LemusAún no hay calificaciones
- Estandares - Minimos PHVADocumento1 páginaEstandares - Minimos PHVACata Bobadilla HenaoAún no hay calificaciones
- DINOSAURIOSDocumento3 páginasDINOSAURIOSRaymundo HuertaAún no hay calificaciones
- Hábitos de Vida Saludable PDFDocumento1 páginaHábitos de Vida Saludable PDFGener EdinsoAún no hay calificaciones
- El Secreto de La Victoria de JesúsDocumento2 páginasEl Secreto de La Victoria de JesúsMinisterios El FundamentoAún no hay calificaciones
- Series de Tiempo - EstadisticaDocumento12 páginasSeries de Tiempo - EstadisticaJorge Luis Qquellon HuamanAún no hay calificaciones
- Origenes de Los Crateres Lunares Alfred WegenerDocumento21 páginasOrigenes de Los Crateres Lunares Alfred WegenerOscar DourronAún no hay calificaciones
- KFB40Documento1 páginaKFB40Eliana PallaresAún no hay calificaciones
- Examen GlosodiagnosisDocumento7 páginasExamen Glosodiagnosis1650LukoAún no hay calificaciones
- PolitraumatismoDocumento16 páginasPolitraumatismoLuisM.HuilcanAún no hay calificaciones
- Empresas RNDCDocumento136 páginasEmpresas RNDCaldubalpineda0% (1)
- Juegos de herramientas en cajas de metal y bandejasDocumento123 páginasJuegos de herramientas en cajas de metal y bandejaswilliamrgvAún no hay calificaciones
- Historia y origen de la comunidad de PologuáDocumento4 páginasHistoria y origen de la comunidad de PologuáYojardy Alvarez100% (4)
- Instalaciones de DesagueDocumento28 páginasInstalaciones de DesagueHerrera Rojas WillarAún no hay calificaciones