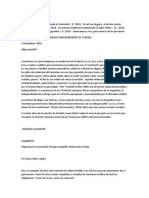Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Boriaboccardi - Robaldo, Marcelo.
Boriaboccardi - Robaldo, Marcelo.
Cargado por
Marcelo Robaldo SalinasTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Boriaboccardi - Robaldo, Marcelo.
Boriaboccardi - Robaldo, Marcelo.
Cargado por
Marcelo Robaldo SalinasCopyright:
Formatos disponibles
Trabajo Seminario Introducción a las teorías de Género.
Autor: Marcelo Robaldo
Título: El parentesco no heterosexual y el género en Judith Butler. Significados de la
paternidad entre hombres no heterosexuales.
Introducción
Lo que se esboza a continuación busca generar conocimientos relevantes sobre
masculinidades, género y sexualidades a través del estudio de la paternidad entre hombres
no heterosexuales, explorando las paradojas que surgen desde una vivencia del género que
sitúa a dichos hombres, en tanto sujetos de un determinado género y una determinada
sexualidad, simultáneamente en posiciones hegemónicas y marginadas.
Se busca contribuir a abrir un área de estudio que está prácticamente inexplorada en la
región, al considerar las prácticas de la paternidad más allá del paradigma dominante de las
ciencias sociales, un paradigma que mira desde lo heteronormativo, que ha regulado hasta
ahora la investigación sobre el género y los hombres y ha restringido las preguntas acerca
de la paternidad y sus implicancias. Dicho paradigma ha sido criticado por las teorías queer
y feminista contemporánea, las que han colocado, entre otras cosas, la noción de lo
heteronormativo y de los cuidados como problemas del conocimiento, conectando además
lo personal con lo político, así allanando el camino hacia la politización de la vida
cotidiana.
Desde una perspectiva de género, la politización de las experiencias cotidianas implica,
entre otras cosas, arrojar luz crítica sobre las desigualdades que se estructuran a partir de
normas de género que regulan las interacciones cotidianas, tanto al interior del trabajo de
los cuidados como dentro de las tareas domésticas, en distintos niveles. Por lo general, los
códigos de género comprometen a las mujeres con los trabajos de cuidados (cuidado de sus
hijos, de los hijos de otras personas o de adultos dependientes, muchas veces sin
recompensa económica). Las investigaciones muestran que los hombres generalmente
dedican una parte menor de su tiempo al cuidado y al trabajo doméstico, en el marco de la
naturalización de la crianza como una tarea femenina. Dicho escenario ha variado en ciertas
sociedades -países escandinavos, anglosajones y algunos otros de Europa- con la creciente
participación de los hombres en el cuidado de niños (a través del permiso parental
específico para los hombres y otras políticas de cuidado infantil que promueven la
paternidad). La investigación sobre la participación de los hombres como padres en el
contexto latinoamericano (Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay) muestra que
estos consideran relevante y deseable pasar tiempo con sus hijos. Sin embargo, esta
participación no refleja necesariamente un mayor grado de igualdad entre hombres y
mujeres en contextos domésticos, ya que hay mucha menos consideración entre los
hombres por el reparto igualitario de las tareas domésticas.
Motivos por los cuales se selecciona la teoría.
La elección de perspectiva teórica aquí se orienta hacia los postulados de Judith Butler en
los que se intersectan el género y las sexualidades y donde el género se constituye en el
lenguaje y por tanto no corresponde a una realidad “natural” y biológicamente determinada.
El género, más que un “ser”, consiste en un “hacer”. En este sentido, para Butler la
naturaleza de la norma social del género es contingente por lo que Butler, en su libro
Deshacer el Género, plantea la pregunta ¿El parentesco es siempre heterosexual de
antemano?”. En efecto, para Butler el parentesco no es necesariamente heterosexual y se
basa en “una serie de prácticas que instituyen relaciones de varios tipos mediante las cuales
se negocian la reproducción de la vida y las demandas de la muerte” (Butler, 2006: 150).
Esta noción performativa del parentesco nos resulta particularmente útil para abordar la
cuestión sobre el “hacer” paternidad no heterosexual, más aun cuando Butler señala que
dicha noción además “nos permitiría evitar que una estructura de relaciones hipostatizada
se oculte detrás de los actuales acuerdos sociales y nos permitiría considerar el cómo los
modos de hacer, pautados y performados, hacen funcionar a las categorías de parentesco y
se convierten en los medios a través de los cuales las categorías experimentan una
transformación y/o desplazamiento” (Bulter, 2006: 178).
Contexto histórico de producción de esa teoría.
La noción de Butler sobre el parentesco no heterosexual surge en un contexto de creciente
influencia política del movimiento LGTBIQ que, entre otras cosas, reivindica la igualdad
de derechos, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Butler, sin embargo,
sostiene que el matrimonio homosexual no es lo mismo que el parentesco homosexual, y
sostiene que éstos se han confundido. Según la autora, en la opinión pública el matrimonio
debiera continuar siendo una institución y un vínculo heterosexual y, por tanto, las uniones
no heterosexuales no constituyen relaciones de parentesco. Así, según esta visión, la
sexualidad necesita organizarse al servicio de las relaciones reproductivas y el matrimonio
debiera permanecer como el punto de apoyo que mantiene en equilibrio a las instituciones
de la familia y el parentesco, las que existen una en virtud de la otra. Esta noción del
matrimonio choca en muchas sociedades contemporáneas con la existencia de cierta
cantidad de relaciones de parentesco que no se conforman según el modelo de la familia
nuclear y reproductiva heterosexual y que, por tanto, exceden el alcance de las actuales
concepciones jurídicas, operando según reglas que no se pueden formalizar. Según Butler,
la sociología y antropología recientes muestran cómo las nociones de parentesco se han
desvinculado de la presunción del matrimonio.
Paradigma teórico en el que se enmarca.
El paradigma desde donde nos posicionamos para interpretar las problemáticas señaladas es
el género, es decir, la noción que lo masculino y lo femenino corresponden a fenómenos
sociales y culturales y que como tal comportan determinantes sociológicas, antropológicas,
históricas y políticas, entre otras. Se entiende, por ende, que el género corresponde a lo que
la cultura y la sociedad designan como comportamientos propios de hombres y mujeres,
sobre la base de los cuerpos sexuados. Es dentro del paradigma de género que se ubican los
postulados de Butler. Y probablemente aquel postulado con mayor desarrollo corresponde a
su noción del género como performatividad. Dicha noción lleva la categoría del género al
terreno de las formulaciones hechas desde la teoría de los actos de habla - tesis de John
Austin- que en parte sostiene que la fuerza del lenguaje proviene de las propias palabras, de
los usos de las palabras, más que de la “lógica” de las palabras – dimensión ilocutiva-, y
que estas tiene efectos una vez pronunciadas -dimensión perlocutiva. En esta línea Butler
sostiene que nuestra condición de género se construye a través del discurso social mediante
una compleja trama social que implica una gama de actores, como instituciones médicas,
familiares, gubernamentales, etc. (Butler, 2017: 35). En este sentido, la crítica desplegada
por Butler y otros/as teóricas/os Queer sobre el parentesco no heterosexual ha convertido
estas prácticas en un terreno tanto de disputa de legitimidad como de acción política para
personas y agrupaciones LGTBIQ.
Principales categorías de esta teoría.
Género y performatividad: Como se ha planteado, la categoría de género, que entiende lo
femenino y lo masculino como fenómenos de índole cultural, social, histórico, etc. es
entendida por Butler como performatividad. Esto quiere decir, resumidamente, que
mediante la iteración de actos de habla y su límite en el discurso - el exterior constitutivo-,
lo femenino y lo masculino devienen esquemas normativos que definen actos corporales.
Como señala Butler las normas de género nos producen al “dar forma a modos de vida
corporeizados que adquirimos a lo largo del tiempo” y más relevante aún, quizás, es que
“estas mismas modalidades de corporeización pueden llegar a convertirse en una forma de
expresar rechazo hacia esas mismas normas, y hasta romper con ellas” (Butler, 2017: 36).
Performatividad del parentesco: De lo anterior se entiende que una noción performativa del
parentesco puede ser útil para interpretar los cambios ocurridos en los últimos años
respecto de justamente del parentesco.
Parentesco no heterosexual: La noción de parentesco no heterosexual resulta relevante, para
entender que la homoparentalidad transgrede un límite arraigado en las estructuras del
lenguaje y la cultura que dice relación con la construcción de la realidad en términos
binarios. En este marco binario la esfera de la reproducción indefectiblemente se entiende
como procreación biológica entre macho y hembra, reproduciendo culturalmente un orden
heterosexista.
Heterosexualidad obligatoria: A partir del principio de la procreación la norma heterosexual
ha regulado a los saberes científicos sobre género e identidad sexual. Por ejemplo, para el
Psicoanálisis el proceso de edipalización se resuelve “satisfactoriamente” cuando el
individuo logra una identificación con un progenitor dentro del marco heterosexual,
precedido y articulado en torno al binario de género.
Aportes de la teoría al tema de investigación o campo de estudio
Intersectando la cuestión de los hombres y la paternidad con las sexualidades, Goldberg
señala que las parejas del mismo sexo "hacen" género (expresan feminidad tradicional o
masculinidad) pero también "deshacen" el género a través de las tareas domésticas, ya que
"reinterpretan sus arreglos como pragmáticos y elegidos, así como tal como se define de
manera única por el hecho de que se promulgan en un contexto relacional del mismo sexo",
desafiando así la conceptualización binaria de la división del trabajo y realzando la
necesidad de atender los contextos en los que las tareas domésticas son percibidas y
promulgadas.
Al tomar lo anterior en relación a la noción de Butler que el parentesco -al igual que el
género- es performativo y que no tiene por qué ser necesariamente heterosexual, se puede
pensar que las prácticas de crianza entre personas no heterosexuales también se constituyen
de “manera única” por el hecho de que se dan en un contexto relacional entre personas del
mismo sexo y que desafían las conceptualizaciones de la masculinidad y la paternidad,
realzando también la necesidad de atender a los contextos en los que se suele realizar la
paternidad, a saber, contextos de familias heterosexuales y nucleares.
Dentro de la investigación sobre género y masculinidades en América Latina el estudio de
las paternidades se ha centrado caís enteramente en los hombres heterosexuales, ya sea a
través de la paternidad entendida como el papel de los hombres dentro de las familias, o a
través de la paternidad entendida como la relación entre ser o convertirse en padre y la
identidad de género de los hombres. En Chile específicamente, actualmente casi la totalidad
de las investigaciones sobre paternidad versan sobre el papel de los hombres heterosexuales
en los contextos familiares hetero-normados. En este contexto entendemos que situar la
experiencia de la paternidad en la intersección género/sexualidad y dentro de la concepción
performativa del parentesco permitiría mirar más allá de la investigación actual en la
región.
La investigación en Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos sobre padres no
heterosexuales muestra diversas líneas de indagación según los entornos y procesos en los
que los hombres homosexuales se convierten en padres; como donantes de esperma, dentro
de relaciones heterosexuales anteriores o como padres adoptivos o adoptivos. Lo que
planteamos aquí es desarrollar investigación comparada (Chile y Argentina) -dentro del
contexto cultural de la región- en relación a justamente las vías por las que los hombres no
heterosexuales transitan para llegar a la paternidad. Siguiendo el planteamiento de Butler
sobre la necesidad de entender el parentesco no heterosexual en el contexto de lazos
comunitarios que trascienden los contextos familiares tradicionales y hetero-normados,
entendemos que dichas experiencias de la paternidad se darían en contextos donde gays y
lesbianas establecen negociaciones y acuerdos innovadores (frente a las resistencias de la
heteronorma) para hacer parentesco. En este sentido, es significativo que para Butler las
familias homoparentales representan una ruptura del parentesco tradicional, una ruptura
que desplaza no sólo las relaciones sexuales y bilógicas del lugar central que ocupan en su
definición, sino que “otorgan a la sexualidad un dominio separado del parentesco, lo que
permite que un lazo duradero se pueda pensar fuera del marco conyugal y que se abra el
parentesco a una serie de lazos comunitarios que no pueden reducirse a la familia” (2006:
183).
Bibliografía.
Austin, J. L. (1955). Cómo hacer cosas con palabras. Edición electrónica de
www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía, Universidad ARCIS.
Butler, Judith. (2006). Deshacer el Género. Paidos, Barcelona.
Butler, Judith. (2017). Cuerpos aliados y lucha política. Paidos Básica, Buenos Aires.
Cultura Salud/eme. (2011). Encuesta IMAGES Chile. Santiago: Cultura salud/eme.
Goldberg, Abbie. (June 2013). ‘‘Doing’’ and ‘‘Undoing’’ Gender: The Meaning and
Division of Housework in Same-Sex Couples. Journal of Family Theory & Review 5: 85–
104
Lamas, Marta, (2000). La construcción cultural de la diferencia sexual, PUEG, México.
Porrúa.
Rich, Adrian. (1980) Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. Signs, Vol. 5,
No. 4, Women: Sex and Sexuality, pp. 631-660.
Robaldo, Marcelo. (2011). "La homoparentalidad en la deconstrucción y reconstrucción de
familia. Aportes para la discusión". Revista Punto Género, (N° 1) pp. 171 - 183.
Weeks, Jeffrey (2001): Same sex intimacies: families of choice and other life experiments.
London: Routledge.
También podría gustarte
- Marcelo Robaldo Aportes Sobre Paternidad y Cuerpo ReprodcutivoDocumento12 páginasMarcelo Robaldo Aportes Sobre Paternidad y Cuerpo ReprodcutivoMarcelo Robaldo SalinasAún no hay calificaciones
- Blazquez - Robaldo, MarceloDocumento6 páginasBlazquez - Robaldo, MarceloMarcelo Robaldo SalinasAún no hay calificaciones
- Presentación Teoría Feminista Del Standpoint - 01 - 02Documento31 páginasPresentación Teoría Feminista Del Standpoint - 01 - 02Marcelo Robaldo SalinasAún no hay calificaciones
- Paternidad y Relaciones de Género Emergentes en El Hacer Familia Dentro de Contextos Homoparentales - Tesina - Master - Marcelo - Robaldo PDFDocumento35 páginasPaternidad y Relaciones de Género Emergentes en El Hacer Familia Dentro de Contextos Homoparentales - Tesina - Master - Marcelo - Robaldo PDFMarcelo Robaldo SalinasAún no hay calificaciones
- Figuras Retricas Textos AcadmicosDocumento8 páginasFiguras Retricas Textos AcadmicosEdgar Norabuena FigueroaAún no hay calificaciones
- Proyecto de Investigación Depresion y Ansiedad en Madres de Familia de La I.E Altas Cumbres - Chilca 2021Documento12 páginasProyecto de Investigación Depresion y Ansiedad en Madres de Familia de La I.E Altas Cumbres - Chilca 2021LUIS AMESAún no hay calificaciones
- Top NistagmoDocumento14 páginasTop NistagmoJaime TobarAún no hay calificaciones
- Ciencia Jimena PerezDocumento6 páginasCiencia Jimena Perezotras cosasAún no hay calificaciones
- FUNCIONES EJECUTIVAS y TDAH 2016Documento44 páginasFUNCIONES EJECUTIVAS y TDAH 2016lilianateAún no hay calificaciones
- Programa Contaduria EAFIT 40 AniosDocumento272 páginasPrograma Contaduria EAFIT 40 AniosSonia QuinteroAún no hay calificaciones
- Alipio PaollettiDocumento3 páginasAlipio PaollettiGabriel ErdmannAún no hay calificaciones
- Carpeta Pedagogico SalleDocumento7 páginasCarpeta Pedagogico SalleEdikandubal Ramirez VelazqueAún no hay calificaciones
- Los Principales Paradigmas de La Psicología EducativaDocumento6 páginasLos Principales Paradigmas de La Psicología EducativaDanielQuintanaAún no hay calificaciones
- Teoria de TangenciasDocumento40 páginasTeoria de TangenciaslikerazAún no hay calificaciones
- Guia Liberalismo y Nacionalismo RevDocumento3 páginasGuia Liberalismo y Nacionalismo Revfjuribe100% (1)
- Manual Didactica PlasticaDocumento1 páginaManual Didactica PlasticaVero AmayaAún no hay calificaciones
- Catálogo: Frutas NativasDocumento56 páginasCatálogo: Frutas Nativaskevin UrrozAún no hay calificaciones
- 2023 - 60 - Criterios - Proyecto FinalDocumento2 páginas2023 - 60 - Criterios - Proyecto FinalKarina Mendoza CajarAún no hay calificaciones
- CibernéticaDocumento16 páginasCibernéticaIris RmzAún no hay calificaciones
- Rubrica CurriculoDocumento2 páginasRubrica CurriculoPauli Flores Echeverría100% (2)
- Que Vale Una MisaDocumento2 páginasQue Vale Una MisaMarcela GonzalezAún no hay calificaciones
- Instrumentacion Industrial - SimbologíaDocumento17 páginasInstrumentacion Industrial - SimbologíaRCasuittoAún no hay calificaciones
- Copia de Japonés Básico IDocumento52 páginasCopia de Japonés Básico Idominox122Aún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico #4 - Límites y ContinuidadDocumento2 páginasTrabajo Práctico #4 - Límites y ContinuidadDaniél CárdenasAún no hay calificaciones
- SST-PR-03 IPERC - Linea Base PDFDocumento17 páginasSST-PR-03 IPERC - Linea Base PDFGabrielVargasAriasAún no hay calificaciones
- S21 - Lectura - Iv-El ChilaloDocumento7 páginasS21 - Lectura - Iv-El ChilaloCIBER CLASES PERU86% (14)
- 6º. Secuencia EM. Diversidad Ambiental 2019Documento19 páginas6º. Secuencia EM. Diversidad Ambiental 2019Mariana Santillán0% (1)
- Aprendizaje - Servicio PDFDocumento84 páginasAprendizaje - Servicio PDFAndreaAún no hay calificaciones
- Etica Fase3 SombreroDocumento7 páginasEtica Fase3 SombreroNaila QuinteroAún no hay calificaciones
- Calidad en La Atención Del PacienteDocumento5 páginasCalidad en La Atención Del Pacientebalderas135384Aún no hay calificaciones
- ??4° S2 S3 PLAN ANALÍTICO ? Esmeralda Te EnseñaDocumento16 páginas??4° S2 S3 PLAN ANALÍTICO ? Esmeralda Te EnseñaAome LunaAún no hay calificaciones
- Estadistica Como Apoyo A La EducacionDocumento28 páginasEstadistica Como Apoyo A La Educacionangarivas808Aún no hay calificaciones
- 10 - Suplemento - Qia.10Documento43 páginas10 - Suplemento - Qia.10pipoteAún no hay calificaciones
- PlantaDocumento12 páginasPlantachelo4Aún no hay calificaciones