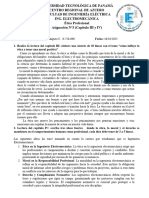Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Fize PDF
Fize PDF
Cargado por
Blanquita Castillo Cantante0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistas6 páginasTítulo original
366000588-Fize.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistas6 páginasFize PDF
Fize PDF
Cargado por
Blanquita Castillo CantanteCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
Michel Fize
LOS ADOLESCENTES
ADOLESCENTE, S. Del latín adolescens (“que está creciendo”), el término
aparece en francés en el siglo XIV. Ya en la antigua Roma suele
confundirse con otros términos similares, como “muchacho” o “joven”.
De hecho, el adolescente romano, cuya edad va de 17 a 30 años,
corresponde más a un joven adulto que a nuestro adolescente
moderno. Esta confusión perdura a lo largo del Antiguo Régimen,
periodo durante el cual la palabra “adolescente” se usó menos que la de
“niño” o “joven”. Al igual que en Roma, sólo designa a los varones, y en
los libros de Marot, Villon o La Bruyère se emplea con un sentido
despectivo. El adolescente no es más que un “mocoso virgen”, un
“novato algo necio”.
La adolescencia corresponde inicialmente al periodo que separa la
niñez de la juventud (aproximadamente de los 12 a los 20 años). Esta
definición puede considerarse simplista porque asimila la adolescencia
a la “crisis de la pubertad”. Una definición más amplia, que surgió a
finales del siglo XIX con el desarrollo de la enseñanza secundaria, hace
de la adolescencia una verdadera “clase de edad”, crisol de una cultura
específica.
El enfoque histórico-sociológico destaca menos “una edad de
transición” que un estado social y cultural, menos el “singular”
adolescente que el “plural” generacional. Lo que determina su
identificación ya no es tanto la pubertad sino los aspectos culturales y
sociales. Tomando en cuenta tanto la evolución y la precocidad de la
cultura adolescente como el desarrollo de la escolaridad obligatoria y el
mayor acceso a los estudios superiores, podemos considerar que la
adolescencia comienza con la entrada a esta cultura, es decir, hacia los
10 años aproximadamente, y termina con los años de preparatoria.
))((
MICHEL FIZE Los adolescentes
© FCE - Prohibida su reproducción total o parcial 1
Introducción
Todos creemos conocer a los adolescentes. Y nos equivocamos. Esos
muchachos y muchachas que designamos con esta palabra cambian
permanentemente porque el mundo también está en constante
evolución, de modo que los adolescentes de hoy ya no se parecen a los
de ayer (excepto en lo que concierne a la pubertad, la cual obedece a
inmutables mecanismos biológicos).
Antes que nada, ¿cuántos son? Su número varía en función de las
edades elegidas. En Francia, si escogemos el grupo de los de 12 a 20
años, obtenemos el número de siete millones, es decir, 12.5% de la
población. Esta edad, que no solamente es biológica sino social, resulta
menos definida de lo que parece, por lo que hemos de observar con
nuevos ojos este mundo, que tiene muchos aspectos extraños.
Invitamos aquí al lector a una verdadera operación de desciframiento.
Si bien los adolescentes actuales disponen de su propio lenguaje, de
su propia realidad cultural, de sus códigos indumentarios específicos,
su mundo resulta difícil de aprehender. Nos hacemos muchas
preguntas acerca de ellos. ¿Con quiénes tratan? ¿Ya han hecho el
amor? ¿Se emborrachan, fuman marihuana, se “revientan” en unas
rave parties? ¿Son violentos? ¿En qué creen todavía, inmersos en una
sociedad que ya no cree en nada? ¿Les gusta el dinero? y ¿qué hacen
con él? A falta de respuestas a todas estas preguntas solemos tener
ideas preconcebidas.
De hecho, la adolescencia se presta a interpretaciones variadas,
concurrentes, a veces contradictorias. Basándonos en los numerosos
datos disponibles, procuraremos enfocar el tema de la manera más
completa posible. Historia, psicología, antropología, medicina,
sociología… todas estas disciplinas tienen que ver con la adolescencia.
Sin embargo, ninguna podría por sí sola decir toda la verdad sobre esta
compleja edad de la vida. Como lo diría el profesor Jeammet: “Por el
contrario, cada una de ellas se sitúa en contrapunto y no en oposición
con las demás”.
En efecto, nuestra percepción de la adolescencia no remite tanto a
una realidad inasible, sino al campo más confuso de las
representaciones: idealización para unos, reprobación para otros. Al fin
y al cabo, ¿no será la adolescencia el espejo de lo que ya no somos, el
territorio de nuestra nostalgia?
El miedo y la fragilidad predominan en estas representaciones. Por
consiguiente, la sociedad sólo mira a la adolescencia a través de sus
dificultades y sufrimientos, su despreocupación y su inconsciencia. De
ahí su “medicalización” a ultranza.
Se dice toda clase de cosas sobre los adolescentes: que están bien
consigo mismos pero mal con su vida (o viceversa), bien en su familia
MICHEL FIZE Los adolescentes
© FCE - Prohibida su reproducción total o parcial 2
pero no muy felices en la escuela (o a veces lo contrario). También ellos
dicen cosas sobre sí mismos, a menudo las mismas o algunas otras:
que se llevan bien con sus pares, que tienen confianza en el futuro,
etcétera.
Independientemente de lo que se dice de ellos, se les suele
presentar -sobre todo a los más jóvenes y sobre todo en los medios de
comunicación- como “unos delincuentes, unos holgazanes”. ¿Acaso no
se les califica de cínicos, violentos, superficiales? ¿Acaso no se les
reprocha el sólo pensar en divertirse, salir, escuchar música? Lo cierto
es que nos preocupamos por ellos o a causa de ellos. Se les ordena
que dejen de tomar, que dejen de fumar, que usen preservativo, a
veces con tanta torpeza que se vuelve una incitación a hacer todo lo
contrario.
Así es como desde hace muchos años decenas de libros analizan
detalladamente las conductas de los adolescentes, los peligros a los
que están expuestos y a veces confrontados. Hay un sinnúmero de
obras escritas por psicoanalistas, psiquiatras, pediatras y
psicoterapeutas que nos explican cuán frágil es el adolescente, cuán
propicia es esta edad para los “problemas” y, por consiguiente, cuán
necesario es que los padres, los profesores y’ las instituciones estén
atentos a estos peligros y vigilen estas conductas. Semejantes
representaciones son tanto más poderosas cuanto que los mismos
adolescentes interiorizan “de buena gana” este discurso negativo sobre
ellos. ¿Se dice que están en “crisis”? El que así sea lo mostrarán en el
momento oportuno: serán violentos e inmaduros si llega el caso.
En resumen, los adolescentes son objeto de toda clase de (malos)
comentarios. Pero ¿con qué derecho solemos llamarlos “nuestros”
adolescentes? ¿Este adjetivo posesivo no será, para los adultos, una
manera de apropiamos de esta edad que podría escapársenos?
No se trata aquí de alabar los méritos de los adolescentes (en efecto,
semejante proyecto no sería muy científico), sino simplemente de
hacerles justicia. Ni referencia, ni deferencia: éste será nuestro
propósito. Los adolescentes no son “mejores” que los adultos; incluso
pueden resultar peores... como cualquiera.
))((
MICHEL FIZE Los adolescentes
© FCE - Prohibida su reproducción total o parcial 3
I. El adolescente frente a sí mismo
La adolescencia es la pubertad
Sigo llamándole infancia, a falta de un
término adecuado para expresarlo,
porque esta edad se acerca a la
adolescencia sin ser aún la de la
pubertad.
ROUSSEAU, Emilio, 1762
Según la idea comúnmente admitida, la adolescencia siempre ha
existido. Primero porque la palabra es muy antigua. En efecto, fue
utilizada desde la Antigüedad por numerosos autores grecolatinos. Por
Platón en los diálogos socráticos, El banquete y La república, por Ovidio
en el Arte de amar; por Plauto en Los prisioneros, por Cicerón en las
Tusculanas o De senectute... Sin embargo, el adolescente (tanto la
palabra como el “referente”) no se impone sino hasta la segunda mitad
del siglo XIX. También empieza a tener una connotación más negativa.
Existe un creciente recelo ante esta mutación que vuelve al individuo
peligroso para sí mismo y para los demás. Médicos, juristas y
magistrados hacen de esta metamorfosis el origen de todos los
peligros. La sexualidad que alcanza su madurez preocupa a unos y
otros.
La adolescencia siempre ha debido existir ya que la pubertad,
ciertamente, siempre ha existido y en todas partes. Desde este punto
de vista, adolescencia es sinónimo de pubertad. Cuando menos, ésta
es la definición más usual. Heredada de la medicina y de la biología,
esta definición remite a las modificaciones corporales (se habla
entonces de pubertad física) pero también -con las aportaciones de la
psicología- a los mecanismos de maduración psíquica y afectiva (se
habla en este caso de pubertad mental). Cuerpo nuevo, mente nueva,
es el “segundo nacimiento” del que habla Rousseau.
Volvemos a encontrar la confusión entre adolescencia y pubertad en
la obra de Freud, quien, cabe recordarlo, se interesó poco en esta edad
de la vida, a la que sólo trata específicamente en el tercero de sus Tres
ensayos para una teoría sexual (1905), en el que hace algunas
consideraciones sobre “las metamorfosis de la pubertad”.
Esta confusión no ha desaparecido con el tiempo, pues sigue vigente
para la mayoría, por no decir la totalidad, de los psicólogos,
psicoanalistas, psiquiatras, psicoterapeutas. Según estos especialistas,
la adolescencia equivaldría al “fenómeno de la pubertad”, en sus
MICHEL FIZE Los adolescentes
© FCE - Prohibida su reproducción total o parcial 4
dimensiones fisiológicas y psíquicas... no obstante con algunas
divergencias cuando se trata de determinar si las transformaciones
corporales preceden o no a las mutaciones psíquicas (los psicoanalistas
tienden a contestar afirmativamente).
Sin embargo, esta definición de la adolescencia es “incompleta” e
incluso “inexacta”. Lo que decía Heidegger del hombre se puede aplicar
aquí al adolescente: “Es un ser tan complejo, tan polimorfo y tan diverso
que siempre escapa en algún aspecto a toda definición. Sus facetas
son demasiado numerosas” (Kant y el problema de la metafísica, 1929).
La adolescencia no solamente es ese proceso vital que llamamos
pubertad (con sus dos vertientes, biológica y psíquica), sino también un
estado social y cultural, caracterizado por una nueva relación con el
mundo y con los demás, por nuevos modos de vida entre semejantes.
De modo que la adolescencia resulta ser, según la acertada
expresión de Marcel Mauss, “un hecho social total”. La relación
dialéctica entre desarrollo individual y desarrollo social, que Erikson
puso en evidencia en su tiempo, vuelve necesaria, para la comprensión
del fenómeno, la contribución de todas las disciplinas: historia,
psicología, etnología, sociología. No se podría prescindir de sus
aportaciones, a riesgo de equivocarse.
La adolescencia es también un hecho desvirtuado por los prejuicios.
Un hecho complejo, por cierto. Con ella nos encontramos en la
encrucijada entre lo social y lo individual, la naturaleza y la cultura, lo
fisiológico y lo simbólico. De tal suerte que ninguna definición puede por
sí sola dar cuenta de esta complejidad. Por consiguiente, ningún
especialista podría pretender detentar el monopolio del conocimiento
del corazón y de la mente adolescentes. En efecto, la adolescencia es
algo tan plural como singular y, como no tardaremos en verlo, genera
tantas aspiraciones como preocupaciones.
Así pues, la adolescencia no es un estado natural de la existencia,
sino una construcción social. Es la verdadera nueva edad de la vida,
más que la juventud. Bajo el Antiguo Régimen, esta juventud que
incluye, según los historiadores, a los que tienen entre 18 y 25 años,
estaba organizada muy oficialmente de diferentes formas: cofradías,
“abadías de juventud”, “bachillerías”, entre otras. En cambio, en aquel
entonces no había adolescentes. Como lo demostró Philippe Ariès en
L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime (1960), el mundo
laboral absorbía a los niños demasiado temprano como para que
pudieran conocer este periodo intermedio “entre dos edades”; se
volvían adultos sin ninguna transición. Unos adultos precoces, en suma.
De tal suerte que el intermedio, la adolescencia, no tenía razón de ser.
De hecho, sigue ocurriendo lo mismo en las sociedades tradicionales en
las que el niño, a veces desde antes de la pubertad, llega a engrosar
las filas de los trabajadores adultos.
MICHEL FIZE Los adolescentes
© FCE - Prohibida su reproducción total o parcial 5
La adolescencia es, pues, el producto de condiciones y
circunstancias sociales determinadas. El surgimiento de una edad
adolescente data en realidad de finales del siglo XIX, con el desarrollo
de la enseñanza secundaria. Al “encerrar” a sus hijos en el colegio para
controlarlos mejor y al mismo tiempo alejarlos de su poder político y
económico, la burguesía inventa una verdadera “nueva edad de la
vida”. Agrupados ya por edades y por uniformes, esos muchachos (las
muchachas los alcanzarán mucho más tarde) se crean solidaridades, se
forjan una primera conciencia de generación, lo cual no deja de
inquietar a esta misma burguesía, que se apresura a confiar a la
psicología la tarea de organizar la pedagogía, y a los movimientos de
juventud la de encauzar a esos adolescentes turbulentos que podrían
verse tentados por una vida desordenada o azarosa.
Habrá que esperar a los años sesenta y a la masificación escolar
para que esta adolescencia -que estaba reservada a unos cuantos (los
jóvenes burgueses)- se convierta en una adolescencia para todos:
chicos y chicas (con el desarrollo conjunto de los establecimientos
escolares mixtos). El surgimiento, y luego la propagación de una cultura
específica de esta edad (de inspiración estadunidense), van a reforzar
el sentimiento de pertenencia a esta “nueva clase de edad” que Edgar
Morin evoca en sus análisis. El rock and roll, el cine americano, el de
James Dean y Marlon Brando, el yeyé y los “camisas negras” en
Francia caracterizan entonces a este nuevo mundo.
Ha transcurrido medio siglo desde aquel entonces. Los adolescentes,
cada vez más numerosos, están más inmersos que nunca en su
mundo, el cual se enriqueció y se diversificó. Hoy conforman todo un
grupo social con sus valores y sus usos compartidos.
MICHEL FIZE Los adolescentes
© FCE - Prohibida su reproducción total o parcial 6
También podría gustarte
- Yo Siento Señor, Háblame. Partitura DO+ PDFDocumento1 páginaYo Siento Señor, Háblame. Partitura DO+ PDFsocuteAún no hay calificaciones
- El Derecho Como ValorDocumento2 páginasEl Derecho Como ValorKaren SánchezAún no hay calificaciones
- Samuel Renihan - El Misterio de CristoDocumento259 páginasSamuel Renihan - El Misterio de CristoPaul Lazo Arevalo100% (2)
- Dieta Sin Vesicula CuadroDocumento1 páginaDieta Sin Vesicula CuadrosocuteAún no hay calificaciones
- Moral y Moralismo 015 - DelhayeDocumento6 páginasMoral y Moralismo 015 - DelhayesocuteAún no hay calificaciones
- 20 Preguntas Que Salvan Un MatrimonioDocumento3 páginas20 Preguntas Que Salvan Un MatrimoniosocuteAún no hay calificaciones
- Sesboue EUCARISTÍA - DOS GENE RACIONESDocumento38 páginasSesboue EUCARISTÍA - DOS GENE RACIONESsocuteAún no hay calificaciones
- Maria Musica de Dios CDocumento2 páginasMaria Musica de Dios CsocuteAún no hay calificaciones
- Partitura Entre Tus Manos PDFDocumento1 páginaPartitura Entre Tus Manos PDFsocuteAún no hay calificaciones
- Liderazgo y Entornos-Complejos PDFDocumento7 páginasLiderazgo y Entornos-Complejos PDFsocuteAún no hay calificaciones
- LENGUAJE RELIGIOSO QueirugaDocumento7 páginasLENGUAJE RELIGIOSO QueirugasocuteAún no hay calificaciones
- 01 El Saber Filosófico y Sus CaracterísticasDocumento4 páginas01 El Saber Filosófico y Sus CaracterísticassocuteAún no hay calificaciones
- El Espacio Íntimo en La Construcción IntersubjetivaDocumento5 páginasEl Espacio Íntimo en La Construcción IntersubjetivaJose David Dimas NoyaAún no hay calificaciones
- CÚRESE USTED MISMO E. Bach. Material Diplomado.Documento24 páginasCÚRESE USTED MISMO E. Bach. Material Diplomado.natalykrisia100% (1)
- 13filo Del Siglo XIXDocumento22 páginas13filo Del Siglo XIXVictor SotoAún no hay calificaciones
- Lo Obvio y Lo Obtuso, Roland BarthesDocumento23 páginasLo Obvio y Lo Obtuso, Roland BarthesboxniAún no hay calificaciones
- Tarea 3-GrupoColaborativo-224Documento16 páginasTarea 3-GrupoColaborativo-224karolinaAún no hay calificaciones
- Pedro R. David - Sociología JurídicaDocumento293 páginasPedro R. David - Sociología JurídicaDaniel Diaz100% (1)
- Guia Positivismo Melany UruetaDocumento3 páginasGuia Positivismo Melany UruetaMelany UruetaAún no hay calificaciones
- Cuestionario Actividad FormativaDocumento5 páginasCuestionario Actividad FormativaRox Cueva100% (2)
- Lenguaje y PensamientoDocumento6 páginasLenguaje y PensamientoCristianDavidCarrascoAún no hay calificaciones
- Asignación Capítulo 3 y 4Documento1 páginaAsignación Capítulo 3 y 4Heriberto DominguezAún no hay calificaciones
- Confucionismo - Introducción A Una Religión Oriental MilenariaDocumento11 páginasConfucionismo - Introducción A Una Religión Oriental MilenariarodrigoamjAún no hay calificaciones
- Función Educativa en Trabajo SocialDocumento16 páginasFunción Educativa en Trabajo SocialLeslie Infantes EncarnaciónAún no hay calificaciones
- La Negación (1925)Documento5 páginasLa Negación (1925)steph otth100% (1)
- Modelo Educativo Basado en CompetenciasDocumento5 páginasModelo Educativo Basado en Competenciasnancy cerecedaAún no hay calificaciones
- Teoria General de La Prueba Temas 1 Al 5Documento23 páginasTeoria General de La Prueba Temas 1 Al 5paulina garciaAún no hay calificaciones
- Sociedad y Cultura 1Documento51 páginasSociedad y Cultura 1Flavio SantosAún no hay calificaciones
- Abric-Representaciones SocialesDocumento10 páginasAbric-Representaciones SocialesGabriel Gomez SanchezAún no hay calificaciones
- Diapositivas de Habilidades Del PensamientoDocumento10 páginasDiapositivas de Habilidades Del PensamientoÁngel MorochoAún no hay calificaciones
- Discernimiento en Caso de SidaDocumento10 páginasDiscernimiento en Caso de SidaMarcos Martín Martínez ParedesAún no hay calificaciones
- Redaccion PDFDocumento3 páginasRedaccion PDFAntonio di SalieriAún no hay calificaciones
- Los Juegos Del Hambre. Comparación de Los Sistemas de Gobierno de Panem y VenezuelaDocumento159 páginasLos Juegos Del Hambre. Comparación de Los Sistemas de Gobierno de Panem y VenezuelaAndreaMartínezUrbáezAún no hay calificaciones
- Teófilo Pichardo - Homilética para El Siglo XXIDocumento93 páginasTeófilo Pichardo - Homilética para El Siglo XXIRicardo BohorquezAún no hay calificaciones
- Huellas Espistemológicas de La Educ. ComparadaDocumento17 páginasHuellas Espistemológicas de La Educ. ComparadaCelina RodríguezAún no hay calificaciones
- 4 Teoría Del Desarrollo CognitivoDocumento21 páginas4 Teoría Del Desarrollo CognitivoEstrella Sarahí Martínez RiveraAún no hay calificaciones
- Razones para InvestigarDocumento2 páginasRazones para InvestigarCARLAQUEAAún no hay calificaciones
- Deontologia 1Documento8 páginasDeontologia 1Jose ChipanaAún no hay calificaciones
- Historia Del Método CientíficoDocumento19 páginasHistoria Del Método CientíficonixonAún no hay calificaciones
- San Agustín de HiponaDocumento10 páginasSan Agustín de HiponaGherveth Santis SantizoAún no hay calificaciones