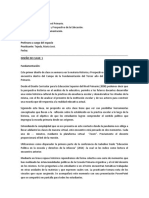Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Capítulo 6 - Transposición Didáctica. Bronckart
Capítulo 6 - Transposición Didáctica. Bronckart
Cargado por
María Melodía Dugart0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
78 vistas10 páginasTítulo original
Capítulo 6 - Transposición didáctica. Bronckart (1)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
78 vistas10 páginasCapítulo 6 - Transposición Didáctica. Bronckart
Capítulo 6 - Transposición Didáctica. Bronckart
Cargado por
María Melodía DugartCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 10
CAPITULO 6
LA TRANSPOSICION DIDACTICA.
HISTORIA Y PERSPECTIVA DE UNA
PROBLEMATICA FUNDAMENTAL!
Jean-Paul Bronckart & Itziar Plazaola Giger
1. Surgimiento de un concepto
y de una problematica
1.1. Verret (1975)
Nuss precursores son legién, por lo tanto, el origen ultimo
de un concepto y/o de una problematica cientificos es siempre
incierto, y su busqueda, vana, pueril. Recordado esto, conviene
reconocer que el movimiento que desde hace dos décadas trata
de conceptualizar nuevamente la diddctica, con motivaciones y
determinaciones miltiples, ha tomado una orientacién que mucho
le debe al capitulo que Verret dedicé a la transposicion didac-
tica en Le temps des études (1975). Reproducimos a continuacién
algunos enunciados liminares de este capitulo.
“Toda practica de ensefianza de un objeto presupone la transformacién
previa de su objeto en objeto de ensefanza. Esta transformacién implica
que la divisién del trabajo ha autonomizado el proceso de transmisién del
saber respecto del proceso de aplicacién y ha constituido para cada practica,
una practica distinta de aprendizaje [...] En este trabajo de recorte y de
transposicién, se instaura necesariamente una distancia entre la practica
de la ensefianza y la practica de aquello que se ensefia, entre la practica de
1 Traduccién de: Bronckart, J.-P. & Plazaola Giger, I. (1998). “La transposition
didactique. Histoire et perspectives d’une problématique fondatrice”, Prati-
ques, 97-98, 35-58.
transmisién y la prdctica de invencidn, entre «ars docendi» y «lars inve
niendi» e incluso «l’ars exponendi»” (Verret, 1975, p. 140).
De nuestra relectura e interpretacion de este texto, retenemos
cuatro temas intimamente ligados:
a) La divisién del trabajo, caracteristica de las sociedades contem:
pordneas, se traduce en practicas distintas y auténomas, prac
ticas dirigidas a objetos diferentes, que movilizan y/o generan
saberes especificos. La utilizacién de estos ultimos se realiza
en el marco de subpracticas diferentes (que el autor denomina
procesos): por una parte, las practicas de invencién del sabor
y las de su (re-) puesta en prdctica en la accién; por otra parte,
las practicas de transmisién del saber en los procesos de expo»
sicién cientifica o de exposicién diddctica. Sin embargo, aunque
parezcan remitir a un referente comun, al ser auténomas, esai
diferentes practicas de explotacién del saber dan a ese saber unit
apariencia y una organizacion especificas: el saber puesto en
juego por la transmisi6n didactica difiere del saber movilizado
en la transmisién cientifica y del saber tal como es inventado 0
puesto en practica.
b) Un objeto de saber comporta una parte de mismidad (un refo
rente comtin) y una parte de especificidad que deriva de las pro.
piedades particulares de las practicas que lo utilizan. Al introdu:
cir el concepto de transposicidn diddctica, Verret agrega a esti
diferencia una hipétesis de veccidn: la transposicién designa law
transformaciones que soporta un saber dado durante la expo
sicién didactica, considerando el comportamiento que tiene est
mismo saber en la transmisién cientifica o en los procesos dé
invencién y de puesta en practica. Esto presupone una filiacién
de los saberes que puede representarse como un trayecto di
invencién — exposicién cientifica — exposicién didactica +
puesta en practica.
c) Tratandose de la practica de la exposicién didactica, el uso met)
dico de un saber es sometido a tres conjuntos de exigencias
o determinaciones. El] primer conjunto esta relacionado con lj
naturaleza misma del saber movilizado, con su complejidad
intrinseca, con el tipo de relacién que tiene con las practicas do
invencién de donde proviene, con la forma en que ha sido textui
lizado en la exposicién cientifica. El segundo conjunto designa «|
102 CapiTULo 6
estatus de los destinatarios de la transmisién, a saber: la edad de
los educandos, para que los saberes a ensefiar estén adaptados a
y articulados segitin el estado y las formas (pre-nociones, image-
nes, etc.) de sus conocimientos previos; el proceso de aprendizaje
mismo, ‘es decir, la interiorizacién de esquemas operativos que
implican la repeticién y el habito. El tercer conjunto concierne
al contexto institucional de las practicas de transmisi6n, tanto
las competencias y actitudes de los docentes como el ritmo, la
progresién y la continuidad, caracteristicos de la organizacién
de los programas de las instituciones de “transmisién escolar
burocratica”.
Con estas exigencias, el saber didactizado presenta las siguien-
tes caracteristicas: desincretizacién, es decir, el recorte de los
saberes que emanan de la “practica teérica” en “campos de saberes
delimitados que generan practicas de aprendizajes especializa-
dos”; la despersonalizacién, en otras palabras, “la separacién del
saber y de la persona” ({quién la produjo?); la programabilidad
u organizacion de los saberes en “secuencias razonadas para
lograr una adquisicién progresiva”. Dadas estas exigencias,
el proceso de transmisi6n se caracteriza por la publicidad
del saber a transmitir, es decir, por su “definicién explicita, en
comprensi6n y en extensién” que requiere, ademas, un proceso
de control social de los aprendizajes. Estas propiedades obliga-
das del proceso y del saber diddcticos permiten delimitar los
saberes transmisibles en la escolaridad y los que no lo son, por
razones sociales 0 gnoseolégicas. Por tltimo, tales propiedades
especificas no son necesariamente negativas: segtin Verret, la
didactizacién del saber protege al alumno “de los errores y de
los callejones sin salida de las investigaciones erréneas [...], de
las discontinuidades de las investigaciones interrumpidas [...],
de la dispersién en la aprehensién del objeto”.
—
Aunque indiscutiblemente fundante, este texto es de una inte-
igibilidad relativa: el aparato conceptual que moviliza es bas-
‘tante vago (cf. la economia de las nociones de practica, proceso,
‘objetos, saberes, aplicacion, transmisién, exposicién, etc.), porque
“parece no distinguir los procesos de ensefianza de los procesos de
Aprendizaje y porque algunas propiedades de los saberes didac-
tizados sélo son definidas de manera alusiva (ver el estatus de
Jean-Paut BRonckarr & ItziaR PLAZAOLA GIGER 103
la despersonalizacion). El “movimiento de los saberes”, descrita
mas arriba, no esta explicitamente formulado en el texto y deja
planeando una duda sobre el lugar que ocupan las practicas de
invencion, situadas en principio en el campo cientifico, también
descritas a veces en los procesos de aprendizaje de los alumnou
(en términos de “reinvencién”). Como consecuencia de esta impr
cisién, el origen de los saberes didactizados 0, aun aquello a lo que
se oponen las propiedades especificas de esos saberes, no aparedé
con claridad. En ciertos pasajes estas propiedades se oponen a li
de los saberes tal como se presentan en la exposicién cientifica; on
otros casos, ellas se oponen mas bien a los saberes tal como sont
inventados, reinventados, puestos en practica. Verret parece dir
por sentado que las practicas de ensefianza escolar se desarrollan
efectivamente segtin un programa razonado, en una progresiéit
basada en los grados de dificultad de los aprendizajes requeridos,
lo que ameritaria una demostracién empirica.
A pesar de estas dificultades, explicadas parcialmente por ol
caracter “secundario” del tema de la transposicién didactica en la
obra de Verret, sus propuestas nutrieron el proceso de refundaciéi
de la didactica de las matematicas, casi simultAneamente desarro
llada por Brousseau (1980, 1986, 1990), Brun (1980, 1994, 1996),
Brun & Conne (1990), Chevallard (1978), Chevallard & Joshua
(1982), Conne (1981, 1992) y otros. Le debemos a Chevallard
(1985) la elaboracién de una primera sintesis teérica en la que |i
transposicion esta en el centro de la problematica didactica. Se
trata de una obra estimulante, provocadora y problematica qui
sigue siendo hoy en dia una referencia inevitable que conviene
tratar en detalle.
1.2. Chevallard (1985/1991)
No criticaremos la cuestién de la dimensién disciplinar de li
teoria de Chevallard, evidenciada en la confusién en los subtitulos
de La transposition didactique ({se trata de la didactica de law
matematicas o de la diddctica “en general”?). El autor lo explica en
el epilogo de la segunda edicién (1991), y nosotros acordamos con (|
en que sus propuestas son una contribucién a la constitucién de una
ciencia didactica, mas alla de las especificidades de las diversay
materias de ensefianza (matematicas, ciencias, lenguas, etc.).
104 Capiruo 6
Para Chevallard, la didactica de las materias escolares tiene por
prieto una formacién tecnocultural, el sistema didactico. Dicho
‘sistema organiza una relacién (didactica) entre tres polos (docente,
ducando y saber a transmitir) desarrollada en una temporali-
dad particular (tiempo didactico) y donde se establecen contratos
(didacticos). Respecto de las problematicas de la pedagogia general,
e la psicopedagogia y de la antigua didactica general, la especi-
ficidad de esta disciplina consiste en focalizar deliberadamente
cuestionamiento en el estatus de los saberes didactizados. Su
objeto es la transposicion, definida, como plantea Verret, por las
transformaciones que se operan o la distancia que se establece entre
os saberes cientificos, los saberes seleccionados para la ensehanza
‘los saberes efectivamente ensefiados. La delimitacién de este
spacio problematico, segin Chevallard, es la condicién misma
e la instauracion de la ruptura fundadora de todo procedimiento
cientifico. El trabajo del especialista en didactica se concentra en
el andlisis e interpretacin de los fendmenos observables en dicho
espacio y es él quien debe ejercer la funcién de critica o de “vigi-
Jancia epistemoldégica”.
_ Sisu objeto central son los saberes puestos en juego en el sistema
didactico, la problematica de la transposicién exige necesariamente
‘un anilisis de los fendmenos que preceden a este sistema y los que
derivan del mismo.
En cuanto a los primeros, la cuestidn planteada es el estatus de
los saberes-origenes que emanan de las instituciones de produc-
‘cién cientifica, calificados, por ello, como cientificos. E] autor, en la
primera version de su texto, observa que la génesis sociohistérica de
‘estos saberes merece ser estudiada (1985, p. 48) pero, en el epilogo
de la segunda version (1991, p. 217), inspirandose en la teoria del
campo de Bourdieu (1977, 1980), subraya que dicho estatus puede
‘ser considerado como tal no por sus propiedades intrinsecas ni
‘por la calidad de sus productores, sino bajo el efecto de un proceso
sociocultural de valorizacion.
Respecto de los segundos, el problema es el caracter de las rela-
ciones del sistema didactico con su entorno social, relaciones estas
que permiten comprender especialmente los motivos de las transfor-
_maciones que sufren en forma periddica los saberes ensefiados (cf.
infra) y que condicionan todo proceso de transposicion. Los sistemas
| didacticos se integran de inmediato en un sistema de ensefianza,
JeAN-PauL BRONCKART & ITZIAR PLAZAOLA GIGER 105
que puede definirse como el conjunto de los dispositivos estructus
rales de un orden de ensefianza (tipo de establecimiento educativo,
naturaleza de los programas y de los instrumentos pedagégicos,
etc.). Por su parte, los sistemas de ensefianza estan articulados con
el entorno social, en un sentido amplio, que incluye a los padres,
a las instancias politicas generales, a la administracién escolar,
etc. Chevallard agrega que las determinaciones sociopoliticas
generales sdlo ejercen sus efectos sobre los sistemas de ensehansit
y sobre los sistemas didacticos a través de la noosfera, formacién
social siempre presente en las bambalinas de la ensefianza (sali
de profesores, comisiones oficiales u oficiosas, editores, autores
de manuales, etc.) que acttia concretamente en el aprestamiento
didactico de los nuevos saberes a ensefiar.
Sobre esta base se puede establecer un esquema de la dindmica
de la transposicién en su marco estructural, pueden analizarae
los motivos de las transformaciones periddicas de los saberes A
ensefiar, identificar las limitaciones que condicionan los plane
didacticos de esos contenidos y definir las caracteristicas propiat
de los saberes didactizados.
La dinamica de la transposici6n representada en el esquema
sdlo es una de las miltiples ilustraciones posibles del nucleo dura
de la teoria de Chevallard.
Sistema educativo
Sistemas de ensefianza
Tipo de escuela, objetivos,
niveles de escolaridad
Saber cientifico
¥
Sistemas didacticos
Curso, alumnos, docente,
tipo de contrato didactico
Saber ensefiar tal
como aparece en los
Textos pedagégicos
v
Saber ensefiado tal
como funciona en la
Practica pedagégica
Los motivos (0 razones) de las nuevas transposiciones dependet)
del hecho de que el sistema didactico esta abierto a su entorno ¥
106 Cariru.o @
s6lo puede subsistir si es compatible con él. Vale decir, los saberes
‘a ensefiar deben permanecer lo suficientemente préximos de los
saberes cientificos para no recibir la condena de los cientificos, y
parecer como suficientemente distintos de los saberes de sentido
omiin y de los saberes de los padres para preservar la legitimidad
isma de la ensefianza escolar. Por ello, un saber puede perder su
status intermediario por obsoleto respecto de la evolucién de los
nocimientos cientificos o por banal, a tal punto que se confunde
on el saber de sentido comin y es necesario actualizarlo. Surge
tonces una crisis que inicia un proceso de reforma: se solicitan
evos saberes cientificos, se toman prestados y son objeto de un
eso de transposicién.
Las limitaciones de esta transposicién son la temporalidad
pecifica y la necesaria programacién del proceso de ensefianza, ya
aladas por Verret. Chevallard agrega que ellas se manifiestan
As precisamente en los “textos del saber” (escolar) que elaboran
agentes de la noosfera, es decir, en los diversos documentos
nuales, fichas, lecciones-modelos, etc.) que delimitan y reor-
nizan los saberes a ensehar segun la progresién requerida para
aprendizajes de los alumnos. No obstante, en las posteriores
opuestas de Chevallard se pueden distinguir los textos escri-
s) del saber a ensefiar, tal como se presentan en los documentos
dagégicos, y los textos (orales) del saber efectivamente ensefiado,
mo son elaborados en las interacciones concretas de un sistema
idactico o de una clase.
Para Chevallard, las consecuencias de esos aprestamientos
ddcticos son las sefaladas por Verret. Los saberes didactizados
n. desincretizados, es decir, son recortados de su contexto de
aboracion y de presentacién en el campo cientifico. Esto provoca,
si automaticamente, su reificacién o su naturalizacién, son des-
rsonalizados, es decir, disociados del “pensamiento subjetivo”
que emanan. Asi objetivados, presentan un caracter publico
e autoriza el control social de su aprendizaje.
Por ultimo, el autor sefiala que esas limitaciones operan en una
acidad casi total, y que los agentes de los sistemas didacticos
mas ampliamente, los de la noosfera, no son conscientes de sus
msecuencias. Es aqui donde el especialista en didactica debe cum-
plir con su funcién de mostrar y analizar esos fendmenos para que
transposicién sdlo provoque un minimo de efectos adversos.
N-Paut BRONCKART & ITZIAR PLAZAOLA GIGER 107
1.3. Después de Chevallard
Como ya lo sefalamos, la obra de Chevallard tuvo gran
protagonismo en la constitucién de la didactica de las disciplinas,
y la deuda de los especialistas en didactica con él es indiscutible.
Sin embargo, su publicacién generé polémicas en torno al dificil
contexto de la institucionalizacién de la diddctica (de las didacticas)
en Francia, en parte por su tenor y, en particular, por una orienta-
cién argumentativa que no siempre resulta entendible. Dejaremos
de lado las polémicas, la mayoria sin interés, para concentrarnos
en los debates de fondo que provoca la apropiatién de un aparato
conceptual, mas especificamente, los problemas suscitados por la
generalizacién de ese marco teérico a la diddctica de otras mate-
rias escolares.
Un primer tema de debate es el estatus de las fuentes de los
préstamos. Mientras Verret analizaba sobre todo las relaciones
entre objetos de ensefianza y prdcticas de constitucién y de explo-
tacién de esos (mismos) objetos, las propuestas de Chevallard se
focalizan en los saberes, en la relacion entre saberes de referencia
calificados de “cientificos” y saberes didactizados. Este desplaza-
miento del centro de interés provocé tres tipos de reacciones.
Primeramente, se produjo (era previsible) un “giro en las prac:
ticas”, mas precisamente la revelacién de la existencia de fuentes
de préstamo que Martinand (1986) calificé de practicas sociales de
referencia. El giro se dio con claridad en la didactica de las ciencias,
de las técnicas y de las lenguas. En esta Ultima subdisciplina,
parece evidente que los programas de ensefianza —tradicionales 0
renovados— sdlo se inspiran parcialmente en los saberes producidos
en el campo cientifico. Los programas son elaborados con cierta
distancia y hasta desconfianza respecto de las producciones cien-
tificas, como lo demuestra el estudio histérico de Chervel (1977).
Existen otros mecanismos de préstamo, orientados por una cierta
vision de las practicas sociales de los adultos experimentados y
por una representacién de las capacidades practicas que se desea
desarrollar en los alumnos. No obstante, pueden los programas de
un sistema de ensefianza inspirarse directamente en las practicas?
{Los préstamos, no son necesariamente mediatizados por esas
representaciones de las practicas recién descritas, representaciones
(0 conocimientos) que tienden inevitablemente a organizarse en
108 CapiTuLo 6
saberes? Retomaremos luego este importante problema sobrdas
relaciones entre practicas y saberes.
_ Interactuando de manera parcial con la precedente, la seguda
‘reaccién recayé sobre el caracter “cientifico” que Chevallard tri-
buy6é a los saberes tomados en préstamo. Algunos especialitas
didactica, en particular los de las ciencias y los de las lengias,
mostraron que los saberes que aparecen en los programa de
sefianza de las disciplinas correspondientes no son neces@ia-
mente producidos en el campo cientifico, y que pueden proveni de
ptros campos de produccién de conocimientos: del campo de la iige-
hieria, de los especialistas, de las instituciones de formacién o dios
waltiples lugares sociales donde se elabora el sentido comun. Isto
ha llevado a la identificacién de una diversidad de fuentes poen-
les de préstamo: saberes sabios ciertos, pero también saberes de
La tercera reacci6én atafie al saber sabio mismo, y mas prci-
amente a su unicidad. Continuando con la reflexién emprencida
por Verret y retomada por Chevallard, se ha subrayado que las
p ropiedades de los “objetos de saber” estaban muy condicionadas
or los tipos de practicas discursivas del campo cientifico. Desde
discursos de invencién hasta los de exposicién especializaca y
los de difusion y vulgarizacién, esos objetos soportan motifi-
eaciones sustanciales, en otras palabras, una forma de transposi-
cin comienza ya en el campo cientifico y produce ciertos efectos
(reificacién y despersonalizacién), imputados hasta ese momento
a la transferencia del campo cientifico al campo escolar.
4 Un segundo tema de debate se refiere a las etapas del movi-
miento transposicional observables en el campo de la didactica.
hevallard se dedica al estudio de los saberes a ensefiar (y sus
laciones con los saberes cientificos), pero sefiala que se deben
distinguir de los saberes tal como son ensefiados. Ampliando
este bosquejo de diversificacién de los contenidos didactizados,
s sucesores diferenciaron los contenidos a ensefiar tal como
presentan en los textos pedagégicos (instrucciones oficiales,
ogramas-marco, manuales), los contenidos (efectivamente) ense-
ados, cuyas propiedades varian en funcién de las modalidades
de la ensefianza (presentacién frente a clase, debate, explicaciones
etc.), los contenidos tales como son aprendidos por los alumnos y
los contenidos de aprendizaje tales como son evaluados, dentro
/EAN-Paut BRONCKaRT & ITZIAR PLAZAOLA GIGER O09
y fuera del sistema didactico, por el sistema de ensefanza y por
la sociedad en general. Esta diversificacién es legitima porque
muestra la complejidad del movimiento transposicional, asocia
claramente las propiedades de los contenidos didactizados con laa
especificidades discursivas de su modo de presentaci6n e integra
la necesaria distincién entre procesos de ensefianza, procesos de
aprendizaje y procesos de evaluacién.
Las diversificaciones surgidas de estos dos primeros temas de
debate generaron nuevos esquemas del proceso de transposicién,
mas complejos y enriquecidos que, en nuestra opinién, son perfec:
tamente compatibles con lo esencial de la teorii de Chevallard.
Surgieron también otros temas de debate que dieron lugar a
una evaluacion critica de ciertos aspectos de esta teoria.
El mas general de ellos tiene que ver con la posicién del especia:
lista en didactica y también con el estatus que Chevallard atribuye
a la didactica como disciplina cientifica. Las propuestas de La
transposition didactique parecen compatibles con una concepcidn
aplicacionista o descendente de las relaciones entre ciencias
e intervenciones educativas que ya criticamos con B. Schneuwly
(1991). Sincrénicamente, el movimiento transposicional se desplaza
de los campos de referencia (en particular, del campo cientifico)
hacia el campo didactico. Desde el punto de vista histérico, se com:
prueban movimientos inversos, a saber: la mayoria de las teorias
sintacticas contempordneas (especialmente la gramatica genera:
tiva) estan marcadas por el recorte del objeto-lengua realizado, a
los fines de la ensefianza, por los gramaticos de la Antigiiedad y
del Renacimiento. Podemos afirmar incluso que, con el surgimiento
de la problematica de los textos/discursos, la lingitistica tiende a
ser una ciencia autonoma, a liberarse de las exigencias de veinte
siglos de aprestamientos didacticos. Mas precisamente, y aunque la
existencia de una aplicacién sincrénica de contenidos de referencia
al campo educativo no puede ser discutida, ise debe considerar
que el procedimiento del especialista en didactica sdlo puede imi-
tar el movimiento descendente? Dado que su objeto es el saber y
sus transformaciones durante el proceso, {la didactica depende
entonces, como lo propone Chevallard, de una antropologia o de
una ecologia de los saberes? Nosotros pensamos que esta disciplina
tiene como objeto primordial algunos fendmenos observables en los
sistemas didacticos y que es a partir del analisis de esos sistemas
110 CapiTULo 6
que se pueden abordar los problemas derivadosde y los problemas
previos a los sistemas didacticos, lo que nos 1}va a inscribir a la
didactica en el campo de las ciencias de la eduacién.
Por otra parte, Chevallard subraya la impetancia de los tex-
tos del saber en el proceso de transposicic:, idea que suscri-
bimos puesto que, como ya lo sefialamos, laspropiedades de los
contenidos didactizados son determinadas pa las de los textos
y/o discursos que los contienen. Sin embargo, ‘echazamos la con-
cepcién de la relacién entre “pensamiento” y “discurso” que se
infiere de la nocién de despersonalizacién. Ista nocién parece
implicar que en un momento anterior cualquira, los discursos y
los saberes habrian estado ligados a una persona singular y que
pierden esa propiedad (positiva) cuando comiazan a circular en
las interacciones comunicativas. Aunque implivita, se trata de una
posicién subjetivista que, de hecho, es incompaible con la orienta-
cién epistemolégica que subyace en la obra, de a que el autor tomé
distancia en un articulo ulterior (1992).
Chevallard plantea claramente la distinciénentre temporalidad
de la ensefianza y temporalidad del aprendizaje, pero a menudo
parece dar por sentado —como lo hace Verret— que los programas
de ensefianza se construyen segiin una progyesion que toma en
cuenta las capacidades de aprendizaje de los alumnos. Los miem-
bros de la noosfera afirman que es asi, pero hay que creerles?
Los programas escolares son productos histéricos que, a lo sumo,
escalonan los contenidos de ensefianza segtii una jerarquia de
complejidad imaginada por los adultos. Sin embargo, {de qué medios
disponen esos mismos adultos para evaluar los niveles de capaci-
dades de los alumnos y los procesos de aprend:zajes que realizan?
{Como asegurarse de que la progresién sugerida por los programas
es compatible con esas capacidades y esos procesos?
A continuacién desarrollaremos estos temas criticos para
ampliar el trabajo fundamental de Chevallard, explicitando los
principios de nuestra postura diddctica y comentando algunos
resultados de investigaciones empiricas sobre los procesos de
transposicién en la ensefianza de las lenguas vivas.
JeaN-PauL BRONCKaRT & ITZIAR PLAZAOLA GIGER 111
2. Hacia una reorientacién de la didactica
de las materias escolares
2.1. Una didactica perteneciente al campo
de las ciencias de la educacién
Desd aus oon 8
a o surgimiento de las ciencias sociales en la segunda
e siglo XIX, el campo educativo ha visto abatirse sobri
é _ una sucesion casi ininterrumpida de
nistas:
6
procedimientos aplicacio
el ivi i i i
: oaeaeructivigmo (piagetiano) aplicado, traducido en el desarro
lo * _ . }
: e una psicopedagogia puericéntrica pero esencialmente indi
cat a Zs .
‘ fea falta de medios técnicos que permitan la focalizacién
oe a sobre las caracteristicas especificas de los alumnos;
el . . '
. luctismo aplicado, que propuso —en oposicién al prece
nte— : se “e ‘
= e ; ae naeee ac y una tecnificacién del antiguo pro
imiento escolastico (aprendizaj
¢ zaje programado. izaje
sin errores, etc.); ° scien
Tee i : ,
lingitistica aplicada, que introdujo una reformulacién estruc-
turalista y luego generati i i
iy ZO ge va de las antiguas nociones gramati-
* las matematicas aplicadas,
cemos;
que generaron la reforma que cono-
Sieibaies ‘ ne
4 Pens aplicado, que activé (mas recientemente) una cen-
‘alizacion en los procesos metacognitivos y metalingitisticos
Todos efimeros y casi todos rapidamenté rechazados y aba
donados en espera de una futura nueva “revelacion cientifica” y
por lo tanto, ineficientes. En primer lugar, porque mas alla de I .
avances técnicos 0 ideolégicos indiscutibles, estos provadittcntos
transfieren al campo educativo los limites y aporias de las c vem
tes cientificas, fuentes de su inspiracién: incapacidad de le door
plagetiana para otorgar un estatus a las intervenciones for ‘sven
de los adultos y, en consecuencia, incapaz de cer ien los
aprendizajes en su marco efectivo; insensibilidad del at 7
para con las implicaciones sociales y las propiedades especific nade
los educandos; limitacién del espacio de validez de las eran :
modernas a sélo algunas estructuras sintacticas bdsicas di ‘las
lenguas, etc. Estos desarrollos sélo consideran aspectos parciales
112
CapiruLo 6
limitados de los multiples fendmenos observables en los sistemas
iddcticos, aspectos que se sobrevalian artificialmente.
Ahora bien, el campo educativo y/o formativo es, por definicién,
campo de practicas o de acciones, y las disciplinas de dicho
ampo son ellas mismas disciplinas de accion y de intervencién.
Por consiguiente, deben analizar el conjunto de pardmetros y de
determinismos que acttan en el terreno, antes de dotarse —tomando
de las disciplinas cientificas ya constituidas 0 de los trabajos de
investigacion propios— de medios que permitan legitimar y ase-
gurar una base para los procesos de reorientacién de los fendme-
nos observados. Desde esta perspectiva, consideramos que todos
los procedimientos cientificos que tienen por objeto los sistemas
didacticos pertenecen al campo de las ciencias de la educacién. Este
sintagma unificador designa las diversas disciplinas consagradas
auno u otro de los fenédmenos observables en esos sistemas y en su
contexto. Dichas disciplinas analizan la historia cultural de una
_ formacién social y su papel en la constituci6n y transmisi6n de cono-
_cimientos, los proyectos educativos y sus implicancias filoséficas,
politicas y econdémicas, las dindmicas relacionales que se instauran
en situacion de clase y su impacto en la formacién de la persona,
los procesos de ensefianza y de aprendizaje efectivos, etc.
En este marco, la especificidad de la didactica de las materias
escolares es focalizar su problematica en la funcién de los saberes y
en las condiciones de su transmisi6n, apropiacién y transformacién
en los sistemas didacticos. Este proceso se basa en la opcién (no
compartida por los partidarios de otras disciplinas educativas) de
formacion de ciudadanos competentes, duefios de su destino, lo que
exige una capacidad para acceder a los conocimientos adquiridos,
para apropiarselos y asi contribuir eventualmente a su inevitable
transformacién, opcién segtn la cual es dentro de ese conoci-
miento que se forma —indirectamente— la persona. Asimismo, se
consideran los aportes indiscutibles de la psicologia genética, que
muestra que el desarrollo del funcionamiento psicoldgico, en sus
_ aspectos cognitivos y socioafectivos, acta por conceptualizaciones
; y reconceptualizaciones sucesivas. Esta opcién integra los aportes
de otras disciplinas educativas, los tipos de saberes que los alum-
nos deben construir y los medios a utilizar. En este contexto, a
nuestro entender, la problematica de la transposicién no depende
de una antropologia de los saberes cuyo estatus ya es una pro-
plematica ({por qué no de una epistemologia o una sociologia del
JeAN-Paut BRONCKaRT & ITZIAR PLAZAOLA GIGER 113
conocimiento?). Para el especialista en didactica, esta problematica
consiste en identificar, en los multiples saberes de referencia, low
que son pertinentes, legitimos y eficaces para la confeccion de un
programa de ensefianza articulado con el proyecto educativo que
acabamos de describir. Consiste también en aceptar que ese proceso
de préstamo genera necesariamente —por la determinacién ' il
ejercen las formaciones discursivas sobre ellos— una scomeleniontail
de los saberes y en controlar ese proceso de préstamo-transposicién
tratando de evitar las derivaciones reificantes y el surgimiento de
pseudosaberes manifiestos.
2.2. Retorno a los saberes
Acordamos con Chevallard, como se aprecia en lo que acabamos
de exponer, que la didadctica tiene que ver esencialmente con los
saberes. Pero, ,qué estatus otorgar a las practicas y qué reladién
plantear entre saberes y conocimientos? Evidentemente para la
mayoria de las materias escolares (y para todas probablemente)
algunas practicas utilizadas en los diferentes campos de la activi:
dad humana constituyen referencias que sustentan los programas
Por otra parte, numerosos objetivos —directos 0 indirectos— de
esos mismos programas estan relacionados con el desarrollo y el
mejoramiento del saber hacer, incluso del saber ser. Planteado
esto, si en el proceso de ensefianza es indispensable la exposicién
a algunos modelos de practicas (textos, por ejemplo), el trabajo
que conduce al dominio de esas mismas practicas oe parte del
alumno pasa necesariamente por una conceptualizacién de sus
propiedades y de las dificultades que ellas puedan plantear. Cual-
quiera fuere el nivel o el estatus, la conceptualizacién atti en la
mayoria de los discursos de la clase y, a menos que se retome una
pedagogia de pura impregnacién, con sus riesgos de conformismo e
ideologizacion, el proceso de ensefianza apunta a que el alumno se
apropie de esos conceptos, los interiorice y los explote en beneficio
de sus capacidades practicas. Es en este sentido que la ensefianza-
aprendizaje opera lo que hemos calificado como mediatizacién
de las practicas por sus representaciones-conceptualizaciones
éDichas conceptualizaciones, forman parte del conocimiento 6
del saber? Si entendemos por saberes, conocimientos histérica e
institucionalmente legitimados, los conceptos y nociones moviliza-
dos en los sistemas didacticos son —a nuestro parecer— del orden
114
CapiTuLo 6
del (simple) conocimiento, por efecto de las transposiciones. Pero, a
decir verdad, esta distincién terminol6gica no resulta pertinente,
especialmente respecto de la teoria del campo de Bourdieu que
abordaremos a continuacién y, por convencion 0 por comodidad,
seguiremos hablando de saberes.
Volviendo a las fuentes de préstamo, {la distincién entre tipos
de saberes (cientificos, de expertos, de sentido comin, etc.) es real-
mente util y pertinente? En primer lugar, refutaremos la expresién
“saber sabio”, que nos parece perturbadora e inutil, porque califica
al saber con la apreciacién de su ({sus?) autor/es y porque remite
~—al menos indirectamente— a un argumento de autoridad, suerte
de denegacién del juicio cientifico. No obstante, admitiremos que
existen diversos lugares de produccién de saberes dotados de
historias, de funciones sociales, de estructuras y modalidades
de funcionamiento especificas. En este sentido, no es ilegitimo
calificar a los saberes en funcién de los lugares de donde emanan
—saberes cientificos, saberes de ingenieria, saberes escolares,
saberes de sentido comin, etc.—, a condicién de integrar este
andlisis con una concepcidn de los campos de produccién de los
saberes inspirada en la teoria del campo literario (ver Bourdieu,
1977, 1980; Reuter, 1990). Como los otros campos culturales, los
campos de produccién de los saberes son sistemas de posiciones y
de agentes, estructurados por algunas relaciones solidarias y por
otras conflictivas, y regidos por intereses e implicaciones sociales
especificas. Estos sistemas organizan la produccién de bienes
cognitivos en esferas de produccién (que calificamos mas arriba de
“lugares”) que pueden ser de tamafio e importancia diversos, que
se caracterizan por un valor simbdlico generalmente mas fuerte
si la esfera de produccién es restringida, y que pueden entrar en
contradiccion con el conjunto de valores dominantes en la sociedad.
Este valor simbdlico es designado y construido por discursos que
atribuyen a los saberes producidos (y a sus autores) propiedades
absolutas 0 universales. La imposicién de esos valores designados
(ola adhesién a dichos valores) contribuye a un recorte del espacio
social, distribuye posiciones basadas en normas y valores que son
_de rebote o secundariamente— garantes de un real poder econd-
mico. Dentro de este marco teérico, cada una de estas esferas de
produccién (ciencia, ingenieria, escuela, etc.) es creadora de bienes 0
de saberes cuyo valor es permanentemente sometido a evaluaciones
sociodiscursivas. Los criterios de esas evaluaciones se modifican
JEAN-PAUL BRONCKART & ITZIAR PLAZAOLA GIGER 115
histéricamente en funcién de la evolucién del contexto y de las
implicaciones de las esferas de produccién. Un saber puede entonces
ser confirmado en su legitimidad, pero también puede ser desva-
lorizado y luego revalorizado. No obstante, como no desarrollare-
mos este tema en el presente capitulo, nos limitaremos a sefialar
que tomar en cuenta la teoria del campo no implica en absoluto
—en nuestra opinién— una adhesion a una suerte de relativismo
cognitivo que niega toda posibilidad de identificar criterios de
racionalidad del saber. En realidad, implica, como lo sostuvimos
en otras publicaciones (Bronckart, 1995, 1996, 1997; Bronckart et
al., 1996), que si la racionalidad de los saberes se basa in ultimo en
su capacidad para orientar las actividades practicas humanas, su
invencién, su codificacién y su difusion sdlo pueden operarse en el
marco de un logos, indisolublemente discurso y pensamiento. Las
condiciones de funcionamiento de ese logos (las propiedades y el
contexto de la accién comunicativa de Habermas —1987-) deben
conferir a esos saberes, formas y valores que no sdlo dependan de
su eficacia en el mundo objetivo (0 fisicamente descriptible) sino
que deriven también de modalidades, necesariamente sociales e
historicas, de desarrollo del entendimiento humano (ver Spinoza,
1677/1964).
Respecto de ese estatus de los saberes, la postura del espe-
cialista en diddctica debe caracterizarse no por una aceptacién-
reproduccién de las valorizaciones sincrénicamente dominantes
(en particular por la creencia en la existencia de un saber antol6-
gicamente “sabio”), sino por el debate explicito y permanente sobre
esas valorizaciones, su historia, su estatus y sus implicaciones.
La necesidad de tal actitud es evidente para los especialistas en
didactica de las lenguas, puesto que la historia de las disciplinas de
referencia de esta ensehanza (gramatica, lingiiistica del sistema,
pragmatica, ciencias de los discursos, etc.) muestra el peso ejercido
en la elaboracién de los objetos de saber, las ideas recibidas, los
postulados ideolégicos y filosdficos, las implicancias politicas de
normalizacién o las representaciones positivistas de la cientificidad.
Los productos elaborados por esas disciplinas se caracterizan
entonces por una incompletud y una heterogeneidad que la breve
explicacién de Chevallard en el epilogo de 1991 subestimaba mani-
fiestamente. El experto en didactica debe, en sus intervenciones
destinadas a la noosfera, trabajar en pro de la desacralizacién de
16 CapiTuLo 6
Jos saberes y denunciar los procesos de reificacién y de naturaliza-
cién, que niegan su caracter hipotético y provisorio. Por otra a
en sus intervenciones sobre la confeccion de los programas yla
aplicacion de procesos racionales de aprendizaje, ese mismo espe-
cialista es confrontado con la necesidad de proceder a solidarizar
‘nuevamente los saberes de referencia, con la obligacion de borrar
Jos errores manifiestos y las contradicciones mas alarmantes, en
dos movimientos que pueden parecer contradictorios. Tal a
pueda medir la validez y la eficacia de un procedimiento didactico
por su capacidad para conducir simultanea y licidamente estos
i imientos.
Oe csaatichin, para abrir un ultimo debate, agregaremos que la
escuela publica, en las estructuras estatales que conocemos, fae
ria poder constituir una esfera de produccién-reproduceion de los
saberes mas democratica que las esferas cientificas o tecnolégicas y
_devenir el lugar de un desarrollo que sea el contrapeso de las valo-
“yizaciones que emanan de las esferas de produccién dominantes.
| 2.3. Retorno a los textos y su relacién con los saberes
Cualquiera fuere el estatus acordado a su “invencidn”, los ote
son puestos en circulacion, reproducidos, rechazados, trans! re
t dos, en el marco de la actividad verbal humana. Los saberes solo
son accesibles cuando son semiotizados y transmitidos en testes
orales o escritos. Los textos se distribuyen en multiples géneros,
es decir, en formas comunicativas especificas (novela, monografia
cientifica, manual, etc.) histéricamente elaborados por distintas
formaciones sociales, en funcién de sus implicaciones y de sus
caracteristicas propias. Los textos combinan, segtin modalidades
diversas, tipos de discursos, es decir, formas lingilisticamente
susceptibles de objetivacion (marracion, relato, discurso tedrico,
discurso interactivo) que dan testimonio de la semantizacion parti-
cular de los mundos discursivos realizada por cada lengua natural.
Como no podemos describir aqui todas las implicaciones de a
concepcién del estatus de la actividad verbal’, nos limitaremos a dos
2 Para una presentacién exhaustiva, ver Bronckart et al. (1985) y Bronckart
(1997a).
3 GIG 17
Jean-Paut BRONCKART & I1ziar PLAZAOLA GIGER 1
de sus aspectos que son los que orientan explicitamente algunos de
nuestros trabajos en el campo de la transposicién didacti
A.
Textualizados, por ende, discursos, los objetos de los saberes
devienen objetos de discurso y se someten necesariamente a un
conjunto complejo de determinaciones que dependen: del género
de texto respectivo, de las indexaciones sociales de dicho género
(valor de inapropiado y de pertinencia en las situaciones de accién
humana), de las propiedades de los mundos ficticios que cada tipo
de discurso pone en escena (mundo del contar, del exponer, de la
interaccién conversacional, etc.), del tipo de gestién de los meca+
nismos mas técnicos de textualizacién (conexidn, cohesién verbal
y nominal) y, finalmente, de la naturaleza y de las modalidades de
realizacién de la asuncién de responsabilidad enunciativa. Como
lo muestran los trabajos empiricos de nuestro equipo (ver, por
ejemplo, Schneuwly, 1988), en cada modificacién de uno de esow
multiples pardmetros, los objetos de discurso son susceptibles do
transformaci6n, provocando inevitablemente una transformacién
de los saberes que semiotizan.
El andlisis precedente es, sin embargo, insuficiente, porque
parece admitir y perpetuar la distincién entre objetos de saber
y objetos de discurso. Foucault (1969), al introducir la nocién do
formacién discursiva, muestra que la actividad verbal de las for
maciones sociales genera saberes porque es la forma de materia
lizaci6n obligada de la actividad de pensamiento que le da origen,
Nosotros adherimos sin reservas a esta posicién que encuentra eco
y prolongacién en los trabajos de Bajtin (1984), Habermas (1987)
o Ricoeur (1986). Desde el mitico Adam, todog los productores
de saber son confrontados al saber “existente”, disponible en un
intertexto colectivo, portador del conjunto de las determinaciones
contextuales y cotextuales descritas. Entonces, toda “invencién”
de un saber nuevo se sittia respecto de ese saber adquirido para
enriquecerlo, rechazarlo 0 transformarlo como se desee. En este
sentido, toda “invencién” de un saber presupone la apropiacion de
los objetos de discurso pertinentes y de sus determinaciones hi
toricas, tal como se presentan en el intertexto. Esta apropiacién,
en sincronia, esta condicionada por las caracteristicas de esas
formaciones sociales que constituyen las esferas de produccién. Por
consiguiente, el saber es primeramente colectivo y discursivo y, si
admitimos que pueda ser objeto de una personalizacién, ésta no
puede de ninguna manera situarse en el “origen” del proceso (en ut)
118 Capiruto 6
movimiento de pensamiento “puro” protegido de cualquier puesta
en discurso). La personalizacién sélo puede efectuarse cuando un
saber, objeto de una apropiacién y de una interiorizacion, se inte-
gra en los marcos psicoldégicos de recepcidén de los conocimientos,
tal como resultan de la historia (0 de la experiencia) singular de
una persona. Desde esta perspectiva, los saberes cientificos no
son ni mas ni menos personalizados que los saberes didactizados
y la cuestién de la personalizacién no pertenece al campo de la
problematica didactica propiamente dicha. a
Se puede inferir entonces que la problematica de la transposicién.
exige un proceso de analisis de los géneros de textos en uso en las
diferentes esferas de produccién de los saberes. En otras palabras,
@s necesario un examen de la economia de los objetos de discurso
en su marco textual y contextual.
A continuacién explicaremos los resultados de este tipo de
investigaciones, que no son obviamente las tnicas posibles en este
campo.
3. La transposicién en la ensefianza
de las lenguas
Las dos investigaciones que presentaremos estudian los conte-
nidos de los programas de ensefianza de lenguas vivas en Suiza y
tienen en comin el hecho de combinar analisis tematicos y andalisis
textuales. El primer paso consiste en aprehender esos contenidos
como objetos de saber o referentes “puros”, haciendo abstraccién de
las condiciones de su puesta en texto: las propiedades de los conteni-
dos didactizados, tales como se presentan en los manuales o en las
‘interacciones en clase, se comparan con los contenidos cientificos,
tales como se presentan en los textos tomados explicitamente como
referencia. El segundo paso consiste en volver a examinar esos
‘mismos contenidos en tanto que objetos de discurso, describiendo
algunas de las caracteristicas de los textos (orales 0 escritos) que
los ponen en escena, para analizar los efectos que pueden producir
Jas variantes de puesta en texto sobre el estatus, la significacién
y la inteligibilidad de esos mismos objetos.
La primera investigacién, resultante de la tesis doctoral de S.
Canelas-Trevisi (1997), atafie a la ensefianza del francés lengua
: JeAN-Paut Broncxart & ITZiaR PLAZAOLA GIGER 119
También podría gustarte
- Diseño de ClaseDocumento4 páginasDiseño de ClaseMaría Melodía DugartAún no hay calificaciones
- Diseño de Clase 1Documento4 páginasDiseño de Clase 1María Melodía DugartAún no hay calificaciones
- Prensa Pedagógica y Patrimonio Histórico Educativo - Hernández DíazDocumento24 páginasPrensa Pedagógica y Patrimonio Histórico Educativo - Hernández DíazMaría Melodía DugartAún no hay calificaciones
- Cooperativa Rio ParanaDocumento15 páginasCooperativa Rio ParanaMaría Melodía DugartAún no hay calificaciones