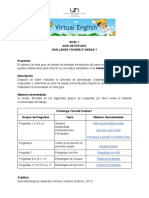Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
En El Umbral de Los Cuerpos Capítulo 1 PDF
En El Umbral de Los Cuerpos Capítulo 1 PDF
Cargado por
Juan Antonio Duque-Tardif100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
126 vistas51 páginasTítulo original
En el umbral de los cuerpos capítulo 1.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
126 vistas51 páginasEn El Umbral de Los Cuerpos Capítulo 1 PDF
En El Umbral de Los Cuerpos Capítulo 1 PDF
Cargado por
Juan Antonio Duque-TardifCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 51
p
Pe a Meee e onle a me ete R ey was Rete sTcTY ce
El conjunto de textos que st retinen ef este libro inteirogan al cuerpo como
Ferret ete Ronee caso ete EUare ern Rt ocersere reteset CN
PEM ete t ar eae eaicste Bacco oe meres eee Secor
Bre ee an eee Sie ans ceeeteeen
ere n ame a Cea ate Rent SCR Ce Vacer Tea Caa cerry
Pretest iNendste sare eed toseaeec er tenes
Bchsiag ‘
er soc hes RBCS tence Rare ler Re Ata aya a caessenyets Coes): 6.7 cs
PSRs We atonlosnte ol RE ECM tea ante cnar SCosscats ay
cea uae e ct ete uot ON renee un ean ven ase te
Rederiet) caniiel awe en eshieta emma ene att cept ee
Pee Cee et wecce Cmte trent
{Cémo se asumpn al tiemape que se contestan las teglas de génerd, las politicas
pee eg eet eae oer ee ee Peter ete
La lectura de esta pbra nos pone tanto frentealos cuerpos como antey
Renee eae tem acca ee ae ier ee co
Pee envera Keren me naaoited antec aie!
Ree Cer Cecnn
a
sy oe oc BT erat 2
Wi nn M
]
| ; tk 3
lil | ll jh or ma Pe Ee es)
| ||| eee ee P
ISBN Wh 20. ee ore aie
Pes uranere
306.4 En el umbral de los cuerpos : estudios de antropologia ¢ historia / Editoras Laura Chazaro
UMB
Rosalina Estrada, - Zamora, Mich. : El Colegio de Michoacin, 2005.
354 p. sil. s 23 cm, — (Coleccién Debates)
ISBN 970-679-180-9
1 Antropologia
2.Sociologéa Histérica
3.Género, Estudios de
4 Evolucién Social
5.Cuerpo y Alma
L.Chézaro Garcia, Laura, ed.
ILEstrada, Rosalinda, ed.
lustracién de portada: Juan Chézaro Garcia, “Livurgia”, 2000. Tinta y grafito/papel, 100 x 70 cm.
© D. R. El Colegio de Michoacdn, A. C., 2005
Centro Puiblico de Investigacién
CONAGT
Martinez de Navarrete 505
Las Fuentes
59699 Zamora, Michoacén
publica@colmich.edu.mx
© D.R. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
Benemérita Universidad Auténoma de Puebla, 2005
‘Ay, Juan de Palafox y Mendoza 208
Pucbla, Puebla
Impreso y hecho en México
Printed and made in México
ISBN 970-679-180-9
oy 2 NACIONAL DE COLOMBIA
OV ©.4 Finnie PSSST emg
DEPTO. DE, BIBLIOTE NIE
coe BIBLIOTECA
{INDICE
Introduccién. Cuerpos en construccién: entre representaciones y practicas
Laura Chdzaro y Rosalina Estrada u
I. ENTRE EL ALMA Y EL CUERPO 35
Cuerpos, tuimulos y reliquias. Cuerpo y muerte
segiin el discurso religioso del barroco
Montserrat Galt Boadella 37
Las debilidades de la carne. Cuerpo y género en el siglo XVIII
Fernanda Nuhtez B. 59
TI. LA NATURALEZA REINVENTADA 95
La histeria y la locura. Ties itinerarios en el México de fin del siglo XIX
Frida Gorbach 7
La inevitable lujuria masculina, la natural castidad femenina
Rosalina Estrada 117
“Bl fatal secreto”. Los férceps médicos y las pelvis mexicanas, siglo XIX
Laura Chdzaro 145
NS 698657
TIL. A PESAR DE LAS INSTITUCIONES
Vigilancia y control del cuerpo de los nifios. La inspeccién médica escolar
(1896-1913)
Ana Marla Carrillo
El cuerpo de los nifios bajo la mirada de las instituciones sociales y médicas
en Puebla a finales del siglo xIx
Marta de Lourdes Herrera Feria
TV. SIMBOLOs, PERMANENCIAS Y RUPTURAS
El cabello y el peine como sfmbolos femeninos
Antonella Fagetti
Dela trenza al peinado de salén. Mujeres, moda y cambios corporales
en una localidad rural
Martha Patricia Castatieda Salgado
V. La DIFERENCIA, UNA REDEFINICION
“Todos estamos bien?”. Conflctos conyugales en familias
de transmigrantes poblanos
Marta Eugenia D’Aubeterre Buznego
Los limites de la trasgresién. Cuerpo, précticas eréticas y simbolismo
en una sociedad campesina de Veracruz
Rosio Cordova Plaza
‘Topografias epidérmicas. El performance transfronterizo
de la resistencia chicana-queer
Antonio Prieto Stambaugh
Acerca de los autores
Indice analitico y onoméstico
Indice toponimico
209
240
291
B30)
345
353
INTRODUCCION
CUERPOS EN CONSTRUCCION, ENTRE REPRESENTACIONES Y PRACTICAS
Laura Chazaro
Rosalina Estrada
Este libro est4 hecho de nuestras ideas y pasiones encarnadas; de nuestros
cuerpos y sus representaciones en discursos. Lejos de pretender hacer del
cuerpo un objeto de estudio en el sentido de la anatomia 0 la medicina, los
textos aqui reunidos acuden a él como lugares 0 espacios desde los cuales
los sujetos y las sociedades se construyen y dan sentido a sus acciones. Las
experiencias e intercambios de dos seminarios convocados por las editoras,
en 2001 en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-BUAP, en la
ciudad de Puebla y otro, en 2002, en El Colegio de Michoacén en Zamora,
nos permitieron ademds de discutir nuestros enfoques y aproximaciones al
tema, ofrecer este resultado. En esas dos ocasiones nos reunimos con el pro-
pésito de exponer, desde diversos casos y en distintos tiempos de la historia
de México, nuestras ideas en torno de las sensibilidades modernas sobre los
cuerpos.
Pronto vimos la complejidad de la empresa: reconocimos nuestras
propias diferencias y las distintas dimensiones que cada enfoque y disciplina
nos devolvia de los cuerpos. Con ello crecié nuestro interés por repensar la
creencia, hoy sentido comin, sobre la “naturalidad” del cuerpo y enfrentar-
nos al “este” o al “aqui” omnipresente y “real” de lo corporal. Coincidimos
en que no hay “el” cuerpo ni como una definicién, objeto o sistema cerrado;
lo buscamos a sabiendas de que, en muchas ocasiones, es inasible, invisible
y elusivo.
1. Agradecemos al doctor José Antonio Serrano, entonces Coordinador del Centro de Estudios Hist6ricos de El
Colegio de Michoacan y al maestro Roberto Vélez Pliego director del Instituto de Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la Benemérita Universidad Aut6noma de Puebla, quienes nos apoyaron para realizar las reuniones,
que hicieron posible este libro,
iil
Laura CHAZARO Y ROSALINA ESTRADA
Existe una basta bibliograffa s sbre el tema que desde diferentes pers-
pectivas ya han abordado algunas de las preguntas que aqui nos planteamos.?
Algunos de esos textos han resultado inspiradores para las editoras y para los
atttores de los ensayos aqui publicados. El reto de este libro es apropiarse de
esas lecturas desde las sensibilidades locales y exponerlas a través del tamiz
de la geografia y practicas corporales en la historia moderna de México. Esta
btisqueda es clara entre los autores del libro; al reconstruir pedazos de la his-
toria cultural y politica de México, transitamos por la multiplicidad de exis-
tencias corporales. Nos interrogamos, cémo los cuerpos se re-construyen?,
scémo se asumen al tiempo que se contestan las reglas de género, las politicas
sexuales y las normas estéticas?; ;c6mo se organizan las diferencias “raciales”
y sexuales? En suma, los estudios reunidos analizan las representaciones pre-
modernas y modernas de los cuerpos y la materialidad, carne y hueso que
las incita. Nuestra conviccién es que éstos no son objetos de la naturaleza
que encuentren una definicién permanente o verdadera. Lo que el lector
hallaré aqui son posibilidades y configuraciones abiertas; tantas cuanto el
andlisis histérico y antropoldégico ofrece sobre las experiencias corporales. El
referente que da vida a los diferentes estudios, algunas veces, es el “alma”;
otras, [a carne y hueso. Desde distintas miradas este libro se apropia de la
materialidad al buscar sus mds diversas formas y representaciones: sexuales,
médicas, morales, pedagégicas, morales y religiosas, que nos refieren a un
cuerpo sensible: algunas veces ama y experimenta placer; otras, sufte y enve-
jece; otras, vive y muere. Piel de la vida individual al tiempo que materia de
la experiencia colectiva y la politica; es reglamentado y regido por el poder,
pero muestra resistencias. Nuestro acercamiento trata de rescatar la cultura
material, pero también esa inmaterialidad que, como lo diria Roland Bar-
thes, percibimos como una herida. Los documentos: discursos, imagenes y
2. _ Es importante sefialar que existe una amplia bibliografia que directa o indirectamente ha aportado a la dis-
cusién sobre los cuerpos y que aqui seria imposible mencionar en su conjunto. Entre ellos, Carmen Ramos
Escandén (comp. El género en perpectiva: de la dominacién universal a la representacién multiple, México,
UAM-Iztapalapa, 1991; Else Musiz, Bl cuerpo, epresentaciin y poder en Mexico en los albores dela rconstruc-
cién nacional, 1520-1934, México, UAM-Azcapotaalco, 2002; Sergio Lépez Ramos, Prensa, Blerpolykallid
en el siglo XIX mexicano, México, Miguel Angel Pornia/CEPAC, 2000; Oliva Lopee Sénches Enfermas,
‘mentirasas temperamentales, La concepcién médica del cuerpo femenino durante la segunda mitadh del siglo XIX
en México, México, CEAPAC/Plaza y Valdés editores, 1998. Véase tambien El cuerpo aludic fomiasy
reconstrucciones. Mésico, Siglos XVIXX, México, Patronato del Museo Nacional de Arte, Conaculta, 1998.
12
INTRODUCCION
palabras del pasado y del presente, algunas veces con contenidos permanen-
tes, otras en constante transformacién, nos han incitado a penetrar en esas
rendijas siempre abiertas, que nos dejan los trazos del pasado.
(CUERPO NATURAL (;SEXO?), CUERPO ACULTURADO (;GENERO?)
Mas cerca estamos de sus significados, mds urge responder a la pregunta:
zcémo aproximarnos al cuerpo? La llamada perspectiva “constructivista”
sostiene que el cuerpo no es una naturaleza previa sino una “construccién”
social, cultural y discursiva; el resultado de normas que dan sentido a las prc-
ticas corporales.> Para antropélogos ¢ historiadores una de las consecuencias
més importantes de este enfoque ha sido cuestionar la dualidad nacuraleza-
cultura y las implicaciones de la dualidad cartesiana mente-cuerpo. Esta
perspectiva resignificé las formas de aproximarse al cuerpo, especificamente
el sexo y la nocidn de género.*
La contundente frase de Simone de Beauvoir “No se nace mujer,
llega una a serlo”’ es critica de la tesis de que la biologia es destino de las
vivencias corporales. Beauvoir establece que la identidad de género es cons-
truida y esté limitada por la interpretacién que hacen los sujetos de una serie
de normas culturales previamente establecidas. Afirma: “el cuerpo no tiene
realidad vivida, sino en la medida en que es asumido por la conciencia a
través de sus acciones y en el seno de una sociedad; la biologia no basta para
prover una respuesta a la pregunta que nos preocupa: gpor qué la mujer es
el Otro?”.°
3. Quizé uno de los més representativos de esta postura sea Thomas Laqueur, Making Sex: Body and Gender
{fom the Greeks to Freud, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1990. Para una posicién constructi-
vista y dirigida a la discusién sobre género y sexo, Nelly Oudshoorn, Beyond she Natural Bodye an Archeology
of Sex Hormones, Routledge, 1994.
4. Unallectura bésica sobre el ema, Martha Lamas, “Usos, dficultades y posibilidades de la categorfa de género”
en Martha Lamas (comp.), El género: la construccién cultural de la diferencia sexual, México, Miguel Angel
Porria/UNAM/PUEG, 1997, pp. 336-340.
5. Simone de Beauvoir, El segundo sexo. La experiencia vivida, vol. 2, México, Alianza Editorial, 1999, p. 15,
6. Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Los hechos y los mits, vol. 1, México, Alianza Editorial, 1999, p. 61
‘Veise también Judith Butler, “Vari
Lamas (comp.), op. cit, p. 303,
nes sobre sexo y género: Beauvoir, Witting y Foucault” en Martha
13
Laura CHAZARO Y ROSALINA ESTRADA.
Se puede decir que en las ciencias sociales ha tomado fuerza remarcar
la distincién que las culturas hacen entre el género y el sexo, como la exis-
tencia bioldgica o fictica: génadas, érganos reproductives. El género es una
simbolizacién de la diferencia sexual, una construccién cultural e histérica;
de modo que los “sexos bioldégicos” que no necesariamente son dos, si se
considera a los hermafroditas, han sido representados en la dualidad género
“femenino” y género “masculino”.
El sentido comiin usa los conceptos género y cuerpo de manera asi-
métrica, pues el primero de éstos se identifica casi directamente con “mujeres”
e iguala lo corporal a la mera diferencia sexual. Pero, segtin Pierre Bourdieu,
existen razones culturales y cognitivas para sostener una simetria. La vivencia
de la corporalidad, como seria la del tiempo y del espacio, supone nociones
y practicas que reproducen un orden establecido; el cual tiende a producir,
con distintos medios e intensidades, la naturalizacién de la arbitrariedad de
esas taxonomias.” Si seguimos con su planteamiento, la vivencia de la corpo-
ralidad, como diferencia sexual “varén’-“mujer”, o étnico, 0 de edades serfan
* construcciones del mundo social. Esas diferencias se convierten en parte del
orden cognitivo, de nuestras percepciones sobre el mundo; de modo que
se incorporan en los sistemas de las acciones y percepciones sociales y se
transforman en una cuestién “natural” y legitima, conocida y re-conocida
oficialmente.® Asumidas como “realidad”, las caracterfsticas atribuidas a los
cuerpos organizan la vida colectiva, las formas de dominacién y la simboliza-
cién del poder. Por ejemplo, la diferencia sexual, distincién valorativa y base
de las relaciones jerdrquicas entre mujeres, se vuelve fundamento,
apariencia natural y alimento de la manera en como conocemos, modelamos
y materializamos los cuerpos.
Las leyes consagran simbdlicamente las relaciones politicas y de poder
que suponen las précticas taxonémicas. El “ser mujer”, bajo la institucién del
matrimonio se asocié a la “naturaleza”, especialmente a las actividades repro-
ductivas, al asignarles una valoracién jerérquica subordinada respecto de los
varones, cuyas actividades se identifican con lo dominante o trascendente
7. Pierre Bordieu, “Structure, Habitus, Power: Basis for a Theory of Symbolic Power” en Nicholas B. Dirks,
Geoff Eley and Sherry B. Ortner, Eds., Cubure/PowertHisory A Reader in Contemporary Social Theory, New
Jersey, Princeton University Press, 1994, pp. 160-161.
8. Pierre Bourdieu La dominacién masculina, Barcelona, Anagrama, 1999, pp. 20-21.
14
INTRODUCCION
de esa “naturaleza”. Sherry Ortner,? en un ensayo ya cldsico, sostiene que
este determinismo biolégico se ha convertido en un universal cultural, en
el cual los varones son identificados con poderes que las culturas valorizan,
como saberes y técnicas; mientras que las mujeres se identifican con lo que
se desvaloriza, con lo “primitivo” o lo corruptible.'° Bajo la dualidad natu-
raleza-cultura se organizan prdcticas y percepciones que encuentran eco en
otras dicotomias de la cultura: inferior-superior; arriba-abajo; htimedo-seco;
bajo-alto. En ese horizonte esas taxonomfas no sélo adquieren coherencia
simbélica, sino objetividad social, al volverse obligatorias.""
Esta discusién sobre la dicotomia naturaleza-cultura posee una
dimensién histérica, En el siglo XIX el cuerpo, especialmente el femenino,
se convirtié en el objeto material y simbdlico de las ideas médicas, clinicas y
experimentales. Como se muestra en varios articulos de este libro, la nocién
de cuerpo moderno est4 embebida de la formulacién médica de lo normal y
lo patoldgico; de lo limpio y sucio; de lo que est vivo y muerto. El ejemplo
més contundente es la distincién médica de los papeles sexuales. La anaté-
mica distincién entre pene y vagina es la medida “natural” y por lo tanto
normal que debe regir las costumbres, los habitos y la moral. El postulado
propugna que la investigacién médica puede revelar la “naturaleza” del cuerpo
y, a la vez, el conocimiento lo autoriza a ofrecer normas y valores a partir de
los cuales los cuerpos se recrearfan sin ambigiiedades como los de mujeres y
de hombres normales.!? La “verdad” encontrada en la indagacién anatémica,
reconstruida de disecciones, incorpora perspectivas y detalles culturales que
a fuerza de repetirse se sellan en él con tinta indeleble.'> Un ejemplo de esto
es la tesis de Thomas Laqueur quien sostiene que entre el siglo XVII y el XIX
hubo un cambio crucial en Ja forma de interpretar la disposicién anatémica
de los érganos reproductivos de las mujeres y de los hombres. Hasta antes de
la Tlustracién, la representacién del cuerpo femenino era la misma que la del
9. Sherry Ortner, “Bs la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura?” en Olivia
Harris y Kate Young, Feminism y antropologta, Barcelona, Anagrama, 1979, pp. 113-114.
10. ibid, pp. 116-118.
LL. Pierre Bourdicu, “Structure, Habitus, Power...”, op. cit, p. 186.
12. Ludmilla Jordanova, Sexual Visions: Images of Gender and Medicine between the Eighteenth and Twentieth
Centuries, Madison Wisconsin, Wisconsin University Press, 1989, p. 26 y's.
13, Rafael Mandressi, Le regard de anatomist. Disections et invention du corps en Occident, Pais, Scuil, 2003, p.
133.
15)
LauRA CHAZARO Y ROSALINA ESTRADA.
masculino. Las mujeres eran esencialmente hombres que, por falta de calor
vital, retenfan sus drganos reproductivos dentro del cuerpo. Segtin Laqueur,
hasta bien entrado el siglo XIX dominé un modelo de un solo sexo/piel (one-
sex/flesh); los médicos hablaban de testiculos femeninos, no de ovarios.'* En
esta perspectiva, la mayor acumulacién de datos anatémicos y fisioldgicos no
nos acerca a la verdadera definicién de cuerpos y géneros y muestra més bien
cémo lo “natural” es una construccién cultural e histérica.
5 sek
La discusién anterior corre paralela al postulado cartesiano de un “yo que
piensa” desencarnado, sustancia opuesta al cuerpo-materia, mecanismo y
funcién. Atin més la dualidad cuerpo-ego cartesiano refuerza la distincién
cuerpo femenino y razén desencarnada o desalojada de las pasiones corpo-
rales:
{Quién soy? Una cosa que piensa. :Qué significa esto? Una cosa que duda, que
conoce, que afirma, que niega, que quiere, que rechaza, y que imagina y siente ..
Pero sé ahora con certeza quie yo existo, y que puede suceder al mismo tiempo que
todas estas imagenes y, en general, todo lo que se refiere a la naruraleza del cuerpo
no sean sino suefios.'>
El planteamiento cartesiano de dos sustancias distintas y mutua-
mente excluyentes, materia y mente, anuncia una nocién del yo que conoce
mediante la contemplacién-sacional, de la.mente creadora de ideas verdade-
ras peto despojadas de la “fiattiraléza Hel cuerpo”. El sentido de esta duali-
dad ego cogitans y cuerpo tendrd consecuencias para la representacién de lo
14, Thomas Laqueur, Making Sex. p. cit, p.8. En el articulo “The polities of Reproductive Biology” en Cathe-
rine Gallagher and Thomas Laqueus, The Making of Modern Body: Sexuality and Society in the Nineteenth
Century, Berkeley and Los Angeles, California University Press, 1987, p. 24y ss. Laqueut muestra que en
la visin occidental de los cuerpos las representaciones o imagenes cientificas y médicas han desempeiado
un papel fundamental. Entre el siglo XVIII y XIX la medicina abandoné el modelo de homologéas anaté-
micas sexuales por uno de las diferencias. Segiin Laqueur, a fines del siglo XVII “con el colapso del modclo
jerirquico no habfa razén para representar la vagina y las partes ptdicas en el mismo cuadro con el tero y
los ovarios. Los cuerpos no cambian, pero sel significado dela relacién entre sus pa:tes. (But later the late seven
teenth century and the collapse of the hierarchical model there was, in general, no longer reason to draw the
‘vagina and external pudenda in the same frame with the uterus and the ovaries. Bodies did not change, but the
meanings of the relationship between thers part did’), p. 12. Las eursivas son nuestras.
15. René Descartes, Meditaciones metafwicas, Madrid, Aguilar, 1980, p. 59.
16
INTRODUCCION
corporal, no sélo como objeto de conocimiento o “naturaleza inteligible”s
también como espacio del poder.
En Europa, al despuntar el siglo XVII se popularizaron los autématas,
bombas de agua, relojes y molinos cuyos movimientos dependian de meca-
nismos o motores. Fue en esa época cuando se escribieron las obras de los
profesores Andreas Vesalius, autor de De Humani Corporis Fabrica (1543) y
la de William Harvey, De Motu Cordis (1628). Para ambos, la circulacién de
la sangre y el corazén se movia de manera similar a los autématas y méqui-
nas, Seducido por esos attificios, René Descartes (1596-1650) propuso que
las personas, tal y como las conocemos, estén compuestas de dos sustancias
diferentes que no se siguen causalmente, de res extansa y res cogitans."6 Se
alejé asf de la idea plarénica de que el mundo sensible és el réflejo del alma,
del cuerpo visto como una suerte de cadaver animado por las pasiones. Su
mecanicismo le dio vida al cuerpo, a cambio de representarlo como un
autémata."” La hipétesis del animal-méquina, como la llama Georges Can-
guilhem, explica lo viviente ya no por “finalidades” antropomérficas sino
mecanicistas."® As{, remplazé la teleologia vitalista por una finalidad o telos
técnico atribuido al artifice, el hombre apegado a los fines de Dios.
Con la postura cartesiana se consolidé la tendencia filoséfica que
excluyé del conocimiento al cuerpo del filésofo, “sin que Eros y lo femenino,
como inspiracién y como embarazo desaparezcan’."” La razén como tras-
cendencia, separada de lo que hay afuera del objeto, no s6lo supone la subli-
macién del cuerpos también implica la masculinizacién del pensamiento
racional y de la propia ciencia. El cuerpo femenino, expresidn de la natura-
leza, se poscula como lo Otro que la razén y sus técnicas pueden penetrar y
explicar, en fin, dominar.
16. Véase, por ejemplo, Nicole Loreaus, ,“... Por lo tanto, Sécrates es mortal” en Michel Feher, Ramona
[Nadaff, y Nadia Tani (eds.),Fragmentos para una historia del cuerpo bumano, Buenos Aires, Taurus, 1992, pp.
13-45.
17. Leder Drew, “A Tale of Two Bodies” en Leder Drew (ed.), The Body in Medical Thought and Practice, Dordre-
cht, Kluwer Academic Publishers, 1992, p. 19.
18 Como lo sefala Edna Suérez en “El organismo como méquina” esta idea es bdsica para la elaboracién de la
teorfa cartesiana del animal méquina. En Carlos Alvarez y Rafael Martinez Enriquez (coords.), Descartes y
la ciencia del siglo XVII, México, UNAMISiglo XX, 2000, p. 151: y la interesante explicaci6n que oftece
Canguilhem del mecanismo cartesiano en Francois Delaporte (ed), Vital Rasomalis, Selected Writings from
Georges Canguilhem, Translated by A. Goldhammer, New York, Zone Books, 1994, pp. 229-230.
19. Sobre el tema, Genevieve Fraise, La diferencia de los sexes, Argentina, Manantial, 1996, p. 32.
17
LAURA CHAZARO Y¥ ROSALINA ESTRADA
El cuerpo no piensa, los pensamientos le pertenecen al alma:
{os movimientos que conocemos por experiencia no son controlados por nuestra
voluntad, del mismo modo que no tenemos razén pata pensar que hay un alma
que haga al reloj dar la hora... Evitemos el error anterios afirmando que la muerte
no llega por la falta de alma sino porque se corrompe algun de las principales
partes del cuerpo (como) el reloj cuando tiene rora una de sus piezasy el principio
“de sit movimiento cesa de obrar®
En esas ideas se prefigura la “moderna” construccién de los cuerpos:
como el ideal social de su funcionamiento y como el modelo para esculpir
individuos y sociedades. Conforme lo plantea Foucault, el “cuerpo mdquina’
no puede interpretarse como un objeto nuevo o neutro; producto de la meta-
fisica mecanicista o la ciencia natural. La distincién cartesiana mente-cuerpo
expresarfa la aparicién de la epistemologia moderna, sitiada por el complejo
Proceso de separacién ¢ individuacién del sujeto del objeto; el cual implica
una nueva forma de poder." Desde una perspectiva culturalista y psicold-
gica, Susan Bordo considera que Descartes en las Meditaciones establece la
premisa epistemoldgica de que todo lo sensible es ilusorio. Por consecuencia,
el fildsofo afirma que el mundo es creacién de un padre espiritual, Dios; no
de una madre procreadora y misteriosa, la naturaleza,22
El cuerpo maquina implica, a la vez, movimiento y fuerza constante;
una suma de partes organizadas, disciplinadas y distribuidas a lo largo y alo
ancho de la experiencia corporal: desde la disciplina del trabajo, los eercicios
escolares hasta las normas que regulan los movimientos en los hospitales, en
las cérceles o en el matrimonio heterosexual. En estas operaciones también
estd implicita una forma de poder. La vida, en la hipstesis cartesiana del
cuerpo-mdquina, se transfiguré en la arena de lo politico. Aunque sujetos a
las pasiones, los cuerpos reinan sobre los 6rganos y sensaciones. Ese gobierno
20. Edna Susres, op. cits p. 153 y René Descartes, “De las pasiones en general y dela narutaleza del hombre” en
Obras Completas, Patis, Casa Editorial Garnier Hermanos, s/, p. 163.
21. Michel Foucault, Vigilarycsigar. El nacimient de a prisién, México, Siglo XXI Editors, 1990, pp. 140 y
135.
22. Ese "yo" separado del cuerpo controaria as ansiedades modernas sobre la individuacién y la separacién,
al oftecerle gobierno sobre el potencial desorden natural. Susan Bordo, “The Cartesian Masculinization of
Thought’ (1986) en Sandra Harding y Jean F. O'Bare (eds) Sec and the Scenifc Inguiry, Chicago and
London, The University of Chicago Press, 1987, pp. 247-264.
18
INTRODUCCION
no es mégico o arbitrario sino la “imagen tecnolégica de ‘control’ y un tipo
positivo de causalidad que implica un engranaje o relacién mecénica’.” El
procedimiento cartesiano no se postula como introspeccién psicoldgica sino
como correlacién de efectos entre lo que en el alma ocurre y lo que acontece
en el cuerps
Debemos pensar que en lo que en ella (cl alma) es una pasién, es generalmente una
accién (en el cuerpo); de suerte que no hay mejor camino para llegar al conoci-
iento de nuestras pasiones que examinar la diferencia existente entre el alma y el
cuerpo, a fin de conocer a cual de las dos se debe atribuir cada una de las funciones,
que en nosotros se verifican.”*
Negando la nocién antigua del alma, como forma del cuerpos como
el espejo de éste, la hipétesis cartesiana propuso un cuerpo regulado por fuer-
zas, engranajes y mecanismos. Foucault tiene razén en ver en el mecanicismo
no sélo metafisica y ciencia, sino una forma de dominacién y ejercicio poli-
tico. Ese cuerpo imbuido de vida y de pasiones, desprovisto de la res cogitans,
es al mismo tiempo efecto de'relaciones de poder y de conocimientos; base
del modelo que reconstruir4 o reproduciré el horizonte visible ¢ inteligible
de lo natural. Como sefialé Foucault, “el euerpo al convertirse en blanco de
nuevos mecanismos del poder, se nuevas formas de saber”.”*
zPor qué hoy para nosotros resulta crucial recordar la distincién
cartesiana cuerpo-mente; la dualidad entre la conciencia y el cuerpo no
consciente? Incursionar en el siglo XVI cartesiano no es una mera curiosidad
ret6rica por el pasado. Nuestro interés es genealdgico, deriva de un afin por
aprehender cémo se construye el poder sobre los cuerpos y desvelar las expe-
riencias, practicas y representaciones que lo han naturalizado como aut6-
mata ¢ ideal de economia de movimientos disciplinados.
23, Francois Delaporte (ed), op ct p. 231.
24, René Descartes, “De las pasiones ..”, op. cit, p. 162.
25. Michel Foucault, ap. cit, p. 159.
19
LauRA CHAZARO Y ROSALINA ESTRADA
DE LA CONSTRUCCION DE GENERO AL ACONTECIMIENTO CORPORAL
Frente a estas primeras conclusiones nos preguntamos: goémo se llegé a una
cierta conformacién corporal que hoy vivimos como ley natural y politica?
¢Por qué esa constelacién de actos que dan por resultado cuerpos masculinos
y femeninos implica relaciones jerarquicas y desiguales?
Para descifrar lo “natural”, las experiencias corporales y sensibles de
las sociedades occidentales, la perspectiva constructivista ha resultado fruct{-
fera. Sin embargo, la nocién de “cuerpo construido” no es autoevidente, En
esta interpretacién los cuerpos aparecen como presencia desgarrada, entre ser
un fendémeno (en el mundo), distanciado del “yo” que lo afirma y ser la afir-
macién discursiva de los sujetos.* Reconocerlo nos obliga a interrogarnos:
équé es lo construido?; zes el cuerpo una naturaleza inmutable y permanente
que las culturas han re-significado?”” La cuestién aqui no es de mera defini-
cin metodolégica, sino c6mo concebimos el cuerpo?
Conforme lo sefala Barbara Duden,” uno de los problemas del
enfoque constructivista es la tendencia implicita a reforzar la dualidad natu-
raleza-cultura. El cuerpo orgdnico y material aparece como un fundamento
sobre el cual la cultura, “libremente” le impone significados; es el caso de las
reglas del parentesco o los derechos politicos de las mujeres. En gran medida
esta postura estd sustentada en la idea ilustrada del “estado natural” como
entidad anterior a la ley; por lo que en principio ni el sexo ni la vivencia
corporal estarfan determinadas politica o culturalmente. La “naturaleza” se
convierte as{ en fundamento ahistérico ¢ incuestionado sobre el cual los sig-
nificados culturales se manifiestan.2°
A la par, desde el concepto de género se elabora la distorsién entre lo
biolégico y las representaciones culturales creadas en torno de ellos. Se afirma
asf que el género no es expresién de algtin conjunto de hechos bioldgicos o
de una supuesta “naturaleza” sexual, sino representacién sociocultural. Igual
que el concepto de “mujeres”, el de género es problemético porque se trata
26, Judith Butler, Cuerpos que importan: sobre los limites materiales y dtcursivos del sexo, Buenos Aires, Paidés,
2002, p. 40.
27. Sobre este punto nos hemos inspirado en las ideas de Nelly Oudshoorn y Judith Butler,
28. Barbara Duden, The Woman Beneath the Skin: A Doctor’ Patiens in Eighteenth-Century Germany, Translated
by Thomas Dunlap, Harvard University Press, Cambridge Mass., 1991, pp. 6-7.
29. Judith Butler, El género en disputa, México, PUEG/UNAM, 1986, p. 71.
20
INTRODUCCION
de una representacién abstracta y uniforme con la que no necesariamente se
reconocen diferencias locales ni contingencias histéricas.” Lo que se predica
como género (masculino 0 femenino) deja intacta la materialidad del cuerpo
y lo convierte en una “naturaleza” universal y permanente; base de modelos
o representaciones que se suceden histéricamente.*' El concepto de género
oscurece las decisiones de los sujetos y sus intervenciones en la materialidad
de sus cuerpos. Si aceptamos que el cuerpo y las diferencias sexuales no
son una “realidad” estatica, surge el dilema de si los lfmites y contrastes del
cuerpo estan sdlo comprometidos con la repeticién de normas socialmente
compartidas o si ah{ tienen cabida las trasgresiones a las normas. Frente
al constructivismo la pregunta es cémo acercarse al cuerpo sin perder su
materialidad, es decir, mo re-inscribir a los cuerpos en la existencia y en
el acontecimiento? Como lo sefiala Butler vale la pena indagar la conexién
entre la performatividad corporal y la normatividad del ejercicio del poder,
por la experiencia misma del encarnamiento en la vida social.2?
Ni la sexualidad ni el cuerpo pueden reducirse a la experiencia de la
prohibicién o sujecién brutal; existe un espacio en el que el sujeto se planta
y se rectea en la resistencia, pues el cuerpo es contingencia y reinvencién
del sistema de normas compartidas.® Butler dirfa que lo corporal no puede
reducirse a los modos limitativos del poder y la ley; en la practica, a pesar de
la constante repeticién de normas y leyes, los limites corporales se modifican,
se abren fisuras, aparecen inestabilidades."* Como lo sefiala Jean Luc Nan
reducir los cuerpos a sus representaciones es igual a negar que sean espacios
de la existencia y del acontecimiento.*
30. La discusién sobre los dilemas de ofrecer definiciones de “génezo” 0 “mujer” ya ha sido abordado desde
diferentes perspectivas; aqui serfa imposible mencionar todos los trabajos que se han hecho en torno de ello.
Entre otros, véase Marta Lamas (comp.), op. cit, y Carmen Ramos Escandén (comp), op. cit
31, Laafirmacién de Laqueur de que: “Bodies did not change, but the meanings ofthe relationship between
theirs par did” (véase nota 13 de este texto) refleja bien su perspectiva constructivista. Vale la pena considerar
su respuesta alas critica a dicho enfoque. Por ejemplo: Thomas W. Laqueur, “Bodies of the past” en Eisay
Reviews Bulletin of the History of Medicine, v. 67, 1993, pp. 155-161.
32. Judith Butler, El género..., op. cit, p. 17.
33. Michel Foucault, Historia de la sexualidad. Voluntad de saber, vol. 1, México, Siglo XI, 1991, p. 109-110.
34, Judith Butler, Cuerpos que importan..., 5. cit p10 y 40.
35. “Un cuerpo es el lugar que abre, que separa, que espacia flo y céflo, déndboles lugar a hacer acontecimiento
(gozar, pensar, nacet, morir, hacer sexo, refr, estornudar, temblar, lloras, olvidar)”. Jean Luc Nancy, Corpus,
Madrid, Arena Libros, 2003, p. 17.
21
LaurA CHAZARO Y ROSALINA ESTRADA.
Nuestro reto ha sido situarnos en el umbral que rebase el axioma de
lo natural como algo dado. Si atendemos a una perspectiva historicista, no
podemos negar que lo que llamamos naturaleza tiene mds que una historia.
Hoy la vida corporal estd saturada de sexo y es esa fuerza la que parece defi-
nir la diferencia sexual y sus significados. Los cuerpos y la sexualidad son
espacios de negociacién, desarrollo de técnicas de dominacién y de poder.
Asf, no pueden ser restringidos a la mera representacién; tampoco a su mate-
rialidad. Reconocerlo nos obliga a volver a analizar las dualidades bésicas en
las que los andlisis histéricos y antropolégicos en México han representado
al cuerpo, mente-cuerpo, naturaleza-cultura. En esas indagaciones encon-
traremos quizd algunas posibles respuestas a la pregunta gcémo acercarnos
al cuerpo?
AAPROXIMACIONES COMPARTIDAS
El ejercicio de didlogo de los textos editados en este volumen se encuentra
totalmente cruzado por la presencia de ciertos autores, entre ellos Pierre
Bourdieu. Su obra tiene una influencia decisiva en socidlogos y antropé-
logos, pero también entre los historiadores; ello no es una causalidad. Este
socidlogo y filésofo del siglo XX, ha sido el teérico al que han recurrido no
sdlo la mayorfa de los intelectuales franceses sino también latinoamericanos,
como lo ditfa Noriel: “para pensar” la historia, la sociologfa y la antropolo-
gfa.>* No se trata de la influencia puntual de un libro como La dominacién
masculina, que sitia el cuerpo en primer plano, sino de toda su teorfa de los
campos y la reproduccién. Las reflexiones de Bourdieu son indispensables
para entender la légica de la exclusién y la dindmica de la estigmatizacién
que reina en el mundo moderno, en la que los cuerpos aparecen clasificados
y caracterizados.” Conceptos como el de campo y habitus explica la vida
cotidiana y el quehacer de individuos y grupos insertos en divetsos espacios
Bociales. La perspectiva de Bourdieu, en la cual las palabras y los discursos
son vistos desde el “poder simbdlico” y la “violencia simbdlica”, se constituye
36. Gerard Noiciel, Penser avec, penser contre, linénaire d'un historien, Paris, Belin, 2003, p. 147.
37. Ibid, p. 157.
22
INTRODUCCION
en un punto de partida para aprehender al cuerpo.*® Pero hay que sefia-
larlo, las adhesiones al controvertido Bourdiew” se dan en este libro de una
manera prdctica y operacional.
Por su lado, el didlogo de los historiadores con Foucault presenta
grandes dificultades, porque no basta citar y conocer su propuesta, sino
apropiarse de su manera de hacer y encontrar Ia diferencia entre lo enun-
ciable y lo invisible. Con frecuencia, se recurre a su idea de los instrumen-
tos del disciplinamiento de los cuerpos, pero no siempre se traduce en la
adopcién completa de su aproximacién filosdfica. Las palabras dichas en el
eje del poder sdlo son explicables por medio del mismo; desde la historia y la
antropologia los investigadores se encuentran con los cuerpos de hombres y
mujeres y reconocen el peso de las palabras sobre ellos.
A partir de Foucault, Bourdieu y De Certeau los articulos expresan
la preocupacién por abordar los discursos en una temporalidad y espaciali-
dad definida, pues el lugar nos sefiala tambien la dimensién del poder. Dos
Ambitos se entremezclan: el sitio donde se realiza el discurso analizado y
aquél en el que se sittia el investigador. Desde enfoques diferentes, antropo-
logia e historia captan los cuerpos y, a pesar de la distancia disciplinaria y de
las formas de hacer, se descubren continuidades. Escritos en el presente, los
textos que editamos tienen la virtud de reflejar permanencias y cambios en
las concepciones del cuerpo. En esta perspectiva, cuerpo moderno y premo-
derno se resignifican y se dotan de nuevos contenidos.*!
En los estudios editados, a pesar de que entre antropdlogos ¢ his-
toriadores existe un bagaje de lecturas comunes, éstas no se traducen en
una comunicacién de las interpretaciones. Existe un dificil encuentro entre
el pasado y el presente; el cual algunas veces cae en el estereotipo de que
el pasado le pertenece al historiador y el presente al antropdlogo. Ello no
obedece sélo a las disciplinas sino también a la materia con la cual trabaja
cada una. Los antropdlogos se valen de la experiencia contada, ritualizada y
simbolizada para descifrar al cuerpo; mientras que los historiadores recons
38. Pierre Bourdieu, La dominacién..., op. cit, p. 12.
39. Gerard Noitiel, op. cit, p. 148.
40. Ibid, p.28.
ll. Michel De Certeau, La Evevitura de la Historia, Universidad Iberoamericana, México, 1999.
23
Laura CHAZARO Y ROSALINA ESTRADA.
tuyen las diversas influencias sociales y culturales de los actores al interpretar
discursos, imagenes y practicas. Sra
Los ensayos que componen este volumen nos presentan un cuerpo
que nunca es total; se trata del cuerpo cercenado, beatificado, pecador, sim-
bolizado, cuidado e infractor. Con miradas encontradas aprehendemos las
sensibilidades en diferentes aproximaciones. Los textos revelan la construc-
cién de una modernidad que una y otra vez reformula la politica de lo que
es natural y trasgresor. Desde los cuerpos colonizados, las investigaciones se
amplfan en un continum que va de la religién a la medicina y la moral. A
partir de esta perspectiva, los discursos son leidos con otros cddigos y légicas
y se reconstituyen en una identidad que, en algunos casos, sitéan a lo nacio-
nal, o para ser mds especificos lo “mexicano”, en el umbral de lo patoldgico.
Los cuerpos son discutidos en un proceso de interpretacién crea-
tiva;? la influencia que podemos notar en los discursos analizados viene
de diferentes latitudes, lo colonial impregnado de la literatura religiosa y lo
médico que pasa necesariamente bajo la influencia francesa, Pero lo impor-
tante en los trabajos que recopilamos es que se sittian en lo local y nacional y,
desde esta perspectiva, muestran apertura; las ideas migrantes se instalan en
Jo doméstico para adquirir su propio significado que se mueve y recompone
de manera constante entre diferentes mundos.
‘Los TEXTOS
Los trabajos aqui publicados investigan discursos y prcticas del cuerpo en el
contexto mexicano, como mecanismo regulado por las fuerzas de la natura-
Jeza (Gorbach); como objeto de disciplina religiosa (Gali, Ntifiez), escolar y
familiar (Carrillo y Herrera) y también como espacio de un saber que norma
la sexualidad, el matrimonio y los placeres (Chazaro y Estrada). Delinean
una serie de representaciones determinadas por la afirmacién del “cuerpo
masculino” como un poder genésico; fuerza incontrolable, frente a su doble,
el femenino, su desigual, sombra desposefda. Se analizan oposiciones ances-
trales en los sentidos presentes: lo masculino y lo femeninos lo natural y lo
artificial; lo limpio y lo sucio; la sangre y el semen (Fagetti). Esos pares, como
42, John E Toews, “Intellectual History afer che Linguistic Turn: The Autonomy .f Meaning and the Irreducti-
bility of Experience” en American Historical Review, nim. 92, 1987, pp. 879-907.
24
INTRODUCCION
si fueran estructuras universales, se refuerzan y hacen eco en otros pares de
oposiciones, como lo normal y lo patolégico; lo normal y lo desviado; lo
bueno y lo malo; lo civilizado y lo barbaro. Las representaciones modernas
de lo masculino-agresivo y lo femenino-pasivo se abordan también desde la
perspectiva generacional y el cambio estético (Castafieda).*
En los articulos de Nuifiez, Estrada, Gorbach, Chdzaro y Carrillo se
alude a la construccién decimonénica de imagenes de la mujer ligada a la
maternidad como fcono de pureza y felicidad, en la cual la sexualidad supone
la reproduccién como el fin de toda unién conyugal, re-significando las dife-
rencias sexuales y la familia.“ Esta invencién supone también su reverso, “la
seductora”, la que promete el placer sin finalidad creadora. Ambas figuras
son complementarias: expresan la separacién vivida entre el matrimonio y
el placer, entre el amor-afeccién y el amor-placer 0 amor-pasién.** Como
dirfa Winock la mujer, podrfamos agregar el cuerpo, se encuentra encerrada
“en un laberinto de representaciones alienantes”.* Sin embargo, como lo
muestran los textos de D’Aubeterre, Cérdova y Prieto, esas representaciones
y oposiciones no se reproducen ni se imponen arbitrariamente, reinventdn-
dose.
Hemos dividido el contenido de este libro en cinco puntos, que agru-
pan estudios con probleméticas cercanas. En el primero que hemos denomi-
nado “Entre el alma y el cuerpo” presentamos dos articulos que aunque nos
introducen en un mundo opuesto, el de santidad y herejfa, tienen en comin
el cuerpo premoderno. Sittian el problema en dos érganos, el corazén y el
titero y mientras que al primero se le atribuyen caracteristicas de santidad, el
segundo se convierte en indomable y reflejo del cuerpo pecador.
El texto de Montserrat Gali nos hace aprehender el cuerpo beatifi-
cado por medio del ritual de la muerte. Su estudio “Cuerpos, Tumulos y
Reliquias: Cuerpo y Muette segtin el discurso religioso del barroco” revela la
necrofilia barroca mediante las exequias del obispo poblano don Manuel Fer-
ndndez de Santa Cruz, fallecido a principios del afio de 1699. En multiples
ritos y ceremonias y desde la “vanidad de los honores” se relata el recorrido
43, ‘Thomas Laqueus, Making Sex... 0p. cit, p.29.
44, Michel Rouche, Sesualieé et socdsé, entresien avee Benoit de Sagazan, France, CLD, 2002, p. 116 y Michel
Winoce, La Bele Epoque, Paris, Editions Perrin, 2003. p. 153.
Michel Winock, op. ct, p. 154,
Idem.
25
LAURA CHAZARO Y ROSALINA EsTRADA
hacia la muerte. Ruegos y stiplicas, toque de campanas y hasta procesiones se
constituyen en predmbulo del deceso. Los ritos funerarios, por la investidura
del obispo, adquieren gran solemnidad y duran mds de un mes. El cuerpo
del prelado despide los “preciosos olores” de santidad y al embalsamarlo se
constituye en reliquia. En el funeral se revelan también las jerarquias que
confirman la autoridad y prestigio de la iglesia. El corazén convertido en
reliquia revela que un fragmento del cuerpo santificado es una “especie de
metonimia de la Gloria de Dios”.*” Estamos, como lo sefiala Gali, ante una
concepcién premoderna del cuerpo en la cual el corazén es el depositario de
la vida y de los sentimientos.
Fernanda Nuifiez en “Las debilidades de la carne. Cuerpo y género en
el siglo XVII” nos muestra, mediante el estudio del caso de Barbara, cémo
en la Nueva Espafia ciertas mujeres usaron sus cuerpos. El de Barbara es
dl pretexto para hacer hablar a médicos, abogados y rcligiosos y descacar la
transicién entre enfermedad y pecado. Al analizar la histeria y el misticismo,
la autora de-construye los discursos de la autoridad: el legal y el teoldgico.
Furores uterinos, estigmas, heridas sangrientas, hematomas, ilusiones demo-
nfacas, onanismo, masturbacién y revelaciones se atribuyen a la histeria
sin tener que ver con ella, Esta nocién de histeria aparece tensada entre las
concepciones del siglo XVII la nocién clinica, La primera representa al
titero como una bestia sin domicilio y la de los clinicos como una entidad
localizada.
En el segundo apartado que hemos denominado “La naturaleza
reinventada” proponemos tres textos que, aunque aparentemente lejanos,
se apropian de los cuerpos por medio del discurso médico y criminol6gico.
Estos artfculos muestran la constante redefinicién de lo natural y normal y
as{ como la histeria migra del titero al encéfalo, los cuerpos de las mujeres
mexicanas son normalizados a través de mediciones pélvicas y la definicién
de las sexualidades peligrosas siguen apegadas a nociones en apariencia supe-
radas.
El de Frida Gorbach “La histeria y la locura: tres itinerarios en el
México de fin de siglo” es una puesta en escena de las discusiones y opi-
niones que sobre la histeria conforman tres destacados médicos mexicanos.
Como lo sefiala la autora los textos producidos tienen en comtin “su tenden-
47, David Le Breton, Anthropologie di corps et modernité, Pais, PUR, 1998, p. 37.
26
INTRODUCCION
cia a la unidad”; todos, de alguna manera, rompen con la tradicién cristiana
¢ hipocrética y prometen una explicacién sobre bases cientificas. Gorbach
por medio de su estudio insiste en buscar las particularidades que revelan
la trama de los textos y cémo se entrelazan las diferentes teorias. Encuentra
que en el “deseo de modernidad de fin de siglo”, la histeria se convierte en
“una enfermedad de la sensibilidad y la colocan entonces en el vértice de un
dificil intercambio entre lo fisico y lo mental, entre la psique, lo organico y
lo social”. Asi, para los médicos estudiados por Gorbach la lesién histérica
encuentra las més distintas explicaciones: puede ser producto de Ja civiliza-
cién o de la intervencién de microbios; ello revela la ambigiiedad que gene-
raban los cuerpos femeninos en las concepciones meédicas de la época.
Laura Chézaro nos ofrece “El fatal secreto’: Los férceps médicos y
las pelvis mexicanas, siglo XIX”. Este estudio abre una nueva perspectiva en
el andlisis de los instrumentos y de la practica de los mismos. Esta vez no
son estos artefactos los que merecen un andlisis exhaustivo, sino su relacién
con los cuerpos y las transformaciones que provocan en ellos. Analiza cémo
los gestos de los parteros se modifican en el acto quirtirgico y aprehenden
las transformaciones que vive la parturienta. Las pelvis son otro lugar desde
el cual se pretende estandarizar lo femenino tomando como referencia, una
vez mis, lo normal y lo patolégico. En este caso, las mediciones del cuerpo
femenino ligan al discurso médico con la discusidn politica de las razas y, en
general, con la cuestién de la normalidad de la raza mexicana.
El texto de Rosalina Estrada “La inevitable lujuria masculina, la
natural castidad femenina” aborda uno de los temas quizd més trabajados en
torno del cuerpo: la sexualidad. Revela que en el siglo XIX mexicano el objeto
de la reflexién central es la “naturaleza” de la sexualidad masculina y no la
femenina. El articulo analiza el poder genésico masculino frente al “dismi-
nuido deseo” femenino. Algunas de las preguntas que se hace la autora nos
aclaran las relaciones entre los campos que se preocupan por el problema de
la prostitucién. El texto nos permite ver la mezcla de causas y explicaciones
que justifican ésta. Son dos enfoques los que se enfrentan, el reglamentarista
y sociolégico y el determinista y orgénico. Para Roumagnac la sexualidad
con prostitutas, fuera del matrimonio, es en la préctica una perversién del
instinto genésico”En cambio para Lavalle Carvajal, es parte natural de
la sexualidad y una extensién “normal” del matrimonio. En el marco de
27
‘Laura CHAZARO Y ROSALINA ESTRADA.
esos dos enfoques se destacan una serie de oposiciones que aparecen como
“naturalizadas”: abstinencia, castidad y continencia versus los excesos de la
lujuria.
En el tercer apartado que hemos denominado “A pesar de las ins-
tituciones” nos introducimos en el problema del poder y del control del
cuerpo por medio de las normas. De nuevo encontramos cuerpos medidos,
vigilados y medicados en los que se muestra el peso de la dificil relacién entre
la dimensién pedagégica y la médica. En estos trabajos podemos observar
el camino mediante el cual el cuerpo infantil se inserta en las normas para
construir en el futuro al hombre “civilizado”.
Ana Marfa Carrillo con el texto “Vigilancia y control del cuerpo de
los nifios: la inspeccién médica escolar (1896-1913)”, nos oftece una amplia
informacién oficial sobre el control y vigilancia de los nifios. Leyes, decretos
y disposiciones estatales envuelven la interpretacién y nos dan una visién
institucional sobre el problema de los cuerpos. En este texto se destacan las
complicadas relaciones entre dos profesiones en formacién: el médico y el
pedagogo. Nos brinda también la posibilidad de poner en discusién las dife-
rentes nociones de cuerpo de la familia, los médicos y los profesores de ese
entonces. La autora demuestra que la vigilancia y el control son cuestiones
mucho ms complejas que la simple sucesién de leyes y decretos. La infor-
macidn que ofrece nos lleva a preguntarnos si las reglamentaciones destina-
das a vigilar los cuerpos son meros actos de autoridad o, mds bien, el sintorna
de un proyecto poco exitoso para controlarlos.
Lourdes Herrera en su articulo “La percepcién del cuerpo infantil en
Puebla a finales del siglo XIX” aborda el problema de las practicas de reclu-
sién de los nifios huérfanos y expésitos. Describe la vida cotidiana del Hos-
picio de pobres de la ciudad de Puebla y define las estrategias coercitivas y de
control social de esa institucién. Abunda en el cuidado del cuerpo infantil
y el significado que adquiere el ordenamiento de las funciones vitales: ali-
mentacién, cuidado personal, estudio, trabajo, juego, descanso e higiene. La
autora concluye que més que propiciar una formacién académica, el hospi-
cio estudiado se centré en la disciplina del cuerpo de los nifios.
Los textos agrupados en la parte cuarta que hemos denominado
“Simbolos, permanencias y rupturas” nos ofrecen desde la antropologia una
descripcién densa de las précticas corporales asociadas al cabello, peine, pei-
28
INTRODUCCION
nado y atteglo personal. En estos textos podemos observar la reconstitucién
y teproduccién de simbolos y significados mediante las generaciones y c6mo
éstos se encuentran imbuidos en la modernidad y muestran permanencias
que a todas vistas aparecerfan como inexistentes.
El estudio “El cabello y el peine como simbolos femeninos” de Anto-
nella Fagetti es un interesante ejemplo de la relacién entre la experiencia, el
inconsciente y el cuerpo. Desde la perspectiva simbélica, la autora nos revela
la compleja relacién entre simbolo y cuerpo, entre el complejo peine-cabello,
feminidad y sexualidad, En el andlisis del caso de San Miguel Acuexcomac,
se destacan los contenidos permanentes y los residuos de los significados
construidos en el pretérito y resignificados en las prdcticas presentes. Se
sefiala también la imbricada relacién entre la construccién de los significados
y el papel que la memoria juega en ella, el “saber tdcito subyacente” que a
decir de la autora es un “saber inconsciente”. Segtin su punto de vista, en
el binomio cabello-peine se explica la fabricacién del cuerpo en la que esta
presente la vegetacién como analogfa y la cabeza de los nahuas prehispanicos
como simbolos que permanecen.
Desde una perspectiva cercana, Patricia Castafieda en “De la trenza
al peinado de salén. Mujeres, moda y cambios corporales en una localidad
rural” hace una sugerente reconstruccién acerca de la experiencia corporal
y las nociones de belleza entre las mujeres. El articulo se declara dentro de
la “antropologta feminista” y partidario de las metodologfas cualitativas. En
cada detalle del peinado y del vestido, la autora analiza la experiencia colec-
tiva ligada a la “vivencia del cuerpo” como arreglo personal. Para ello trabaja
con un grupo de mujeres de una localidad tlaxcalteca y relaciona estética y
percepcién personal por medio de entrevistas, genealogias y observacién par-
ticipante. La autora nos introduce en la experiencia de cuatro generaciones
que van de 1920 a 1999 y abunda sobre los problemas de la construccién
de la identidad femenina. Profundiza en las continuidades y cambios de los
patrones estéticos y las formas de su aceptacién o rechazo en la comunidad.
En el quinto apartado del libro “La diferencia, una redefinicién”
agrupamos tres diferentes versiones del cuerpo en transicién. El hecho de
situarse en sociedades transnacionales o en espacios mds reducidos como una
localidad del estado de Veracruz, no es obstaculo para que las précticas cor-
porales trasgredan las reglas y se redefinan las concepciones sobre género y
29
Laura CHAZARO Y ROSALINA ESTRADA
sexualidad. Ast como en los espacios transnacionales se amenazan las précti-
cas tradicionales, en el Ambito local los comportamientos sexuales diferentes
se naturalizan y se sittian en el rango de lo normal.
Maria Eugenia D’Aubeterre en su articulo “{Todos estamos bien?,
Conflictos conyugales en familias de transmigrantes poblanos” entrega una
aproximacién empitica y tebrica de la permanencia de familias “multisitua-
das” al poner en el centro la sexualidad y el honor, Ilustra la funcién que des-
empefian las mujetes de la localidad, las miguelefias, en las tareas colectivas
del pueblo y el papel remoto pero presente de los maridos “ausentes” esta-
cionalmente, Mediante diferentes recursos explica la infidelidad masculina y
revela la nocién de sexualidad femenina, en la que sobresale la introyeccién
de la visién de la sexualidad desde la perspectiva de género. Una conclusin
que offece el articulo es que: una vida conyugal en espacios multisituados no
se traduce de manera necesaria en “un cuestionamiento de las representacio-
nes hegeménicas de género”, atin cuando se cuestionen las précticas tradicio-
nales representadas en la actitud de los progenitores.
En otro espacio, Rosfo Cérdoba Plaza en “Los limites de la trasgre-
sién. Cuerpo, pricticas eréticas y simbolismo en una sociedad campesina de
Veracruz” desarrolla una argumentacién sobre las variantes de las concepcio-
nes de la sexualidad en una comunidad campesina. La autora analiza “las ela-
boraciones locales sobre contaminacién y peligro corporales, [que] organizan
algunos aspectos del ejercicio de la sexualidad”. Desde los planteamientos de
Mary Douglas y en la perspectiva de la trasgresién, Cérdova relaciona las
ideas de contagio y enfermedad. Su tesis del “complejo vigor-tuétano” como
ordenadora de la nocién de los cuerpos masculino y femenino liga los pro-
cesos de salud enfermedad con el orden social. Las nociones de desgaste del
cuerpo masculino y femenino, nos recuerdan los manuales sobre sexualidad
del siglo XIX que recomiendan espaciat las relaciones sexuales en el matri-
monio. Para Cérdoba, en el limite de la trasgresién se alojaria el placer, sin
olvidar que no es una entidad transcultural de gozo absoluto; mas bien se
encuentra en el extremo de las normas sociales y morales,
El texto “El performance transfronterizo de la resistencia chicana-
queer” de Antonio Prieto es un acercamiento original a la resistencia
mediante el andlisis del performance de un cuerpo siempre en transicién.
El autor se refiere a la “violencia estigmatizante” que se trata de revertir por
30
INTRODUCCION
medio del performance. En el texto observamos dos procesos, “la margina-
cidn de los marginados” y la toma de posicién de éstos hacia posiciones més
agtesivas. Nos deja ver también el dificil camino para crear nuevas materia-
lidades corporales que sean aceptadas en el orden social. Este andlisis revela
que en el effmero momento del performance el género, la sexualidad, la raza,
la clase, el deseo y la repulsién del ego se reinventan. Se trata de una actua-
cién transversal en la que el cuerpo muestra dimensiones multiples. Ora
vez estamos en los limites de la trasgresién.
En su conjunto, los articulos publicados en el libro son un recorrido
que testimonia las distintas maneras en que el cuerpo se materializa; no sdlo
como espacio sobre el que se impone ciertas nociones disciplinarias, educa-
cién, medicina o religidn, sino también como agente de placer y actor que se
revela a las mds cldsicas representaciones. Con un enfoque constructivista, en
grados diversos y desde distintas temdticas, se analizan simbolos y represen-
taciones culturales asociadas al cuerpo. En ese anilisis, ciertas nociones como
histeria, eyaculacién, sexo, pelo, vestido revelan ser palabras vaciadas de con-
tenido, que la historia y relaciones locales reinterpretan en el desarrollo de los
discursos y prdcticas que los acompafian.
BIBLIOGRAFIA
BEAUVOIR, Simone de, El segundo sexo. Los hechos y los mitos, vol. 1, México,
Alianza Editorial, 1999.
____ El segundo sexo. La experiencia vivida, vol. 2, México, Alianza Edi-
torial, 1999.
Borpo, Susan, “The Cartesian Masculinization of Thought” (1986) en
Harding Sandra y O’Barr Jean F. (eds.) Sex and the Scientific Inquiry,
Chicago y Londres, The University of Chicago Press, 1987, p. 247-
264.
BourDIEU, Pierre, La dominacién masculina, Barcelona, Anagrama, 1999.
48. Roger Lancaster, “La actuacién de Guto. Notas sobre el travestismo en la vida cotidiana’ en Daniel Bal-
derston y Donna J. Guy (comps.), Sexo y sexwalidades en América Latina, Bucnos Aires/Barcelonal México,
Paidés, 198, pp. 29-68.
31
Laura CHAZARO Y ROSALINA ESTRADA
“Structure, Habitus, Power: Basis for a Theory of Symbolic Power”
en Dirks Nicholas B., Geoff Eley y Ortner Sherry B. (eds.), Culture/
PowerlHistory: A Reader in Contemporary Social Theory, New Jersey,
Princeton University Press, 1994,
BUTLER Judith, Cuerpos que importan: sobre los limites materiales y discursivos
del sexo, Buenos Aires, Paidés, 2002.
— género en disputa, México, PUEG/UNAM, 1986.
“Variaciones sobre sexo y género: Beauvoir, Witting y Foucault”
cn Marta Lamas (comp), El género: la construccién cultural de la dfe-
vencia, México, Miguel Angel Porrtia/UNAM/PUEG, 1997,
CNCA, El cuerpo aludido. Anatomtas y reconstrucciones, México, siglos XVI-XX,
México, Conaculta-Patronato del Museo Nacional de Arte, 1998.
De CERTEAU, Michel, La escritura de la historia, México, Universidad Ibero-
americana, 1999,
DELAPORTE, Frangois (ed,), A Vital Rationalist. Selected Writings from Geor-
es Canguilhem, traducido por A. Goldhammer, Nueva York, Zone
Books, 1994.
DescarTEs, René, “De las pasiones en general y de la naturaleza del hombre”
en Obras completas, versién castellana de Manuel Machado, Paris,
Casa Editorial Garnier Hermanos, s/afio.
- Meditaciones metafisicas, Madrid, Aguilar, 1980.
Drew, Leder, “A Tale of Two Bodies” en Drew Leder (ed.), The Body in
Medical Thought and Practice, Dordrecht, Kluwer Academic Publis-
hers, 1992.
DUuDEN, Barbara, The Woman beneath the Skin: A doctor’s Patients in Eighte-
enth-Century Germany, traducido por Thomas Dunlap, Cambridge
Mass., Harvard University Press, 1991.
FOUCAULT, Michel, Historia de la sexualidad. Voluntad de saber, vol. 1,
México, Siglo XXI Editores, 1991.
— Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisién, México, Siglo XI
Editores, 1990.
——— Fl nacimiento de la clinica, una arqueologia de la mirada médica,
México, Siglo XXI Editores, 1997.
FRAISE, Genevieve, La diferencia de los sexos, Argentina, Manantial, 1996,
32
INTRODUCCION
Jorpanova, Ludmilla, Sexual Visions: Images of Gender and Medicine bet-
ween the Eighteenth and Twentieth Centuries, Madison Wisconsin,
Wisconsin University Press, 1989.
LAMaS, Marta, “Usos, dificultades y posibilidades de la categoria de género”
en Marta Lamas (comp.), El género: la construccién cultural de la dife-
rencia sexual, México, Miguel Angel Porrta/UNAM/PUEG, 1997.
LANCASTER, Roger, “La actuacién de Guto. Notas sobre el travestismo en la
vida cotidiana” en Daniel Balderston y Donna J. Guy (comps.), Sexo
-y sexualidades en América Latina, Buenos Aires/Barcelona/México,
Paidés, 1998.
LaQUEUR, Thomas W., “Bodies of the Past” en Essay Review. Bulletin of the
History of Medicine, v. 67, 1993, pp. 155-161.
______ Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud, Cambridge
Mass., Harvard University Press, 1990.
“The politics of Reproductive Biology” en Gallagher Catherine
and Thomas Laqueur, The Making of Modern Body: Sexuality and
Society in the Nineteenth Century, Berkeley y Los Angeles, California
University Press, 1987.
LE BRETON, David, Anthropologie du corps et modernité, Paris, PUF, 1998.
LOPEZ SANCHEZ, Oliva, Enfermas, mentirosas y temperamentales. La concep-
cién médica del cuerpo femenino durante la segunda mitad del siglo XIX
en México, México, CEAPAC/Plaza y Valdés editores, 1998.
Lopez RAMOS, Sergio, Prensa, cuerpo y salud en el siglo XIX mexicano, México,
Miguel Angel Porrtta/CEPAC, 2000.
LorEAUX, Nicole, “... Por lo tanto, Sécrates es mortal” en Michel Feher,
Ramona Nadaff y Nadia Tazi (eds.), Fragmentos para una historia del
cuerpo humano, Buenos Aires, Taurus, 1992.
MANDRESSI, Rafael, Le regard de lanatomiste, Dissections et invention du corps
en Occident, Parts, Seuil, 2003.
Muniz, Elsa, El cuerpo, representacién y poder en México en los albores de la
reconstruccién nacional, 1920-1934, México, UAM-Azcapotzalco,
2002.
Nancy, Jean Luc, Corpus, Madrid, Arena libros, 2003.
NoIRIEL, Gerard, Penser avec, penser contre, itinéraire d'un historien, Paris.
Belin, 2003.
LAURA CHAZARO Y ROSALINA ESTRADA
ORTNER, Sherry, “Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza
con respecto a la cultura?” en Harris Oliva y Young Kate, Feminismo
y antropologia, Barcelona, Anagrama, 1979.
OupsHoorN, Nelly, Beyond the Natural Body: an Archeology of Sex Hormo-
nes, Routledge, 1994.
Ramos ESCANDON, Carmen (comp.), El género en perspectiva: de la domina-
cién universal a la representacién multiple, México, UAM-Iztapalapa,
15
ROUCHE, Michel, Sexualité et Société, entretien avec Benott de Sagazan,
France, CLD, 2002. :
SUAREZ, Edna, “El organismo como méquina” en Carlos Alvarez y Rafael
Martinez Enriquez (coords.), Descartes y la ciencia del siglo XVIII,
México, UNAM/Siglo XxI, 2000.
Toews, John E., “Intellectual History after the Linguistic Turn: The Auto-
nomy of Meaning and the Irreductibility of Experience” en Ameri-
can Historical Review, nim. 92, 1987.
‘WiNock, Michel, La Belle Epoque, Paris, Editions Perrin, 2003.
34
CUERPOS, TUMULOS Y RELIQUIAS
CUERPO Y MUERTE SEGUN EL DISCURSO RELIGIOSO DEL BARROCO.
Montserrat Galf Boadella
El ritual de la muerte constituye una de las manifestaciones colectivas més
importantes en las sociedades antiguas y tradicionales. En Occidente los
rituales funerarios adquirieron especial relevancia y complejidad durante el
periodo barroco: en ellos coincidieron la obsesién por la muerte con el fasto
de los ceremoniales religiosos y puiblicos. En las exequias de los personajes
importantes un elemento destacado de la ceremonia lo constitufan los ser-
mones fiinebres. El caso que estudiamos tiene como personaje central a un
obispo poblano de finales del siglo XVII, don Manuel Fernandez de Santa
Cruz, fallecido a principios del ao de 1699.' Dos circunstancias destaca-
das concurren en nuestro personaje, la primera, que durante su episcopado
se alcanza el momento culminante del barroco poblano;? la segunda, que
ningtin obispo de la Nueva Espafia merecié un ntimero tan abundante de
sermones fiinebres y mucho menos de sermones publicados, lo que nos per-
mite abordar este estudio con un corpus rico y variado.
Cabe sefialar que ya en la biograffa de don Manuel encontramos un
pasaje tipico de la necrofilia barroca. Nos permitimos empezar con él porque
es muy revelador de la personalidad de Santa Cruz, pero también ya que se
tata de una anécdota de su vida que fue glosada por casi todos sus panegi-
{. Manuel Ferndndez de Santa Cruz nacié en Palencia, estudié en Salamanca y fire canénigo magistral en
Segovia, donde se hallaba cuando fue electo obispo de Chiapa, Antes de embarcatserecibié el nombramiento
de obispo de Guadalajara, en donde estuvo hasta que en 1676 fue promovido a la sede poblana. Encabezd
la mitra poblana hasta su muerte en 1699. Amplié y protegis los colegios diocesanos, fundé el convento
de Santa Ménica y terminé las fachadas de la catedral, construyéndose durante su gestién la capilla del
Ochavo.
Cabe sefalar que durante su episcopado, ademas de concluirse las portadas de la catedral y una de sus torres,
se iniciaron los tres edificios sefieros del barroco poblano, Santa Maria Tonantaintla y San Francisco Acate-
pec, terminados en el siglo siguiente, asi como la capilla del Rosario, consagrada cn la época de Santa Cruz
(1690).
BH
MONTSERRAT GaLt
ristas a lo largo de los seis sermones publicados. Estamos en el afto de 1669;
don Manuel es candnigo en Segovia y recibe la noticia de que ha sido electo
obispo de Chiapa. Pero dejemos que nos lo cuente uno de sus bidgrafos:
Y siendo en Segovia Canonigo Magistral, promovido a la Episcopal silla de
Chiapa, dize de si, quando le dieron la nueva: Dominus est me subdito constituere
Pastorem, Coxiole esta noticia exponiendo en el capitulo. 20 de los Numeros,
las exequias, y parentacion del Summo Sacerdote Aaron, por su hijo Eleazaro, y
haviendo intitulado el 1. S. Aequalitas mortis. El 2. Vita Principium est fragilior.
EL 3, Inaequalitas mortis. El 4. Memoria mortis, En la memoria de la muerte le
cogié el ascenso 4 la dignidad Episcopal; al mismo tiempo que estaba por morir
el Ilustrissimo Sefior D. Geronymo de Mascarefias, Obispo de aquella Iglesia, que
murié dentro del tercero dia, y de los despojos de su muerte hizo nuestro difunto
Prelado vestiduras Pontificales, al desengafio de su promocién, como lo confiesa en
sus palabras: Ut de mortalitatis spolijs Pontificales efficerem vestes & in cadavere
illo speculo fidelissimo, felicitatis mundialis exitum discerem contemplari. Como
estaria aquel corazon ? Como ? Reprimiendo con la custodia de su conciencia los
impulsos 4 que pudieran dilatarle con vanidad las dignidades. Como ? Haziendo
Ja tunica de su corazon con la memoria de la muerte; velo 4 los ojos para que no le
deslumbrasen los resplandores del dominio.*
Cabe sefialar que sus panegiristas toman esta historia de un frag-
mento autobiogréfico del propio obispo Santa Cruz, inserto en su magna
obra teolégica titulada Antilogias, publicada en tres tomos; en ella el prelado
poblano, recurriendo a un procedimiento tipicamente barroco de conciliar
contrarios, desarrolla comparaciones entre pasajes del Viejo y el Nuevo
Testamento, aparentemente opuestos.* Esta anécdota, que en s{ contiene
también una contradiccié:
el poder y la gloria confrontados con la miseria
de la muerte, marcaron la vida novohispana de Manuel Fernandez de Santa
Cruz.
Los bidgrafos de nuestro obispo, casi sin excepcidn, parecen fasci-
nados por la anécdota: su primer vestido pontifical se hizo de los despojos
3.
38
Tgnacio de Torres, Fimebre cordial declamaciin en las Exequias del IustrisiJmo y Exe(elentisi mo Sertor Doctor
Don) Manel Fernéndez de Santa Crus. ..., Puebla de los Angeles, Herederos del capitén Juan de Villa Real,
1699, £.7.
‘Manuel Fernéndez de Santa Cruz, Antilogiae Saerae Seripturae. Genesis et Exodi, lacorum qui apparentem con-
tinent ansinomian, expostio morals. Lugduni Apud Anisonios & Joan Possuel, MDCLXXXI (t. 1), Conciliario
Librorum Pentateuchi, Levitici, Numerorum, Lugduni, MDCLXXXVI! (c. 2). La referencia a la muerte de
‘Mascarefias ya las vestiduras pontificales hechas de sus expolios se encuentra en el tomo 2, £ 355.
CUERPOS, TUMULOS Y RELIQUIAS
finebres del obispo Mascareftas. El hecho les permite, en especial a Ignacio
de Torres, hacer una reflexién sobre la vida y la muerte, que alcanza por igual
a pobres y ricos, a humildes y poderosos. La vida del obispo es vista bajo el
prisma de la vanidad de los honores y los cargos; reflexién que corresponde
al discurso barroco de la Vanitas. Dice asi Ignacio de Torres: “Todo este con-
tinuo cabal desempefio de su obligacién Pastoral, y las admirables obras de
que testifican nuestras experiencias, se deben 4 aquel primer desengafio de su
corazon, con la memoria de la muerte en que le cogié el primer ingreso 4 la
dignidad Pontifical...”
La actividad pastoral de Santa Cruz fue, en efecto, notable. Sus fun-
daciones numerosas y las visitas a sus parroquias y doctrinas constantes. Fue
precisamente en su tiltima visita pastoral cuando le llegé la muerte. Corrian
los tiltimos dias de 1698 y, a pesar de haberse agravado su erisipela y de los
consejos de sus allegados, emprendié un pesado viaje. Viajé primero a los
curatos de Tierra Caliente y en enero de 1699 llegé a Tepexoxuma, cerca de
Taticar, “donde agravandose mas los achaques, las noticias que venian afligian
y desconsolaban a todos”. No se cuidaba ni guardaba cama, ocupado en
realizar la visita, hasta que el dia 24 por la tarde: “Le acometio un desmayo
que fue necesario Ilevarlo a la cama; prosiguié el domingo el mismo decaeci-
miento; determinaron que el lunes reciviesse el Sagrado Vidtico... fue el acto
tiernissimo, y todos los que se hallaron presentes vertian copiosas lagrimas...
pidio perdon a todos...”.§
El lunes 26 de enero llegaron a la ciudad de la Puebla las noticias de
su gravedad. “Se dio principio 4 la rogativa de campanas en la Santa Iglesia
Cathedral y en todas las Iglesias de la ciudad, acompafiada con oraciones,
ruegos y suplicas”.’ El dfa 27 salié el candnigo doctoral con dos médicos, los
mejores de la ciudad, hacia Tepexoxuma. En la capital seguian las rogativas
y el toque de campanas, Un elemento que deberiamos tratar de reconstruir,
para_entender él ambiente fiinebre que dominarfa la ciudad de Puebla
durante més de un mes; tocaban las campanas de la Catedral y contestaban
las de las demds parroquias y conventos, en donde se rezaba continuamente
5. Tgnacio de Tomes, op. cit, £9.
6. Joseph Gémer de la Parra, “Relacion narrativa de la enfermedad, Muerte, Entierro, y Hontas funerales de
su Excelencia’, en Panegyrico funeral de la vida en la muerte..., Puebla de los Angeles, Herederos del capitén
Juan de Villa Real, 1699, £1
7. Wid, £2.
39
MOontTSERRAT GaALt
por la salud de su pastor. El dia 28 el Venerable Cabildo determiné que se
trajese en procesién la devota imagen de Jestis Nazareno (de la parroquia del
Sefior San José) y se formé procesién rogativa:
.. muchos vestidos de penitencia, con tunicas y cilicios cargando cruces, y dis-
ciplinandose: todas las hermandades y cofradias, con las insignias de Guiones y
Estandartes; las gravissimas Communidades de las Sacratissimas Religiones, con
sus dignissimos Prelados: todo el exemplarissimo Clero; con la Imagen milagrosa
de nuestro Redemptor el Venerable Cabildo: la mui Noble y Leal Ciudad, con su
Nobilissima Cabeza: detrés de todo un concurso del Pueblo el mayor que se ha
visto, rezando gritos assi hombres, como mugeres: al tiempo que se repetian los
clamores de la universal Plegaria, se percebian los sollozos y gemidos de todos, que
todos generalmente lloraban, mezclando con lagrimas tiernas de dolor las devotas
suplicas de la rogativa; porque como fue para todos universal su beneficencia,
assi fire en todos general el llanto para pedir su salud, y para sentir despues su
muerte.®
Llegados a la catedral, colocaron la imagen bajo el baldaquino, es
decir, en el lugar donde se sentaba el obispo y ahi continuaron las rogativas.
cantése la Missa, asistiendo todo el numeroso y grande concurso, y
solo se ofan tiernos sollozos, y lastimosos gemidos”. El stbado 31 tuvo una
mejorfa leve que, en realidad, anunciaba su muerte. El domingo se trajo a
Catedral la Imagen de Marfa Santisima llamada del Buen Suceso, venerada
en a iglesia de San Marcos. Después de la misa se devolvié en procesién a
su capilla y al término de ésta llegg la noticia de su muerte. Por ser dfa de la
Purificacién se hicieron primero los repiques solemnes para la Virgen.
Acabadas las Visperas, y dado el repique para los Maytines, se dio principio a
tocar la Vacante, cuyas cien campanadas empezaron desde las quatro de la tarde,
con tan sentidas pausas, que duraron hasta poco mas de las diez de la noche; cada
golpe de la campana era una saeta que traspasaba los corazones de todos. Todo este
tiempo que duré la vacante, se observé tan grave y mudo silencio, que no se ofa
sino los pausados y sentidos golpes de la mayor campana: el primero clamor de las
campanas, estaban tan apunto en todas las Iglesias, y Conventos prevenidos, que
luego inmediatamente correspondieron todas con los clamores; duré toda la noche
gencralmente el doble.
8. Dbid, £3.
9. Ibid, £4.
40
(CUERPOS, TUMULOS Y RELIQUIAS
Luego que murié su Excelencia dispusieron embalsamar su cuerpo, para que}
estaban ya prevenidos diestros cirujanos, de esta ciudad se havia remitido balsamo,
yy los preciosos olores: que vivos y muertos los Sefiores Obispos consagrados Princi-_
pes de la Iglesia, despiden de si suaves fragancias; de virtudes, para exemplificar en
la vidas y de olorosos perfumes para ser venerados en la muerte: que si quando los
consagran de Obispos los ungen, para ser venerados principes de la Iglesias quando |
mueren los embalsaman con fragantes aromas para que hasta despues de muertos}
los venere nuestra atencion.'”
Nos hemos permitido reproducir este largo parrafo porque ademds
de despertar varios sentidos, nos parecen muy reveladoras las comparacio- |
nes entre suaves fragancias y virtud, asi como entre olorosos perfumes y su
dignidad de obispos, a partir del principio de que ya en el momento de su
consagracién fueron ungidos, es decir, sefialados con éleos. Asf pues, los |
principes de la Iglesia, vivos 0 muertos y mds cuando son santos, despiden |
preciosos olores. !
Cabe sefialar aqui que Gémez de la Parra, a pesar de haber estado
muy cerca de todos los preparativos del cadaver, no menciona un detalle que
refiere el cronista Fernandez de Echeverria y Veytia: nos referimos a que sus
visceras fueron enterradas en Tepoxoxuma. Dice textualmente el cronista
Veytia: “goberné su obispado hasta el dia 1°. de febrero del afio de 1699
que fallecié, estando haciendo la visita de él en el pueblo de Tepexoxoma,
entre Atlixco e Izticar, en cuya parroquial se enterraron sus entrafias delante
del altar mayor”."! Tenemos ya, pot lo tanto, una primera diseccién de sus
Srganos.
Al llegar a la ciudad de Puebla Llevaron el cuerpo al Palacio Episcopal
para efectuar la primera parte de sus exequias:
Luego inmediatamente con los sagrados y Episcopales ornamentos, los vistieron de
Pontifical, y lo pusieron en el segundo Salon en que estaba prevenida una cama,
con decente colgadura: se dio principio a las Missas rezadas en los quatro altares
que se pussieron en el primer salon, y en Altar de la Capilla Episcopal: en los
quatto dias se dixeron doscientas y setenta y siete Missas rezadas.”
BW bid, £.6.
1. Mariano Femdndez de Echeverria y Veytia, Historia de la flundacin de la Ciudad de la Puebla de ls Angeles en
La Nucva Espafia, su descripciin y presente ertado, 11, Puebla, Ediciones Altiplano, 1963, p. 183.
12. Joseph Gémer de la Parra, op. cit £7.
41
MONTSERRAT GALT
Imaginemos el murmullo de las misas constantes y la afluencia inin-
terrumpida de gentes para ver a su obispo, mientras se preparaba la catedral
para el solemne funeral. Una de las primeras providencias que se tomaron
al llegar el cuerpo del obispo a la ciudad de Puebla fue dar aviso al Cabildo
Civil. La sesién del dia 3 de febrero se dedicé exclusivamente al tema,
tomdndose “acuerdo para la disposicion que se ha de tener para el entierro
del Illmo. y Excmo. St. Dr. D. Manuel Fernandez de Santa Cruz obispo
deste obispado... en atencion... a lo mucho que honro y favorecio a esta
Ciudad, es necesario se adelante en las obligaciones del grande sentimiento
P13
y pena”.
Se determind también que dos comisarios pasaran a dar el pésame al
sobrino del obispo, don Matheo Fernéndez de Santa Cruz, marqués de Bue-
navista, quien acababa de llegar de México y que las calles por donde tenia
que pasar el entierro estuvieran limpias y barridas. En cuanto a los uniformes
de los maseros, dado que “son encarnadas y no decentes para la funcion”, se
les hagan unas moradas con sus sombreros del mismo color. En el acuerdo
se detalla lo que es “conforme a la costumbre” en el sepelio de un obispo: la
ciudad, es decir el Cabildo civil, ira
después de el Preste y sus acompafiados inmediatamente de la Ciudad en forma
con sus maseros con las massas descubiertas. Y que al cargar el cuerpo lo sacan del
palacio Episcopal el Illustrisimo y Venerable Sefior Dean y Cabildo de dicha Santa
Iglesia hasta la primera posa y luego le sigue a cargar la Ciudad hasta la segunda,
a que assitira segiin y en forma que esta dispuesto por la Real Pragmatica de su
Magestad (que Dios guarde) para la disposicion de los lutos.=
Elentierro y funeral se determiné que fuera el jueves 5 a las tres de
la tarde. A las dos fueron a Palacio todas las cofradias y las gravisimas reli-
giones, cada una con Cruz alta. Concurrié la “muy Noble Ciudad, con toda
la Nobleza de Republicanos... Salieron por delante 24 pobres”, vestidos de
negro, las hermandades, cofradfas y archicoftadfas con sus estandartes, las
6rdenes religiosas encabezadas por los franciscanos, las cuatro parroquias,
etc. es decir, en el orden que se guardaba en todas las fiestas y procesiones y
que reflejaba el cuerpo religioso y social de la comunidad poblana.
13. Archivo de Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, Libro de Cabildos mim. 34, afios 1696-1701, #8. 4051-406.
14, Idem, ff. 4066-407.
42
(CUERPOS, TUMULOS ¥ RELIQUIAS
El ultimo lugar ocupaba el muy noble, docto, y Venerable Cabildo Eclesidstico,
con los Prelados de las sagradas Religiones, en que venia el cuerpo difunto de su
Excelencia, que se puso en un ataud forrado de tela morada, con guarnicion de
oro, visagras y chapas doradas; la Casulla, sobre los demas ornamentos Episcopa-
les, era de rica tela morada: llevaba los brazos cruzados uno sobre otro, la Mitra
puesta, guantes, Anillo Pastoral, y el sombrero a los pies. Luego que llegaba el
cuerpo, 6 lo divisaban en las calles, ventanas, y balcones, lamaban todos llorando |
con tiernas voces, y lastimosos gemidos.'*
Y es que el Venerable Cabildo habia dispuesto que saliese el entierro
a recorrer las principales calles de la ciudad, para que los fieles pudiesen ren-
dirle homenaje. Es decir, un verdadero espectdculo edificante, pero también
una oportunidad para la Iglesia de reforzar su autoridad y prestigio. Cabe
sefialar, lo cual fortalece esta idea, que en varias ocasiones Fernandez de
Santa Cruz habia manifestado su deseo de que no se le rindieran exequias
suntuosas y, de manera muy particular, habfa sefialado que no se levantara la
pira o timulo y que el dinero que se destinarfa a este artefacto se entregara
alos pobres. A pesar de ello, el virrey ordend, de manera precisa, que se le
rindieran todos los honores como principe de la Iglesia y que se fabricara el
tumulo de costumbre. Ademds del ttimulo catedralicio todas las iglesias y
conventos que le dedicaron misas funerales erigieron a su turno las piras de
rigor. A ellas dedicaremos un apartado, pero por el momento, oigamos la
descripcién que hace Gémez de la Parra de la instalada en la catedral:
La Tumba fue un sumptuoso Tumulo, que se formé delante del choro, adornado
con docientas luces, de cien hachas de quatro pabilos puestas en hacheros de plata,
de bronce, de fierro; y de cien candelas de 4 dos libras, con blandones de plata.
Puesto el cadaver en la funesta Pyra, haviendo cantado el responso, se entré el
Venerable Cabildo con los Prelados de las Religiones, 4 ocupar las filas del choro
... se dio principio a la Vigilia, por la admirable sonora, y diestra Capilla, con
musica tan tierna por las bien compasadas pausas, que suspendia quanto movia los
animos 4, el dolor, é la pena, y al Ilanto."
En el momento en que se cantaba el Benedictus, los prelados de las
distintas érdenes cargaron el cadver sobre sus hombros y se formé procesién
15. Joseph Gémez de la Para, op. cit, £10.
16. Ibid. £11.
43
MONTSERRAT GALi
alrededor del coro, Esta terminé en la puerta del presbiterio, donde estaba
el baldaquino construido por Juan de Palafox y que fungfa y funge todavia,
de mausoleo episcopal. En la béveda bajo el baldaquino disefiado por Pedro
Garcfa Ferrer, mandé construir el obispo Juan de Palafox 12 nichos, en los
que el mismo Palafox, el dfa de la consagracién de la catedral 52 afios antes,
habia depositado a sus predecesores en el cargo. Este momento y la situacién
inspiraron al candnigo Gémez de la Parra una alegorfa que podemos calificar
de Vanitas barroca:
O que transformacién en tan poca distancia ; Pues solo el grueso de una boveda,
dista el lugar del solio al sepulchro ; Si en lo alto del Presbyterio ocupaba su Exce-
lencia el primero lugar para la veneracion de todos; en lo infimo de esse mismo
lugar ocupa ya el primero lugar para presidir iertos cadaveres. Es ya presidente de
cinco Obispos muerto, debajo del Presbyterio, aquel que sobre esse mismo Pres-
bytetio presidia 4 innumerables vivientes. Assi estaré hasta que otto sagrado Prin-
cipe siendo sucessor suyo en la dignidad, venga a sucederle en el principal lugar
de el sepulchro, y entonces colocardn los huessos y cenizas de su Excelencia en el
nicho que le tocare, O; y como debiera nuestra consideracion hazer de transpa-
rente christal la boveda: para que al tiempo que los ojos del cuerpo ven y miran la
ostentacion, y soberania del trono y solio en la superficie del Presbyterio, mirando
y viendo, con los ojos del alma, los lugrubes horrores de la muerte, en aquella
obscura habitacion de difuntos cadaveres, contemplaran que ocupa aquel lobrego
sitio encerrado en un ataud, para presidir 4 los muertos, aquel que venerabamos
consagrado Principe, Iustrisimo Obispo, y Excelentissimo Prelado, ocupando
sitial Episcopal en el primero y principal lugar para ser venerado de todos.”
Pareciera que nuestro predicador, desde lo alto del ptilpito de la cate-
dral de Puebla estuviera describiendo el Sic transit Gloria Mundi de Valdés
Leal. Se trata, finalmente, de dos relatos contempordneos, el uno visual, el
otro literario. Ambos, destinados a exacerbar los sentidos y las sensibilidades
para, conforme a las recomendaciones de los Ejercicios Espirituales de san
Ignacio de Loyola, llevar a los fieles al arrepentimiento y por tanto a la salva-
cién. Y para tan alto fin no se reparaba en medios ni en gastos.
17. Bid, £12,
44
CUERPOS, TUMULOS Y RELIQUIAS
Los TUMULOS Y SERMONES PARA EL OBISPO SANTA CRUZ.
Durante un mes se extendieron las misas y ruegos por el alma del amado
obispo de la Puebla. Hasta el dia 17 de febrero se siguieron diciendo misas
en catedral. Presidia siempre el
.-- magnifico Tumulo con las doscientas luces de hachas de cuatro pabilos y can-
delas de a dos libras. Se adorno con varias tarjas de Poesia que contenian symbolos
adequados, acomodados gerogliphicos, y enigmsticas alusiones, explicadas con
galantes versos: alas tres se canté la Vigilia, con la misma solemnidad de musica, y
con el grande concurso de asistencia..."
Al dia siguiente (miércoles 18 de febrero) se celebraron propiamente
las honras fiinebres, con la asistencia de los dos cabildos y todas las religio-
nes y después del sermén (que predicé precisamente Gémez de la Parra) se
cantaron los responsos y finalizaron las funerales exequias de Entierro, Nove-
nario y honras, con 11 misas cantadas en la Santa Iglesia Cathedral en total.
Hay que sefialar que durante todos estos dfas tafifan a muerto las campanas
de la catedral y correspondfan las de los demés campanarios de la ciudad.
Podriamos pensar que una vez sepultado el obispo y clausurado el
ciclo de las exequias y entierro la ciudad retornarfa a la calma. Pero no fue
as{. Empezaron las misas en las principales iglesias y conventos, algunas de
las cuales merecieron sermones tan sonados que poco después se publicaban.
Asf el sdbado 21 se celebré la misa de la Ilustre y Venerable Eclesidstica Con-
gregacién de San Pedro, en su iglesia en el Hospital Real del mismo nombre.
Fernandez de Santa Cruz, al igual que Juan de Palafox, habia sido generoso
patrono de dicho hospital y miembro de la congregacién, por lo que la misa
conté con la asistencia de los dos cabildos.
El domingo el Colegio Tedlogo de San Pablo le dedicé una Oracién
Funebre. El lunes 23 tuvo lugar una de las celebraciones més significativas,
a cuyo sermén y circunstancias dedicaremos el siguiente apartado. Nos refe-
rimos a la misa del Convento de Recoletas Agustinas de Santa Ménica, la
fundacién preferida del obispo Santa Cruz, a quien las monjas levantaron
un hermoso timulo. El dia miércoles fue la ciudad de Puebla, por medio de
su Noble Cabildo, la encargada de organizar la misa. Se escogié el templo
18, Bid, £13.
45
MONTSERRAT GALT
mds importante de la ciudad después de la catedral, es decir, la iglesia de la
Compaiifa. Los comisarios del acto “dispusieron el sumptuoso Tumulo, con
grande numero de luces, y muchas tarjas de galante, y discreta Poesia...”."
Cantaron la Vigilia los miisicos de la catedral y predicé uno de los més afa-
mados oradores de la Puebla, fray Diego de Gorozpe Yrala, quien en 1690
habfa pronunciado uno de los més brillantes sermones de la Puebla barroca:
Octava Maravilla del Orbe, en ocasidn de la consagracién de la Capilla del
Rosario.”
El templo de la Concordia, o de la Vera Cruz no se quedé atrés y la
Congregacién de San Felipe Neri, a quien Santa Cruz habfa protegido con
largueza, quiso demostrar su afecto con “la gravedad de lucido Tumulo” y el
no menos lucido sermén de Joseph Dias Chamorro. En la misma iglesia y
con el mismo timulo, pero en Ia noche, hubo una brillante Oracion Funebre
Latina, organizada por la Academia literaria de los Reales Colegios de San
Pedro y San Juan. Hay que recordar que Ferndndez de Santa Cruz vigilaba
personalmente los adelantos de sus pupilos y asistia a sus ejercicios latinos.
La Tercera Orden, en su iglesia de San Francisco, fue la encargada de
clausurar y coronar los funerales hontas y fiinebres exequias por don Manuel
Fernandez de Santa Cruz. Predicé el P. Francisco Moreno un sermén que
por suerte también se imprimié, Nos referimos a que es el tinico sermén que
incluye la descripcién detallada del tumulo, es decir, su programa o guidn. Se
trata de un hecho de gran importancia para el conocimiento del arte efimero
en la Puebla de los Angeles, ya que ademas de reproducirse los versos que
acompafiaban la pira o catafalco, se describen las pinturas que adornaban el
monumento. La primera décima se acompajiaba de una pintura en la que se
representaban dos ciudades, la Jerusalén celestial y la ciudad de Puebla, La
segunda décima alude a los lazos que unen al obispo con su ciudad; lazos que
ni la muerte podrd cortar.
19. Ibid, £16. En efecto, el Cabildo Civil habia acordado el 12 de febrero que las honras se celebraran en la
iglesia del Colegio del Espirit Santo, invitando al Cabildo Eclesistico y as sagradas religiones de la ciudad a
Ja ceremonia y encargindole a fray Diego de Gorozpe lala que predicara cl sermén. Archivo de Cabildo del
Ayuntamiento de Puebla, Libro de Cabildos, nim. 34, afios 1696-1701, ff 407r-408,
20. Diego de Gorozpe Yrala, Octava Maravilla del Nuevo Mundo en la Gran Capille del Rosario, dedicada y aplaw-
ddida en el Convento de N. BS. Domingo de la Ciudad de las Angels. El dla 16 del mes de Abril de 1690. Al
Ulmo y Rev. Sefior D, D, Manuel Femandez de Santa Cruz, Obispo dela Puebla del Consejo de su Mages-
tad. Con licencia en Puebla, en la Imprenta Plantiniana de Diego Fernandez de Leén, Impresor y Mercader
de libros, afio de 1690.
46
(CUERPOS, TUMULOS Y RELIQUIAS
En la tercera décima se pintaba al propio obispo Santa Cruz sentado
en una silla recibiendo una serie de emblemas alusivos a sus cargos y jerar-
quia, mientras que la cuarta utiliza la alegoria de Apolo coronado de laurel
as{ como la del Sol, un elemento recurrente en la muerte de un principe. La
quinta décima exalta su calidad de obispo americano jugando con la idea de
un sol que nace en Espafia y se oculta o fallece en América. Pero su fama,
como el Sol, no muere sino que reaparece siempre. La ultima pintura repre-
senta de nuevo al obispo con un bdculo de pastor, en un campo florido y a
punto de pasar un rfo.
Con este ejemplo tenemos ya una idea bastante cabal de los elemen-
tos del rito funerario en el caso de una alta jerarquia eclesidstica: procesién y
entierro, sermones y timulos o piras. En este caso podemos constatar que las
pinturas del timulo representaron a la figura del propio obispo Santa Cruz
y no sdlo alegorfas sacadas del repertorio religioso y mitolégico. El timulo
era un simulacro o recordatorio de la tumba que guardaba el cuerpo del
difunto. Su cardcter retérico y escenogrfico lo pone al mismo nivel que las
entradas, procesiones, fiestas de canonizacién, traslaciones de santos o reli
quias”! y otras fiestas colectivas. Como sefiala Bouza Alvarez, la ostentacién
en la vida religiosa se manifestard, sobre todo, en “la creciente aparatosidad
en las exequias y celebraciones fiinebres que, en Espafia, tendrfa un claro
precedente en la actividad escurialense de Felipe 1”. Bouza, coincidiendo
con Julidn Gallego, sostiene que el culto teatral y simbélico de los difuntos
que caracterizard la vida religiosa espafiola, es un complemento del renovado |
culto a las reliquias.”
UN CORAZON QUE AMA EN LA VIDA Y EN LA MUERTE
Para terminar la descripcién de estas ceremonias quisiéramos comentar uno
de los hechos més sonados del obispo Santa Cruz. Nos referimos a la dona-
cién que hizo de su coraz6n a la comunidad de monjas agustinas de Santa
21 Jost Las Bowa Alter, Rls contareormisiay ua similis del Barco, Nadi, Consso Supe
rior de Investigaciones Cientificas, 1990, p. 38. :
22. No podemos olvidar que en este momento se iniciaba en Puebla el culto al cuerpo incorrupto de fay Sebis-|/
tién de Aparicio, un tema que todavia no se ha estudiado en toda su dimensién histdrica, religiosa y soci
l
47
MONTSERRAT GALt
Ménica. La doctora Dolores Bravo ya llevé a cabo un interesante andlisis
del sermén del P Ignacio de Torres. Por nuestra parte quisiéramos comentar
algunos aspectos que interesan a este texto y que aluden a dos aspectos no
considerados por la doctora Bravo. En primer lugar el papel del corazén en
un contexto religioso que rebasa la cultura barroca de emblemas, jeroglificos
y alegorfas; en segundo lugar la mutilacién de una parte del cuerpo en el
contexto de la religiosidad catélica postrentina, que reavivé el culto a las
reliquias.
En su ensayo sobre Sor Juana, Octavio Paz esctibié que don Manuel
Fernndez de Santa Cruz tuvo dos pasiones: la teologfa y las monjas.3 Fruto
de su primera pasién fueron las Antiloquias, uno de cuyos pasajes ya comen-
tabamos al principio de este trabajo. En cuanto a su pasién por las monjas
nos quedan numerosos testimonios de que nuestro buen obispo, a diferencia
del arzobispo de México que hiciera la vida imposible a Sor Juana, gustaba
de la compafifa y platica de las monjas. Pero no solamente de ellas sino de
las mujeres en general. Ast pues fie gran amigo de Sor Juana y autor de la no
menos famosa Carta a Sor Filotea que tanta tinta ha hecho correr. A diferen-
cia de Octavio Paz, nosotros creemos que dicha carta no fue una reprimenda
a Sor Juana sino, todo lo contrario, el reconocimiento a su inteligencia, ya
que al reclamarle que en lugar de escribir literatura profana se dedicara a la
teologfa —ciencia maxima de la época~ estaba reconociendo su inteligencia
y su capacidad, al margen de su sexo. En pocas palabras, se tratarfa de un
obispo feminista avant /a lettre.
Esta opinién la comparte Concepcién Zayas quien se encuentra
escribiendo una interesante tesis acerca de una escritora poblana —~dofia Ana
de Zayas— que sin ser monja sino ama de casa y viuda, fue protegida por
el obispo Santa Cruz de las acusaciones que la Inquisicién le estaba prepa-
rando. Decimos todo esto porque se ha interpretado la donacién del corazén
alas monjas de Santa Ménica como un simple gesto de erotismo sublimado.
Nosotros creemos, sin embargo, que el gesto de Santa Cruz tiene otros mati-
ces en el contexto religioso y cultural de la época.
23. Dice Octavio Paz. del obispo Santa Cruz: “Por esta breve enumeracién de sus actividades pueden adivinarse
sus dos pasiones: la teologia y la religiosas", en Sor Juana Inés de la Cruz o las inempas de la Fe, México, FCE,
1988, p. 521
48
CUERPOS, TUMULOS Y RELIQUIAS
Veamos qué nos dice el sermén de Santa Ménica. Como se sabe, la
publicacién de estos sermones requerfa de varios pareceres y aprobaciones
que a veces resultan tan interesantes como el propio serm6n. La Funebre
Cordial Declamacion se acompafia de un “Parecer” dado por Juan Gonzélez
de Herrera, canénigo lectoral de la Catedral de Puebla, quien establece una
interesante comparacién entre la sepultura de Moisés y la disposicion testa-
mentaria del obispo Santa Cruz y la considera un jeroglifico:
Por ministerio de Angeles en un lugar secreto, y occulto 4 los ojos del Puebla fue
sepultado Moysés. Assi mand6 nuestro Prelado enterrar su corazén, 4 los Angeles
que componen el Religiosissimo Convento de Santa Monica, en una pared del
Choro, lugar occulto, y negado é los ojos del Pueblo. Porque quando otros mag-
nificos Mausoleos, y publicos ostentosos Monumentos, quieren perpetuar con sus
nombres sus cenizas, eligiendo al polyo por padron de su fama, procura nuestro
Principe discreto el lugar mas retirado para el sepulchro de su corazon...
Y esto fue lo que quisieron significar los antiguos esculpiendo sus corazones en]
Jos sepulchros de sus amigos; dar 4 entender, que aun muertos los amaban, tenien-
dolos sepultados en sus corazones. En el Marmol que sella el magnifico corazén
de nuestro Principe se percibe un corazén curiosamente gravado. Hyerogliphico
que no solo simboliza el corazon que guarda difunto, sino tambien los infinito
corazones vivos en que se sepulta, 6 que estan en dl sepultados.”4
Estos corazones sepultados eran los de sus amadas ménicas, con
quienes pasaba largas tardes rezando, comentando los sagrados textos y, por
supuesto, departiendo amigablemente mientras tomaban un refrigerio o un
chocolate, Pero nos interesa aqui el hecho de que el censor Juan de Herrera
viera en el corazén que estaba grabado en la losa de mérmol un jeroglifico, es
decir, un mensaje en clave.
El sermén del P. Torres nos recuerda el Testamento de don Manuel
con estas palabras que Dios dijo a Abraham:
Tambien las cenizas hablan y tiene su lengua el polvo
«.. Mas es hablar oy nuestro difunto Prelado desde esta Tumba, vivo 4 Jos desen-
gafios, y muerto en la realidad. Oygan lo que dize despues de muerto, que nadie
‘yo quando vivo:
Papel de su Exc. Escrito en 20. De junio de 1694
24. Juan Gonzalez de Herrera, “Patecer”, en Ignacio de Torres, op. cit, f&.9'y 10.
49
MONTSERRAT GALi
Hijas mias, mando en mi testamento, que se saque mi corazon, y se entierre en
vuestro Choro, y con vosotras, para que este muerto, donde estuvo quando vivia.
Y para memoria de las que se succedieren; en mi retrato poned este rétulo: Hijas
rogad a Dios por quien os dio su corazén, Y mas abaxo: En el cielo yo me mostrare
tambien vuestro Padre, pidiendo la rigurosa observancia de essa casa.
La firma es esta
VUESTRO PADRE, VIVO Y MUERTO.>
Lefdo el Testamento de Fernandez de Santa Cruz, el predicador
entré propiamente en el sermén, para cuyo desarrollo escogié, sin duda,
un motivo original: la comparacién anatémica del corazdn con précticas,
vireudes y fortalezas de los cristianos en general y del difunto en particular.
Para ello se vale de los tan apreciados emblemas y alegorfas caracteristicos del
discurso barroco. Empieza sefialando que la naturaleza puso dos custodias al
coraz6n, necesarias en tanto éste es la sede de la vida del espiritu. Una es el
pericardio, la otra las costillas.
La.una interior, que se llama Pericardio, ¢s aquella tunica, 6 sacco de la membrana
que lo cifie, lena de humor aquoso, y reftigerante, con tal proporcién en la dis-
tancia, que 4 los movimientos con que se dilata, como que nada, nada le lastime,
participando el humor que lo refrigera: por falta de este se fatiga, se dafia, se licia
[sid], se dueles y esto es naufragar en el dolor. Por abundancia se conserva, se alegra,
se dilata, y esto es bafiarse de gozo. La otra custodia con que se guarda, ¢s el muro
del pecho, y vallado de las costillas; y una y otra defensa, una y otra custodia, miran
4 conserva el origen de nuestra vida... El espizitual y mystico corazén, origen y
fuente de la vida del alma; quiere Salomon que se guatde con las mismas custodias
en Ia allegoria, que en vida son sepulchro de un corazon vivo, sean en muerte
sepulchro de un corazon muerto; para que el corazon de N. Principe se guarde en
su Convento, como se guards en su persona, y esté muerto, donde estuvo quando
vivia.?®
Y pasa a enumerar las funciones espirituales del pericardio, a partir
de analogfas, alegorfas y comparaciones con el Antiguo Testamento y citas de
los padres de la Iglesia. He aqué unos ejemplos:
25.
Ignacio de'Tortes, op. city ff 4 y 5
26. Ibid. £6.
50
(CUERPOS, TUMULOS Y RELIQUIAS
Elofficio de aquella tunica, velo, 6 membrana del Pericardio, primera custodia del
corazén humano, es reprimir y moderar los impulsos, saltos, y movimientos que
dilatandole mas de los necessatio, pueden lastimarlo para el dolor y no regularlo
para la conservacién; y en ella symbolizé S, Basilio el testimonio de una buena
consciencia, que reprime en los desengafios, los dilatados movimientos de nuestra
vanidad, que alea fuera de su esphera, 6 en las dignidades que se gozan, 6 en las
prendas que se tienen, 6 en las vircudes que se exercitan, 6 en los puestos que se
ocupan. No me dilato en proporcionar la alegoria...”
Otro ejemplo serfa cuando recuerda que algunos llaman al pericar-
dio, esta primera custodia del corazén, “sacculus”, es decir saquillo, lo cual
permite al orador compararlo con la bolsa de la que salen las limosnas, es
decir, la caridad y con ello tiene pie para ensalzar la caridad y las numerosas
limosnas y obras de patrocinio y beneficencia del difunto. “O corazon de
nuestro amante Prelado; Parece que no tuvo mas descanso en los ardientes
deseos de su vida, que la limosna, desahogo de la insaciable ansia de sus pie-
dades. Que persona? Que estado? Que Pucblo? Que ciudad? Que Collegio?
Que convento? No testifica sus socorros y pregona sus alivios”.”*
Veamos qué funcién tienen las costillas y cémo las relaciona con las
virtudes y con el propio conyento de Santa Ménica:
Guarda el corazén humano como custodia, el Muro de las costillas: Munitum
costarum, & pectoris muro. Y en estas entiende San Gregorio, con San Cyrillo,
las virtudes todas, que reguladas por la razon, defienden la vida del corazén del
espiritu, ...porque todas (las costillas) & una maravillosa union reducidas, y 4 una
perfectissima uniformidad clausuladas, fueron Muro 4 su corazon vivo, y muerto,
hizo un convento (digamoslo assi) de todas, y fabricando este 4 su costa; de sus
costillas que son las virtudes, que professa esta Casa, dispuso Muro 4 su corazon en
la vida para morir, y en la muerte para no acabar.”
Ni qué decir, era obligado que el tema de las costillas llevara a nues-
tro predicador a Adén y Eva. Y no podfa faltar el agua y la sangre que salieron
del pecho de Cristo en la Cruz, cuando la lanza del centurién le atravesé las
costillas. Agua y sangre, corazén y lagrimas, imagenes que el P. Ignacio de
27. Bid, €.7.
28. Ibid. £11
29. Ibid. 14y 15.
51
MONTSERRAT GaALi
Torres aprovecha para terminar su Funebre y Cordial Declamacién: “Un
padre muriendo, y unas hijas Horando.... A la vida de sus hijas, sea prenda
el corazon, para aprender a morir. A la muerte del Padre, sea fuente para no
acabar de llorar. Lloremos todos sin descansar lo que perdemos. Lloremos.
Lloremos. Lloremos”.»°
Hasta aqui Ignacio de Torres. Por su parte Dolores Bravo, en su
andlisis de este discurso, opta por entender el simbolo del corazdn en una
dimensién “erdtico-tandtica”. El acto de donacién del corazén a las monjas
de Santa Ménica To considera “un rasgo eminentemente simbélico y una
muestra de amor més alld de la muerte. Denota una actitud erdtico-idealista
caracterfstica de la época: el anhelo de lograr lo metafisico por medio de lo
sensual”.*! Nosotros quisiéramos afiadir que si bien es cierto que el corazn
en el siglo XVII ya estaba considerado como el elemento corporal depositario
de la vida y de los sentimientos, en el pensamiento teolégico-y-aun en la
cultura de los emblemas y alegorias, ese érgano ténfa otros significados mas
complejos. é :
En efecto, como sefiala Jean Hani, en el contexto de la religiosidad
postridentina no se puede considerar al coraz6n “tinicamente como centro
emocional y sede de los sentimientos”, sino que los Padres de la Iglesia here-
daron la idea del corazén de la cultura oriental y en especial la hebrea y en ella
el coraz6n “es el centro metafisico del hombre, que integra todas sus faculta-
des: razén, intuicién y voluntad, pero es ante todo y en primerisimo lugar el
organo de la inteligencia pura, intuitiva, y el sentimiento y la afectividad sdlo
tienen que ver con él secundariamente, con el mismo titulo que las dems
facultades”.® Creemos que el sermén de Ignacio de Torres va en este sentido
y direccién y no tanto en la idea moderna del corazén como sede del amor.
En todo caso, deberfamos entenderlo en el sentido més amplio de caridad,
concepto muy alejado del erotismo.
Podemos pensar que Manuel Ferndndez de Santa Cruz, eminente
tedlogo, conocedor profundo del Antiguo Testamento, vefa en el corazén
algo mds que un simbolo de su amor por las monjas. No est por demds
30. Ibid, £. 18.
Ma, Dolores Bravo Arriaga, “La permanencia del corazén’, en Ma.Dolores Bravo Arviagn, La excep y la
regla, México, UNAM, 1997, p. 91.
32, Jean Hani, Mitos, ritos y shmbolo. Los caminos hacia lo invisible, Palma de Mallorca, José de Olafieta Editor,
1992, p. 425.
Eo)
(CUERPOS, TUMULOS Y RELIQUIAS
recordar que en 1674, otra monja, Margarita Marfa Alacoque, habfa tenido
la segunda revelacidn que la Ilevaria a promover el culto al Corazén de Jestis.
En este culto, como en las visiones de Santa Matilde o en los monjes de San
Bruno, se entendia al coraz6n no tanto en su dimensién emocional como en
su profundidad intelectual. Ademés, como sefiala el propio Hani, cuyo texto
recomendamos, en el contexto de la religiosidad del siglo XVH, el culto al
Corazén de Jestis fue bandera de una renovacién espiritual que querfa regre-
sar al fundamento mismo del cristianismo, “actuando contra las tendencias
mundanales de la Iglesia”.*> En este contexto resulta mds clara la ultima
frase de Santa Cruz en su Testamento: “En el cielo yo me mostrare tambien
yuestro Padre, pidiendo la rigurosa observancia de essa casa”. Por todo ello
reemos que hay que devolver al acto de donacién del corazén a las monjas
de Santa Ménica un sentido religioso y espiritual que consideramos mas
acorde con la personalidad de Fernandez de Santa Cruz y con el contexto de
ke época. Dicho en otras palabras: el corazén sepultado entre las monjas serfa
un recordatorio de la intensa comunién espiritual entre las religiosas y su
padre fundador; comunién que como sabemos por otros escritos del propio
Manuel Fernandez de Santa Cruz, tenia como objetivo mantener la mds
estricta observancia religiosa en una fundacién que pretend{a ser modélica
en Puebla y en la Nueva Espafia.
Hay un aspecto que nuestra sensibilidad y nuestra cultura moderna
sechaza y es el destazamiento o desmembracién del cuerpo con fines de culto
©, si lo vemos con espiritu erasmista o calvinista, simplemente fetichista.
Sabemos que después del Concilio de Trento y como respuesta a las criticas
protestantes, hubo un reavivamiento del culto a las reliquias, que la Iglesia
quiso controlar y purificar pero de ninguna manera erradicar.** Se trataba, en
‘efecto, de depurar las inmensas colecciones de reliquias que, en especial en
Espafia, estaban en manos no sélo de las iglesias y conventos sino incluso de
particulares. Se pretendia sobre todo evitar el comercio escandaloso de reli-
quias, pero en ningiin momento la Iglesia condens el culto per se. Asi pues
visién de visceras o la veneracién de fragmentos corpotales no era extrafia
33. Ibid, p. 437.
BA Como sefiala Antonio Dominguez Ortiz, “Trento sefialé el comienzo de otro movimiento pendular inverso,
y como reaccién contra erasmistas y protestantes hubo una llamarada cilia y emocional, deliberadamente
antiritca e inspiradora de grandiosos movimientos de masas y de reaizaciones atisticas imperecedcras” en
“Prélogo” a José Luis Boura Alvar, op. cit, p. 14
Bs)
Montserrat Galt
ala cultura del Seiscientos. La idea, por lo tanto de fragmentar el cuerpo,
tampoco. Por otro lado no debemos olvidar que, a diferencia de lo que se
exhibe actualmente en el Museo de Santa Ménica, producto del morbo y
una impostura sin duda, el corazén del obispo Santa Cruz no solamente se
hallaba en lo més recéndito y sagrado de la clausura, sino que estaba ente-
rrado en un nicho con su lipida de mérmol. Ello sin embargo no oculta el
hecho de que su cuerpo quedara repartido en tres lugares: sus entrafias en
Tepexoxuma, su cuerpo embalsamado en el altar de la catedral y su corazén
en el coro del convento de Santa Ménica.
ULTIMAS REFLEXIONES
Allo largo de este pequefio ensayo hemos podido constatar diversas maneras
de concebir el cuerpo. Algunas de ellas muy extrafias a nuestra cultura y a
nuestra sensibilidad, pero todas ellas comprensibles desde la perspectiva de
la mentalidad barroca, catélica e hispana en el contexto de una sociedad
estamental, rfgidamente jerarquizada, En primer lugar quisiera recordar que
el momento de la muerte era un acto en gran medida piiblico. Lo era porque
Ia distincién entre To publico y Io privado no era algo tan diferenciado como
en nuestra época; pero lo era, sobre todo, porque por un lado un obispo
constitufa una pieza fundamental de la jerarquia social y, por el otro, porque
la Iglesia queria que la muerte fuera algo ejemplar.
En la procesién fiinebre por las calles de Puebla se representaba el
orden social. Recordemos cémo el cuerpo del obispo salia de su Palacio
Episcopal llevado por el Cabildo Eclesidstico hasta la primera posa. Alli era
relevado por el Cabildo Civil hasta la siguiente. Seguian las demas érdenes
religiosas. La procesién estaba reglamentada por una pragmitica real, lo que
muestra la gran importancia del tema y, en ultima instancia, quien tomaba
las decisiones (por ejemplo si se levantaban 0 no timulos) era el Virrey. Nada
se dejaba a la improvisacién o la casualidad sino que esta ceremonia, por ser
tun espejo del orden social, servia para reforzarlo y perpetuarlo.
La Iglesia por su parte, en su tarea de salvacidn, recurria a las muertes
ejemplares. Aun en aquellos casos en los que se hubiera Ilevado una vida
santa, era menester tener tiempo para el arrepentimiento y para recibir los
54
CUERPOS, TUMULOS Y RELIQUIAS
sacramentos del caso. Este trénsito, por lo tanto, se convertfa en ocasién para
el arrepentimiento de los demas y para que el efecto fuera total, debia reves-
tir un cardcter colectivo y piblico. No olvidemos, tampoco, que durante
el barroco, y en todos los niveles concebibles, el acontecer del mundo era
percibido en términos de espectaculo (visidn) y teatro. Esto se corrobora en
la descripcién de la muerte de Santa Cruz en Tepexoxuma, rodeado de sus
allegados y colaboradores.
La exposicién del cuerpo del difunto durante los dfas que duraban las
exequias barrocas contraviene a nuestras concepciones higi¢nicas, estéticas y
del decoro social. A diferencia de nuestra cultura, que busca desembarazarse
de los muertos lo antes posible y que camufla el hecho de la descomposicién,
las sociedades tradicionales desarrollan ritos mds o menos complejos para
poner de relieve el hecho de la muerte. Asi la Espafia del barroco encontré
en las piras, ttimulos y catafalcos no sélo una forma de expresién artistica
de gran inventiva y belleza, sino que mediante este artefacto tan eminen-
temente teatral y espectacular, vio una forma de prolongar la presencia del
difunto. Recordemos, en el caso que se ha estudiado, que después del entie-
tro se siguieron celebrando misas con sus respectivos ttimulos ardientes de
luminarias y adornados con versos que realzaban las virtudes del difunto,
haciéndolo dramdticamente presente.
Finalmente quisiéramos recordar los aspectos ambientales, senso-
riales y sentimentales que acompafiaron la muerte del obispo Santa Cruz.
Es cierto que la retérica barroca pareceria exagerar a la hora de describir
las muestras de afecto o de tristeza de la comunidad de fieles. Se habla de
gritos, sollozos, lamentos y gestos de dolor. También podemos reconstruir
la impresionante procesidn constituida por todos los estamentos, sociales
y teligiosos, con sus vestimentas, estandartes e insignias, que recorrfan las
calles de Puebla y exhibfan el cuerpo de su pastor, ricamente vestido con
todos los elementos de su rango. Podemos imaginar el fulgor de los cientos
de cirios destacando en la penumbra de los templos. Afiadamos los olores.
EI de las ceras, el del incienso. Pero también el olor que, 1e, segan la tradicién,
desprenden los cuerpos ‘embalsamados de los obispc ispos, especialmente cuando
son santos. Tratemos de reproducir los efectos ret6ricos, teatrales, de los pre-
dicadores (quienes, por cierto, nunca hablan de infierno o de condena) que
arrancaban suspiros y Ilantos, suspenso y silencio. Y las campanas, que toca-
MONTSERRAT GAL
ban a muerto desde la tarde hasta avanzada noche; primero, la de la Cate-
dral, a la que van respondiendo las demés campanas de iglesias y conventos.
Durante varios dfas.
No hay duda de que esta representacién colectiva en torno del
cuerpo difunto de un obispo debia mover voluntades, exacerbar sensibilida-
des, provocar arrepentimientos, desencadenar sentimientos; en suma, poner
en marcha todos los resortes emotivos, individuales y colectivos, para los més
diversos fines. Para Juan Antonio Maravall se buscaba controlar y reforzar la
autoridad. Para san Ignacio de Loyola, uno de los grandes inventores de la
teatralidad ritual catélica, se trataba de llevar a los cristianos a la verdadera
vida, que es la eterna.
FUENTES
CRUZ FRANCISCO, Antonio de la, Declamacion Funebre que en las Exequias
que consagro a su amabilisimo Pastor, Ilustrissimo y Excelentissimo
Senor Doctor Don Manuel Fernandez de Santa Cruz, el Colegio de San
Juan y San Pedro Dixo en la Iglesia de la Sancta Vera Cruz y Oratorio
de San Phelipe Neri, el dia 28 de Febrero del ano de 1699 el B(achille)r
Francisco Antonio de la Cruz ..., En la Puebla, en la Imprenta de los
Herederos del Capitan Juan de Villa Real, en el Portal de las Flores,
1699.
DIAZ CHAMORRO, Joseph, Sermon funeral en las honras que celebro la muy
venerable Concordia Eclesidstica de S(an) Phelipe Neri, de la Ciudad de
Puebla de los Angeles, al Ill(ustrissi)mo y Exc(elentisi)mo Senor Doctor
D(on) Manuel Fernandez de Santa Cruz, Dignissimo Obispo de esta
Santa Iglessia de la Puebla..., Puebla de los Angeles, por los Herede-
ros del Capitan Juan de Villa Real, 1699.
GOMEZ DE LA PARRA, Joseph, Panegyrico funeral de la vida en la muerte del
UKustrissi)mo y Exc(elentissi)mo Senor Doct(or) D(on) Manuel Fer-
nandez, de Santa Cruz, Obispo de la Puebla de los Angeles en la Nueva
Expana que predicé en la Santa Iglessia Cathedral el dia de sus Exequias
Funerales el Doctor Joseph Gomez de la Parra ... quien lo dedica al Ilus-
tre Sehor D(on) Matheo Fernandez de Santa Cruz..., En la Puebla de
los Angeles, por los Herederos del Capitan Juan de Villa Real, 1699.
56
(CUERPOS, TUMULOS Y RELIQUIAS
Gorospe IRALA, Diego de, Sermon en las Exequias que la muy noble y leal
Ciudad de los Angeles hizo d el Il(ustrissi)mo y Exc(elentisi)mo S(seno)r
Doctor Manuel Fernandez de Santa Cruz, su Digntssimo Obispo.
Dixola en la Iglessia del Collegio del Espiritu Santo de la Sagrada Com-
pana de Jesus, el Iil(ustrisi)mo y R(everendisi)mo Senor maestro Fray
Diego de Gorospe Irala, del Orden de Predicadores, Obispo electo de la
Nueva Segovia, de el Consejo de su Magestad..., Mexico, pot los Here-
deros de la Viuda de Bernardo Calderon, 1699.
MoRENO, fray Francisco, Sermon Funeral que en las honras que el orden Ter-
cero de Penitencia de N. Serafico P S. Francisco de esta Ciudad de los
Angeles, hizo d la muerte del Ill{ustrissi)mo y Exc(elentisimo Sr. Dd. D.
“Manuel Fernandez de Santa Cruz, cuyo Ministro fue, Dixo y predicé el
P. Fray Francisco Moreno, Predicador, y Comissario Visitador de dicho
Tercero Orden de Penitencia, quien lo consagra y dedica a Nuestro Reve-
rensisimo Padre Fr. Bartolome Giner Acosta y expensas de dicho Tercero
Orden de Penitencia. Con Licencia. En la Puebla, por los Herederos
de el Capitan Juan de Villa-Real, en el Portal de las Flores, afio de
1699.
Torres, Ignacio de, Funebre Cordial Declamacion en las Exequias del
Mlust(risijmo y Exc(elentisi)mo Sefor Doctor D(on) Manuel Fernandez
de Santa Cruz, Obispo de la Sancta Iglesia de la Puebla, celebradas en
el Convento de Religiosas Recoletas de Santa Monica, Fundacion de su
Excellencia, Dixola el Doctor Ignacio de Torres, Cura Beneficiado de la
Parroquia de San Sebastian, en dicha Ciudad, y Qalificador del Santo
Officio de la Inquisicion desta Nueva Espana, el dia 23 de febrero de
1699..., Con licencia, en la Puebla, por los Herederos del Capitan
Juan de Villa Real, en el Portal de las Flores, 1699.
BIBLIOGRAFIA
Bouza Atvarez, José Luis, Religiosidad contrarreformista y cultura simbélica
del barroco, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
1990.
MONnrTSERRAT GALt
Bravo ArrIAGA, Marfa Dolores, “La permanencia del corazén” en
Ma,Dolores Bravo Arriaga, La excepcién y la regla, México, UNAM,
1997, p. 91-99.
FERNANDEZ DE ECHEVERRIA Y VEYTIA, Mariano, Historia de la fundacién
de la Ciudad de la Puebla de los Angeles en la Nueva Espana, su des-
cripcion y presente estado, 2 vols. (edicién, prdlogo y notas de Efrain
Castro Morales), Puebla, Ediciones Altiplano, 1963.
Hant, Jean, Mitos, ritos y simbolos. Los caminos hacia lo invisible, Palma de
Mallorca, José de Olafieta Editor, 1992.
Murr, Edward, Fiesta y rito en la Europa moderna, Madrid, Editorial Com-
plutense, 2001.
PAZ, Octavio, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la Fe, México, FCE,
1988.
Zayas, Concepcidn, “La escritora Ana de Zayas y el obispo poblano Manuel
Fernandez de Santa Cruz” en Anuario de Estudios Americanos, t.
IVIII-1, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, enero-
junio, 2001, p. 61-81.
58
También podría gustarte
- La Ciudad Colombiana La Formación Espacial Americana PrehispánicDocumento229 páginasLa Ciudad Colombiana La Formación Espacial Americana PrehispánicJuan Antonio Duque-Tardif100% (2)
- La Ciudad Colombiana. La Formación Espacial de La Conquista, SigDocumento209 páginasLa Ciudad Colombiana. La Formación Espacial de La Conquista, SigJuan Antonio Duque-Tardif100% (1)
- La Impronta Militar en Los Orígenes de La Gimnasia TerapéuticaDocumento20 páginasLa Impronta Militar en Los Orígenes de La Gimnasia TerapéuticaJuan Antonio Duque-TardifAún no hay calificaciones
- Poema El Guayacán SacerdotalDocumento2 páginasPoema El Guayacán SacerdotalJuan Antonio Duque-TardifAún no hay calificaciones
- Celebrando El Cuerpo de Dios - Antoinette Molinié (Ed) PDFDocumento150 páginasCelebrando El Cuerpo de Dios - Antoinette Molinié (Ed) PDFJuan Antonio Duque-Tardif100% (2)
- Mayor Mora, Alberto. Cabezas Duras y Dedos Inteligentes. Caps. 3, 5.Documento86 páginasMayor Mora, Alberto. Cabezas Duras y Dedos Inteligentes. Caps. 3, 5.Juan Antonio Duque-TardifAún no hay calificaciones
- Trad. Instrumentalizando El Cuerpo Del Refugiado A Través de La EvidenciaDocumento9 páginasTrad. Instrumentalizando El Cuerpo Del Refugiado A Través de La EvidenciaJuan Antonio Duque-TardifAún no hay calificaciones
- Book 3240822Documento23 páginasBook 3240822Juan Antonio Duque-TardifAún no hay calificaciones
- Monjas Santafereñas. Cuerpo Femenino en La Pintura Colonial A PDFDocumento204 páginasMonjas Santafereñas. Cuerpo Femenino en La Pintura Colonial A PDFJuan Antonio Duque-TardifAún no hay calificaciones
- Guía de Estudio Challenge Yourself - Unit 1 - Level 1Documento1 páginaGuía de Estudio Challenge Yourself - Unit 1 - Level 1Juan Antonio Duque-TardifAún no hay calificaciones
- Del Viajero Al TuristaDocumento27 páginasDel Viajero Al TuristaJuan Antonio Duque-TardifAún no hay calificaciones
- Plan de Lectura - Platón RepúblicaDocumento2 páginasPlan de Lectura - Platón RepúblicaJuan Antonio Duque-TardifAún no hay calificaciones
- Galvis, J. P. Do Higienismo À Acupuntura Urbana. Metáforas - Médicas e Urbanismo Excludente em BogotáDocumento29 páginasGalvis, J. P. Do Higienismo À Acupuntura Urbana. Metáforas - Médicas e Urbanismo Excludente em BogotáJuan Antonio Duque-TardifAún no hay calificaciones
- Una Ciudad en El Imperio PDFDocumento146 páginasUna Ciudad en El Imperio PDFJuan Antonio Duque-TardifAún no hay calificaciones