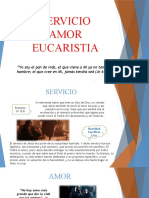Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Nacion Que Nacion La Idea de America La PDF
Nacion Que Nacion La Idea de America La PDF
Cargado por
Cristine NataliaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Nacion Que Nacion La Idea de America La PDF
Nacion Que Nacion La Idea de America La PDF
Cargado por
Cristine NataliaCopyright:
Formatos disponibles
Shortened Title 1
CRISTÓBAL PERA
¿Nación? ¿Qué nación?
La idea de América Latina en
Volpi y Bolaño
Este artículo discute las ideas de Jorge Volpi sobre cultura y literatura latinoamer-
icanas en su libro El insomnio de Bolívar (2009), comparándolas con las de
Roberto Bolaño en el volumen Entre paréntesis (2005). El artículo destaca el
papel de Bolaño en la formulación de un nuevo concepto de la literatura lati-
noamericana menos ligado a cuestiones de identidad nacional; concepto que es
a su vez desarrollado y llevado casi hasta sus últimas consecuencias por Volpi.
Tras un repaso de la tensión entre nacionalismo y cosmopolitismo en las letras
hispanoamericanas, el artículo discute el término “posnacionalismo” a partir del
libro Literatura posnacional de Bernat Castany. En este libro se postula que
el posnacionalismo surge de elementos propios de la literatura moderna pero se
cristaliza a partir de la globalización del mercado literario en la segunda mitad
del siglo XX. El artículo discute entonces El insomnio de Bolívar, observando la
intensidad con la cual Volpi y los escritores de su generación rechazan paradigmas
esencialistas de la identidad latinoamericana tales como el “realismo mágico”.
La extraterritorialidad de Bolaño aparece entonces como anticipo de esta actitud
a la vez que un punto medio entre las simultáneas y contradictorias exigencias
editoriales del exotismo y del cosmopolitismo.
˙˙˙˙˙
Así como la querella entre antiguos y modernos recorre gran
parte de la literatura española, la disputa entre nacionalistas y cosmo-
politas podría considerarse como la controversia que ha gozado, y sigue
gozando, de mejor salud en la literatura de América Latina. En estas
páginas pretendo explorar qué hay más allá de las naciones construidas
en las ficciones de la literatura latinoamericana tras la llegada de la glo-
balización, y cómo la supuesta superación de los conceptos nacionales
que ésta trae consigo se refleja en los textos de algunos de los escritores
de las décadas posteriores al Boom, especialmente en Roberto Bolaño
y Jorge Volpi.
Revista de Estudios Hispánicos 46 (2012)
2 Cristóbal Pera
En primer lugar me gustaría asentar algunas de las premisas que
tienen que ver con conceptos como nacionalismo y posnacionalismo. Es
sabido hasta qué punto la literatura latinoamericana está influida por el
nacionalismo desde su independencia. Tras esta, y como reacción na-
tural ante el control cultural ejercido por la Corona española, las élites
criollas ponen en marcha mecanismos que validaran los nuevos naciona-
lismos, los cuales se reflejan de inmediato en las ficciones nacionales. En
Foundational Fictions Sommers demuestra que novelas decimonónicas
como Amalia, Martín Rivas, Sab o Cecilia Valdés, consiguen la adhesión
de una gran mayoría de la población a las narrativas nacionales oficiales,
imponiéndose de manera no violenta al unir el destino nacional con la
pasión personal de unos amores imposibles que acaban en matrimonios
socialmente aceptables. Más adelante se escriben textos como Ariel, La
raza cósmica, Seis ensayos en busca de nuestra expresión o El laberinto de
la soledad, donde autores como Rodó, Vasconcelos, Henríquez Ureña y
Octavio Paz seguirán haciendo reflexiones sobre la identidad nacional
o latinoamericana, la cual en muchos casos se contrapone a la tradición
europea o a un difuso cosmopolitismo. El arielismo, el mundonovismo
y el criollismo son manifestaciones de dicho nacionalismo y surgen, en
cierta manera, a partir del modernismo, considerado en muchas de sus
manifestaciones como un cosmopolitismo que había traído sus raíces
de fuera. Obras como La Vorágine, de José Eustacio Rivera (1924),
Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes (1926) y Doña Bárbara, de
Rómulo Gallegos (1929) conforman el canon criollista, que “se carac-
teriza por buscar la afirmación cultural latinoamericana y proclamar su
diferencia con respecto a la cultura europea y universal . . . toma[ndo]
la tierra como fundamento a la hora de construir el rasgo diferencial
americano” (Castany 257). Pero ese mundonovismo, nacido a partir
de la Revolución Mexicana en 1910, no es solo un movimiento litera-
rio sino “un complejo dispositivo ideológico que busca naturalizar el
estado-nación moderno y su aparato representacional” (257).
Es a partir de la crisis y superación de la política basada en
el estado-nación y en el nacionalismo de donde surge el término de
posnacionalismo. En su libro Literatura posnacional, Bernat Castany
trata de llegar a una definición del posnacionalismo, que se confunde
por momentos con “postmodernidad”. Para Castany, el proceso cono-
cido como mundialización o globalización ha provocado la erosión del
estado nación, hasta entonces referencia principal de unidad política,
La idea de América Latina en Volpi y Bolaño 3
social, cultural e identitaria. La literatura parece haberse adelantado a
las ciencias sociales en la búsqueda, consciente o inconsciente, de des-
cripciones o construcciones identitarias más adecuadas a la complejidad
del mundo y se muestra como un lugar especialmente propicio para la
reflexión y construcción del posnacionalismo (165–66). A continua-
ción, Castany afirma algo que vamos a ver claramente en las reflexiones
de Volpi y de Bolaño más adelante:
Junto con este “posnacionalismo” casi inherente a la actividad literaria
nos hallamos con un proceso de globalización del mercado literario que
ha llevado a muchos autores a adaptar la forma y el contenido de su
escritura para poder ser leídos-comprados por un lector implícito mun-
dial no adscrito a una cultura particular. De este modo, aquellos autores
que no aspiran solo a hacerse un lugar en el mercado literario nacional
sino también en el mundial, buscan “mundializar” su modo de escribir
dando así lugar a numerosas reflexiones, intuiciones e imaginaciones
de corte posnacional. . . . La literatura sería, pues, escenario y actor
privilegiado de este debate entre las antiguas fórmulas nacionalistas, las
propuestas identitarias posnacionales y las transformaciones que se han
ido produciendo en la realidad. (166)
El doble exotismo de Volpi o cómo llegar
a convertirse en un “apátrida literario”
Jorge Volpi podría considerarse el epítome de los autores que,
según la definición de Castany, aspiran a “mundializar” su modo de
escribir, encajando así en el concepto de “posnacional”. El escritor mexi-
cano, nacido en 1968, ganó en 1999 la renovada edición del prestigioso
premio Biblioteca Breve de la Editorial Seix Barral con la novela En
busca de Klingsor, iniciando su llamada Trilogía del Siglo XX. Esta obra
supuso su consagración internacional al ser publicada en veinticinco
idiomas. Volpi completó la trilogía con las novelas El fin de la locura
(2003) y No será la tierra (2006).
En El insomnio de Bolívar, obra con la que ganó el premio
Debate-Casa de América en 2009, Volpi aborda los problemas de la
identidad, de la nación y del canon en el que le ha tocado encajar su
obra, haciendo gala de una sinceridad sorprendente al presentarnos un
retrato descarnado de toda una generación que se reconoce aplastada
todavía por los efectos del nacionalismo literario. Su ensayo comienza
4 Cristóbal Pera
con la narración de cómo halló su identidad de “latinoamericano” en
España cuando estudiaba en la universidad de Salamanca. Así como
París fue un día el lugar donde gran parte de los escritores latinoameri-
canos se veían confrontados con su identidad nacional, en esta ocasión
es España donde un joven mexicano que ambiciona escribir una novela
asume su condición de latinoamericano:
Como estudiantes de filología hispánica—lo que en México se llama
simplemente literatura española—los latinoamericanos éramos aso-
ciados, irremediablemente, con García Márquez y el realismo mágico.
Poco importaban la tradición prehispánica, los tres siglos de virreinato,
el moroso siglo XIX o las infinitas modalidades literarias exploradas en
América Latina a lo largo del siglo XX: si uno decía “estudio literatura
latinoamericana”, el 98 por ciento de los oyentes asumía que uno era
experto en mariposas amarillas, doncellas voladoras y niños con cola de
cerdo. (Volpi, El insomnio 21)
Volpi introduce desde las primeras páginas el argumento que va
a ocupar de manera subterránea gran parte de su ensayo: su reivindica-
ción de un lugar en el canon que no dependa de una visión externa que
asume la literatura de América Latina como una extensión del “realismo
mágico”. A esa sensación de orfandad se unen otros factores que tienen
que ver con la ausencia de una generación fuerte tras el Boom, así como
con la falta de intercambios culturales entre los latinoamericanos, que
achaca a la desaparición de las grandes editoriales autóctonas en favor
de los grandes grupos editoriales españoles. Volpi llega al momento
culminante de su texto cuando narra las consecuencias que tuvo que
sufrir tras ganar el Premio Biblioteca Breve con En busca de Klingsor:
En abril de 1999 ese libro [que estaba escribiendo en Salamanca] . . .
obtuvo el Premio Biblioteca Breve, que en su primera etapa había sido
un emblemático punto de unión entre las dos orillas del Atlántico, y la
prensa se apresuró a señalar que se trataba del libro de un mexicano que
no parecía mexicano, de un latinoamericano que—rara cosa—no escri-
bía sobre América Latina. Aquella decisión pragmática de transformar
a un mexicano en gringo se convirtió en un inesperado manifiesto. Si a
ello se suma que, en efecto, al lado de mis amigos mexicanos del Crack
yo llevaba años renegando del realismo mágico que se exigía a los escri-
tores latinoamericanos—y que nada tenía que ver con la grandeza de
García Márquez—, el malentendido estaba a punto. En medio de aquel
alud de elogios y ataques, igualmente enfáticos, desperté como un autor
doblemente exótico. Exótico por ser latinoamericano. Y más exótico
La idea de América Latina en Volpi y Bolaño 5
aún por no escribir sobre América Latina (¿cuándo se ha cuestionado a
un escritor inglés o francés por no escribir sobre Inglaterra o Francia?).
De nada servía aclarar que antes de Klingsor todas mis novelas se situa-
ban en México o que había escrito dos ensayos sobre historia intelectual
mexicana: esta novela me transformó en un apátrida literario, celebrado
y denostado por las mismas razones equivocadas. . . . Nada detenía la
avalancha: en cada entrevista y presentación pública me veía obligado
a aclarar mi nacionalidad y a señalar, en vano, que los escenarios no
hacen que una obra sea más o menos latinoamericana. Aquella ruidosa
querella tuvo, por fortuna, sus ventajas: me hizo enfrentarme a las per-
manentes contradicciones del nacionalismo y me animó a reflexionar
sobre lo que significaba ser mexicano y latinoamericano. (24–25)
Creo que la extensión de la cita vale la pena para mostrar cómo
un escritor latinoamericano actual vuelve a replantearse la “ruidosa
querella” del nacionalismo, cuyos orígenes se remontan a los inicios de
la independencia, y cómo el punto de referencia de su agravio es algo
que generaliza como “realismo mágico” y encarna en García Márquez.
Pero, ¿no es el Boom una muestra de literatura posnacional al
cuestionar los parámetros de la narrativa de la tierra y acudír a las litera-
turas del mundo para renovar el lenguaje y la visión del mundo? Como
afirma Bernat Castany en su libro citado, “La literatura del Boom utiliza
no solo el argumento sino también la forma a la hora de desmantelar
el imaginario nacional hegemónico” (262). Castany ve en el Boom un
fuerte componente “posnacional”, aunque no lo considera directamente
posnacional pues “podría interpretarse como un intento de corregir el
imaginario nacional sin pretender deshacerse de él” (262), y añade:
[L]a unidad lingüística y cultural . . . le permitió a los escritores del
Boom y a sus editores proclamar una supuesta unidad estilística con-
tinental . . . que, más por publicidad que por convencimiento, fue
presentada como fruto de una supuesta “naturaleza” latinoamericana.
En todo caso, la formación de este espacio literario continental en el
que intelectuales y escritores dialogan sin hacer caso de fronteras na-
cionales, le ha permitido a la literatura latinoamericana acumular un
capital cultural y literario suficiente como para cerrar la primera etapa
de autoafirmación identitaria que toda periferia o “país pequeño” se ve
obligado a pasar antes de ganar la autonomía identitaria suficiente como
para poder discutirle a los detentadores de la “universalidad” la parte
que le pertoca. (262–63)
6 Cristóbal Pera
La queja de Volpi en su ensayo coincide milimétricamente con
el planteamiento que hace Castany al señalar cómo los centros se apro-
pian de la creatividad de las periferias y afirmar que “[e]sto explica el
hecho de que cuando la obra de un escritor latinoamericano no coincide
con la imagen que de Latinoamérica se ha formado el lector europeo, se
tienda a pensar que dicho escritor es inauténtico y europeizante” (263).
Para Volpi, como para muchos escritores de su generación que
tratan de acomodarse en el canon, el “realismo mágico” es una obsesión:
“la identificación absoluta de América Latina con el realismo mági-
co”—escribe Volpi—“ha causado estragos. . . . ha supuesto un profundo
malentendido a la hora de comprender y juzgar al Boom. Y, acaso lo más
grave, ha exacerbado el nacionalismo frente a la rica tradición universal
de la región” (70). Según la tesis de Volpi en El insomnio de Bolívar, las
obras previas de García Márquez, así como de Vargas Llosa o Fuentes
se habían limitado a combinar con maestría las claves del realismo con
los recursos de la moderna novela francesa y anglosajona. “De hecho”—
afirma Volpi—“cuando estas obras aparecieron en sus respectivos países
fueron unánimemente condenadas por la crítica nacionalista, que las
miraba como perniciosos ejemplos de contaminación extranjera” (71).
Pero la aparición de Cien años de soledad, según Volpi, elevó el realismo
mágico a paradigma “[haciendo que] los miembros del Boom pasaran a
encarnar la esencia misma de América Latina” (71).
Tras el análisis que realiza de la canonización nacionalista del
Boom, Volpi sigue hablando a través de su herida: la crítica que ha reci-
bido por dedicarse a escribir novelas que abordan temas universales o,
como algún crítico puntualiza, internacionales: “Si antes el grado de ex-
tranjerismo se medía en las rarezas estilísticas, los flashbacks, los cambios
de punto de vista, los vasos comunicantes o los monólogos interiores,
ahora bastaba que la acción de la novela se desarrollase fuera de Améri-
ca Latina—¡pecado, pecado!—para que su autor fuese detenido por la
inquisición de las letras y despojado de su nacionalidad literaria” (72).
Finalmente, Volpi llega a su generación y pone el ejemplo de
la antología McOndo, editada por Alberto Fuguet y Sergio Gómez en
Chile, en 1996, que “reunía a una docena de escritores latinoamerica-
nos, con estéticas distintas y a veces contradictorias que, sin embargo,
coincidían en su común rechazo al realismo mágico” (74). Notemos,
por cierto, la dependencia que inconscientemente revelan de lo que
rechazan cuando se autonombran “el crack”, como una respuesta a la
La idea de América Latina en Volpi y Bolaño 7
onomatopeya anglosajona “Boom”, o cuando titulan su antología con
un juego de palabras que remite al detestado Macondo. El argumento
que Volpi desentraña en esta necesaria reflexión generacional le lleva
finalmente a ver al Boom como un nuevo nacionalismo que ocupa el
espacio de toda América Latina y viene impuesto por la visión desde
fuera:
Todos ellos—igual que muchos de sus coetáneos—fueron acusados de
traidores por los críticos nacionalistas. . . . su apuesta artística fue tan
poderosa que, al cabo de una década, eludieron su condición de parias
y se convirtieron en los auténticos—y a veces únicos—representantes de
América Latina. . . . Paradójicamente, al escapar de sus jaulas, Cortázar,
Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa contribuyeron a fundar un
nuevo nacionalismo, esta vez latinoamericano. (167)
Finalmente Volpi concluye su reflexión con una declaración
generacional para la que recupera algunos de los temas fundamentales
del “manifiesto” oculto en el prólogo de McOndo:
Los escritores nacidos a partir de 1960 no necesitan consolidar una
tradición—como hicieron Fuentes, Vargas Llosa o García Márquez—,
no poseen su anhelo bolivariano y no aspiran a convertirse en voceros
de América Latina: su apuesta, más modesta pero también más natural,
consiste en afrontar los problemas e historias de sus respectivos países, e
incluso los de toda la región, con toda naturalidad, sin el tono salvífico
o politizado de algunos de sus predecesores. . . . En vez de presentarse
como inventores de América Latina, contribuyen a descifrarla y des-
armarla. . . . El paradigma ya no consiste en edificar una nueva torre
o una nueva cúpula, sino en trazar un holograma: novelas que solo de
manera oblicua y confusa, fractal, desentrañan el misterio de América
Latina. Novelas que encuentran su mejor modelo en Los detectives sal-
vajes (1998) y sobre todo en ese magnífico holograma de la región . . . :
la sombría y enigmática 2666 (2004) de Roberto Bolaño. (170–71)
Volpi dedica un breve apartado de su ensayo a repasar la figura
de Roberto Bolaño, a quien considera “el último escritor latinoameri-
cano” (157), que “sirve como puente entre el Boom y el futuro” (156).
En el escritor chileno Volpi identifica la figura del autor que ha podido
trascender esa encrucijada en la que él acabó atrapado. En el capítulo
titulado “Bolaño, perturbación”, Volpi escribe: “Nunca desde el Boom
y, para ser precisos, desde que García Márquez publicó Cien años de
soledad en 1967, un escritor latinoamericano había gozado de una
8 Cristóbal Pera
celebridad tan inmediata como Roberto Bolaño” (171). Tras repasar
el reconocimiento unánime que ha suscitado en toda Europa y, desde
hace poco, en Estados Unidos, Volpi presenta la figura de Bolaño como
la prueba de que sí se podía ser un escritor esencialmente posnacional,
como él reclama para sí, y presenta tal hazaña como una “perturbación”:
Pocos autores tan eruditos y conscientes de su lugar en la literatura
mundial, y en especial la latinoamericana, como el chileno; cada uno
de sus textos es una respuesta—valdría la pena decir: una bofetada—a
la tradición . . . Luego de una década de reinar como paradigma de
los nuevos escritores latinoamericanos, la entronización de Bolaño en
Estados Unidos y su rápida inclusión en el canon han representado
una perturbación entre nosotros. El caso Bolaño marca un punto de
inflexión para la literatura latinoamericana porque, si bien es idolatrado
por buena parte de los nuevos escritores, muy pocos han continuado la
relación que el chileno mantenía con la tradición. Decenas de jóvenes
imitan sus historias “fractales” . . . [y] muy pocos se han esforzado por
desmantelar los prejuicios ligados a la izquierda intelectual latinoame-
ricana . . . Bolaño representa, pues, uno de los puntos más altos de
nuestra tradición—esa telaraña que va de Rayuela a 2666—y a la vez
una fractura en su interior. . . . Bolaño seguía asumiéndose como un
escritor latinoamericano tanto en el sentido literario como político del
término; después de él, nadie parece conservar esta abstrusa fe en una
causa que comenzó a extinguirse en los noventa. (173, 175–76)
Finalmente, Volpi da con una solución brillante al enigma
Bolaño, ¿cómo trascender la losa del Boom, el dilema de la identidad,
después de tanto tiempo?:
No es casualidad que Bolaño, un chileno afincado en España, escribiese
cuentos y novelas mexicanos, chilenos, uruguayos, peruanos o argenti-
nos con la misma naturalidad y convicción. Si los miembros del Boom
escribían libros centrados en sus respectivos lugares de origen con la
vocación de convocar la elusiva esencia latinoamericana, Bolaño hizo
lo inverso: escribir libros que jugaban a pertenecer a las literaturas de
estas naciones pero que terminaban por revelar el carácter fugitivo de
la identidad. Al impostar las voces de sus coterráneos, Bolaño se con-
virtió en el último latinoamericano total, capaz de suplantar a toda una
generación. (176)
Y Volpi culmina con una declaración que respalda la afirmación con la
que había abierto su capítulo: “Seamos radicales: la literatura latinoa-
mericana ya no existe . . . La idea de una literatura nacional, dotada con
La idea de América Latina en Volpi y Bolaño 9
particularidades típicas e irrepetibles, ajenas por completo a las demás,
es un anacrónico invento del siglo XIX” (165). Para concluir su doloro-
sa y lúcida reflexión sobre Bolaño, Volpi escribe lo siguiente:
Después de Bolaño, escribir con la convicción bolivariana del Boom se
ha vuelto irrelevante. Ello no significa que América Latina haya des-
aparecido como escenario o centro de interés, pero sí que empieza a ser
percibida con un carácter posnacional, desprovisto de una identidad fija.
Bolaño se empeñó en retorcer la idea de América Latina. Sus descrip-
ciones de México o Chile, por poner los ejemplos más notorios, se con-
virtieron en hologramas de la región: fragmentos truncos y dispersos,
movedizos y volátiles, sin un sustento ideológico claro . . . Su ambición
no era la de Balzac—o, insisto, la de Fuentes o Vargas Llosa—y su
objetivo estaba muy lejos de una enciclopedia de América Latina como
la tramada por el Boom; sus textos pertenecen en cambio a otra era y
se construyen de forma semejante a los vínculos de la red. (176–77)
¿Qué futuro les queda a los jóvenes escritores de América Latina
después de este panorama que presenta Volpi, quien para definir a Bola-
ño recurre de nuevo al término “posnacional”? Según nuestro autor, los
escritores nacidos a partir de los sesenta “aspiran a continuar su camino,
y si bien no dudan en buscar escenarios e historias ajenos a América
Latina (referencia final a su propia obra), siguen situando buena parte
de sus libros en sus respectivos lugares de origen, aunque sin la ideología
que los llevaba a preservar los parámetros de la literatura nacional.
Otra vez: no podemos leerlos como partes de un rompecabezas lati-
noamericano, porque ese rompecabezas es una ilusión; no hay nada
que construir . . . Por el contrario, cada uno de esos textos constituye
una unidad en sí misma o, en un sentido más trágico, un reflejo de las
ruinas de América Latina, ese territorio mítico que fue imaginado—y
celosamente protegido—por sus padres y abuelos, pero que ya no existe
más. La utopía latinoamericana se ha desvanecido: nada queda de El
Dorado. (177–78)
El “último escritor latinoamericano”:
Bolaño y su extraterritorialidad
Y a todo esto, ¿qué dice Bolaño? En el “Autorretrato” que escri-
bió con motivo de haber obtenido el Premio Rómulo Gallegos, Bolaño
escribió:
10 Cristóbal Pera
Aunque vivo desde hace más de veinte años en Europa, mi única nacio-
nalidad es la chilena, lo que no es ningún obstáculo para que me sienta
profundamente español y latinoamericano. En mi vida he vivido en tres
países: Chile, México y España. He ejercido casi todos los oficios del
mundo, salvo los tres o cuatro que alguien con cierto decoro se negará
siempre a ejercer. . . . Soy mucho más feliz leyendo que escribiendo.
(Entre paréntesis 20)
En su artículo “Literatura y exilio”, Bolaño habla del nacionalismo con
una claridad meridiana para, al igual que Volpi, acabar hablando de sí
mismo, y recuerda un poema de Nicanor Parra que dice así: “Los cuatro
grandes poetas de Chile / son tres: / Alonso de Ercilla y Rubén Darío”
(44). Comenta entonces Bolaño:
[C]uando Parra dice que los mejores poetas chilenos son Ercilla y Darío,
que pasaron por Chile y que tuvieron experiencias fuertes en Chile . . .
y que escribieron en Chile o sobre Chile, y en la lengua común que es
el español, pues dice la verdad . . . La segunda enseñanza del poema de
Parra es que el nacionalismo es nefasto y cae por su propio peso. . . . Y
la tercera enseñanza del poema de Parra es que probablemente nuestros
dos mejores poetas, los dos mejores poetas chilenos, fueron un español
y un nicaragüense que pasaron por esas tierras australes, uno como sol-
dado y persona de gran curiosidad intelectual, el otro como emigrante,
como un joven sin dinero pero dispuesto a labrarse un nombre, ambos
sin ninguna intención de quedarse, ambos sin ninguna intención de
convertirse en los más grandes poetas chilenos, simplemente dos perso-
nas, dos viajeros. (45–46)
Nacido en Chile en 1953, Roberto Bolaño fue antes que nove-
lista, poeta, con cinco libros publicados. En 1984 apareció su primera
novela, Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce.
Más tarde publicaría La pista de hielo (1993) y La senda de los elefantes
(1994). En 1996 publica La literatura nazi en América, libro inclasifi-
cable y borgeano con el que acertó a atraer la curiosidad de la crítica. El
mismo año se publica Estrella distante, desarrollo del capítulo final del
libro anterior y en 1997 el libro de cuentos Llamadas telefónicas. Final-
mente llega la obra cumbre que llevaba escribiendo mucho tiempo, Los
detectives salvajes, publicada en 1998 y, póstumamente, 2666.
Me gustaría acudir a la crítica para explorar a este Bolaño que
Volpi califica de “último escritor latinoamericano” y para ello voy a
repasar algunos textos de Ignacio Echevarría, crítico de El País que
siguió con admiración la carrera de Bolaño y se convirtió en su editor
La idea de América Latina en Volpi y Bolaño 11
póstumo. En su libro Desvíos: un recorrido crítico por la reciente narrativa
latinoamericana, Echevarría recoge sus reseñas de Bolaño y habla de la
extraterritorialidad del chileno como una de las dos razones por las que
ocupa un lugar central en la literatura latinoamericana: “Por la obra de
Bolaño transitan—errantes, fantasmales—los náufragos de un continen-
te en el que el exilio es la figura épica de la desolación y de la vastedad.
Laberinto de la identidad, Latinoamérica es para Bolaño una metáfora
del abismo, un territorio en fuga” (38). Más adelante, en su artículo
“Bolaño extraterritorial”, Echevarría examina el otro elemento clave:
el género de su escritura que relaciona con la fractalidad: “la forma en
que la obra entera de Bolaño parece articular una especie de transgénero
en el que se integran indistintamente poemas narrativos, relatos cortos,
relatos largos, novelas cortas y novelones” (45).
A partir de esa asumida extraterritorialidad de Bolaño, Eche-
varría afirma que una de las señas de identidad más claras de la nueva
narrativa latinoamericana consiste en “su determinación de apartarse
de los clichés a que, a partir del Boom, quedó asociada la producción
literaria de todo el continente. Y en ello jugaría un papel fundamental la
resistencia a asumir el exotismo como condición de la propia identidad”
(50). Pero frente a esa alternativa, que coincide con la queja de Volpi
que ya vimos, Echevarría previene:
[Del] peligro contrario, a saber: el de diluir toda seña de identidad en
los parámetros de lo que se ha dado en llamar, en alguna ocasión, un
nuevo internacionalismo, por virtud del cual no habría modo de dis-
tinguir, ni en el nivel del idioma ni en el del estilo ni en el del marco
de referencias empleado, una novela escrita por un ecuatoriano de la de
un uruguayo, y ninguna de estas dos de la de un español, y ninguna
de estas tres de la de cualquier joven escritor urbano de Milán o de
Londres. (50)
Es evidente la crítica implícita a Volpi en este fragmento, a
quien Echevarría juzga en su crítica de En busca de Klingsor, como
detentador del estilo internacional, una versión posmoderna del cos-
mopolitismo que encaja con los postulados del Crack. Sigue Echevarría:
Si la obra—y la figura misma—de Roberto Bolaño ha alcanzado, entre
los jóvenes y no tan jóvenes escritores latinoamericanos, pero también
entre los españoles, tan rápida y tan importante notoriedad, se debe sin
duda a la forma en que resuelve lo que entretanto se ha convertido en
una paradójica condición: la de ser y no querer ser escritor latinoame-
ricano. La de escribir y no querer escribir sobre un país—Chile, en este
12 Cristóbal Pera
caso—y sobre una región—Latinoamérica—de los que entretanto se ha
convertido en su bardo más caracterizado. . . . De uno a otro de todos
los libros de Bolaño, incluidos los de poesía, el motivo recurrente es la
visión alucinada de una interminable procesión de jóvenes latinoameri-
canos precipitándose en el abismo [como cuenta la narradora del poema
narrativo “Amuleto” en la visión que tiene encerrada en un lavabo de
la Facultad de Letras de la UNAM durante los disturbios estudiantiles
del 68]. (51)
Echevarría cifra esa transcendencia de Bolaño que Volpi apreciaba en
su ensayo en su extraterritorialidad y en su naturaleza transamericana,
unida a la naturaleza transgenérica de su obra.
Me gustaría mencionar en este punto algo que no se suele tratar
pero que resulta crucial en el examen de la cuestión posnacional en la
nueva narrativa latinoamericana. En “Una narrativa sin territorio”, títu-
lo de la introducción a su libro, Echevarría intenta trazar un panorama
muy frío y claro de la realidad editorial que ha impuesto nuevas reglas
y describe cómo, a partir de los años noventa, las editoriales españolas,
muchas de ellas absorbidas por grandes grupos de comunicación, se
pusieron a competir en la captación de escritores latinoamericanos:
En la actualidad, el creciente reclutamiento por parte de las editoriales
españolas de autores latinoamericanos se realiza, de hecho, bajo un sig-
no inverso al que presidió el desembarco de la pléyade del Boom . . . [y]
los escasos autores latinoamericanos que obtienen un éxito comparable
al que en su momento obtuvieron—y conservan—autores como García
Márquez, Cortázar o Vargas Llosa suelen ser de un calibre notablemen-
te inferior . . . Por otro lado, los autores emergentes que la industria
editorial española trata de descubrir y captar se esfuerzan—deseosos de
ser reconocidos por ella—por conformar sus usos y sus maneras a los
gustos y a los intereses de esa industria, cuando no ocurre que ya los
comparten naturalmente, debido a los efectos cada vez más abarcadores
de la llamada “globalización” cultural. (21–22)
Finalmente, Echevarría, al igual que Volpi, se cuestiona el
concepto mismo de literatura latinoamericana: “¿en qué medida el
concepto de narrativa latinoamericana no invoca, en sí mismo, un alla-
namiento de las plurales narrativas que lo integran? O dicho de otro
modo: ¿hasta qué punto la de ‘latinoamericana’ funciona como una
identidad cultural que desplaza la identidad más específica de ‘chilena’,
de ‘colombiana’, de ‘mexicana’?” (24). La tesis final de Echevarría, a
partir de estas consideraciones basadas en las condiciones del mercado
La idea de América Latina en Volpi y Bolaño 13
editorial en español, la plataforma al fin y al cabo donde se sustentan
estas obras, es simple y atrevida: este incremento de circulación de obras
literarias entre España y Latinoamérica ha provocado la consolidación
de dos circuitos literarios que actúan de manera superpuesta:
Estaría, primero, el circuito local, o nacional: aquel en el que, tanto por
lo relativo a la lengua literaria como al tipo de referencias compartidas,
cabe hablar propiamente de—pongamos—narrativa chilena, o argenti-
na, o peruana, o colombiana . . . Y habría luego otro circuito mediado
por la centralidad que en él adquiere la industria editorial española. Este
último sería el de la narrativa latinoamericana propiamente dicha. (26)
Según Echevarría, esta “narrativa latinoamericana”:
no estaría construida por la suma de las narrativas nacionales, sino
más bien por una selección interesada de ellas, que no se realizaría con
criterios representativos, ni mucho menos, tampoco con criterios exclu-
sivos de comercialidad o de calidad, sino con criterios, sobre todo, de
intercambiabilidad. Conforme a ello, lo que colocaría a un determinado
narrador en el circuito de la narrativa latinoamericana sería, antes que
nada, su traducibilidad al idioma propio de esa entidad específica—la
narrativa latinoamericana—que no alude tanto a una comunidad como
a un mercado y que, en cuanto tal, carece propiamente de identidad.
(26–27)
En esta encrucijada renace la querella que hemos visto desde
el comienzo. Según este modelo, los narradores latinoamericanos se
enfrentan a la disyuntiva de postularse a sí mismos como escritores para
uno u otro de los circuitos señalados, hallándose en los extremos de
esta alternativa el escritor local (o nacional) y el escritor internacional
(categoría que suplantaría a la vieja categoría del escritor cosmopolita):
La disyuntiva que ofrecen estos dos modelos prolonga . . . la que desde
siempre han planteado los dos imperativos que la cultura latinoamerica-
na, en su conjunto, ha heredado de su pasado colonial: por un lado, la
demanda de exotismo, de color local, . . . y, por el otro, la demanda de
universalismo, entendido este con parámetros establecidos previamente
por la cultura metropolitana y traducibles en términos de hegemonía.
¿Existen posibilidades de escapar a esta disyuntiva en la condiciones de
producción y de consumo en que actualmente tiene lugar la circulación
de la literatura? (27)
14 Cristóbal Pera
Así como Volpi habla de Bolaño como de ese “último escritor
latinoamericano”, Echevarría propone al escritor chileno como una vía
posible de reconciliación entre los dos extremos señalados, gracias a su
extraterritorialidad. Todos los caminos conducen a Bolaño.
“Sevilla me mata”
Querría terminar evocando un lugar donde se encuentran las
palabras de los tres protagonistas de este texto. Se trata de la reunión
organizada por la editorial Seix Barral en 2003 en Sevilla bajo el título
de “Encuentro de Escritores Latinoamericanos”. Ante la presencia de
un deteriorado miembro del Boom, Cabrera Infante, y de un Bolaño ya
muy enfermo, se reunieron 10 autores jóvenes de seis países diferentes y
sus ponencias, a puerta cerrada, se publicaron en un libro titulado Pala-
bra de América donde, por orden alfabético abre Bolaño y cierra Volpi.
Como la labor del crítico es criticar, Echevarría se pregunta en su texto:
¿Qué demonios hacía Roberto allí? . . . ¿Por qué dijo que sí a lo de Sevi-
lla? . . . [A] uno le da por pensar que aquello vino a ser como la Última
Cena: el cristo despidiéndose de los apóstoles, a punto de emprender,
espantado y lúcido, su propio calvario. Lo del número doce refuerza una
asociación de este tipo, si bien en la Última Cena no fueron doce los
comensales, sino trece. ¿Quién sería aquí el que falta: el cristo o iscario-
te? ¿Y cuál fue, entre los dos, el papel que se reservó Roberto? (189–90)
Volpi, cuya ponencia en Palabra de América tiene el elocuente
título de “El fin de la narrativa latinoamericana”, rememora sin nostal-
gia el encuentro y escribe en El insomnio de Bolívar: “Todos hablába-
mos la misma lengua, todos aspirábamos al éxito—un éxito que, para
cualquier escritor latinoamericano, solo puede medirse con el Boom—,
todos admiramos a Bolaño y todos desconocemos, en realidad, lo que
significa ser un escritor latinoamericano” (153).
Por su parte, Bolaño escribió para esta reunión cuatro cuartillas
tituladas “Sevilla me mata”, pero a última hora decidió leer otro texto.
Esta cita final del texto original de Bolaño que no llegó a leer ante el
selecto grupo de la nueva narrativa latinoamericana resulta esclarecedo-
ra y explica por sí misma la decisión de Bolaño de sustituirlo por otro
menos doloroso:
La idea de América Latina en Volpi y Bolaño 15
¿De dónde viene la nueva literatura latinoamericana? La respuesta es
sencillísima. Viene del miedo. Viene del horrible (y en cierta forma
bastante comprensible) miedo de trabajar en una oficina o vendiendo
baratijas en el Paseo Ahumada. Viene del deseo de respetabilidad, que
solo encubre al miedo. . . . Francamente, a primera vista componemos
un grupo lamentable de treintañeros y cuarentañeros y uno que otro
cincuentañero esperando a Godoy, que en este caso es el Nobel, el
Rulfo, el Cervantes, el Principe de Asturias, el Rómulo Gallegos. (312)
Un Bolaño cercano ya a la muerte escribe sobre la generación que le
han llamado a presidir: “El panorama, sobre todo si uno lo ve desde
un puente, es prometedor. El río es ancho y caudaloso y por sus aguas
asoman las cabezas de por lo menos veinticinco escritores menores de
cincuenta, menores de cuarenta, menores de treinta. ¿Cuántos se aho-
garán? Yo creo que todos.” (313)
Me gustaría acabar aportando una interpretación optimista de
este texto desolador. Probablemente Bolaño se refería a que ese joven
grupo de narradores latinoamericanos naufragaría en conjunto como
representantes de una literatura nacional que ya no existe como tal. Pero
cada uno tendrá la posibilidad de salvarse individualmente, aferrado a
la tabla de salvación de su obra.
Random House Mondadori-México
OBRAS CITADAS
Bolaño, Roberto. Entre paréntesis. Ensayos, artículos y discursos (1998-2003). Barcelona:
Anagrama, 2004. Impreso.
Castany, Bernat. Literatura posnacional. Murcia: Universidad de Murcia, 2007. Impreso.
Echevarría, Ignacio. Desvíos. Un recorrido crítico por la reciente narrativa latinoamericana.
Santiago de Chile: Universidad Diego Portales, 2007. Impreso.
Palabra de América. Barcelona: Seix Barral, 2004. Impreso.
Volpi, Jorge. El insomnio de Bolívar: Cuatro consideraciones intempestivas sobre América
Latina en el siglo XXI. Buenos Aires: Debate, 2009. Impreso.
Palabras claves: Posnacionalismo, extraterritorialidad, Volpi, Bolaño, Echevarría.
También podría gustarte
- Técnicas de Cepillado RotafolioDocumento13 páginasTécnicas de Cepillado RotafolioPamela D Jesus100% (3)
- CEDILIJ Viaje Voluntario 2008Documento91 páginasCEDILIJ Viaje Voluntario 2008Valeria Juarez60% (5)
- ModFlow 01Documento55 páginasModFlow 01Jack SalvatierraAún no hay calificaciones
- Informe AdministrativoDocumento4 páginasInforme AdministrativoAlex CuevaAún no hay calificaciones
- Capítulo 12 Aminoácidos y ProteínasDocumento14 páginasCapítulo 12 Aminoácidos y ProteínasSAMANTAAún no hay calificaciones
- Infografía Línea de Tiempo Moderna Rosa y NegroDocumento1 páginaInfografía Línea de Tiempo Moderna Rosa y NegroMayra Rivera GutiérrezAún no hay calificaciones
- 41949-14725terapia Ocupacional Utilizando El Abordaje de Integración Sensorial: Estudio de Caso ÚnicoDocumento10 páginas41949-14725terapia Ocupacional Utilizando El Abordaje de Integración Sensorial: Estudio de Caso ÚnicoboanergeAún no hay calificaciones
- El Ruido ComunicativoDocumento3 páginasEl Ruido ComunicativoNeftaly MazaAún no hay calificaciones
- Revista BicentenarioDocumento97 páginasRevista BicentenarioEmilio Rod HerAún no hay calificaciones
- Universidad Tecnologica de Honduras: Asignatura: Legislación y Contratación InternacionalDocumento4 páginasUniversidad Tecnologica de Honduras: Asignatura: Legislación y Contratación InternacionalMaria Del Carmen SantosAún no hay calificaciones
- Practica 1Documento5 páginasPractica 1alda_mikeAún no hay calificaciones
- Resultados y ConclusionesDocumento2 páginasResultados y ConclusionesAbel Ccama MendigureAún no hay calificaciones
- Solicitud de Servicios Humberto Yoc 201222241Documento4 páginasSolicitud de Servicios Humberto Yoc 201222241Humberto Estuardo YocAún no hay calificaciones
- Implementacion de Obeya Rooms en Proyectos de ConstruccionDocumento144 páginasImplementacion de Obeya Rooms en Proyectos de ConstruccionMario Burgos llaupeAún no hay calificaciones
- Taller de Liderazgo y El Poder CarismaticoDocumento6 páginasTaller de Liderazgo y El Poder CarismaticoElmer GarcíaAún no hay calificaciones
- Listado 50 FinalDocumento47 páginasListado 50 Finalsuperfijo72% (18)
- Informe de Análisis Del Entorno-Diagnóstico JefeDocumento13 páginasInforme de Análisis Del Entorno-Diagnóstico JefeDaniel Mendoza MirandaAún no hay calificaciones
- 5) EcuacionesDocumento5 páginas5) EcuacionesMarcos A. Fatela100% (3)
- Ordenanza EmolienterosDocumento13 páginasOrdenanza Emolienteroshervin angulo sanchezAún no hay calificaciones
- Mariangel TemaDocumento13 páginasMariangel TemaMariangel BarriosAún no hay calificaciones
- El Tiempo en La Poética de Antonio MachadoDocumento24 páginasEl Tiempo en La Poética de Antonio MachadoPablo Vera VegaAún no hay calificaciones
- Ejercicios Resueltos Circuitos Electricos3Documento12 páginasEjercicios Resueltos Circuitos Electricos3Olenka Llamoca PayalichAún no hay calificaciones
- Convocatoria Capacitacion ÑubleDocumento3 páginasConvocatoria Capacitacion ÑublepipewiseAún no hay calificaciones
- Capitulo 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓNDocumento99 páginasCapitulo 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓNkarinaflorez100% (1)
- Ejercicios Vicios de LenguajeDocumento4 páginasEjercicios Vicios de LenguajejanccosmeticsAún no hay calificaciones
- 1 Litro de Lagrimas-Diario de AyaDocumento92 páginas1 Litro de Lagrimas-Diario de AyaLady_Belikov100% (1)
- Proceso de EnvejecimientoDocumento6 páginasProceso de EnvejecimientoKarina JaureguiAún no hay calificaciones
- Hs Chema Crack v01.2017Documento4 páginasHs Chema Crack v01.2017Robinson HerreraAún no hay calificaciones
- Asiento Del Cuaderno de ObraDocumento1 páginaAsiento Del Cuaderno de ObraGianmarco Tarifeño SánchezAún no hay calificaciones