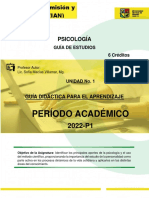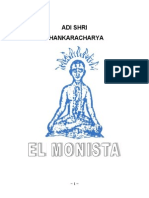Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Comportamiento e Hiperactivo PDF
Comportamiento e Hiperactivo PDF
Cargado por
Clarise PerezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Comportamiento e Hiperactivo PDF
Comportamiento e Hiperactivo PDF
Cargado por
Clarise PerezCopyright:
Formatos disponibles
Atención al alumnado con
alteraciones del comportamiento
O HIPERACTIVO
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 1
2 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
Hablar de diversidad, a día de hoy, es casi obligado, aunque posiblemente quede
mucho más por hablar y más aún por hacer. Ocupa el discurso de los responsables sociales y
educativos por varias causas: el cada vez mayor número de población étnicamente diferente;
el compromiso político social de ofrecer igualdad de oportunidades a todas las personas,
independientemente de sus características físicas, psíquicas o de su procedencia social y la
convergencia de todos los alumnos en una única etapa educativa hasta los dieciséis años
en la que la diversidad cobra mayor peso.
La diversidad deviene, cada vez más, en singularidad (Riart), en atención a la
singularidad de los alumnos que forman el grupo clase, sin olvidarnos del propio grupo
como tal, con sus peculiaridades debidas a las interacciones de las singularidades de sus
miembros.
Las personas somos todas diferentes, por muchas razones: la propia herencia hace
que cada uno sea “personal e intransferible”, pero además cada uno de nosotros tenemos
diferentes intereses, motivaciones; diferentes ritmos de aprendizaje; grupo social de
procedencia; sexo; expectativas vitales; capacidades sensoriales, motrices o psíquicas;
posibilidades y experiencias diversas; lengua; ideología, y un largo etcétera. Todas estas
variables van a influir, no sólo en la manera de aprender y crecer, sino también en la
formación y desarrollo del grupo clase. El docente ha de conocer estas particularidades y
disponer de elementos para ayudar a una mejor integración de los distintos alumnos en
la singularidad de los grupos.
La atención a todos y cada uno de los alumnos requiere conocimiento y comprensión
de todos los factores que inciden para constituir una peculiaridad, sea a nivel sensorial, sea
a nivel de costumbres, sean particularidades adquiridas a lo largo de la historia personal
de ese alumno y derivadas en actitudes de mayor o menor dificultad de convivencia; sea
a nivel cognitivo, de procesamiento de la información, etc.
Atender a la diversidad es partir de las diferencias y aprovecharlas para el crecimiento
personal y colectivo de los individuos. El proceso de construcción personal depende de
las características individuales (de su diversidad) pero, sobre todo, de los apoyos y las
ayudas que se proporcionen. La misma diversidad debiera formar parte de ese contexto
enriquecedor y generador de ayuda.
La diversidad es una buena ocasión para el trabajo en valores: fomentando el respeto
por la diferencia, el saber vivir con los demás; aprendiendo “de” y “en” esa diversidad. Y de
esta manera se habrá transformado en contenido educativo y será un magnífico estímulo
para la actualización y mejora de la propia acción docente.
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 3
1. ALTERACIONES DE LA CONDUCTA: DEFINICIÓN
Los niños y adolescentes con problemas serios de conducta suelen precisar
asistencia en salud mental, a la vez que presentan necesidades educativas y
sociales específicas. Para una intervención eficaz sería necesario la presencia de un
equipo interdisciplinar (psicólogo, psiquiatra, pedagogía terapéutica, educadores,
psicopedagogo,...) y un trabajo programado donde se estableciesen reuniones de
coordinación para poder llevar a cabo un seguimiento de estos alumnos que permitan
evaluar las intervenciones, las dificultades con las que nos podemos encontrar tanto
frente a ellos como a nosotros mismos. Que nos permitan inventar y reinventar nuevas
estrategias de intervención.
Dentro del término trastornos de conducta podemos encontrarnos con patologías
encubiertas como los trastornos límites de la personalidad; los trastornos de tipo esquizoide
que aparecen en la adolescencia o estructuras psicóticas que pueden desencadenar o no
conductas psicóticas (alucinaciones, delirios). Esta población tiene muchas dificultades
para adaptarse al mundo académico lo que provoca un gran sentimiento de marginalidad
y exclusión. Suelen ser adolescentes con disfunciones notables en el aula y en lo social. La
mayoría de las veces no se sienten enfermos ni nosotros los vemos a ellos como personas
que sufran.
Pueden llegar a robar o delinquir, normalmente de una manera poco hábil, para
sentirse parte integrante de algún grupo o alguna cultura determinada. Los que toman
drogas suelen hacerlo para evadirse de su caos emocional. La mayoría acaba siendo
expulsado del colegio por sus continuas transgresiones a las normas, generándose, muchas
veces, sentimientos autodestructivos mayores.
Una revisión de las definiciones proporcionadas por diferentes autores e instituciones
tiende a poner de manifiesto que el concepto de las alteraciones del comportamiento como
un problema específico en psicopatología, tiende a perfilarse a partir de un conjunto de
rasgos característicos:
- En primer lugar, se hace referencia a un conjunto de conductas que, en sí
mismas, no son consideradas “patológicas”, sino que reciben esta atribución
en función de su exceso, su defecto y/o su desfase en relación con la edad del
sujeto. Dicho de otro modo, se hace referencia a conductas que en otra edad
y/o en otra “cantidad” (frecuencia) serían consideradas como perfectamente
normales.
- Lo anterior nos lleva a considerar el segundo rasgo definitorio: la identificación
de un comportamiento como alterado requiere evaluarlo en relación con una
norma de edad o norma evolutiva: lo que a una edad pudiera considerarse
alterado (p.e.: oposicionismo y/o negativismo), debe considerarse normal
en otras.
4 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
- En tercer lugar, todas las definiciones sobre las alteraciones comportamentales
(en particular las propuestas desde planteamientos situacionistas e
interaccionistas), consideran que la “norma” para evaluar una conducta como
patológica debe definirse teniendo en cuenta las características del medio
educativo, social y cultural al que pertenece el individuo evaluado, pues por
definición, la conducta es altamente dependiente del entorno.
Sin embargo, estos criterios son de carácter general y no bastan para la identificación
positiva de una alteración o trastorno comportamental. Tal identificación exige, además:
- Que el comportamiento en cuestión suponga una pauta conductual
relativamente estable, que implique la violación o no adquisición de cierta
norma, reguladora del intercambio social en el entorno propio del individuo,
a una edad en que dicha norma debiera haber sido adquirida y debiera
respetarse. En relación con esta cuestión, ciertas definiciones matizan que
la estabilidad relativa a que nos referíamos implica una persistencia mayor
que la de un simple trastorno reactivo temporal y menor que las de las
alteraciones “secundarias” a un “gran síndrome” (p.e.: deficiencia mental o
autismo).
- Que la conducta en cuestión, en el grado en que se manifiesta, afecte de
manera significativa a la relación del sujeto con su medio social (es decir,
que la conducta no sea sólo “alterada, sino “alterante”).
- Que dicha conducta interfiera de manera significativa en el proceso de
desarrollo personal del individuo que la presenta (p.e.: su adaptación social
o sus aprendizajes escolares).
Aunque el acento, el énfasis que cada autor e institución da a uno y otro de estos
criterios, unidos a la introducción de criterios propios y peculiares, hace que resulte difícil
proponer una definición unificada y generalmente aceptada por los distintos especialistas,
podríamos intentar dar una definición de los trastornos de conducta:
“Ciertas conductas que afectan a la relación de los sujetos con su entorno
e interfieren negativamente en su desarrollo; que se constituyen en síntomas pero
no se organizan en forma de síndrome, sino que se presentan de forma aislada o en
combinaciones muy limitadas: que no son patologías en sí mismas, sino que el carácter
patológico viene dado por su exageración, déficit o persistencia más allá de las edades en
las que suelen cumplir un papel adaptativo; que son estables y, por tanto, más resistentes
a la intervención que los trastornos situacionales transitorios, pero menos que la psicosis,
la neurosis y otros trastornos profundos” (Brioso y Sarria).
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 5
2. TIPOS DE ALTERACIONES Y VARIANTES
Una definición como la anterior, que se basa sobre todo en la descripción de
características, tiene la ventaja de aumentar el consenso a su alrededor, por comparación
con otras de tipo, pongamos por caso, etiológica; no obstante, se paga el precio de una
excesiva generalidad, pues basta con leer atentamente los criterios de identificación
anteriores para darse cuenta de que dan cabida a multitud de manifestaciones conductuales
que poco tienen que ver entre sí, salvo el hecho de constituir pautas de comportamiento
desadaptativo.
Así, las clasificaciones de las alteraciones comportamentales propuestas han sido
muchas y muy diferentes, desde las que optan por agruparlas en función del ámbito
preferente en que se manifiestan, hasta las que prefieren una clasificación basada en
descripciones de los “síntomas” más relevantes.
2.1. TRASTORNOS DE ESPECTRO AUTISTA.
De acuerdo con la clasificación ofrecida en el Manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales en su IV edición (DSM-IV) se incluirían bajo esta denominación
los siguientes procesos:
1) Trastorno autista.
2) Trastorno de Asperger.
3) Trastorno desintegrativo de la niñez.
4) Síndrome de Rett.
5) Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
Existen evidencias que apuntan a un aumento en la prevalencia del espectro autista
así como una mejor evolución a largo plazo en relación con un diagnóstico e intervención
precoces. Esto justifica por sí solo la importancia del reconocimiento de las características
clínicas o modos de presentación de los síntomas o signos asociados a este trastorno
por parte de los diversos profesionales implicados de una u otra forma en la atención a
niños.
El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por una alteración
en la relación social y comunicación y por la existencia de un patrón de intereses y conductas
restrictivos, repetitivos y estereotipados.
El autismo es el trastorno prototípico de lo que hoy se denominan trastornos
generalizados del desarrollo (TGD) o también trastornos del espectro autista (TEA). Fue
descrito por primera vez en el año 1943 por el psiquiatra Leo Kanner como un trastorno
de origen biológico, cuya alteración esencial consiste en una perturbación innata del
contacto afectivo.
6 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
Como J. Martos- Pérez afirmaba en la revista de neurología (2006) en la actualidad
no se cuestiona el origen biológico del trastorno, ya que se cuenta con numerosos trabajos
que avalan la impresión inicial de Kanner. Entre las hipótesis actuales más relevantes,
cada vez con mayor confirmación empírica, se establece que la causa del autismo es una
alteración genética, con probabilidad poligénica, que origina un funcionamiento cerebral
alterado cuando se compara con el desarrollo normal. En la mayor parte de los casos, el
trastorno, además, cursa con discapacidad intelectual, lo cual no debe llevar a la confusión
diagnóstica con aquellos casos en lo que, como consecuencia de la discapacidad intelectual,
se presentan necesariamente síntomas autistas.
Hay evidencia a favor del aumento en la incidencia de los trastornos del espectro
autista. Los estudios epidemiológicos iniciales situaban la tasa de prevalencia del autismo
en 2,5 casos por cada 10.000 niños Las cifras han ido aumentando en todos los estudios
posteriores y los datos actuales apuntan a un claro y preocupante aumento en su incidencia
y las estimaciones actuales sitúan la prevalencia en 16/10.000, cifra que se incrementa a
63/10.000 cuando se considera todo el espectro autista. No está del todo claro que este
aumento sea totalmente real o que se deba a una mayor destreza en el reconocimiento
de síntomas y diagnósticos.
En cuanto a su incidencia según el sexo es de 3 a 4 veces superior en el sexo
masculino. Las razones no están claras pero parecen estar relacionadas con un umbral
disminuido para la disfunción cerebral existente. En las niñas sería necesario una carga
genética o disfunción cerebral mayor para que se exprese el trastorno autista, por esta
razón se ha asociado el autismo en niñas con una mayor afectación cognitiva.
La teoría de la mente explica las dificultades que tienen las personas con autismo
para ponerse en el lugar del otro, la comprensión de emociones, dificultades en el juego,
etc, pero dicha teoría posee limitaciones ya que se ha demostrado que algunas personas
con autismo pueden resolver problemas clásicos de teoría de la mente y sin embargo
presentar dificultades serias en su interacción social.
La ausencia de coherencia central, según esta teoría, está debilitada en todos
los individuos con autismo, con independencia de sus habilidades mentalistas; por lo
tanto explica porqué las minorías con talento y con buena teoría de la mente siguen
teniendo deficiencias para procesar de manera global la información. Sin embargo no da
explicación a por qué hay personas sin autismo que presentan esta tendencia a procesar
la información.
La teoría de la mente implica:
- Comprensión de las representaciones de los estados mentales de los demás.
- La realización de las conductas de ficción e imaginación.
- La producción de conductas de atención conjunta:
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 7
1. Comunicación imperativa (peticiones, hacer gestos, coger la mano del
adulto, querer algún objeto, etc.).
2. Comunicación declarativa (mostrar cosas, señalar para compartir la
atención, comunica algo que quiere contar, etc. Es un acto de interacción
social y aparece en el niño alrededor de los 10 meses).
La teoría de la mente se puede desarrollar:
a) Atención conjunta.
La atención conjunta es el acto de señalar para compartir atención. Incluyen
aquellas actividades de comunicación social prelingüística que implican el empleo de
gestos (incluyendo señalar y mirar) para compartir interés con respecto a situaciones,
objetos, etc.
El objetivo de la intervención debe fomentar primero la atención para poder realizar
protoimperativos , por ejemplo, fomentar que si el niño quiere algo mire al adulto para
hacérselo saber. El paso siguiente, una vez desarrollados los protoimperativos es fomentar el
desarrollo de protodeclarativos, con los que el niño trata de desviar la atención del adulto
hacia algo que le quiere mostrar, que llama su atención.
El compartir este tipo de información implica compartir estados mentales y en
el niño normal aparece entre los 12 y 18 meses, edad en la que los padres del niño con
autismo comienzan a tener las primeras sospechas sobre las conductas poco normales de
su hijo. El desarrollo de atención conjunta implica el desarrollo de la capacidad de imitar
acciones del otro.
b) Estados mentales.
El reconocer estados mentales en las personas implica identificar sus deseos,
creencias, emociones, etc.
Es fundamental enseñar al niño con autismo a reconocer estados mentales de los
otros, para ello es necesario:
- Enseñarle a distinguir estados que son verdad de los que son mentira: podemos
hacerlo a través de situaciones interactivas en las que le explicamos que algo
no es cierto, que es una broma, etc.
- Asociando estados mentales con conducta: se le puede explicar en situaciones
naturales, con muñecos, miniaturas, etc. que la gente actúa según lo que
tiene en la cabeza. Se pueden usar dibujos y viñetas en las que las personas
tienen “bocadillos”, “burbujas” en las que pueden leer o ver en dibujo lo
que tales personas tienen en su cabeza en una determinada situación, qué
piensan, qué sienten, etc . Si el niño tiene un funcionamiento cognitivo alto,
8 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
un paso más avanzado sería que él completase esas burbujas con lo que él
cree que podían contener en función de cómo interpreta la situación.
- Representando historias de “falsa creencia”. Ejemplo de tarea de falsa creencia:
tarea de Ally-Ann (Baron Cohen, 1985). Ally tiene una cesta y Ann una caja,
Ally tiene una canica. Guarda la canica en su cesta y se va a dar un paseo.
Ann coge la canica de la cesta y la mete en su caja. Vuelve Ally y quiere jugar
con su canica, ¿dónde va a buscar Ally la canica? Las personas con autismo
no se ponen en lugar de Ally y dicen que la buscará donde realmente está,
en la caja, sin tener en cuenta que no ha tenido acceso informacional al
cambio de lugar de dicho objeto. Los niños normales resuelven bien esta
tarea a partir de los 4 años y medio, entienden las tareas de falsa creencia,
con los niños con autismo hay que trabajarlo para que poco a poco lo vayan
adquiriendo.
c) El desarrollo del juego.
En el niño normal el juego se desarrolla:
- Juego motor: de 0 a 15 meses.
- Juego simbólico o de ficción: de 18 meses a 6 años. Este juego se considera
el precursor de la teoría de la mente.
- Juego de equipo: a partir de los 6 años, el juego está sujeto a reglas y es ante
todo social.
c.1) El Juego motor.
Se divide en:
- Juego motor solitario: juega solo sin objetos, salta, brinca, corre, se revuelca,
etc. Sus juegos son repetitivos, estereotipados o introduce variaciones
espontáneamente.
- Juego motor social o juego interactivo: realiza juegos como los anteriores
con otro niño o con adultos.
- Juego motor con objetos: juega con los objetos de manera indiscriminada, sin
tener en cuenta su función habitual, incorporándolos a juegos típicamente
motores (arrastra una taza por el suelo, le gusta tirar objetos, hacer
torres).
c.2) El juego funcional.
Se caracteriza por:
- Realiza acciones “funcionales”, pero no verdaderas con objetos reales: por
ejemplo, se lleva la taza a los labios, pero sin líquido, se pasa el cepillo de
dientes sin pasta ni agua, etc.
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 9
- Usa juguetes: juega a la pelota, hace pompas, etc.
- Utiliza miniaturas: por ejemplo, hace andar coches con la mano, pone la
mesa con vasitos, etc.
c.3) El juego simbólico o de ficción.
Con las siguientes variantes:
- Juego de ficción sin objetos: finge ser algo o alguien que no es.
- Sustitución de objetos: utiliza un objeto como si fuese otro: por ejemplo,
utilizar un bolígrafo como si fuese un coche, un avión, etc.
- Atribución de propiedades ficticias: fingir que un objeto tiene alguna
propiedad de la que en realidad carece, por ejemplo, que en una taza hay
líquido y bebe de ella, cuando realmente está vacía.
- Objetos ficticios: finge que existe un objeto que en realidad no existe en ese
momento, por ejemplo hacer que tiene un peine en la mano, una cuchara,
etc.
¿Por qué es importante trabajar el desarrollo del juego en los niños con autismo?,
pues porque es uno de los vínculos de expresión y comportamiento social más importante
en el desarrollo de cualquier niño. Según Piaget, el juego en general, pero especialmente
el juego simbólico, favorece el desarrollo cognitivo, la adaptación social, la memoria y
también las capacidades de relación con los demás.
El juego simbólico se considera el precursor de la teoría de la mente. Esta función
propia del manejo de la mente hace posible que el niño pueda atribuir estados mentales
a otras personas y así poder actuar en consecuencia para manejar la situación. Esta
“predicción” le facilita la adaptación social y la interacción con otras personas. El trabajar
para el desarrollo del juego en el niño con autismo lleva implícito el trabajo en áreas
en las que presenta dificultades que lo limitan, como la comunicación, la capacidad de
empatizar, etc. A través del juego se ponen en funcionamiento las estructuras intelectuales
del niño y les motiva el seguir aprendiendo para poder llevarlo luego a la práctica sin el
esfuerzo que representa el aprendizaje. De este modo no sólo se divierten jugando sino
que afianzan lo que han aprendido.
Podemos resumir diciendo que el niño, a través del juego, aprende:
1. Comunicación.
2. Resolución de problemas.
3. Desarrollo cognitivo.
4. Adaptación/interacción social.
Es frecuente que los niños con autismo presenten problemas de conducta, como
autoagresiones, agresiones a otros, rabietas, etc. Ésto no sucede porque el niño sea autista y
10 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
vaya implícito en el diagnóstico sino que en la mayor parte de las ocasiones las dificultades
que tienen para comunicarse hace que aparezcan dichos problemas conductuales. Ante
un problema de conducta o rabieta es necesario averiguar la causa que lo ha generado,
podrían ser varias las razones y de ello va a depender un modo u otro de intervención.
- Utiliza ese comportamiento para comunicarse. Los niños con autismo tienen
problemas de comunicación y hay cosas que no pueden comprender por lo
que no es extraño que utilicen un comportamiento agresivo para lograr una
respuesta.
- Como evitación, con la rabieta trata de evitar algo que no quiere.
- Como llamada de atención, con lo cual debemos alabar su conducta cuando
hace las cosas bien e ignorar las llamadas de atención a través de rabietas
para que comprenda que con ello no logra la atención que desea pero sí con
un comportamiento adecuado.
- Ante un susto o algo que le irrita, debemos tener en cuenta por ejemplo
que algunos de los niños con autismo tienen especial sensibilidad a los
ruidos lo que puede hacer que pequeños ruidos los sobresalten o molesten
demasiado.
- Le cuesta esperar y a través de la rabieta trata de evitarlo.
Claves ante conductas problemáticas:
- Ser poco verbales, hablar poco.
- Bajar la carga sensorial de la situación, por ejemplo si el niño está en el aula
intentar que los otros niños salgan del aula, si se puede, o que se callen.
- Bajar la presión social, no darle instrucciones, incluso dar un paso atrás
(siempre que no se autoagreda o agreda a nadie).
- Redirigir al niño, cambiarle la actividad si es necesario.
- Cuando se acaba la rabieta debemos evaluar qué ha pasado para averiguar
la causa y poder evitarlo en posteriores situaciones.
Es importante tener un plan sobre cómo responder ante las conductas inadecuadas.
Cuando el niño muestra conductas inadecuadas, incluyendo agresión, destrucción, etc.,
es que el programa de intervención que se ha diseñado para él no cumple las necesidades
del niño, si estas conductas problemáticas persisten hay que modificar la estructura, hacer
un “programa mejor”.
Las normas son importantes en el comportamiento del niño, hacerlas visibles y
limitarlas es muy importante. Una buena norma implica un permiso y una prohibición.
Han de ser individualizadas para cada niño.
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 11
2.2. OTRAS ALTERACIONES COMPORTAMENTALES.
Desde una perspectiva más clínica, y de modo general, podemos englobar dentro
de las alteraciones comportamentales más habituales:
- Los “trastornos de la eliminación” (enuresis y encopresis) cuando aparecen
como trastornos primarios y específicos, es decir, no asociados a un síndrome
más general que pueda considerarse como su “causa”, ya que constituyen
claramente pautas persistentes de comportamiento inadecuado a la edad del
sujeto que tienden a perturbar su relación interpersonal y su desarrollo.
- El trastorno de la ansiedad por separación, caracterizado por una “ansiedad
excesiva e inadecuada desde el punto de vista evolutivo concerniente a la
separación respecto del hogar o de las personas con quienes el niño está
vinculado”.
- El mutismo selectivo, caracterizado por “una persistente incapacidad para
hablar en situaciones sociales específicas a pesar de que el niño hable en
otras situaciones”.
- El trastorno reactivo por problemas en el establecimiento del vínculo
afectivo o por una mala vinculación con los progenitores, en la infancia
o en la niñez, que “se caracteriza por una relación disocial manifestada,
alterada e inadecuada evolutivamente, que se produce en la mayor parte
de los contextos y se asocia a una crianza claramente patógena”.
2.3. TRASTORNOS POR CONDUCTAS PERTURBADORAS.
Los trastornos por conductas perturbadoras constituyen alteraciones
comportamentales en donde el rasgo central es el choque entre el individuo y su entorno
social, pues se trata del efecto simultáneo de dos circunstancias:
- En primer lugar, el individuo presenta un acentuado déficit en la adquisición
de ciertos comportamientos considerados necesarios para una adecuada
interacción personal en el contexto (y para la edad) en que se encuentra.
- En segundo lugar, y como el aspecto más evidente, ese mismo individuo
presenta pautas de comportamiento sistemático de no valoración ni respeto
de algunas normas elementales que regulan el intercambio social para
personas de su edad en el contexto en que se encuentran.
Evidentemente existen diversas “formas clínicas” en que tales alteraciones pueden
manifestarse así como una variedad de grados que se extienden desde las conductas más
o menos levemente disruptivas hasta las claramente asociales que pueden presentarse bajo
la forma de lo que se denomina “personalidad psicopática”.
12 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
a) Negativismo desafiante.
Una de las formas clínicas más frecuentes de la niñez, y la adolescencia y también
de las mejor definidas en forma de trastorno especifico, es el denominado negativismo
desafiante cuyos síntomas primarios son:
- Negativismo.
- Hostilidad.
- Desafío.
Todo ello sin violaciones importantes de derechos de los demás, aunque con una
frecuencia netamente superior en la presencia de estas características por comparación
con la población de su misma edad y entorno socio-económico familiar y cultural
(evidentemente, no pueden valorarse del mismo modo estas conductas, en un adolescente
de un barrio marginal con fuerte implantación de subculturas de pandilla, que otro de
clase media residente en una zona más favorecida).
El negativismo desafiante es una de las conductas en la que se pone de manifiesto con
especial claridad el criterio evolutivo en la definición de las alteraciones comportamentales,
pues como es sabido, la conducta negativista con oposicionismo es, dentro de ciertos límites,
una característica común en ciertos momentos del desarrollo psicoevolutivo en donde los
procesos de individualización (formación de la propia identidad y autoconcepto) resultan
un factor crítico: por ejemplo, hacia los tres años y durante la adolescencia, cuando en la
formación de sí mismo los procesos de diferenciación del otro prima sobre los procesos
de identificación.
Fuera de tales momentos educativos, el negativismo desafiante constituye un
entorno comportamental marcado por la frecuente irascibilidad, las discusiones y regaños
frecuentes, las reacciones airadas, el resentimiento hacia los demás y el desafío activo de
las normas que regulan la convivencia, (en especial, frente a los adultos y, más en general,
toda figura de autoridad). Los síntomas primarios se completan con la tendencia a molestar
a los demás de manera consciente y provocativa y el rechazo a la propia responsabilidad
(se culpa siempre a otros).
En cuanto a la sintomatología presentada, suele variar en función de la edad,
siendo las características más frecuentes la baja autoestima, una mínima tolerancia a la
frustración con reacciones coléricas en situaciones de estrés, y una gran labilidad emocional.
En la adolescencia es frecuente también la aparición de pautas de consumo abusivo de
sustancias psicoactivas, especialmente si este consumo supone una transgresión de las
normas. Ocasionalmente, el negativismo se asocia a déficit atencional.
A diferencia de otras alteraciones comportamentales, el negativismo desafiante
suele comenzar manifestándose con especial virulencia en el hogar, en las relaciones con
las figuras de autoridad. Aunque los datos epidemiológicos son escasos, suele aparecen
entre los 8 y 12 años, con mayor incidencia en los varones durante la niñez, pero con una
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 13
incidencia por sexos similar en la adolescencia, una edad a partir de la cual es frecuente
encontrarlo asociado a trastornos de la afectividad (distemia y episodios maníacos e
hipomaníacos) y psicóticos.
Los criterios diagnósticos del DSM exigen para un diagnóstico de trastorno
negativista desafiante, dos circunstancias que deben darse de manera simultánea, debiendo
ambas presentarse en una frecuencia mucho mayor en el sujeto que en la población de
referencia.
Alteración de, por lo menos, seis meses de duración continuada que afecte al menos
cinco de los siguientes ítems:
- A menudo se encoleriza.
- A menudo discute con los adultos.
- A menudo desafía activamente o rechaza las peticiones o reglas de los adultos.
Por ejemplo, no quiere ayudar a las tareas domésticas.
- A menudo hace deliberadamente cosas que molestan a los demás. Por ejemplo,
quitarle la cartera a otro niño.
- A menudo acusa o reprocha a los demás sus propios errores.
- A menudo es susceptible y se molesta fácilmente con los demás.
- A menudo está colérico y resentido.
- A menudo es rencoroso y reivindicativo.
- A menudo usa un lenguaje obsceno.
Tal alteración se produce sin que el sujeto satisfaga los criterios para el diagnóstico
del trastorno de conducta disocial, y al mismo tiempo, no aparece tampoco en el transcurso
de un trastorno mayor, como psicosis, distimia, episodio depresivo mayor, episodio
hipomaníaco o maníaco.
La gravedad del trastorno, finalmente, será leve, moderada o grave según la cantidad
de síntomas presentes, el deterioro de las relaciones que provoca y los ámbitos a que afecta
(hogar, escuela, relaciones con los iguales).
b) La conducta disocial.
El trastorno disocial que en ocasiones aparece sólo como trastorno de conducta sin
más suele considerarse como el “caso típico” de alteraciones comportamentales, siendo
a menudo también denominado como “conducta asocial” ya que la esencia del mismo
consiste en “un patrón persistente de conducta en el que se violan los derechos básicos
de los demás y las normas sociales apropiadas a la edad. Este patrón de conducta se da
en casa, en la escuela, con los compañeros o en la comunidad” por lo que su gravedad e
incidencia en las relaciones sociales y en el desarrollo del sujeto es mucho mayor que el
caso del negativismo desafiante.
14 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
Con una muy alta frecuencia, en este trastorno se pasa de la actitud desafiante a
la agresión física siendo síntomas típicos:
- El propio sujeto provoca el conflicto e inicia la agresión contra su
oponente.
- Muestra crueldad física y psicológica, tanto con otras personas como con
los animales.
- A menudo, destruye deliberadamente las propiedades de los demás.
- Frecuentemente, y a partir de la pubertad en particular, el sujeto se implica
en actos delictivos (p.e. robos) con violencia física gratuita sobre los
agredidos, llegando el caso, tal violencia puede consistir en violación, palizas
y excepcional y raramente, homicidios.
- En edades más tempranas y trastornos menos graves son frecuentes la
cleptomanía, las mentiras y trampas en juegos, la conflictividad en la escuela,
los “novillos” y las escapadas del hogar.
Entre la sintomatología asociada, suele observarse un temprano y abusivo consumo
de sustancias psicoactivas (tabaco, alcohol, drogas), así como un inicio precoz, en relación
con su grupo de referencia, de la actividad sexual. Suele “meterse en problemas” y acusar
en falso a sus compañeros, además de mostrarse como un sujeto desaprensivo, poco
respetuoso con los demás e insensible a los deseos, necesidades y derechos de terceros.
El sentimiento de culpa y el arrepentimiento genuino son escasos, a pesar de lo cual es
común en estos individuos una baja autoestima, así como un autoconcepto deteriorado.
Irritables y de temperamento irascible, los sujetos con trastorno disocial suelen presentar
alto índice de fracaso académico, ansiedad excesiva y muy baja tolerancia a la frustración
asociada a la actuación inmediata de los impulsos.
Los datos epidemiológicos indican un indicio del trastorno frecuentemente
prepuberal en los varones y postpuberal en las chicas, al tiempo que un curso evolutivo
normalmente variable, que va desde la remisión espontánea de algunas formas leves de
trastornos a la cronificación de las más graves, con frecuente desarrollo en este último
caso de un trastorno antisocial de la personalidad, asociado a la integración del sujeto
en subculturas marginales. El pronóstico parece ser peor para las formas solitarias del
trastorno que para sus formas grupales.
En cualquier caso, la variabilidad es la norma, tanto en el inicio como en el
curso de trastorno, que se encuentra muy directamente afectado por factores sociales y
psicosociales.
Los criterios diagnósticos, finalmente deben aplicarse de manera muy estricta para
realizar un diagnóstico real, incluyendo una valoración explícita y pormenorizada de las
circunstancias sociales y psicosociales en que aparece el comportamiento candidato a
esta clasificación. Los manuales DSM señalan explícitamente que este diagnóstico no
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 15
puede aplicarse a los actos aislados de conducta antisocial, sino que el individuo debe
haber manifestado durante un período mínimo de 6 meses continuados al menos tres de
los siguientes ítems (además de haber descartado el diagnóstico alternativo “trastorno
antisocial de la personalidad”):
- Robo con o sin enfrentamiento físico con la víctima (incluyendo como tal
la falsificación) en más de una ocasión.
- Fuga del hogar sin regreso voluntario, al menos en dos ocasiones.
- Mentiras frecuentes.
- Provocación deliberada de incendios.
- Absentismo escolar frecuente.
- Violación de propiedad privada (edificios, coches).
- Destrucción deliberada de propiedades ajenas, por medios distintos al
incendio.
- Crueldad física con los animales.
- Conductas violentas.
- Empleo de armas.
- Frecuente provocación e inicio de peleas.
- Crueldad con animales.
- Crueldad física con la gente.
Además de la identificación del trastorno mediante el empleo de estos criterios, el
diagnóstico diferencial requiere de la identificación en el sujeto concreto de alteraciones
comportamentales a través del análisis de la sintomatología clínica dominante. Tales
subtipos son:
- Trastorno de conducta disocial de tipo agresivo solitario. Denominado
a veces como subtipo infrasocializado agresivo, se caracteriza por el
frecuente aislamiento social del individuo ocasionado por su tendencia a
agredir físicamente a adultos y a compañeros, sin mediar provocación. Este
sujeto suele iniciar sus agresiones sólo y, frecuentemente trata de ocultar
en la medida de lo posible su conducta antisocial (por ejemplo, justificará a
menudo en casa sus conflictos en la escuela, culpando de todo a los demás
y presentándose como la víctima propiciatoria de compañeros y profesores
que “le tienen manía”).
- Trastornos de conducta disocial de tipo grupal. El más frecuente, con
diferencia, de los trastornos de conducta, su sintomatología clínica se
caracteriza por el predominio de los problemas en el seno del grupo de los
iguales (peleas, discusiones, enfrentamientos,…), con escasa frecuencia de la
agresión física. El trastorno de conducta suele implicar una alta socialización
16 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
del sujeto en el grupo de los iguales, que suele estar bastante cohesionado
y primar los valores de lealtad al grupo.
- Trastorno indiferenciado. Se incluye como categoría-cajón para los casos
no claramente encuadrables en a) ni en b).
c) La conducta disocial adolescente.
Un comentario aparte merecen los trastornos por conducta disocial en la
adolescencia, en la medida en que las peculiares características psicoevolutivas de este
periodo de la vida, en el que el grupo de los iguales cobra un valor singular, puede hacer
que los comportamientos del individuo considerados asociales desde el hogar y la escuela
respondan, en realidad, a un proceso de identificación con el grupo que, a su vez, busca
su propia identidad en la oposición y el enfrentamiento a los valores y normas del mundo
adulto y, sobre todo, institucional.
Frente al marcado enfoque clínico e individualista adoptado, en general, en la
bibliografía consultada sobre alteraciones comportamentales, parece necesario defender
una aproximación psicosocial y comunitaria al problema del comportamiento social del
adolescente, especialmente en un contexto social y cultural en donde la brecha de valores
entre generaciones parece jugar un importante papel. De otro modo, en nuestra opinión,
resulta excesivamente alto el riesgo de “patologizar” fenómenos que debieran considerarse
de otro modo, salvo que queramos considerar como “sujetos con trastornos” a más del
cincuenta por ciento de los jóvenes.
Desde la perspectiva que proponemos, tanto la propia expresión “alteraciones
comportamentales” como el término “asocial”, deberían ser eliminados del discurso sobre
la adolescencia y reservarse para casos muy concretos y particulares, pues, como se dijo
con anterioridad, hablar de alteración de la conducta, es referirse a un patrón o pauta
comportamental al que, de modo arbitrario, se erige en “norma”, olvidando que nuestra
sociedad actual tiende a ser cada vez más multicultural y que cada cultura constituye
sus propias normas, las cuales pueden (y a menudo así es) resultar desadaptativas en un
contexto distinto al de su origen.
En definitiva, creemos que debe sustituirse el discurso clínico y psicopatológico
habitual en la literatura sobre el tema con una perspectiva diferente en lo que el
comportamiento adolescente sea “leído” desde una doble referencia.
Su valor de “signo” de unos procesos, a veces difíciles, de socialización y de
individualización que en estas edades, atraviesan un período evolutivo crítico. El proceso
de socialización entendido como un fenómeno psicosocial en el que la institución escolar
juega un papel esencial como marco en el que, más que “transmitir” se construyen unos
valores, actitudes, hábitos, normas y comportamientos socializados desde la cooperación,
el respecto a las diferencias y la convivencia democrática.
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 17
2.4. TRASTORNOS QUE AFECTAN AL COMPORTAMIENTO.
a) La ansiedad.
Los trastornos de la ansiedad son los más frecuentes en niños y adolescentes. Ésto
indica que para una proporción significativa de esta población, la ansiedad se convierte
en algo así como una fuerza estable.
Es difícil diferenciar la ansiedad normal de la patológica, ya que es una emoción
básica que lleva asociados síntomas que también se dan en la clínica. Esta emoción tiene un
papel en el desarrollo evolutivo y psicológico del sujeto, ya que le advierte de situaciones
nuevas y amenazantes.
Algunos criterios para diferenciar la ansiedad normal de la patológica:
- La incapacidad del sujeto para recuperarse.
- La ansiedad está desincronizada desde un punto de vista evolutivo.
- El grado e intensidad de la angustia y de las disfunciones.
Es útil observar si el sujeto es competente para participar en las actividades
habituales y también la temporalidad de los síntomas.
Los problemas de ansiedad provocan un gran impacto sobre los factores psicosociales
como el rendimiento académico y social y parece que tienen un comienzo temprano y
pueden seguir en la edad adulta.
Actualmente, sólo se incluye el trastorno de ansiedad de separación en el grupo
de los que comienzan en la infancia, lo que no quiere decir que la ansiedad patológica
infantil se exprese sólo con el miedo a la separación.
b) El trastorno de la ansiedad por separación.
Se caracteriza por un miedo excesivo a la separación de sus familiares, hogar o de
aquellos a quienes se sienten vinculados.
Las manifestaciones varían tanto en la forma como en la intensidad: malestar, quejas
somáticas, problemas de sueño, preocupación, angustias, etc., trastornos que se presentan
en el momento en que ocurre la separación, pero que también se pueden presentar de
forma anticipatoria, afectando al funcionamiento del sujeto. Tienen miedo a que les pase
algo a sus figuras de apego.
Estos niños suelen tener un bajo rendimiento escolar y no participan en las
actividades que se realizan en grupo, no por carecer de habilidades ni por ser rechazados,
pero seguramente acabaran dejándolas.
Este trastorno presenta muchas posibilidades de recuperación, a veces decrece con
la edad y no necesita intervención.
18 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
c) El trastorno por ansiedad excesiva o por hiperansiedad.
Frente a una ansiedad centrada en un foco específico, lo que caracteriza a este
trastorno es una ansiedad generalizada.
Existe una preocupación por la conducta pasada, más frecuente, en adolescentes
y por los acontecimientos futuros, pues son muy perfeccionistas, aspecto éste que podría
estar ligado a ambientes familiares rígidos y exigentes. Pueden empezar muy temprano,
pero la media de edad suele situarse entre los 12 y los 13 años.
Sobreestiman la probabilidad de consecuencias negativas, exageran el resultado
previsto de los acontecimientos, infravaloran su capacidad para afrontar cosas
desagradables, se preocupan por los acontecimientos de baja probabilidad de ocurrir, son
niños inseguros y buenos en el medio escolar, aunque en casa pueden tener explosiones
de cólera, alteraciones del sueño e irritación. Hay una ligera prevalencia masculina.
d) El trastorno de angustia o de pánico.
Poco estudiado debido a las limitaciones cognitivas de estas edades. Suele tener
distintas manifestaciones que en los adultos.
Existe miedo a enfermar, en niños mayores puede darse falta de aliento, taquicardia,
vértigos o despersonalización.
Aunque en ocasiones puede parecer que los padres o un amigo muy íntimo se
transforman en salvadores, protegen excesivamente al niño, etc., estos comportamientos
pueden desencadenar crisis de pánico a través de una determinada actividad o
situación.
e) El trastorno obsesivo-compulsivo.
Se da incluso en niños muy pequeños. Al principio se creía que no era muy habitual,
pero después se vio que era bastante frecuente.
El TOC en la infancia se describe también por obsesiones y compulsiones. Con las
primeras nos referimos a pensamientos no deseados, recurrentes e intrusivos, mientras que
las segundas son conductas estereotipadas y recurrentes que el niño o adolescente siente la
necesidad de realizar. Cuando se trata del adolescente, el sujeto es consciente de que estos
pensamientos y comportamientos son irracionales, no sucede así en niños pequeños.
Tanto las obsesiones como las compulsiones ocupan mucho tiempo, por lo que pueden
interferir en las rutinas normales, las actividades escolares y las relaciones sociales.
El comportamiento con conductas obsesivo-compulsivas se produce en diversos
estadios del desarrollo normal, como por ejemplo, los rituales de los niños pequeños a la
hora de irse a la cama. Sólo serán motivo de preocupación en caso de que dominen la vida
del niño e interfieran en su desarrollo.
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 19
En edades más tempranas, se da más en varones que en niñas, pero al llegar a la
adolescencia las proporciones se igualan. Suele aparecer más tarde en niñas.
Se considera que tiene un curso creciente y decreciente a lo largo del tiempo, y que
a menudo los causantes de la exacerbación de los síntomas son los extresores psicosociales.
Así mismo podría seguir un curso crónico.
A continuación, enumeramos algunas de las compulsiones y obsesiones que se
encuentran con más frecuencia en niños y adolescentes a los que se les diagnostica TOC.
Entre las compulsiones están:
- Lavarse las manos, ducharse, bañarse y cepillarse los dientes de modo
excesivo.
- La repetición de rituales como subirse y bajarse de una silla.
- La comprobación de puertas, cierres, el freno de mano del coche, etc.
- Ordenar y arreglar las cosas.
- Contar.
- Medidas para prevenir daños a uno mismo o a los demás.
Entre las obsesiones están:
- La inquietud provocada por los gérmenes de la suciedad y las toxinas del
entorno.
- Que algo horrible ocurra.
- La simetría, el orden y otras precisiones.
- La inquietud o el asco hacia los desechos o secreciones corporales.
- Los números de la mala o la buena suerte.
- El miedo de hacer daño a los demás y a sí mismo.
- En algunas investigaciones se ha llegado a la conclusión de que tiene una
base biológica, así como de que existe una cierta relación entre el TOC y el
síndrome de Tourette.
f) Los miedos.
Conocer cuales son los miedos normales es importante para la comprensión de los
que requieren atención clínica.
Una serie de investigaciones indican que los niños manifiestan una cantidad de
miedo elevada. Entre los dos y los seis años de edad, tienen una media de cinco miedos y
presentan reacciones de este tipo cada pocos días. En algún estudio se comprobó que era
posible que las madres subestimen la prevalencia de estos miedos en sus hijos.
La mayor parte de la investigación señala que las niñas muestran un número de
estos comportamientos mayor que los niños y con una intensidad también mayor. Es
20 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
frecuente que el número de miedos así como su intensidad, disminuyan con la edad. El
miedo a los extraños parece ser más frecuente entre los 6 y los 9 meses de edad, a los
seres imaginarios a los 2 años, a la oscuridad a los 4 años y el miedo social y el fracaso
en los niños mayores.
En cuanto a si se le debe prestar atención clínica a estos cuadros la respuesta es
sí, siempre que el miedo, aunque dure poco, cree un malestar mayor de la habitual e
interrumpa el funcionamiento normal de la persona. En estos casos, el término que se
utiliza es el de fobia.
Con el término fobias específicas se entiende aquel miedo exagerado, excesivo e
irracional a un objeto o situación específica.
Éstas se manifiestan a nivel cognitivo, conductual y fisiológico:
- A nivel cognitivo presentan predicciones catastróficas en relación a los
acontecimientos, que pueden ocurrir ante la exposición al estímulo fóbico. Las
predicciones catastróficas asociadas a su seguridad personal son frecuentes
y se expresan a nivel oral. Estos pensamientos son molestos y angustiosos e
interfieren en el funcionamiento del sujeto.
- Desde el punto de vista conductual, la más frecuente es la conducta de
evitación, y, cuando no la pueden llevar a cabo, aparece una respuesta de
ansiedad muy marcada. Son aprensivos y buscan continuamente señales que
les anticipen los objetos temidos.
- Desde el punto de vista fisiológico se manifiesta en forma de sudoraciones,
mareos y quejas sintomáticas.
Algunas de estas fobias son a animales, a la sangre o a las inyecciones, a los aviones,
a los lugares cerrados, a las tormentas, a la oscuridad, etc.
g) La fobia escolar, el rechazo a acudir a la escuela.
Se trata de un cuadro acerca del que no hay acuerdo sobre si es una entidad
claramente independiente, si es una manifestación del trastorno de ansiedad por separación
o es una fobia más. En cualquier caso, el sistema de clasificación DSM no lo incluye como
entidad independiente.
Parece que hay un grupo de niños que presentan una ansiedad excesiva y un rechazo
o resistencia a acudir a la escuela, sin que este temor tenga que ver con el miedo a la
separación, el temor a situaciones sociales o la vagancia.
En estos casos, el niño presenta signos somáticos (náuseas, cefaleas, mareos, dolor
de estómago, etc.) así como una gran ansiedad a la hora de ir a clase. En casos extremos,
estos síntomas se amplían al conjunto de conductas que preceden al hecho en cuestión
(levantarse, desayunar, etc.). Todo esto hace que los padres le permitan quedarse en casa,
con la consiguiente desaparición de esta sintomatología.
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 21
La negativa de acudir a la escuela puede aparecer de forma característica en dos
momentos evolutivos:
- Al inicio de la escolarización (3-4 años), teniendo una presentación brusca
y un buen pronóstico.
- En torno a los 11-12 años, con una instauración más insidiosa y con peor
pronóstico.
El objetivo debe ser que el niño regrese al colegio, aunque haya diferentes opiniones
respecto a la forma y el momento en que se debe abordar.
h) La fobia social o el trastorno por evitación en la infancia.
Se manifiesta por una respuesta de ansiedad extrema a la hora de realizar alguna
actividad delante de los demás. En los manuales o sistemas diagnósticos anteriores, se
consideraba como criterio diagnóstico suficiente el acobardamiento o vergüenza ante
individuos desconocidos, que se presentarán durante seis meses y que interfiriese en el
comportamiento.
Se caracteriza por el miedo constante y exagerado a actuar de forma humillante o
desconcertante en situaciones o actividades sociales. El niño muestra síntomas de angustia
cuando tiene que enfrentarse a situaciones en las que está en contacto con otras personas
o se ve expuesto al escrutinio de los demás.
En el caso de los niños hay que tener en cuenta, por un parte, su dificultad para
establecer relaciones sociales, y por otra, que dicho miedo se tiene que producir no sólo en
las relaciones con adultos, sino también en las relaciones con sus iguales. Las situaciones
temidas pueden ser leer en voz alta, intervenir en clase, comer en público, hablar con
personas que representan la autoridad, hablar de un modo informal con adultos o iguales
poco conocidos, etc. Todas estas situaciones pueden precipitar síntomas como palpitaciones,
calores, escalofríos o sudores, entre otros.
Estos niños se vuelven extraordinariamente ansiosos ante una situación con
desconocidos. Tienen pocos amigos, se resisten a realizar actividades de grupo y son, según
sus padres tímidos y tranquilos; según los profesores, individualistas. No les gusta llamar
la atención, lo que se nota mucho en situaciones escolares. En el medio familiar también
aparecen signos de ansiedad, no abren la puerta, no atienden al teléfono, etc.
En adolescentes con fobia social aumenta la ansiedad ante la posibilidad de salir
del contexto familiar.
Desde el punto de vista cognitivo, se habla de que sus pensamientos están centrados
en sí mismos: autocentralización y autodesaprobación. Conforme van creciendo, sus
preocupaciones se refieren a que los demás descubran sus manifestaciones de ansiedad.
22 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
Desde el punto de vista conductual, es más frecuente encontrar explosiones
de rabia y cólera ante la situación temida en los más pequeños. En los mayores, en más
habitual la respuesta de evitación.
Se suele diagnosticar sobre todo en adolescentes y en sujetos mayores de 10
años.
i) Los trastornos depresivos.
¿Existe la depresión en la niñez? Sobre ésto, existe un amplio abanico de
conceptualizaciones, aquellas que cuestionan la existencia de un trastorno diferenciado
en la niñez, los que la conciben en los mismos términos que en los adultos y los que dicen
que muchos aspectos de este problema en los niños son similares a los de la patología en
los adultos.
El punto de vista dominante se basa en que la depresión en la niñez es un síndrome
con las mismas características esenciales en las que se manifiestan en los adultos.
Cuando comienzan en la infancia o la adolescencia, los trastornos afectivos (el
trastorno depresivo mayor, distimia y el trastorno bipolar), se caracterizan por unas tasas
familiares más altas de enfermedad afectiva, unas tasas más altas de enfermedades
asociadas, un curso crónico recidivante de la enfermedad, con un deterioro a corto y a
largo plazo de la funcionalidad social e interpersonal, por unas tasas aumentadas de abuso
de sustancias y por un alto riesgo de suicidio consumado.
Actualmente los trastornos afectivos se reconocen como un problema importante
de salud mental en niños y adolescentes.
Si utilizamos los criterios del manual diagnóstico DSM descubrimos unas tasas de
prevalencia de estos trastornos que se suelen presentar con una relativa baja frecuencia en
los años escolares de primaria y que muestran un ligero incremento durante la adolescencia,
alcanzado casi el nivel de los adultos, al final de la misma.
Cualquier niño puede sentirse triste en ciertos momentos, pero para hablar de
un episodio depresivo mayor debe cumplir los criterios diagnósticos del DSM -o del
CIE-. Estos criterios son los mismos en niños y adolescentes que en adultos, pero el
cuadro clínico puede variar considerablemente según el nivel de desarrollo del niño. Si
son niños suelen presentar más síntomas de ansiedad, quejas somáticas, alucinaciones
auditivas, rabietas y problemas de conducta. Conforme aumenta el nivel de desarrollo
cognitivo, los niños mayores pueden ser capaces de mostrar componentes cognitivos de
su estado de ánimo y una baja autoestima, así como sentimientos de culpa e infelicidad.
Los adolescentes, en cambio, suelen presentar más problemas de apetito y de sueño,
delirios, ideación o intentos de autolesión, así como una mayor repercusión funcional
en su vida social y familiar que en los niños. Tienden a presentar mayor irritabilidad que
los adultos, en el mismo caso.
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 23
Muchos niños y adolescentes con depresión mayor presentan otro trastorno. Es
frecuente que se den juntos un trastorno distímico, un trastorno de ansiedad, un trastorno
de conducta y un trastorno asociado al uso de sustancias.
Las relaciones familiares de estos niños suelen caracterizarse por la existencia de
conflictos, maltrato, rechazo y problemas de comunicación. No suele haber expresión de
afecto ni apoyo. Puede ocurrir que los padres estén pasando por una depresión o que
padezcan otras enfermedades que les hagan ser menos efectivos o la hora de educar a
sus hijos.
Dicen que las experiencias adversas en la infancia, como pueden ser la muerte o
la separación de los padres pueden incrementar el riesgo de depresión o ansiedad en la
edad adulta.
En cuanto al curso clínico, la duración media de un episodio depresivo mayor es
de 7 a 9 meses, e incluso con una buena respuesta al tratamiento, es posible que haya
recaídas, esto se puede deber al curso normal de la enfermedad o al mal cumplimiento
del tratamiento. La mayoría de los episodios remiten entre el año y los dos años después
de su inicio, aunque otros presentan un curso prolongado.
La edad de comienzo, en número de episodios previos, la severidad del cuadro, el
pobre cumplimiento terapéutico, la presencia de acontecimientos adversos y el deficiente
funcionamiento familiar, son factores que pueden producir un curso prolongado y la
existencia de episodios recurrentes.
j) Conductas problemáticas.
Si nos centramos más en aquellas conductas o situaciones difíciles que observamos
en la clase y que nos impiden llevar la marcha normal de la misma, podríamos distinguir
seis categorías de conductas problemáticas:
1. La disrupción en las aulas. Hace referencia a aquella o aquellas situaciones
en la que tres, cuatro o más alumnos impiden, con su comportamiento, el
desarrollo de la clase. El profesor tiene que emplear cada vez más tiempo
para controlarlos y poder así conseguir el “clima” necesario para poder seguir
con su clase.
2. Los problemas de disciplina. Serían el paso siguiente generando ya un
conflicto abierto entre el profesor y el alumno.
3. El maltrato entre compañeros (bullying). Aquellas situaciones en las que un
alumno o alumnos sufren acoso o intimidación por parte de alguno o varios
de sus compañeros.
4. El vandalismo y los daños materiales. Sería propiamente la violencia, en
este caso contra las cosas.
24 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
5. La agresión física. Violencia en sentido estricto, contra las personas.
6. El acoso sexual.
Si ante estos problemas de convivencia, culpamos al sistema, estamos avanzando
poco de cara a su resolución. Las instituciones educativas a menudo se ven desbordadas
para atender la complejidad de las situaciones que nacen en sus aulas y, en ocasiones,
entre sus miembros; situaciones que surgen, en gran medida, como consecuencia de la
sociedad en la que vivimos, en la que imperan unos valores que no son precisamente los
ideales para educar en la convivencia.
Reflexionar sobre los conflictos habituales del centro, pero en los cuales no está
implicado directamente, facilita el desarrollo, por parte del alumnado, de una metodología
de análisis y de una resolución adecuada de los problemas. En un momento dado, se
empezará a hacer lo mismo, pero se trabajará ya sobre problemas más concretos y familiares
para el estudiante, con lo cual este aprendizaje se carga de sentido.
3. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DESDE EL AULA
3.1. Herramientas de intervención.
Las herramientas más concretas de las estrategias de intervención con alumnos en
clase son:
1. Ignorar de forma selectiva. Es útil cuando el enojo es leve u ocasional. Consiste
en no contestar a expresiones ofensivas e injustas para extinguir su respuesta y responder
sólo a los comentarios objetivos y asertivos del otro. No se debe siquiera mostrar rechazo
de un modo no verbal. Debe de ignorársele tanto verbal como no verbalmente (no dirigirle
la mirada, ni poner gestos de desagrado), sólo ignorarlo.
A esta herramienta algunos profesionales le llaman “banco de niebla”. La metáfora
ayuda. Cuando el alumno es irrespetuoso y emplea expresiones ofensivas e injustas, el
profesor crea como un banco de niebla entre él y el alumno, que no le deja verlo ni
oírlo.
2. Disco rayado. Consiste en la repetición serena y continua del punto principal
que queremos expresar. Por ejemplo, si un alumno busca boicotear la clase provocando
una discusión con el profesor o haciendo comentarios irrespetuosos en alto, el profesor,
a una distancia no íntima, deberá repetir la frase que quiere trasmitir de un modo sereno
y continuo, diga lo que diga el alumno. El disco rayado requiere una continuidad y que
el profesor no se altere, ni permita que el alumno le haga cambiar de frase con sus
provocaciones.
P: “Sal de clase hasta que vuelva a llamarte”.
A: “No me da la gana. Yo sigo aquí”.
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 25
P: “Sal de clase hasta que vuelva a llamarte”.
A: “Que no, si salgo yo también tienen que salir otros”.
P: “Sal de clase hasta que vuelva a llamarte”.
A: “¿Y este qué? ¿Qué pasa, la tienes tomada conmigo?”
P: “Sal de clase hasta que vuelva a llamarte”.
A: “Pareces un loro, menudo gilipollas”.
P: “Sal de clase hasta que vuelva a llamarte”.
En cuanto el alumno se canse de la situación, reaccionará. Si sale continuaremos
la clase con normalidad sin hacer ninguna intervención. Cuando lleve un rato fuera, de
un modo discreto y breve, le dejaremos volver a su sitio. Sin explicaciones. Él entenderá
perfectamente lo sucedido. “Puedes volver a clase”.
Si por el contrario no sale del aula (hay un grupo observando, quizás se sienta
obligado a no ceder), continuaremos la clase con normalidad. Luego podemos barajar
el hablar con él a solas para exponerle brevemente que no podrá volver a su clase hasta
que no salga y que cuando su conducta sea la adecuada volverá a entrar. Si vemos que
esto puede suponer un pulso muy fuerte, podemos encontrar una solución más suave. Lo
importante es buscar una solución tan sencilla que casi estemos seguros de que la va a
cumplir, pues lo importante es que la cumpla. Así, habremos conseguido ganar el pulso y
volveremos a tener las riendas de la clase.
Si la sanción es muy costosa corremos el riesgo de que no la cumpla y de que nos
ponga mucho más difícil ganarle el pulso. Igual de importante es retomar la normalidad
en cuanto se haya cumplido la sanción, y de darle un trato cordial como si nada hubiese
pasado (él ya ha cedido, lo que quiere decir que ha entendido el mensaje, no es necesario
“machacar”).
3. Recorte. Cuando nos hacen una crítica o un comentario agresivo, podemos
responder simplemente “puede ser”, “tal vez sea cierto”, sin agregar o pedir información,
ni preguntar u ofenderse para que el otro lo aclare.
4. Tiempo fuera. Consiste en aplazar el diálogo a un momento posterior. Es útil
cuando uno de nosotros o el interlocutor no tiene el estado emocional necesario para
resolver el problema (está confundido, con demasiada ansiedad, etc.). Si el profesor
ve que el alumno está demasiado nervioso, agresivo o alterado puede posponer
la discusión. “Ahora no creo que sea el momento de hablar sobre esto. Cuando te
tranquilices estoy totalmente a tu disposición para hablarlo”; “Será mejor que dejemos
este tema para más tarde, ahora me encuentro demasiado nervioso para hablarlo en
condiciones”.
Igual de importante es retomar el diálogo cuando el estado emocional de ambos
sea el adecuado. Si la situación se repitiese podemos volver a posponerlo.
26 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
5. ¿Dónde? ¿Cuándo?. Tener en cuenta estas dos preguntas es una herramienta
tanto para iniciar un diálogo como para echar un pulso o exponer una sanción. Si usamos
el momento y el lugar inadecuados haremos que nuestra intervención fracase y se agrave
la complicación de la situación.
Por ejemplo: un alumno con todo el grupo pendiente, está sometido a una presión y
a la necesidad de mantenerse en un papel que difícilmente ayudará a resolver el problema.
Jugar con el momento y el lugar es una de las bazas más importantes que el profesor debe
tener en cuenta. Es una edad en que el alumno no está tan centrado con el contenido de
la discusión, sino en el papel que esta desempeñando en el grupo. Si su situación es llamar
la atención y nosotros buscamos ridiculizarlo o frenarlo ante los demás, encontraremos
muchas más barreras que si le desmontamos las llamadas de atención.
6. Mantener el tono de voz y el objetivo concreto. En el diálogo o discusión con
uno o varios alumnos, el profesor es el que debe marcar el modelaje. Si nos alteramos o
entramos “al trapo” se disipará nuestro objetivo de crear límites y normas. Los alumnos,
por muy pequeños que sean, tienen muy presente el famoso dicho “haz lo que hago y no
lo que digo”. Por eso si nosotros conseguimos mantener el tono de voz a pesar de que el
otro lo aumente, llegará un momento en que el otro, por modelaje, comience a bajarlo.
A la vez, debemos centrarnos en el objetivo de nuestra intervención o discusión
y no dejar que el alumno, valiéndose de artimañas como el cambio de tema, el buscar
modos de alterarnos, etc., nos haga saltar a varios temas que nada tienen que ver con el
que queremos tratar. Para ello, suelen buscar que cambiemos de tema haciendo alusión
a hechos pasados, a situaciones con compañeros o a insultos u ofensas hacia el profesor
u otras personas, entre otros.
7. Dar y plantear soluciones. Debemos replantearnos la hostilidad como una
búsqueda compartida de soluciones. ¿Cómo podríamos resolver ésto?
8. No gritar, ni recurrir a ataques personales contra el alumno. Nunca debemos
recurrir a insultos, ridiculizarlo, amenazarlo, dejarlo en evidencia ante el grupo, etc.
Y ante todas estas situaciones nos planteamos una nueva reflexión: ¿es conveniente
que el alumno sepa que el profesor está harto y que ya no puede más?
Esto sería un paso atrás en el pulso con ese alumno inadaptado. Éste no debe
sentir que puede con todo lo que se proponga. Nosotros somos el adulto y el profesional.
Además, nunca debemos dar por perdido a un alumno, sino que por el contrario, debemos
replantearnos los objetivos y el método para lograrlos.
Por supuesto, el uso de estas herramientas no es tarea fácil. A lo mejor nosotros nos
hemos preocupado de preparar unas clases interesantes y no tanto de conocer al alumno,
pero él sí que se ha preocupado de conocernos a nosotros, y saben cuáles son nuestras
virtudes y defectos, nuestros puntos débiles y el modo en el que puede “torearnos”. No
es algo personal, sino que ha elegido un papel ante el grupo que le obliga a usar todo
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 27
ésto para llamar la atención, crearse una imagen, o vengarse de su mala suerte (familia,
inadaptación al grupo, fracaso escolar, falta de capacidades, baja autoestima, etc.). Por
tanto, cuando intervengamos con el alumno deberemos recordar que no es nada personal.
Sólo somos alguien más que se cruza en su vida. En nuestras manos está que lleve algún
aprendizaje o nos dejemos llevar por una lucha de poder.
Otra pérdida de tiempo es intentar saber las causas concretas de su comportamiento,
pues es una tarea demasiado costosa y difícil que no tenemos posibilidad de llevarla a cabo.
Centrémonos entonces en intentar que el alumno aprenda “a ser persona” y a adquirir los
conocimientos necesarios de nuestra asignatura.
Por último, y resaltando un trabajo más profundo a la hora de conseguir la disciplina
en el aula, debemos tener en cuenta, en todo momento, que el alumno no es un ser aislado,
sino que tiene un entorno y una historia relacional. Esto quiere decir que todo el trabajo
educativo que realicemos en su entorno, repercutirá de un modo inmediato en el alumno.
Por tanto, el trabajo con su grupo de iguales y con su familia es tan necesario e importante
como la intervención con el propio alumno.
Es posible que muchas de las actividades programadas no nos vayan a servir para
esos alumnos difíciles, faltos de motivación y con unos intereses alejados de la propuesta
escolar. Por lo que se hace necesaria una modalidad de trabajo en la que, teniendo en
cuenta la “transversalidad de la diversidad” es decir que la diversidad ha de ser tratada de
forma integral desde todas las materias curriculares y desde todos los profesionales, nos
permita responder a esta pregunta ¿qué podemos hacer ante estos alumnos?
Primero, averiguar o revisar los intereses que pueden mover a ese alumno. Ofrecerle,
luego, propuestas pidiendo el compromiso al alumno por llevar a cabo dicha propuesta.
Es importante que un adulto responsable (tutor, profesor, orientador...) acompañe a ese
alumno en su propuesta, orientándolo, ayudándole a no dejar de lado lo acordado o incluso
trabajar con él de forma individualizada.
3.2. Estrategias de intervención.
• La educación en valores.
Como se deduce del último comentario la primera y principal estrategia de
intervención educativa frente a las alteraciones comportamentales en la institución escolar
es la organización y puesta en práctica de una educación integral, en la cual la “educación
en los valores” sea una dimensión asumida, una dimensión más integrada en el proceso de
enseñanza, aprendizaje,… Y en esta dirección apunta, sin duda, las disposiciones adoptadas
en la legislación vigente respecto a los temas transversales y respecto a los aprendizajes
actitudinales.
Así éste debería ser el primer esfuerzo del tutor o profesor en relación con los
“problemas de conducta”: su reconducción hacia una planificación preventiva.
28 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
• La acción tutorial.
En este contexto general de una educación integral, la acción tutorial aparece
como una herramienta específicamente dirigida, entre otras cosas, a operativizar una
parte sustancial de las intenciones del proyecto educativo en relación con las alteraciones
del comportamiento, en su doble vertiente de una acción dirigida al grupo y una acción
dirigida al individuo.
Desde la perspectiva del tema que ahora nos ocupa, la acción tutorial debe incluir
como una de sus funciones principales, la dinamización del grupo-clase dirigida a la
constitución del mismo en un verdadero “grupo” con objetivos comunes, tareas compartidas,
normas colectivas y una estructura social explícita, capaz de afrontar paulatinamente el
desarrollo de habilidades de convivencia y cooperación.
En particular, parece necesario recordar aquí lo afirmado acerca de que
las alteraciones comportamentales no se definen sólo por el “exceso” de ciertas
conductas, sino que se deben también a la no adquisición de ciertas habilidades
(“habilidades sociales”) que resultan necesarias para un adecuado intercambio
social. Habilidades que sólo pueden adquirirse a través de la experiencia social, en
la relación interpersonal: habilidades, por otra parte, que se encuentran incluidas
entre los objetivos generales y los contenidos prescriptivos del currículum, y cuyo
desarrollo, en consecuencia, debe ser planificado tan meticulosamente como el resto
de las enseñanzas del centro.
El desarrollo de estas habilidades sociales en el alumnado requiere, a su vez, de la
adquisición de ciertas habilidades por parte del profesorado por lo cual entendemos que
el orientador debe:
- Proporcionar orientación y asesoramiento específico a los tutores/as acerca
del “cómo” actuar en la dinamización social de los grupos-clase, facilitando su
dominio progresivo de las técnicas apropiadas de la dinámica de grupos.
- Proporcionar orientaciones precisas sobre cómo integrar en los P.A.T.s.
(programa de acción tutorial) las actividades adecuadas, la secuencia idónea,
capaces de promover el desarrollo de las habilidades sociales a que antes se
hizo referencia.
La acción tutorial se convierte, de este modo, en una actividad preventiva respecto a las
alteraciones del comportamiento, centrada particularmente en la promoción de la cooperación
entre alumnos y en el desarrollo de las normas reguladoras de la convivencia en clase. Una
actividad que se complementa con el seguimiento individualizado de los “casos de riesgo”.
Respecto a esta última cuestión, no obstante, es preciso ser realista y entender
que difícilmente puede individualizarse el seguimiento de más de veinticinco alumnos
por un solo profesor o profesora, de modo que se impone la necesidad de buscar
formulas alternativas de organización de la acción tutorial. En este sentido y dado que
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 29
la legislación vigente considerada la tutoría como una dimensión de la función docente
(todo profesor es, por definición, tutor), creemos que podría pensarse en la tutoría del
grupo-clase como en una actividad de equipo, en donde cada docente se encargaría del
seguimiento individualizado de 8 a 10 alumnos (3 profesores por grupo-clase), siendo una
de las responsabilidades del orientador la de facilitarles tanto los instrumentos para este
seguimiento (p.ej.: pautas para la realización de entrevistas de alumnos y padres), como
el asesoramiento pertinente para su realización.
• La modificación de conducta en el centro.
Junto a las anteriores estrategias de carácter genérico y preventivo, el afrontamiento
de las alteraciones comportamentales requiere de estrategias individualizadas y específicas,
correctivas, para el tratamiento de los “casos individuales problemáticos”, siendo la
modificación de conducta la estrategia más a menudo propuesta en la literatura a este
respecto.
La modificación de conducta, en sentido estricto, constituye una estrategia de
intención clínica muy detallada que exige:
- La identificación puntual y exacta de los déficits y excesos conductuales del
individuo, asociada a los factores ambientales que en forma de antecedentes
y consecuentes determina tal perfil conductual.
- La selección puntual y precisa de las conductas: que serán objeto de
modificación en uno u otro sentido (instauración, eliminación, reducción,
incremento, mantenimiento).
- El diseño de un plan de intervención muy preciso que incluye las técnicas de
modificación a emplear (moldeamiento, modelado,…) y los procedimientos
según los cuales se asociarán contingentemente los esfuerzos a las conductas
seleccionadas (razones, intervalos,…). Así mismo el plan de intervención
requiere la identificación de los refuerzos a emplear, los contextos en que
intervendrá y los agentes que participarán en el proceso.
Aunque no es una práctica novedosa en ambientes educativos, especialmente,
en la escuela primaria, la complejidad del proceso referido y la multitud de estímulos
de difícil (cuando no imposible) control en el contexto escolar hacen que la aplicación
de programas estrictos de modificación conductual por personas no expertas en este
medio sea poco aconsejable, salvo en casos excepcionales: modificación inadvertida de la
estrategia de refuerzo decidida, efectos indeseados sobre el resto del alumnado, dificultades
de coordinación de las actuaciones de los diferentes docentes implicados,… aconseja la
prudencia en este terreno.
No obstante, sí parece posible y deseable emplear los principios básicos y algunas
técnicas generales de modificación de conducta en ambientes educativos, tanto por parte
del profesorado como por parte de la familia del “alumno problemático”. En este sentido, la
condición necesaria es la formación y asesoramiento de tales agentes en dicha temática.
30 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
En cualquier caso, entendemos que las intervenciones de modificación conductual
individualizadas en el centro escolar deben estar cuidadosamente pactadas y planificadas
entre orientador-tutor- profesores-padres, implicando al alumno en este proceso de la manera
más activa posible y formalizando al máximo el compromiso concreto de las partes.
En este sentido, resulta una estrategia adecuada (especialmente para casos de
alteraciones leves y moderadas) el recurso a los denominados “contratos de conducta”,
documentos escritos donde padres, profesores y alumno suscriben un acuerdo
especificado:
- La conducta que se espera conseguir del alumno, descrita de forma clara,
precisa y no susceptible de interpretaciones diferentes por cada agente
implicado.
- La frecuencia mínima que se espera de la conducta en cuestión.
- La duración del contrato.
- Las gratificaciones que obtendrá el alumno en caso de satisfacer su parte
del compromiso asumido.
- Las sanciones que acarreará el incumplimiento.
- Las posibles gratificaciones extra que recibirá en caso de superar un “criterio
de excelencia” prefijado en relación con la conducta, objetivo.
- Los medios que se emplearán para el registro y valoración del comportamiento
del alumno.
- Los compromisos que asumen padres y profesores.
El contrato, como compromiso formal que es, será debidamente firmado por los
implicados, que guardarán una copia del mismo cada uno, pudiendo jugar el orientador el
rol del “hombre bueno” o garante del compromiso asumido por los demás, lo que incluye
actuar como arbitro surgido de la aplicación del contrato.
3.3. Pautas de intervención para conductas desafiantes.
Evitar en lo posible, deteriorar la relación con respuestas inadecuadas estableciendo
límites claros y coherentes.
Dejar espacio para él solo:
1. Estructuración de actividades.
2. Utilizar el lenguaje claro.
3. Evitar ambientes hiperestimulantes.
4. Proporcionar medios de comunicación.
5. Canal de comunicación agradable y adecuado.
6. Cuidar la forma de comunicar: no gritar y tratarlo con respeto.
7. Mostrar el sentido de lo que se le pide que haga. Conductas contingentes.
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 31
8. Premiar mucho para evitar castigos duros.
9. Averiguar cuales son sus intereses.
10. Funcionalidad de actividades.
11. Límites. Trato normalizado.
12. Evitar frustraciones innecesarias. Conseguir expectativas de logro.
La conducta desafiante es un acto de comunicación inadecuado por lo que se hace
necesaria una actuación preventiva, educando en:
- Autonomía.
- Fomentar la independencia.
- Comunicación.
- Habilidades sociales.
Las conductas desafiantes ponen de manifiesto su propia desadaptación.
Necesidad de estructurar para evitar agresividad.
Criterios de intervención:
- Cuando es un peligro para él o para los demás.
- Cuando vaya a mayores.
- Risas no sociales, esteriotipias con rituales, autoagresiones, romper cosas,
etc.
- Cuando limita la calidad de vida o impide aprendizaje.
- Reforzar los intentos comunicativos.
- Anticiparse a problemas.
Aprendizaje:
- Sin errores.
- Funcional.
- Significativo.
- En ambientes naturales.
- Encadenamiento hacia atrás.
Rituales funcionales.
3.4. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN PEQUEÑOS GRUPOS
La utilización de las técnicas de modificación de conducta merece una consideración
distinta cuando pensamos en ellas como un instrumento a emplear por personal formado
específicamente con pequeños grupos de alumnos y alumnas “en situación de riesgo” o
que ya manifiestan una alteración, leve o moderada del comportamiento.
Especialmente, se ha reunido a técnicas cognitivo-conductuales derivadas de esta
matriz tecnológica general que es la modificación de conducta en dos tipos de situaciones
32 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
particulares: para tratar de promover el autocontrol emocional y conductual y para la
instauración y mantenimiento de habilidades sociales en sujetos infrasocializados y/o con
trastornos grupales del comportamiento.
El modelo de autoinstrucción verbal se basa en el supuesto de que el profesor puede
enseñar a los alumnos a través de una serie de pasos para facilitar el autocontrol progresivo
del comportamiento. La secuencia de adiestramiento consta de cinco pasos:
• Ejemplificacion cognitiva: el profesor actúa de modelo y expresa en voz alta
las autoinstrucciones mientras realiza una tarea.
• Guía externa manifiesta: los estudiantes realizan la tarea mientras el profesor
les comunica las autoinstrucciones.
• Autoguía manifiesta: los estudiantes realizan la tarea mientras se instruyen
a sí mismos en voz alta.
• Guía manifiesta desvanecida: los estudiantes susurran las instrucciones
mientras realizan la tarea.
• Autoinstruccion encubierta: los estudiantes realizan la tarea mientras utilizan
lenguaje interno.
En los últimos años, los teóricos conductistas han ido poniendo más énfasis en la
creación de estrategias propias por parte de los alumnos con dificultades, antes que en la
adquisición de las estrategias diseñadas por el profesor.
Por otra parte, resulta evidente que las técnicas de autoinstrucción verbal no son
incompatibles con otros procedimientos (p.e.: el desarrollo de programas específicos
dirigidos a un tipo de dificultad específica), sino perfectamente compatibles con buen
número de ellos.
Estrategias no conductuales. Junto a las anteriores estrategias de intervención
sobre pequeños grupos, de clara filiación en el marco de la modificación de conducta, es
posible el recurso de técnicas y procedimientos más “tradicionales”, vinculados a la teoría
de grupos y dinámica de grupos. Bastante menos estructuradas que las anteriores, estos
sistemas de intervención presentan para nosotros la ventaja de resultar culturalmente
“naturales” en nuestro contexto, en donde a menudo los planteamientos anglosajones
sobre la interacción personal, “socialmente inadecuada” resultan chocantes.
Simultáneamente, ofrecen la ventaja adicional de que el entrenamiento se puede
generalizar a situaciones reales de interacción grupal de manera no forzada, a condición
de vincular las habilidades entrenadas a las tareas grupales cooperativas de enseñanza-
aprendizaje y a otras actividades escolares típicas, como los debates, puestas en común
de temas, etc.
A diferencia de las técnicas cognitivo-conductuales, en donde el adulto asume
en general un papel directivo, el rol del tutor o del orientador en las técnicas de grupo
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 33
es más el de un coordinador de la acción colectiva de grupo de alumnos, sobre el cual
recae progresivamente la responsabilidad de las actividades programadas, que suelen
ser frecuentemente role-plays en los cuales los participantes se enfrentan a la tarea de
ponerse en lugar del otro, asumir su perspectiva e interactuar desde ella, con el fin de
despertar su sensibilidad interpersonal y capacidad empática. Asimismo, en las sesiones
de entrenamiento en grupo, los alumnos se ven enfrentados a la resolución cooperativa
de diferentes tareas-juegos, en cuyo transcurso habrán de ir adquiriendo diferentes
habilidades sociales, experimentando diferentes roles y asumiendo grados de participación
y funciones diferentes.
4. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PREVENTIVA
- Educación en valores.
- Habilidades sociales.
- Tolerancia y prevención de la violencia.
- Convivencia.
Antes de poner en marcha cualquier programa habrá que evaluar las características
del grupo clase y adaptar a ellas esos programas.
Como norma general, debemos sancionar toda actitud irrespetuosa o destructora,
pero sin dejar de resaltar los aspectos positivos del alumno.
Un gran paso para disminuir la conducta antisocial del alumno es acrecentar su
conducta socialmente correcta, por lo que convendría conocer o descubrir todas aquellas
actitudes o aptitudes positivas que el alumno posee.
¿Cómo reforzar estos aspectos positivos que hemos descubierto?
Ejemplo de dinámicas donde el resto de los alumnos pueden aportar dicho refuerzo:
“en grupos pequeños, cinco o seis, en círculo cada uno deberá escribir cuatro virtudes de
los distintos compañeros de su grupo”.
Luego se transmiten al grupo grande.
Es necesario que comprendan que se entiende por virtud: cosas que hacer correctamente,
habilidades en cualquier modalidad, modos de ser, características físicas, etc.
Es importante preocuparse de que el grupo funcione, integrando a los que se aíslen,
dando conversación a los más “rebotados”, mostrando los interesados por algo que sepan
hacer bien.
El día a día, de los detalles más pequeños que pueden dejar entrever cualquier
indicio de honestidad, tolerancia, colaboración, solidaridad, respeto, igualdad, autocontrol,
etc. Son la mejor manera de prevenir conductas no deseables y favorecer también el
crecimiento personal.
34 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
5. CONCEPTO DE HIPERACTIVIDAD: TRASTORNOS ASOCIADOS A
ELLA
El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad es un trastorno de
origen neurobiológico que se caracteriza por la presencia de tres síntomas típicos:
- Déficit de atención.
- Impulsividad.
- Hiperactividad motora y/o vocal.
Se identificará como un trastorno cuando estos síntomas o los comportamientos
que se deriven se observen con mucha mayor frecuencia e intensidad que en las personas
de igual edad e interfieran en la vida cotidiana en casa, la escuela y su entorno general.
Dichos síntomas no se manifiestan de igual manera en todos los niños ni con la
misma intensidad, de hecho, en el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales (D.S.M.-IV), publicado por la American Psychiatric Association, en su última
versión, se diferencian tres tipos de trastorno dentro del TDAH:
1. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, subtipo predominante
inatento. Podríamos decir que el déficit de atención es el síntoma
predominante en este caso, los niños incluidos en este subtipo parecen
distraídos, no escuchan cuando se les habla, están inmersos en su “propio
mundo”, son olvidadizos, por lo que no es extraño que pierdan cosas. La mayor
parte de las veces su atención se centra en estímulos que los demás valoran
como irrelevantes, tienen dificultad para prestar atención a “lo importante”
de cualquier tarea, situación, etc. Ésto les acarrea problemas tanto en el
ámbito familiar como en el social, ya que esta actitud se refleja también en sus
relaciones con los demás, ya sean adultos o niños de su edad, dispersándose
en los juegos, etc., y, a nivel escolar, puesto que tienen dificultades en lo que
se refiere a atención sostenida y suelen evitar o irritarse ante cualquier tarea
que implique el esfuerzo mental de mantener la atención; tienen problemas
a la hora de llevar los deberes hechos de casa, ya que la mayor parte de las
veces se olvidan de anotarlo el día anterior, sus ejercicios y/o exámenes
suelen estar desestructurados y poco planificados. El desconocimiento del
trastorno y/o la falta de un correcto diagnóstico hace que, con frecuencia,
sean considerados vagos, maleducados y poco inteligentes, algo que en
absoluto es cierto.
2. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, subtipo predominante
hiperactivo-impulsivo. El síntoma primordial en este caso es el exceso de
movimiento y la conducta impulsiva en todo momento. Es bastante frecuente
que las familias de este tipo de niños pidan ayuda profesional antes que las
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 35
del tipo señalado anteriormente porque el comportamiento de estos niños
suele ser muy molesto, presentan múltiples conductas disruptivas, se mueven
de un lugar para otro, interrumpen conversaciones, incluso estando en un
sitio fijo mueven manos, pies, … constantemente; no son capaces de dedicar
tiempo a una misma actividad, incluidos los juegos.
Aunque estos niños pueden molestar más por sus comportamientos
intrusivos, es necesario prestar la misma atención al grupo citado en primer
lugar, el subtipo inatento, ya que éstos padecen un trastorno también aunque
sus conductas no resulten tan molestas.
3. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad subtipo combinado.
Presenta síntomas atencionales e hiperactivos-impulsivos.
Como aparece reflejado en el protocolo general y específico del TDAH, del grupo
ALBOR-COHS, además de los síntomas principales, el déficit de atención, la impulsividad
y la hiperkinesia, hay otros problemas que se ponen de manifiesto en la mayoría de las
investigaciones y comunicaciones de padres y profesores de niños y adolescentes que no
han recibido un tratamiento específico desde la primera infancia, son los siguientes:
• Retraso en habilidades cognitivas. En los primeros años de vida nos
adaptamos al medio de un modo impulsivo que vamos sustituyendo por un
modo más reflexivo, lo que nos convierte en personas maduras; esta evolución
comienza con la mediación de los procesos atencionales que comienzan
alrededor de los 5-6 años. Podemos decir que los procesos cognitivos son
el último y más importante recurso para nuestra adaptación, gracias a
ellos aprendemos a controlar nuestra conducta, a través de estrategias
como las “verbalizaciones internas”; sin embargo, en niños con TDAH, tales
verbalizaciones están ausentes o están muy reducidas, por lo que les cuesta
pararse a pensar y actúan de modo impulsivo. Hoy se sabe que se trata de
un retraso en la adquisición de las mismas ya que en jóvenes y adultos con
TDAH sí se aprecian. Se ha observado que las dificultades que presentan en
la solución de problemas se debe a su escasa flexibilidad cognitiva, utilizando
para la resolución de un problema la estrategia que se le ocurre inicialmente
sin pararse a pensar en otras alternativas posibles y cuál de ellas es más
adecuada.
• Deficiencias en el control de las emociones. Las emociones de los chicos y
adultos con TDAH no son inadecuadas; lo que sí lo es, en muchos casos, es la
intensidad y la duración con que las exponen públicamente y las dificultades
que tienen para inhibir la expresión de ellas en ocasiones, lo que hace que,
a los ojos de los demás, puedan parecer irrespetuosos, inmaduros, etc.
Relacionado con esta dificultad para controlar emociones está el hecho de
36 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
que les cueste tanto activarse para realizar una tarea que no es de su interés
o de la que no van a tener una recompensa inmediata.
• Torpeza motriz. La dificultad en el control fino de los movimientos con los
que se asocia a las personas con TDAH, no se debe a ninguna alteración en
las áreas del cerebro y cerebelo que regulan el control motriz, sino a que no
prestan la suficiente atención al control y regulación de sus movimientos. Se
ha comprobado que mejoran en su control motor fino cuando son medicados
para paliar sus déficits atencionales.
• Memorización. De igual modo que la torpeza motriz no se asocia a
alteraciones en las áreas motoras del cerebro y cerebelo, sino al problema
de atención, lo mismo sucede con la memoria, ya que no se trata de que
presenten alteraciones en los procesos de memoria que no serían propios
de su edad y que no se observarían en niños, adolescentes o adultos que
no padecieran TDAH, sino que, al no poder prestar la suficiente atención a
la información que reciben, no la almacenan o no lo hacen en su totalidad,
por lo que luego no son capaces de recuperarla.
• Variabilidad o inconsistencia temporal. Algo desconcertante para quienes
están con una persona con TDAH es la gran variabilidad que presentan en su
rendimiento, tanto en rapidez de ejecución como en cantidad y calidad de
la misma. Esto podría ser debido, en algunos casos, a que la realización de
la tarea va a implicar la consecución de una recompensa inmediata o bien
que esté bajo la amenaza de un castigo. Aún así, ambas situaciones pueden
funcionar en un momento determinado y no tener efecto en otro. Padres de
niños y adolescentes con TDAH que están siendo medicados para ello, han
afirmado que a lo largo del día sus hijos tienen periodos en los que logran
un mayor control de comportamiento y realizan tareas más rápido y de un
modo más efectivo, apareciendo también otras franjas de tiempo en las
que realizan la misma tarea de un modo más pobre y lento. Tales períodos
suelen ser estables en cuanto a su aparición a lo largo de los días, lo que
hace pensar que los momentos de mejor ejecución coinciden con el “pico”
de efecto de la medicación y, cuando éste empieza a menguar, la persona
vuelve a presentar más dificultades para la realización de las tareas.
• Problemas de rendimiento escolar. El déficit de atención, la impulsividad
e hiperkinesia, unidos a los subsíntomas que hemos mencionado hasta el
momento, hacen que el riesgo de fracaso escolar sea amplio, mucho más
elevado que en niños de la misma edad que no presentan dicho trastorno.
Suele ser necesaria una ayuda complementaria para que puedan seguir el
ritmo de la clase y no acumular retrasos en muchas áreas.
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 37
• Problemas de adaptación social. Es frecuente que el niño con TDAH
sea rechazado, puesto que la incapacidad que tienen para regular su
comportamiento hace que le resulte difícil respetar normas, comportarse
como otros esperan o como sería correcto en cada situación. No es cierto,
sin embargo, que el TDAH conlleve un comportamiento delictivo en la
adolescencia ni el consumo de drogas, algo que sí podría favorecer el rechazo
continuado por parte de los demás al percibir el comportamiento de los niños
y adolescentes con TDAH como algo que hacen “a propósito”, “por molestar”,
etc, en lugar de entenderlo como el trastorno que realmente es y, de ese
modo, prestarle la ayuda necesaria.
• Problemas de autoconcepto y autoestima. Estudios realizados con
adolescentes y adultos ponen de manifiesto la relación entre TDAH y baja
autoestima y autoconcepto, algo que resulta evidente si tenemos en cuenta
que han sido niños “difíciles” para los demás y que muchas veces más que
tratar de enseñarles que un determinado comportamiento que han tenido
no es adecuado, se juzga a toda su persona, en lugar de “eso no ha estado
bien” o “eso no se hace así”, se les juzga y valora a ellos como persona “eres
malo” o “no sabes hacer nada bien”.
• Problemas emocionales. Todas las dificultades citadas hasta el momento
hacen obvio que el niño con TDAH presente problemas emocionales que se
manifiestan en ansiedad y estrés. No debemos olvidar que, la mayor parte
del tiempo, están sometidos a demandas, de la escuela, familia,… que por las
propias características del trastorno que padecen no pueden llevar a cabo
sin la ayuda adecuada.
Los síntomas primarios del TDAH, déficit atencional, hiperkinesia e impulsividad, se
manifiestan ya alrededor de los 3-4 años de edad; tales síntomas se deben a su biología,
pues se escapan del control de las personas que los padecen, por lo que, en mayor o menor
medida, los van a padecer siempre. Los síntomas secundarios que hemos mencionado, sí
pueden modificarse considerablemente con la edad, ya que no están relacionados con la
biología sino influenciados por el ambiente.
6. CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL TDAH
Criterios para el diagnóstico de TDAH según el DSM-IV (el DSM-IV es un sistema
taxonómico de análisis y diagnóstico de trastornos, según el criterio de la APA – Asociación
Americana de Psicología-Psiquiatría).
38 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
A) 1 ó 2:
1. Seis o más de los siguientes síntomas de desatención han persistido por
lo menos durante seis meses con una intensidad que es desadaptativa e
incoherente con el nivel de desarrollo:
- Desatención:
a) Con frecuencia no presta atención suficiente a los detalles o comete
errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras
actividades.
b) Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en áreas
o en actividades de carácter lúdico.
c) Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla
directamente.
d) Con frecuencia no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares,
encargos u obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a
comportamiento negativista o a incapacidad para comprender
instrucciones).
e) Con frecuencia tiene dificultades para organizar tareas y
actividades.
f) Con frecuencia evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse
a tareas que requieren esfuerzo mental sostenido (como trabajos
escolares y domésticos).
g Con frecuencia extravía objetos necesarios para tareas o actividades (por
ejemplo, juguetes, ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas).
h) Con frecuencia se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes.
i) Con frecuencia es descuidado en las actividades diarias.
2. Seis o más de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han
persistido por lo menos durante seis meses con una intensidad que es
desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo:
- Hiperactividad:
a) Con frecuencia mueve en exceso manos, pies, o se mueve en su
asiento.
b) Con frecuencia abandona su asiento en la clase o en otras situaciones
en que se espera que permanezca sentado.
c) Con frecuencia corre o salta excesivamente en situaciones en que
es inapropiado hacerlo (en adolescentes o adultos puede limitarse a
sentimientos subjetivos de inquietud).
d) Con frecuencia tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente
a actividades de ocio.
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 39
e) Con frecuencia “está en marcha” o suele actuar como si tuviera un
motor.
f) Con frecuencia habla en exceso.
- Impulsividad:
a) Con frecuencia precipita respuestas antes de haber sido completadas
las preguntas.
b) Con frecuencia tiene dificultades para guardar turno.
c) Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros
(por ejemplo, se entromete en conversaciones o juegos).
B) Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que causaban
alteraciones estaban presentes antes de los siete años de edad.
C) Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más
ambientes (por ejemplo, en la escuela, o en el trabajo, y en casa).
D) Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la
actividad social, académica o laboral.
E) Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno
generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explica mejor
por la presencia de otro trastorno mental (p. ej., trastorno del estado de ánimo, trastornos
de ansiedad, trastorno disociativo o un trastorno de la personalidad).
Códigos basados en los tipos descritos anteriormente:
- Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado: si se
satisfacen los criterios A1 y A2 durante los últimos seis meses.
- Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio
del déficit de atención: si se satisface el criterio A1, pero no el criterio A2
durante los últimos seis meses.
- Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio
hiperactivo-impulsivo: si se satisface el criterio A2, pero no el criterio A1
durante los últimos 6 meses.
Se habla de “remisión parcial” en el caso de personas (generalmente adolescentes y
adultos) que actualmente tengan síntomas que ya no cumplen todos los criterios.
La CIE-10 (OMS, 1992), engloba los trastornos hipercinéticos dentro de los “trastornos
del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia”,
y requiere para el diagnóstico al menos seis síntomas de inatención, al menos tres de
hiperactividad y por lo menos uno de impulsividad. Asimismo, esta entidad propone
subtipos en función del posible cumplimiento de los criterios de un diagnóstico disocial
y propone la denominación de “trastorno de la actividad y de la atención”, y establece
otras categorías: de “trastorno hipercinético disocial”, “otros trastornos hipercinéticos” y
“trastorno hipercinético no especificado”.
40 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
¿Quiénes “se dan cuenta”?
En unos casos son los padres, los que reconocen no ser capaces de controlar la
conducta de sus hijos, y en otras los profesores, al darse cuenta de las dificultades que su
alumno presenta en el aula para seguir el ritmo esperado.
Los padres suelen observarlo desde la primera infancia, pero en realidad es difícil
diagnosticar antes de los cinco años debido al estadio de hiperactividad del desarrollo
normal.
¿Quiénes deben diagnosticarlo?
El procedimiento adecuado para un correcto diagnóstico es que el niño sea valorado
desde el punto de vista médico, el psicológico y el psicopedagógico. La valoración médica
debe descartar o confirmar que la sintomatología no es debida a ninguna enfermedad
médica; la valoración psicológica evaluará las capacidades y limitaciones del niño, mientras
que la valoración psicopedagógica sirve para valorar la presencia o no de retraso escolar.
Es fundamental valorar la existencia o no de otros trastornos asociados.
Para realizar el diagnóstico es necesario recoger información del propio niño, de
sus padres y de los maestros. Se pasan cuestionarios y/o test a todos ellos para que la
información sea lo más completa y precisa posible.
6.1. PRONÓSTICO
Con una detección temprana y una intervención eficaz, la problemática de estos
niños resulta relativamente controlable.
Podemos señalar una serie de factores que van a incidir positivamente en la evolución
y buen pronóstico de los niños con TDAH:
• Detección temprana del trastorno.
• Aplicación de tratamiento médico desde los primeros años de escolaridad.
• Familia bien estructurada y organizada.
• Existencia de normas flexibles pero claras de funcionamiento en la familia que le
permita adaptar las exigencias a las posibilidades del niño sin sobreprotegerlo.
• Apoyo escolar bien entendido desde los primeros cursos.
• Ausencia de negativismo, agresividad y trastornos de conducta
importantes.
• Prevalencia del refuerzo social y ausencia de castigo físico para el control de
la conducta. Premiarlo positivamente más que castigarlo negativamente.
• Confianza del entorno en la capacidad intelectual del niño al margen de sus
problemas de atención e hiperactividad.
• Entorno escolar no excesivamente cambiante. Capacidad del profesorado
para reforzar las conductas positivas e ignorar las negativas.
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 41
• Enseñanza activa y flexibilidad-adecuación de los métodos empleados.
6.2. ETIOLOGÍA
• Influencias biológicas: los estudios aportan datos sobre una contribución genética
al TDAH:
1. Gran número de padres de niños con TDAH han mostrado en su infancia
síntomas de hiperactividad.
2. Es frecuente que varios hermanos sean hiperactivos.
3. El patrón de conducta hiperactiva es más frecuente en hermanos que
comparten ambos padres que en aquellos que comparten sólo un
progenitor.
En la actualidad se apoya la hipótesis de hipoactivación. Se ha postulado la existencia
de fallos en los procesos de activación e inhibición del sistema nervioso central. Se ha
investigado también la influencia de neurotransmisores (por ejemplo, la dopamina y la
noradrenalina) en la génesis del trastorno. La investigación actual sostiene que no habría
un único neurotransmisor implicado. Se han considerado, pero sin pruebas concluyentes,
otros factores biológicos como el estrés perinatal, anomalías físicas menores, etc.
• Influencias físicas ambientales: los resultados en esta área son muy poco
concluyentes; entre otras, las investigaciones se han centrado en la relación entre la
hiperactividad y los aditivos de algunos alimentos, con la intoxicación por plomo, etc.
• Influencias psicosociales: datos de investigaciones han relacionado una mayor
incidencia de hiperactividad en niveles socioeconómicos bajos, relaciones familiares
pobres, alteración familiar, familias de un solo progenitor y relaciones difíciles madre-
hijo. Esto no significa que siempre que se den estas condiciones, los niños van a padecer
hiperactividad, ni que no existan diagnósticos de TDAH en condiciones psicosociales
opuestas a las citadas.
6.3. EPIDEMIOLOGÍA
Es el trastorno, dentro de los de su campo, más diagnosticado en la infancia. La
prevalencia máxima se encuentra entre los 6-9 años, siendo más baja en la adolescencia
y adultez. Los datos indican mayor incidencia en niños que en niñas.
7. TRASTORNOS DERIVADOS DEL TDAH
Como hemos mencionado anteriormente los síntomas principales de este trastorno
son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, pero también hemos puesto de
manifiesto la presencia de otros síntomas que aparecen en la mayor parte de los casos
como son la rigidez cognitiva, la intolerancia a la frustración, la falta de planificación,
42 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
etc.; no son las únicas manifestaciones, y se asocian con situaciones comórbidas diferentes
en función del subtipo y de la edad del niño y se pueden agravar en la adolescencia si no
recibe la ayuda adecuada. Cuanto más temprana sea esta ayuda mayor probabilidad de
un buen pronóstico.
Un porcentaje elevado de niños con TDAH presentan un trastorno añadido y un
porcentaje menor, pero no por ello poco significativo, presentan hasta dos diagnósticos
comórbidos. La comorbilidad del TDAH incluye el Síndrome de Tourette, trastornos
depresivos, trastornos de conducta, trastornos por ansiedad y diversos trastornos del
aprendizaje.
El subtipo inatento es el que deja más secuelas en la etapa adolescente sobre el
aprendizaje, aunque ésto está muy influenciado por la precocidad del diagnóstico y una
adecuada intervención terapéutica. Es frecuente que presenten trastornos depresivos puesto
que es frecuente que tengan una larga historia de fracaso escolar a pesar de sus esfuerzos,
y presenten importantes lagunas de aprendizaje. Todo ello influye negativamente en su
autoestima y estado de ánimo.
En el subtipo combinado, las secuelas más importantes suelen ser conductuales y
frecuentemente se asocian con agresividad, conductas disociales, rechazo en el aula o el
grupo de amigos y trastorno negativista desafiante.
Por la frecuencia con la que aparecen asociados con TDAH, analizaremos un poco
más detenidamente algunos de estos trastornos:
• Trastorno negativista desafiante.
El trastorno negativista desafiante (TND) se define como un patrón de comportamiento
hostil y desafiante que acarrea un deterioro en la vida social y académica y sin que responda
al brote agudo de sintomatología de un trastorno del ánimo o psicótico. El adolescente
con este trastorno se identifica de forma precoz por su tendencia a manipular y por los
problemas de disrupción familiar que suele crear. Tiende a ponerse furioso, a tener rabietas
y discutir. Molestan con frecuencia a los otros y se muestran hostiles, desconfiados y
desafiantes. Estos niños y adolescentes presentan síntomas relacionados con la ira, pero al
contrario que los niños con TDAH la oposición y la cólera no comportan impulsividad. La ira
suele dirigirse a los padres y profesores y, en un grado menor, a los compañeros. Los datos
revelan que la relación entre TDAH y trastorno negativista desafiante en la adolescencia
oscila entre un 30 y un 60%. Es muy habitual que estos comportamientos se agraven al
recibir mensajes negativos de forma continuada de su familia o de los profesores. Existe
la hipótesis de que el trastorno negativista desafiante podría ser precursor del trastorno
disocial.
• Trastorno disocial.
El trastorno disocial (TD) implica repetidas violaciones de los derechos personales
y las normas sociales. Tienen conductas agresivas que provocan daño físico a otros y, es
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 43
frecuente que provoquen daños en propiedades ajenas, robos, huidas de casa, etc. Entre
un 20 y un 40% de los casos el TDAH aparece asociado al trastorno disocial, siendo las
conductas más frecuentes las mentiras, los robos, rabietas y, en menor medida, las agresiones
físicas a otros.
• Trastorno de Tourette.
El síndrome de Tourette se caracteriza por cumplir los criterios del DSM-IV
(manual estadístico y diagnóstico de los trastornos mentales), que en general consisten
en la presencia de tics motores múltiples y/o vocales de inicio antes de los 18 años, de
presentación diaria o casi diaria en brotes, tras descartar la ingesta de sustancias o la
presencia de una enfermedad sistémica. La prevalencia de este trastorno se cifra en un
3% de la población infantil y como comorbilidad del TDAH se ha cifrado hasta en un 40%;
no ha podido demostrarse si esa relación evidente en clínica responde a un determinante
genético común.
• Trastornos depresivos y por ansiedad.
En ocasiones, estos trastornos pasan desapercibidos para los padres, sobre todo
cuando los síntomas aparecen asociados o de forma comórbida con problemas de
conducta o aprendizaje. Los síntomas depresivos aparecen alrededor de la adolescencia y
se caracterizan con más frecuencia por la falta de autoestima, ánimo abatido, irritabilidad,
falta de concentración, somatizaciones y problemas de sueño.
Los trastornos de ansiedad han sido considerados como los trastornos psiquiátricos
más frecuentes en la edad infantil y existe un gran solapamiento con el TDAH y con el resto
de los trastornos que hemos mencionado. El adolescente ansioso muestra un constante
estado de preocupación por la propia salud y la de los demás, aprensión, fatiga, problemas
de concentración, tensión muscular y trastorno del sueño.
Además, el niño o adolescente que padece un trastorno cualquiera de los que
hemos tratado, desarrolla lo que se denomina “baja competencia social“. El rechazo de los
compañeros se desarrolla no inicialmente sino al cabo de un tiempo del primer contacto
y persiste a lo largo del tiempo, como consecuencia de un estilo de interacción molesto
o poco cooperativo, de las habilidades escasas de comunicación, la baja comprensión
de las señales sociales, el egocentrismo o la tendencia a perder el control en situaciones
conflictivas.
8. INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL TDAH
En la actualidad se sabe que la correcta intervención con personas que padecen
TDAH implica un tratamiento multidisciplinar que incluya:
- Tratamiento psicológico.
- Tratamiento médico.
- Tratamiento psicopedagógico.
44 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
• TRATAMIENTO PSICOLÓGICO.
La vida puede ser muy difícil para niños con el trastorno de déficit de atención.
Ellos son los que a menudo tienen problemas en casa, en la escuela, no pueden terminar
un juego y pierden amistades. No es fácil hacer frente a esas frustraciones día tras día.
Algunos niños liberan su frustración actuando de manera contraria, iniciando peleas, etc.
Otros centran su frustración en dolencias del cuerpo, tal como el niño que tiene dolor de
estómago todos los días antes de ir a la escuela. Algunos mantienen sus necesidades y
temores adentro, para sí mismos, para que nadie pueda ver lo mal que se sienten.
Resulta muy difícil, a su vez, ser padre, profesor, hermano o compañero de clase de
un niño con TDAH, ya que a manudo pierde juguetes, coge rabietas, está lleno de actividades
descontroladas, no escucha instrucciones, etc.
Los padres a menudo se sienten impotentes y sin recursos. Los métodos habituales
de disciplina, tales como razonamiento y reto no funcionan con estos niños porque el niño,
en realidad, no elige actuar de esta manera. Es sólo que su autodominio va y viene. A raíz
de esta frustración los padres pueden llegar a gritarles, ridiculizarles e incluso pegarles, lo
que hace que todos queden más alterados después. Por todo ello, es muy frecuente que
se sientan culpables por no ser mejores padres. Una vez se diagnóstica al niño y recibe
tratamiento y una correcta intervención psicológica, tanto para el niño como para sus
padres, algo de perturbación emocional dentro de la familia comienza a desvanecerse.
La intervención psicológica debe estar dirigida tanto al niño que padece TDAH
como a sus padres y profesores. Intervención sobre el niño para que aprenda estrategias
de autocontrol y sobre los padres y profesores para facilitarles información correcta del
trastorno que padece su hijo o alumno y, a la vez, posibilitar que mejore la comunicación
con el niño e incorporen estrategias para un mejor manejo de la conducta del pequeño.
El terapeuta deberá:
- Orientar a los padres acerca del trastorno que padece su hijo.
- Darles pautas de conducta y actuación con su hijo.
- Reeducar las dificultades de aprendizaje asociadas (dislexias, falta de
memoria, discalculias, etc.).
- Entrenarle en la resolución de problemas.
- Entrenarle en habilidades sociales puesto que suele presentar problemas
con los demás.
- Entrenarle en técnicas de relajación.
• TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO.
El tratamiento farmacológico va dirigido a paliar los síntomas básicos del trastorno.
Los medicamentos más eficazmente utilizados son los estimulantes.
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 45
Según García y Pérez y García Campuzano, grupo Alborcohs (1999), el tratamiento
que se sigue para estos niños es el uso de los medicamentos. El principal fármaco que se
utiliza es el metilfenidato. Esta sustancia química se comercializa con distintos nombres
en diferentes países (el famoso Rubifén en España).
• TRATAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO.
La intervención psicopedagógica va dirigida a mejorar las habilidades académicas
del niño y su comportamiento mientras estudia o hace los deberes así como que adquiera
un hábito de estudio que no tiene dadas sus dificultades.
Hay personas que aún teniendo características de déficit de atención y/o
impulsividad/hiperactividad han aprendido estrategias para manejarse en su vida social,
académica, familiar y personal y no requieren tratamiento, pues están perfectamente
adaptadas a su entorno.
9. ESTRATEGIAS Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Como hemos mencionado anteriormente, es muy frecuente que los niños con TDAH
muestren un rendimiento académico bajo, inferior al correspondiente a su edad. El TDAH
suele ir asociado a dificultades de aprendizaje, especialmente en lectura, escritura, cálculo
y matemáticas.
• DIFICULTADES EN LA LECTURA.
Entre los errores más frecuentes en la lectura de los niños con TDAH nos
encontramos:
- Omisiones: pueden ser de una letra, cuando el niño no produce el fonema
correspondiente a una letra que está presente, es decir se “olvida” de leer
una letra. También puede ser omisión de sílabas o de palabras, si lo que no
lee es una determinada sílaba o bien una palabra completa.
- Sustituciones: el niño produce un fonema diferente al que realmente
corresponde a la letra codificada. En ocasiones la sustitución de una letra da
lugar a que se descodifique una palabra diferente a la original, hablándose
de sustitución de palabras en estos casos.
- Adiciones: el niño añade un fonema o sílaba a la palabra original. A veces,
esto puede dar lugar a que se codifique una nueva palabra, por ejemplo,
leer patatas cuando la palabra es patata, por lo que en estos casos podría
hablarse tanto de este error como del anterior.
- Dificultad ante algunos grupos consonánticos: principalmente tr/bl/pr.
46 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
- Comprensión lectora deficiente: la capacidad lectora constituye una
capacidad compleja que puede separarse en comprensión del significado
de las palabras, comprensión de las proposiciones vinculadas por las frases,
comprensión de párrafos y comprensión de textos propiamente dicha. Con las
dificultades en la lectura mencionadas hasta el momento, más características
propias del trastorno que nos ocupa, no resulta ilógico que el niño con TDAH
muestre una mala comprensión de textos escritos y/o de las instrucciones
que acompañan a las tareas para la correcta realización de las mismas.
- Desmotivación ante la lectura: es muy frecuente que los niños con TDAH
se encuentren desmotivados hacia la lectura ya que las dificultades que
conlleva hacen con frecuencia que se frustren y/o fatiguen sin lograr buenos
resultados.
- Lectura lenta, silabeada o precipitada.
- Pérdida ante la lectura.
Algunas estrategias:
1) Entrenamiento, especialmente de la lectura de palabras que contengan
los grupos consonánticos que le suponen mayor dificultad.
2) Lectura compartida, tanto con el educador como con otros niños. El niño
puede entrenar previamente lo que le toca leer y así lo hará mejor ante
sus compañeros, lo que reforzará su autoestima.
3) Metrónomo para evitar el silabeo o la precipitación.
4) Entrenamiento en lectura cronometrada para aumentar la velocidad, cada
día lee durante un tiempo, por ejemplo, un minuto, y se marca cuántas
palabras a leído, poco a poco la velocidad lectora irá mejorando y leerá
más palabras, al marcarlo verá la mejoría lo que fomentará el interés del
niño por seguir mejorando.
5) Cartón señalador, que coloca bajo la línea que lee para evitar perderse.
6) Acuerdos previos. Por ejemplo, saber previamente que le va a tocar leer.
• DIFICULTADES EN LA ESCRITURA.
A menudo el niño con TDAH comete los siguientes errores:
- Unión de palabras: dos o más palabras se escriben juntas como si fuesen
una sola, por ejemplo, “micasa” por “mi casa”.
- Adición de letras: se introduce una letra que no pertenece a dicha palabra,
por ejemplo, “vol-e-vere” en lugar de ”volveré”.
- Fragmentaciones: se usa esta denominación para el caso en que una palabra
se escribe como si fuera dos o más; por ejemplo, “después” en lugar “de
después”.
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 47
- Omisión de letras, sílabas o palabras.
- Sustitución de letras, sílabas o palabras.
- Repetición o rectificación de sílabas o palabras.
- Caligrafía pobre y desorganizada: esto puede deberse a falta de atención,
demasiada rapidez, despistes, descuido a causa de la impulsividad, etc. Es
necesario averiguar primero cuál es la causa por la que se produce para
aplicar así la estrategia de intervención más adecuada.
- Mayor número de faltas ortográficas: se debe, la mayor parte de las veces, a
su falta de atención y las dificultades a la hora de memorizar y automatizar
las reglas ortográficas.
Algunas estrategias:
1) Deletreo, se trata de que el niño deletree cada una de las letras de la
palabra o palabras que acaba de escribir para que pueda apreciar si ha
omitido alguna letra, añadido alguna que no pertenece a la palabra,
etc.
2) Palabras bien escritas, se trata de reforzar al niño por aquellas palabras
que ha escrito correctamente y practicar solamente los errores. Debemos
tener presente que la práctica excesiva puede aumentar la fatiga y con
ello aumentar la dificultad de atención con lo que dicha práctica carecería
de sentido.
3) Trabajar vocabulario, sobre todo de palabras de uso frecuente para
disminuir sus limitaciones a la hora de comunicarse. Es aconsejable asociar
las palabras a dibujos, juegos, etc., puesto que funcionan mejor con la
memoria visual que auditiva.
• DIFICULTADES EN MATEMÁTICAS.
- Pobre comprensión de los conceptos enunciados.
- Errores por descuido a la hora de aplicar el signo.
- Dificultad de abstracción de conceptos matemáticos.
No suelen tener tantas dificultades cuando se trata de cálculos matemáticos
mecánicos. Presentan una dificultad mayor cuando se trata de pasar del pensamiento
concreto al abstracto. Cometen errores en los problemas porque, a causa de su impulsividad,
leen muy rápidamente la información y pierden datos relevantes para su comprensión.
Algunas estrategias:
1. Autoinstrucciones ante los enunciados de los problemas, de modo que el
niño adquiera un esquema interno que le proporcione los pasos a seguir.
2. Autoinstrucción para el reconocimiento de la operación.
48 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
3. Cada signo tiene su color, para reducir los fallos por despistes con los signos,
por ejemplo, sumar en verde, restar en rojo, etc.
4. Manipulación del material o representación gráfica de los datos, representando
gráficamente los problemas matemáticos, mediante el dibujo, por ejemplo,
para reducir el nivel de abstracción.
5. Entrenamiento en cálculo mental, con operaciones muy simples para ir
eliminando el hábito de usar los dedos.
6. Representación mental de los números. Siendo capaz de visualizar cerrando
los ojos los números del 1 al 5 como si fueran palitos de tal modo que al
realizar una operación de cálculo al número mayor le sume o reste los palitos
del número menor.
Una estupenda estrategia, para cualquier tarea que tenga que realizar el niño,
consiste que asocie que, ante la presentación de la señal de STOP, en un papel, dibujo, etc,
debe seguir una serie de pasos que la propia señal puede llevar escritos por detrás:
1. Paro.
2. Miro.
3. Decido.
4. Sigo.
5. Repaso.
Las estrategias mencionadas en los tres apartados, lectura, escritura y matemáticas,
aparecen recogidas y desarrolladas en la guía práctica para educadores, el alumno con
TDAH.
Es importante que el tutor no pierda de vista, además de su aprendizaje, las relaciones
sociales y de integración de este alumno. Éste es un punto especialmente conflictivo para
estos alumnos que suelen “cansar” tanto a sus profesores como a sus compañeros, y, por
supuesto, también a sus padres.
El estilo educativo de los padres va a influir mucho en el nivel de desarrollo del
síndrome, y la manifestación del síndrome no va a dejar indiferentes a esos padres agotados
y muchas veces sin energía para intervenir adecuadamente. El ambiente familiar suele ser
crispado y estresante. La relación entre padres e hijos puede acabar deteriorándose.
Es importante, por lo tanto, no perder de vista tres aspectos:
- Cuidar su autoestima: para lo cual recurriremos, a la menor ocasión,
al refuerzo positivo y constante; evitando el exceso de crítica; ayudarlo
académicamente empezando por aquello que le resulte más sencillo; evitar
compararlo con otro; hablarle sin chillar, con toda la suavidad posible,
evitando alborotos excesivos dentro del aula, etc.
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 49
- Organizarle sus tareas y actividades: necesita que se le ayude a planificar,
a organizar, a estructurar los contenidos, supervisando su trabajo. Ayudarlo
a conseguir hábitos y rutinas deseables.
- Ayudarlo a que se autocontrole: enseñándole técnicas de relajación; enseñarle
a darse autoinstrucciones. Además cuidando algunos aspectos dentro del aula
como sentarlo cerca del profesor; procurando que sus compañeros sean niños
tranquilos, cambiando con cierta frecuencia de compañeros para evitar el
cansancio de éstos; nombrándolo ayudante, para hacer pequeños encargos
que lo mantengan ocupado en algo útil, favoreciendo su participación
sobre todo en aquellas actividades que supongan algún tipo de movimiento
físico.
10. PAUTAS DE ACTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL ENTORNO
10.1. PAUTAS FAMILIARES PARA UN NIÑO CON TDAH.
La familia deberá:
- Tener normas claras y bien definidas.
- Dar órdenes cortas y de una en una.
- Propiciar un ambiente ordenado y muy organizado, sereno y sin gritos.
- Reconocer el esfuerzo realizado por el niño. Aumentar su autoestima.
- Evitar ser superprotectora y no dejarse manipular por sus caprichos.
- Cumplir siempre los castigos y las recompensas ante sus acciones.
- Darle pequeñas responsabilidades.
- Aceptarle tal y como es.
- Saber que el trabajo es mucho y que se necesita mucha constancia.
- Fomentar sus puntos fuertes, sus facultades.
10.2. PAUTAS ESCOLARES PARA UN NIÑO CON TDAH
El profesor deberá:
- Ser un profesor que comprenda y asimile el trastorno del niño, que se informe
sobre él.
- Sentarle en el lugar adecuado, lejos de estímulos, enfrente de él, entre niños
tranquilos.
- Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el niño.
- Darle encargos una vez que haya realizado el anterior, no permitir que deje
las cosas a medio hacer.
50 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
- No se le puede exigir todo a la vez, se debe desmenuzar la conducta a
modificar en pequeños pasos y reforzar cada uno de ellos: si comienza por
acabar las tareas, se le felicita por conseguirlo; luego que lo intente con
buena letra y se valorará; más tarde que el contenido sea también correcto.
Pedirle todo a la vez, le desmotivará porque no puede realizarlo.
- Intercambiar el trabajo de pupitre con otras actividades, como encargarse de
los recados, de recoger,… que le permitan levantarse y moverse un poco.
- Enseñarle y obligarle a mantener el orden en su mesa.
- Posiblemente habrá que darle más tiempo en los exámenes y/o hacérselos
orales, si es posible, para que descanse de la escritura; guiarlo más, indicarle
si se está equivocando por un descuido, etc.
- Darle ánimos continuamente, una sonrisa, una palmadita en la espalda, etc.,
ante cualquier esfuerzo que presenta, por pequeño que sea. Premiar las
conductas positivas es imprescindible: levantar la mano en clase, intentar
buena letra, etc., son conductas a reforzar en el niño hiperactivo. Dichos
refuerzos pueden ser con privilegios en clase, o bien dedicarle una atención
especial, reconocimiento o halago público, notas a casa destacando aspectos
positivos, un trabajo suyo colgado en el tablón de clase, etc.
- Evitar humillarle o contestarle en los mismos términos. Evitar insistir siempre
en lo que hace mal.
- Tener entrevistas frecuentes con los padres para seguir su evolución.
11. ALGUNAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA LA MODIFICACIÓN
DE CONDUCTAS
Una manera que resulta bastante efectiva para modificar las conductas inadecuadas
es el uso de estrategias y técnicas, como pueden ser:
- Premios: para un niño un premio es algo agradable que desea conseguir,
de modo que hará lo posible por conseguirlo. Las actividades que más le
gustan al niño y que habitualmente suele realizar, como pueden ser jugar
con sus juguetes, ver la televisión o ir al cine, pueden entenderse como un
premio. En definitiva debe ser algo que el niño quiere y que tiene ganas de
conseguir. Así pues, el niño recibirá un premio cada vez que cumpla con la
tarea deseada.
- Castigos: implican privar al niño de algo que le agrada o forzarle a hacer
algo desagradable. Puede resultar eficaz a veces, pero no siempre elimina las
conductas inapropiadas del niño hiperactivo. El castigo puede ser útil para
controlar ciertas conductas temporales, pero a largo plazo carece de eficacia.
Si la conducta es indeseable el castigo más eficaz es ignorarla. Siempre y
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 51
cuando la conducta no sea peligrosa. Pero debemos tener algo presente y es
que, en ocasiones, a los adultos nos resulta muy difícil ignorar porque nos
vence la crispación y entonces intervenimos, pero dicha intervención suele
ser errónea e inadecuada puesto que la llevamos a cabo desde ese estado
de irritabilidad y enfado.
Lo más aconsejable es que el tiempo transcurrido entre la conducta y el premio o
castigo sea breve para asegurar su eficacia.
- Tiempo fuera: consiste en aislar al niño en un lugar carente de estímulos
durante un periodo, después de que se dé una determinada conducta que
queremos reducir (insultar, pegar, tener rabietas, etc.).
- Economía de fichas: esta técnica consiste en dar puntos positivos en función
de si se cumple cierta conducta. El número total de puntos se canjea por
distintos premios. La lista con las conductas objetivo tiene que estar a la
vista del niño, así como los puntos conseguidos. Esta técnica es recomendada
para niños entre 3 y 12 años.
- Contrato de contingencias: consiste en hacer un contrato por escrito con
el niño acerca de su comportamiento. Cada uno debe dejar constancia en
términos específicos de la conducta que desea en el otro. Se establece un
diálogo y un acuerdo entre padres e hijos. Por lo tanto el niño juega un papel
importante en el control de su conducta.
El orientador del centro debe ser una pieza importante para la atención de estos
alumnos. Muchas veces será la persona que mayor distancia puede mantener y así poder
supervisar tanto la labor de los profesores como asesorar a los padres para que consigan
un ambiente familiar estable, organizado y reflexivo. Estos niños tienen una gran facilidad
para activarse y una gran dificultad para inhibirse o controlarse.
Tanto padres como profesores y demás personas implicadas, no deberán perder de
vista ciertos principios:
- Somos, padres y profesores, modelos de conducta, por tanto es nuestra
responsabilidad saber intervenir sin perder demasiado la calma.
- Este alumno o hijo necesita, posiblemente, más muestras de afecto y
aceptación que cualquier otro alumno.
- Sin olvidarnos por ello de la necesidad que tiene de aprender a ser autónomo,
algo que posiblemente le cueste mayor esfuerzo.
- Ambiente estructurado, organizado, con normas razonables.
- Refuerzos positivos y correctivos adecuados.
- Máxima coherencia en los adultos con los que se relaciona.
El orientador deberá intervenir tanto con el propio alumno, como con los profesores
y con los padres.
52 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
En general, estos niños sólo necesitan que seamos conscientes de sus dificultades,
de sus limitaciones, que sepamos, ya que el déficit de atención con hiperactividad es una
entidad propia, con la sintomatología que hemos descrito hasta este momento, que sus
dificultades y sus comportamientos no son así “porque quieren” sino “porque no pueden”
hacerlo de otro modo, y es responsabilidad de los adultos con los que comparten su vida,
padres, profesores, terapeutas, etc., el prestarle las ayudas necesarias para fomentar su
calidad de vida y ayudarles a que se adapten a su medio social de la mejor forma posible
y así poder desarrollar sus capacidades.
La integración en su grupo clase es fundamental y debemos fomentarla. El grupo
clase debe conocer los motivos de esa manera particular que tiene de comportarse ese
compañero/a para evitar, además, una conducta imitativa. Ayudarlos a aceptarlo, con
tolerancia, pero sin permisividad, evitando gritos y protestas que irritan especialmente
a los hiperactivos. Procurar que en los trabajos de grupo no sea muy extenso el grupo
que le corresponda al alumno hiperactivo; trabajar valores y conductas, siempre, y más
aún en Secundaría: el valor de la paciencia, las habilidades sociales; saber guardar el
turno; la inteligencia emocional. Todas aquellas dinámicas que permitan escenificar y
reflexionar sobre acontecimientos. En definitiva ayudar a reflexionar sobre su diversidad–
singularidad.
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO 53
bibliografía
Arnaiz, A (1994). Dificultades de comportamiento. En Molina, S. Bases psicopedagógicas
de la E. E. Marfil.
Bernardo,M. y Roca, M. (1998). Trastornos de la personalidad, evaluación y tratamiento.
Masson.
Brioso, A y Sarriá, E. (1990). Trastornos del comportamiento. En Marchesi, Coll y Palacios.
Desarrollo psicológico y educación. Vol. III. Alianza.
Riart, J. (2007). Manual de tutoría y orientación en la diversidad. Pirámide.
Barkley R. A. Niños hiperactivos. Cómo comprender y atender a sus necesidades especiales.
Barcelona: Paidós /Guía para padres, 2002.
Bauermeister J. Hiperactivo, impulsivo, distraído. ¿Me conoces? Guía acerca del déficit
atencional para padres, maestros y profesionales. Grupo ALBOR-COHS. División
Editorial, 2002.
Brown T. Trastornos por déficit de atención y comorbilidades en niños, adolescentes y
adultos. Barcelona: Masson, 2003.
Green C., Chee K. El niño muy movido o despistado. Ed. Médici, 2000.
Hallowell M., Edward & Ratey J., John J. TDA. Controlando la hiperactividad. Ed. Paidós
2001.
Mena Pujol B., Nicolau Palou R., Salat Foix L., Tort Almeida P., Romero Roca B. El alumno
con TDAH, guía práctica para educadores. Ediciones Mayo.
Orlales Villar I. Déficit de atención con hiperactividad. Madrid: Cepe, 1998.
Riart Vendrell J. Manual de tutoría y orientación en la diversidad. Pirámide, 2007.
Rief S. R. Cómo tratar y enseñar al niño con problemas de atención e hiperactividad. Ed.
Paidós, 2004.
Taylor Eric A. El niño hiperactivo. Martínez Roca, 1991.
54 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento O HIPERACTIVO
También podría gustarte
- EL PRIMER SEPTENIO - Rudolf Steiner PDFDocumento179 páginasEL PRIMER SEPTENIO - Rudolf Steiner PDFPaula Bonatti88% (8)
- Bhikkhu Bodhi - Octuple SenderoDocumento69 páginasBhikkhu Bodhi - Octuple Senderoasdasdasdasd12100% (3)
- Bil Tierney - Analisis Dinamico de Los Aspectos AstrologicosDocumento303 páginasBil Tierney - Analisis Dinamico de Los Aspectos AstrologicosMireia Leal Font95% (19)
- Mindfulness Unidad Didactica Muy BuenaDocumento41 páginasMindfulness Unidad Didactica Muy BuenaAna felipe100% (1)
- 3.-Minutos para Una Oración Poderosa-Stormie-OmartianChristiandiet - Com - .NG - .En - EsDocumento105 páginas3.-Minutos para Una Oración Poderosa-Stormie-OmartianChristiandiet - Com - .NG - .En - Esfernando martin santannaAún no hay calificaciones
- Desarrollo Cognitivo o CognoscitivoDocumento3 páginasDesarrollo Cognitivo o Cognoscitivonicole borgerAún no hay calificaciones
- Ensayo de Teorias Filosoficas Del Conocimiento HumanoDocumento6 páginasEnsayo de Teorias Filosoficas Del Conocimiento HumanoAngye Diaz PerezAún no hay calificaciones
- Jorge Cesar Parodi - Astrologia y Psicologia TranspersonalDocumento247 páginasJorge Cesar Parodi - Astrologia y Psicologia Transpersonallaura stasio ciro100% (1)
- Mapa Conceptual. SuperficialesDocumento2 páginasMapa Conceptual. SuperficialesDiego Fernando MOTATO GOMEZAún no hay calificaciones
- Capítulo I Tema de InvestigaciónDocumento19 páginasCapítulo I Tema de Investigacióndaniela febles arredondoAún no hay calificaciones
- Folleto 2Documento2 páginasFolleto 2Sindy Montero ariasAún no hay calificaciones
- Lenguaje Percepcion y PensamientoDocumento2 páginasLenguaje Percepcion y PensamientoNora Luz Meniz QuinchoAún no hay calificaciones
- Vicente Beltran Anglada - La Creacion de Las RazasDocumento11 páginasVicente Beltran Anglada - La Creacion de Las RazasAlejandro SanssoniAún no hay calificaciones
- Salud Mental 1Documento9 páginasSalud Mental 1karlaAún no hay calificaciones
- Karl Rahner, Espiritualidad Antigua y ActualDocumento25 páginasKarl Rahner, Espiritualidad Antigua y ActualDavid Jiménez100% (5)
- Ejemplo de Un Mapa MentalDocumento14 páginasEjemplo de Un Mapa MentalLivio Edgar Alejos AlbornozAún no hay calificaciones
- Artículo El Aprendizaje ¿Qué Es y Cómo Podemos Catalizarlo PDFDocumento24 páginasArtículo El Aprendizaje ¿Qué Es y Cómo Podemos Catalizarlo PDFJosue TaverasAún no hay calificaciones
- Libertad y DeterminismoDocumento10 páginasLibertad y DeterminismoMagali MuñozAún no hay calificaciones
- Psicologia-Guias Compiladasas VideoDocumento300 páginasPsicologia-Guias Compiladasas VideoSv SvAún no hay calificaciones
- S01 S2+-+historDocumento24 páginasS01 S2+-+historsoypedrinho2Aún no hay calificaciones
- UNIDAD 2 El Factor Humano y Sus AspectosDocumento46 páginasUNIDAD 2 El Factor Humano y Sus AspectosAlexander Gámez Gordillo100% (2)
- Monografia - Creatividad Semmana CompletaDocumento71 páginasMonografia - Creatividad Semmana CompletaEvelyn Liliana Vasquez PizarroAún no hay calificaciones
- AutismoDocumento12 páginasAutismoAdiel CarrascoAún no hay calificaciones
- El Monista - Swami Guru Devanand Saraswati Ji Maharaj-1Documento27 páginasEl Monista - Swami Guru Devanand Saraswati Ji Maharaj-1Ma BoGa100% (2)
- 01 Psicologia Como Ciencia PPD PDFDocumento40 páginas01 Psicologia Como Ciencia PPD PDFFiorela BriceñoAún no hay calificaciones
- Mentalizacion Apego y Regulacin EmocionalDocumento17 páginasMentalizacion Apego y Regulacin EmocionalMilene RojasAún no hay calificaciones
- 10 Principios Básico de La PNLDocumento6 páginas10 Principios Básico de La PNLbrhandoAún no hay calificaciones
- Los Campos de Cognicion - Sesha - Segunda Edicion - Marzo 2014 PDFDocumento301 páginasLos Campos de Cognicion - Sesha - Segunda Edicion - Marzo 2014 PDFafonso26Aún no hay calificaciones
- Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle: Te S 1 SDocumento181 páginasUniversidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle: Te S 1 SSanka Flores Jesus AngelAún no hay calificaciones
- Test de Wisc IV David Wechsler. Caso #01Documento5 páginasTest de Wisc IV David Wechsler. Caso #01AcdaAún no hay calificaciones