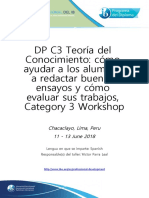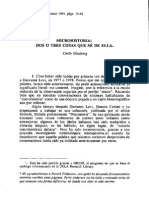Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2344-Texto Del Artículo-5988-1-10-20171225
2344-Texto Del Artículo-5988-1-10-20171225
Cargado por
Juliana GallegoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
2344-Texto Del Artículo-5988-1-10-20171225
2344-Texto Del Artículo-5988-1-10-20171225
Cargado por
Juliana GallegoCopyright:
Formatos disponibles
Historiografías, 14 (Julio-Diciembre, 2017): pp. 142-145.
Peter Burke, El sentido del pasado en el Renacimiento. Madrid: Akal,
2016, 176 pp.
Ediciones Akal ha tenido la oportuna iniciativa de traducir el tratado de Peter
Burke sobre la historiografía del Renacimiento. El libro fue originariamente publicado
en 1969, y desde entonces se ha convertido en un clásico de la historia de la
historiografía. Después de casi medio siglo, algunos aspectos de detalle han sido
superados por posteriores estudios sobre la historiografía de la primera Europa moderna
pero, en líneas generales, sigue vigente en muchos aspectos, sobre todo los que hacen
referencia al tratamiento de los conceptos vinculados al nacimiento de la historiografía
erudita y anticuaria del Renacimiento. Por las circunstancias especiales que rodean la
publicación de este libro, que apareció hace ya tantos años, en esta reseña voy a
centrarme en algunos aspectos teóricos e historiográficos que surgen de una relectura de
este clásico más que realizar un examen de su contenido o una crítica de su valía. Ésta
se da por supuesta, al haber superado la criba más difícil por la que debe pasar toda
historiografía: el paso del tiempo.
El autor ha contado que este trabajo surgió de sus inquietudes cuando era
estudiante de grado en Oxford. Por aquel entonces, un pequeño grupo de estudiantes
abogaban por una reforma de cómo la historia debería ser enseñada. Consideraron que
un buen modo de darle la vuelta a las cosas era fomentar los estudios historiográficos.
Por aquel entonces, la historiografía era considerada una disciplina sin ningún interés
para la historia, al no estar fundada, supuestamente, en fuentes primarias. Es curioso
porque, después de tanto tiempo, este equívoco sigue implantado en la actualidad en
determinados ambientes. Algunos siguen considerando la historiografía como una
historia “de segunda categoría”, que incluso debe tener menos valor a la hora de
“meritar” a los académicos. Quizás no se dan cuenta de que, con ese planteamiento, y
aparte de muchas otras consideraciones, invalidan completamente el entero campo de la
historia intelectual, que debería quedar también fuera de lo que se considera
convencional y válido como historia supuestamente ortodoxa –¿o quizás hay que decir
hecha al capricho de algunos burócratas de la disciplina?–.
Es interesante constatar que ese mismo movimiento de instaurar la historiografía
como campo de reflexión disciplinar se estaba operando también en Norteamérica, en la
que historiadores como Hayden White, Georg G. Iggers, Gabrielle M. Spiegel o Natalie
Z. Davis se unieron también a esa empresa. Además, este espíritu se contagió entre los
teóricos franceses como Paul Ricoeur o Michel de Certeau, cuyo estudio sobre la
escritura de la historia estaba basado precisamente en la pregunta “¿desde dónde se
escribe la historia?”.
Al otro lado del Atlántico, Peter Burke y algunos de sus colegas pensaron que uno
de los modos más eficaces para ir avanzando en sus propósitos era introducir la
preparación de un paper en historiografía en la formación de los graduados. Así se
fomentaría una mayor conciencia de los historiadores de su propia posición en el tiempo,
especialmente en relación con los períodos historiográficos del pasado. Esto
posibilitaría el desarrollo de una escritura de la historia consciente de la tradición
ISSN 2174-4289 142
Historiografías, 14 (Julio-Diciembre, 2017): pp. 142-145.
recibida, a la que debía conocer y respetar, pero al mismo tiempo dotando a los nuevos
estudiantes con las oportunas herramientas teóricas y epistemológicas para la necesaria
renovación de la disciplina. Justo esta idea estaba siendo expuesta por los teóricos de la
ciencia por aquellos años, como el magistral artículo de Thomas S. Kuhn, publicado
originariamente diez años antes del libro de Peter Burke, puso de manifiesto. 1
Tal como cuenta él mismo en el oportuno prólogo a la edición española, Peter
Burke consiguió desde el principio el necesario apoyo de su influyente mentor, Hugh
Trevor-Roper, para realizar una tesis doctoral sobre el heterodoxo tema de la historia de
la historiografía. En realidad, su interés por la historiografía se consolidó por un
equívoco o una dificultad aparentemente insalvable, como tantas ocasiones sucede en el
curso de una investigación. Burke había planificado empezar su tesis doctoral sobre el
generalato de Claudio Acquaviva, un auténtico turning point en la historia de los
jesuitas. Para esto precisaba adentrarse archivos de la Compañía en Roma. Para acceder
a ellos precisaba de un permiso especial, para lo que acudió a un jesuita amigo, que a su
vez le dirigió a Miquel Batllori. Éste preguntó al archivista, quien le respondió que no
se admitían en el archivo a investigadores que estuvieran todavía realizando el
doctorado.
Burke necesitaba otro tema para su doctorado, y entonces resurgió en él la
inquietud que había tenido como estudiante de la carrera. Decidió entonces regresar a la
historiografía y le planteó a su supervisor un ambicioso tema que, con el paso del
tiempo, al propio Burke le sigue pareciendo hoy día “absurdo”: “New Trends in
Historical Writing in Europe, 1500-1700”. Burke pretendía analizar la obra de un grupo
de historiadores de la Europa moderna a los que calificaba de “pragmáticos”: Paolo
Sarpi, Jacques-Auguste de Thou, William Camden, Enrico Caterina Davila y Famiano
Strada. Justo cuando empezaba a analizar al primero de ellos, Sarpi, recibió una oferta
de trasladarse como profesor a la Universidad de Sussex. Su primer curso allí fue
precisamente una introducción a la época del Renacimiento basada en buena medida en
la clásica obra de Burckhardt. Ahí es donde se dio cuenta de una de algunas de las ideas
claves que desarrolla en el libro que ahora se reedita: la historia del sentido y la
experiencia de la distancia histórica y de su opuesto, así como el sentido de la
proximidad histórica y el aumento progresivo del anacronismo que se manifiesta tanto
en las imágenes (nunca mejor reflejado en la obra del pintor y arqueólogo Andrea de la
Mantegna) como en los textos propiamente históricos de los cronistas de la época.
Con este bagaje, inició su investigación en la que pretendía renovar el mismo
campo de la historia de la historiografía, que –como tantos otros campos cultivados por
los historiadores por aquellos años– se reducía por aquel entonces a una enumeración de
los historiadores más representativos, de Herodoto al presente. A él, en cambio, le
interesaba más la historia de los propios conceptos historiográficos como el de la
relación entre historia anticuaria e historia narrativa; la de las tendencias historiográficas
generales junto a la de las figuras individuales; y la de la audiencia junto a la de los
autores, es decir, la circulación de la información histórica a la par de su producción. El
1
“The Essential Tension: Tradition and Innovation in Scientific Research”, en The Third University of
Utah Research Conference on the Identification of Scientific Talen (Salt Lake City: University of Utah
Press, 1959), 162-74.
ISSN 2174-4289 143
Historiografías, 14 (Julio-Diciembre, 2017): pp. 142-145.
título de la obra se lo sugirió la historiadora británica Veronica Wedgwood, célebre por
aquel entonces, quien había dictado una conferencia en 1957 sobre “el sentido del
pasado” en algunos historiadores románticos como Walter Scott. Ellos habían dotado de
una notable profundidad y amplitud a sus investigaciones históricas, gracias
precisamente a su sentido de espacio y tiempo. Wedgwood se había inspirado a su vez
en el relato que Henry James había publicado en 1917 con el mismo título. Una vez más,
literatura e historiografía se retroalimentaban mutuamente.
Desde una perspectiva estrictamente temática, Burke dirigió su mirada hacia los
historiadores del arte del círculo de Aby Warburb, como Fritz Saxl y Erwin Panofsky,
quienes habían percibido una transformación en el modo de concebir el pasado durante
el Renacimiento. Historiadores de la literatura como Erich Auerbach lo había percibido
también desde su perspectiva disciplinar. Todos estos autores eran de procedencia
alemana, lo que les entroncaba genealógicamente con el historicismo clásico
decimonónico. Este bagaje confirma también que todo estudio historiográfico debe estar
basado en un acercamiento pluridisciplinar, si no quiere verse reducido a un mero
catálogo de autores y obras representativas.
Burke se plantea en el libro algunas cuestiones esenciales para cualquier época, y
que todavía tienen un interés y una vigencia llamativa, tanto histórica como
historiográficamente. En su ensayo sobre el sentido del pasado en el Renacimiento y en
el interesante tratado sobre El sentido del anacronismo que se presenta como anexo en
el mismo volumen, Burke afronta temas tan relevantes como la “cultura histórica”, el
sentido de la “perspectiva histórica” y de la “distancia histórica”, la percepción del
“cambio histórico”, las vinculaciones entre “historia y sociedad”, la “explicación
histórica”, la percepción de “ciclos históricos”, la indagación histórica por las “causas”,
la “crítica documental”, la “conciencia de la necesidad de contrastación” y las
oscilaciones entre una “historia anticuaria y una historia narrativa”, entre “anticuarismo”
y “narrativismo”. La elección de un arco cronológico de larga duración para el
Renacimiento (1350-1650) le permite trazar evoluciones internas dentro de cada uno de
esos aspectos historiográficos. El método utilizado por Burke para analizar todos estos
temas es el que ha desarrollado posteriormente en todas sus obras: un equilibrio bien
proporcionado entre ideas y ejemplos, entre las teorías expuestas y las citas textuales de
los autores que las ilustran.
La obra de Peter Burke sobre el sentido del pasado del Renacimiento, junto a los
estudios parciales de Georges Huppert y Donald Kelley sobre el mismo tema, tuvieron
como consecuencia la apertura de una línea de investigación sobre las actitudes hacia el
pasado en diversas épocas. En esta línea se adentraron historiadores ilustres como
Bernard Guénée y Keith Thomas. Hoy día, la especialidad de la historia de la
historiografía parece estar ya plenamente integrada en los estudios históricos, y ha dado
frutos tan sabrosos como los estudios de Arnaldo Momigliano en la historiografía
clásica, Gabrielle M. Spiegel en la historiografía medieval, Anthony Grafton y John
Burrow en la historiografía moderna, Hayden White, Georg G. Iggers y François Dosse
en la historiografía contemporánea, y Alan Munslow y Ernst Breisach en la
historiografía postmoderna. Esto acrecienta el valor de aquellos autores que, como Peter
Burke, fueron pioneros en el establecimiento de una metodología y de unas
ISSN 2174-4289 144
Historiografías, 14 (Julio-Diciembre, 2017): pp. 142-145.
aproximaciones que son tan fecundas para el mismo avance de la disciplina y para el
desentrañamiento de sus principales debates teóricos.
Finalmente, me gustaría reseñar que la obra que ahora se reedita marcó de algún
modo toda la carrera de Peter Burke, que pasa por ser uno de los historiadores más
influyentes por lo menos de estos últimos cuarenta años. Su producción se ha
caracterizado precisamente por compaginar la obra propiamente histórica (La
fabricación de Luis XIV; Hablar y callar; La cultura popular en la Europa moderna;
Historia social del conocimiento; De Gutenberg a Internet) con la específicamente
historiográfica (Historia y teoría social; Sociología e historia; Qué es la historia
cultural; Formas de historia cultural; Comprender el pasado). Ha sido capaz de cultivar
los más diferentes campos de modo extraordinariamente fructífero, fecundo e inspirador
para jóvenes historiadores. Nunca ha dejado de buscar nuevos caminos para la
historiografía. No parece una casualidad que toda esa fructífera carrera esté
fundamentada en una investigación sobre historia de la historiografía, lo que dotó a
Burke de una enorme solidez heurística junto a una notable perspicacia teórica. Por esto
a mí me sigue ruborizando cuando hay veo algunos historiadores que todavía recelan de
la oportunidad de una formación teórica y epistemológica de los futuros historiadores
que, por lo menos, debería ser equiparable a la propiamente heurística. Quizás Burke
pensó en esos que todavía recelaban del valor de la historiografía cuando escribió la
penúltima frase del tratado que ahora se ha reeditado oportunamente: “La historia de
cómo se escribe la historia también forma parte de la historia” (pág. 170). Esa oportuna
advertencia fue publicada hace casi medio siglo pero, desgraciadamente, algunos siguen
sin enterarse.
Jaume Aurell
Universidad de Navarra
saurell@unav.es
Fecha de recepción: 2 de diciembre de 2017.
Fecha de aceptación: 7 de diciembre de 2017.
Publicación: 31 de diciembre de 2017.
ISSN 2174-4289 145
También podría gustarte
- La Dictadura Nazi Resumen Del Texto de KERSHAW 2473424Documento15 páginasLa Dictadura Nazi Resumen Del Texto de KERSHAW 2473424Any Portada100% (2)
- Historia de La AlimentacionDocumento22 páginasHistoria de La AlimentacionAndres Angel Mengascini100% (3)
- Historia de Las Relaciones Internacionales Contemporáneas PDFDocumento29 páginasHistoria de Las Relaciones Internacionales Contemporáneas PDFevanscon100% (3)
- Tomas Sanson CORBO - La Historiografia Sobre La Iglesia en Uruguay 1965 2015Documento24 páginasTomas Sanson CORBO - La Historiografia Sobre La Iglesia en Uruguay 1965 2015Stefan FalcaAún no hay calificaciones
- 8620-Texto Del Artículo-101231-1-10-20220718Documento33 páginas8620-Texto Del Artículo-101231-1-10-20220718idelsoperezperez98Aún no hay calificaciones
- Teoría Del ConocimientoDocumento140 páginasTeoría Del ConocimientoDionisio Altamirano AguilarAún no hay calificaciones
- Texto 4Documento15 páginasTexto 4Oscar Vazquez AlvarezAún no hay calificaciones
- Vidal Jorge 2012Documento309 páginasVidal Jorge 2012Hernan OcantosAún no hay calificaciones
- (A) Cratilo. Dißlogo Con El Mito de La Ling ÝsticaDocumento26 páginas(A) Cratilo. Dißlogo Con El Mito de La Ling ÝsticannevamichelAún no hay calificaciones
- Silvia Rivera. Historias AlternativasDocumento12 páginasSilvia Rivera. Historias AlternativasRamiro BalderramaAún no hay calificaciones
- Los Annales Frente Al PositivismoDocumento14 páginasLos Annales Frente Al PositivismoElvis Adrian Barrantes Alvitres100% (1)
- Vol 1 Literaturas Orales y Primeros Textos Coloniales - CompressedDocumento326 páginasVol 1 Literaturas Orales y Primeros Textos Coloniales - CompressedGustavo Aliaga RodríguezAún no hay calificaciones
- Real de Azua Antologia Seg Ed PDFDocumento448 páginasReal de Azua Antologia Seg Ed PDFJessika WeberAún no hay calificaciones
- Todos Los PracticosDocumento5 páginasTodos Los PracticosAnaAún no hay calificaciones
- Historia Argentina I - Jumar - Programa 2022Documento29 páginasHistoria Argentina I - Jumar - Programa 2022ludmila CesaroniAún no hay calificaciones
- Lefebvre, Georges. - El Nacimiento de La Historiografia Moderna (1975) PDFDocumento338 páginasLefebvre, Georges. - El Nacimiento de La Historiografia Moderna (1975) PDFMauricio Bello LarrosaAún no hay calificaciones
- Braudel - La Larga DuraciónDocumento52 páginasBraudel - La Larga DuraciónValeria PuricelliAún no hay calificaciones
- 17943Documento246 páginas17943Roger SicllaAún no hay calificaciones
- Glosario LiterarioDocumento7 páginasGlosario LiterarioOscar CortazarAún no hay calificaciones
- Braudel PDFDocumento8 páginasBraudel PDFpapitusopranoAún no hay calificaciones
- Familia y Matrimonio en La EspanaDocumento474 páginasFamilia y Matrimonio en La Espanaelchamo123Aún no hay calificaciones
- Entendiendo La HistoriaDocumento6 páginasEntendiendo La HistoriaAndrea Aviña0% (1)
- Revista Tempus FFYL 1Documento187 páginasRevista Tempus FFYL 1Iván SalazarAún no hay calificaciones
- Programa 2022 Sin Trabajos PracticosDocumento9 páginasPrograma 2022 Sin Trabajos PracticosAldo MarchesiAún no hay calificaciones
- El Arte Medieval en GaudíDocumento14 páginasEl Arte Medieval en GaudíAnonymous lIa5oUYlAún no hay calificaciones
- 7 Mitos de La ConquistaDocumento11 páginas7 Mitos de La ConquistaBriset Emagsc0% (1)
- Informe Final ArqueológicoDocumento58 páginasInforme Final ArqueológicoMaria Carlota EncisoAún no hay calificaciones
- Historiografía JesuíticaDocumento3 páginasHistoriografía JesuíticaDaniel Orizaga DoguimAún no hay calificaciones
- ANUARIO DEL IEHS - Índices (01 - 24)Documento40 páginasANUARIO DEL IEHS - Índices (01 - 24)PROHISTORIA0% (1)
- Microhistoria Dos o Tres Cosas Que Sc3a9 de EllaDocumento30 páginasMicrohistoria Dos o Tres Cosas Que Sc3a9 de EllaMariana GagoAún no hay calificaciones