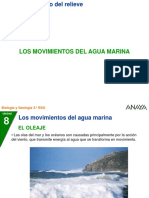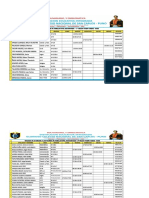Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Otros Nosotros-Rogelio Saunders
Los Otros Nosotros-Rogelio Saunders
Cargado por
rogeliosaunders47140 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas4 páginaspoema
Título original
Los otros nosotros-Rogelio Saunders
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentopoema
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas4 páginasLos Otros Nosotros-Rogelio Saunders
Los Otros Nosotros-Rogelio Saunders
Cargado por
rogeliosaunders4714poema
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
Los otros nosotros
Nunca dejaremos de ser los mismos
en este mundo infinito rebasado por las cuatro paredes.
Todo lo que vemos al mover la cabeza
es lo que siempre veremos.
La cabeza desplazada en lo sordo,
esforzándose en busca de la transparencia.
El arte no será eterno. O sólo será eterno
dentro de este rebasamiento de las cuatro paredes.
Sólo aquí habrá este amor y esta miseria.
Esta y no otra. Esta mano qué mano
jaspeando el vidrio provinciano con un paño invisible.
La ausencia de eternidad nos rodea por todas partes.
Caminamos como sombras, oímos como sombras.
En el más mínimo de nuestros gestos
hay el peso infinito de esta ausencia de infinito,
de este terror en que se evapora toda filosofía.
No seremos nosotros quienes verán
lo que nuestros ojos redondos de niños
ventean a toda costa en el filo del rododendro.
No seremos nosotros y tampoco serán otros.
Ojalá el tiempo y la eternidad fueran un gran misterio.
Pero la ambición del hombre es tan pequeña que ya sabemos
que el polvoriento corazón siempre encallará en el mismo sueño de sangre.
Eso debía recordarme la formidable libertad
que ha hecho todos los cielos azules y las albas despiadadas.
Debía escuchar la voz antaño noble que guía tal vez hacia lo excelso.
Pero la terca cabeza por fin ha comprendido
que los campos de oro son sólo turbios remolinos
nacidos del ansia de eternidad, y que lo oscuro
es sólo instancia modular y no instancia de abismo: en el papel
un agujero es todo agujero y una estrella todas las estrellas.
Los sentimientos pasan como una onda rápida sobre una superficie.
Ya no tienen la magia poderosa del circo, desprovisto ya de toda magia.
Soberbio en el espectáculo, cabría decir, única posibilidad
o mirando sin cesar el estupor transparente en el cuerpo de las hojas.
Fue detrás del cabrilleo brillante donde empezó todo, diría,
si no supiera que no hay comienzo ni fin al rebasamiento
y que lo que ocurre ni siquiera es extraño. Que lo trascendente
es sólo la hinchazón del lenguaje en pos de la imposibilidad
de una muerte y una vida, de un final y un comienzo.
Si todo pudiera comenzar, ya hubiera comenzado.
Si todo pudiese terminar, ya hubiera terminado.
Lo único permanente y acabado es el penduleo de la cabeza
que gira sobre sí misma como un gozne separado de la puerta.
Aunque lo primero sería quizá tratar de no representarse en absoluto
la cabeza
como tal cabeza, sino como una superficie maleable,
hecha de ignorancia y color, de infinito regreso,
perdida en la imposibilidad de rebasar la transparencia de las cuatro
paredes,
la oblonga sospecha de una indecisión sin fin más allá de toda muerte
y toda vida.
Necesitamos las hojas y el patético amanecer. Necesitamos las estrellas
y los cansados rostros. Necesitamos la mano que se vuelve
contra su poseedor. La mano que divide, la mano dividida, el sueño
de una bondad, de una marcha de cabezas libres.
Necesitamos el cielo protector que mantiene intacto
el mundo dentro de este absurdo
imposible de ignorar ni de rebasar. Lo sepamos o no,
medramos al abrigo del sueño de no poder terminar.
Al abrigo de la miseria que elevamos a elevación, a infinitud
de espejo, a transparencia de interrogación
que vuelve a nosotros cada vez como la púa en el surco del disco.
Este disco es nuestra propia cabeza, nuestra propia ansia,
explayada no como cabeza sino como superficie sin forma.
El único arte posible tiene la forma de una risa y tal vez de una tela.
Pero qué tela. El canto perdido explayándose de fin a comienzo sin
comienzo ni fin.
Abres las manos para abarcar el mundo
y el mundo tiene exactamente la forma del gesto de tus manos.
No hay otro mundo ni otras manos. No hay otra eternidad o sueño.
La puerta se cierra: ¿pero dónde? La boca cubre a la boca: ¿pero dónde?
Este dónde sin respuesta tiene la forma de una alta ventana.
El ojo opaco mira recordando ese mirar que antaño le dio el estatuto de ojo.
No hay una sola mentira sino muchas. Esta era la certeza
que buscábamos. Sí: al llamado,
la cabeza vislumbró los verdes, y la eternidad
se negó a desaparecer. Oigo el chirrido inane del polvo
en los persistentes túneles. Oigo el rumor de ceniza de los pasos
sin antigüedad errando dentro de su resonancia vacía.
La mano que se extiende y la boca que murmura niegan lo trágico.
Lleno de la novedad de nuestra ignorancia
el sol calienta como nunca
haciendo de toda afirmación un eco sin futuro.
Nunca podremos rebasar el infinito de estas cuatro paredes, nos decimos.
Nuestra certeza es tan profunda, que la piel se estira, risueña
al canto de toda muerte y todo sol.
Soy tan pequeño que para inclinarme sobre el pozo
debo elevarme sobre las puntas de los pies. En lo profundo
se mueve un sueño de ojos, como un espejo de edad indefinible.
Es de allí que viene la voz. Soñadora
como la guadaña de oro de los guardianes.
En el espesor transparente de la luz bailan los zapatos.
Los arlequines —signos futuros— se arrodillan en el geométrico cascabel.
¡Ah! El por fin del laberinto
era un bastón dibujado en fino papel de plata.
Rogelio Saunders
(de Sils Maria, inédito)
También podría gustarte
- Proyecto de HortalizasDocumento55 páginasProyecto de HortalizasArthur Morales77% (31)
- Permeabilidad BrajaDocumento4 páginasPermeabilidad BrajaMarilin Quispe GuzmanAún no hay calificaciones
- Clases de AnalogíasDocumento25 páginasClases de AnalogíasKatherin SolorzanoAún no hay calificaciones
- Lenguaje TerremotosDocumento16 páginasLenguaje TerremotosTomas Alejandro Yevenes CamposAún no hay calificaciones
- Hematofisiologia Clase 2 Hemostasia Aemh PDFDocumento86 páginasHematofisiologia Clase 2 Hemostasia Aemh PDFLucero Itala Samame LauraAún no hay calificaciones
- Rocas ÍgneasDocumento24 páginasRocas ÍgneassergioabelvidalAún no hay calificaciones
- Propiedades à Ndice de Suelos GranularesDocumento8 páginasPropiedades à Ndice de Suelos GranularesJose MiyazawaAún no hay calificaciones
- Marco Teorico de PolifosfatosDocumento2 páginasMarco Teorico de Polifosfatosgregorio joelAún no hay calificaciones
- Geofisica VitulliDocumento18 páginasGeofisica VitulliGabriel I. AramayoAún no hay calificaciones
- Poemas de Un PorteroDocumento14 páginasPoemas de Un PorteroAnthony Merino EstrellaAún no hay calificaciones
- DeberDocumento15 páginasDeberJilson SandovalAún no hay calificaciones
- PDF1 PA Biologia Celular y Molecular PDFDocumento4 páginasPDF1 PA Biologia Celular y Molecular PDFJaneth SanchezAún no hay calificaciones
- Registro en El Sisntema Nacional de Ingreso Opsu 2021-2022Documento4 páginasRegistro en El Sisntema Nacional de Ingreso Opsu 2021-2022María Victoria Velásquez MesaAún no hay calificaciones
- Conocemos A Los Animales Vertebrados de Las Culturas Andinas y de La ActualidadDocumento4 páginasConocemos A Los Animales Vertebrados de Las Culturas Andinas y de La ActualidadjeanfrancoAún no hay calificaciones
- Los Movimientos Del Agua MarinaDocumento10 páginasLos Movimientos Del Agua MarinaJosé María Castro ArmentaAún no hay calificaciones
- A5 II. Conceptos EstratigraficosDocumento41 páginasA5 II. Conceptos EstratigraficosErick Javier Acosta Perez100% (14)
- 06 Estudio de Mecanica de Suelos Mej. Agua Potable LunahuanaDocumento21 páginas06 Estudio de Mecanica de Suelos Mej. Agua Potable LunahuanaWences Gastañaga FigueroaAún no hay calificaciones
- Horario PPFF Turno TardeDocumento3 páginasHorario PPFF Turno TardePaul RodriguezAún no hay calificaciones
- Informe Geomorfológico Sector Cajón Del MaipoDocumento8 páginasInforme Geomorfológico Sector Cajón Del MaipoJavier Ïg Muñoz SepúlvedaAún no hay calificaciones
- Informe-01-Tunel-De-Palpa TrilloDocumento13 páginasInforme-01-Tunel-De-Palpa TrilloJhosseph Romero Azurza100% (1)
- 3.3.iperc - Automot.2019,10 - ReparacionesDocumento9 páginas3.3.iperc - Automot.2019,10 - ReparacionesjuanvelusAún no hay calificaciones
- Innovación y Gestión Del Conocimiento Modelo, Meto... - (PG 309 - 398)Documento90 páginasInnovación y Gestión Del Conocimiento Modelo, Meto... - (PG 309 - 398)SergioAndrésAldanaRomeroAún no hay calificaciones
- Sedonia Guillone - Señora de Dos Lairds - Las Ex 30Documento248 páginasSedonia Guillone - Señora de Dos Lairds - Las Ex 30angelars100% (1)
- Pandeo Chirajara PDFDocumento33 páginasPandeo Chirajara PDFHenryRatonCastañoAún no hay calificaciones
- Tipos de Mecanismos de EspeciaciónDocumento4 páginasTipos de Mecanismos de EspeciaciónLizbeth MarinAún no hay calificaciones
- P-2 Espectrofotometría 2015Documento12 páginasP-2 Espectrofotometría 2015zorro098Aún no hay calificaciones
- Industria de La SalDocumento7 páginasIndustria de La SalAnderson Rodriguez Torres100% (1)
- Anexo 3 Prueba de Bombeo o HidraulicaDocumento8 páginasAnexo 3 Prueba de Bombeo o HidraulicaRommel Silva HurtadoAún no hay calificaciones