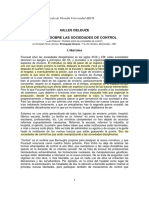Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pensar Las Imágenes Deleuze y Sus Estudios Sobre Cine PDF
Pensar Las Imágenes Deleuze y Sus Estudios Sobre Cine PDF
Cargado por
Daria Moreno DavisTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Pensar Las Imágenes Deleuze y Sus Estudios Sobre Cine PDF
Pensar Las Imágenes Deleuze y Sus Estudios Sobre Cine PDF
Cargado por
Daria Moreno DavisCopyright:
Formatos disponibles
EDICIÓN # 3 | 04.
13 NEUTRAL RESEÑA
Pensar las imágenes. Deleuze y sus estudios sobre cine
Reseña del libro de Gilles Deleuze, La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1 /La imagen-
tiempo. Estudios sobre cine 2. Barcelona, Paidós (varias reediciones)
G illes Deleuze ha atravesado numerosas puertas en filosofía. Muchos estudiantes reconocerán
en sus trabajos indispensables sobre Kant, Spinoza. Leibniz o Nietzsche una guía idónea para
conectar la obra de los padres del pensamiento occidental con los interrogantes de nuestro tiempo.
Otros muchos iniciados en las propiedades de su pensamiento sabrán por sus originales análisis
sobre la lógica del sentido y los conceptos de diferencia y repetición la maestría y rigurosidad con
que el joven autor afrontaba, desde estrictos moldes académicos, los problemas más característicos
de los marcos filosóficos de la segunda mitad del siglo XX. Y no pocos descubrirán en su contacto
con Félix Guattari un excelente filón para recomponer el significado de la red de relaciones posibles
entre capitalismo y psicoanálisis a través de complejas obras conjuntas como El anti Edipo o Mil
Mesetas. A ello hay que sumar vigorosos volúmenes sobre Kafka, Foucault, Francis Bacon o Proust,
todos ellos manufacturados con una calidad y una profundidad que unen el vértigo de la reflexión
más incisiva con una afilada y envolvente prosa que hace de cada uno de sus libros un objeto de alto
valor estético con que avivar los rescoldos de la filosofía académica.
Al margen de esta monumental obra es preciso citar dos de sus libros más genuinos. En La
imagen-movimiento: estudios sobre cine 1 y en La imagen-tiempo: estudios sobre cine 2 nuestro
autor lleva a cabo un difícil y sorprendente análisis sobre la ontología de la imagen producida a
través de aparatos técnicos, en concreto mediante la máquina fílmica. El cine era una de las
pasiones del filósofo francés, y por ello mismo dedicó dos seminarios a principios de los años 80
que posteriormente plasmó en sendos libros. En ellos, Deleuze nos propone un arriesgado reto. Si
el filósofo trabaja con ideas, apunta el autor, es necesario concebir una obra o mecanismo capaz de
hacernos pensar con imágenes. Ese dispositivo es, sin duda, el cine. El aparato cinematográfico tiene
por misión engendrar imágenes-movimiento e imágenes-tiempo con los que logra desplegar su propia
gramática filosófica. Porque el cine es, al fin y al cabo, un aparato capaz de establecer semejanzas,
compatibilidades o interferencias entre la realidad y los sujetos que la habitan, entrecruzamientos y
conexiones, ideas y afectos.
Los trabajos de Deleuze sobre las particularidades de la imagen fílmica constituyen un catálogo
de la gramática visual cinematográfica, un amplio compendio del conjunto de imágenes que
aparecen en la pantalla y de sus diferencias, propiedades y taxonomías. Ambas publicaciones,
influidas por las propuestas de Henri Bergson, Charles Sanders Peirce y, en cierto modo, de Maurice
Blanchot, tenían por misión desentrañar la ontología de la imagen y la relación que éstas establecen
con el movimiento a través de la máquina fílmica. Bergson, tal y como anuncia Deleuze, trazó
una formidable descripción de la imagen en movimiento gracias a las películas que un incipiente
dispositivo cinematógrafo había hecho llegar hasta su retina. Pero las conclusiones que de ello
extrae, nos dice el autor, son incorrectas. En opinión de Bergson el cine trabaja con un movimiento
falso. Las propiedades de la máquina cinematográfica elaboran ilusiones en desplazamiento a partir
de la mera acumulación de imágenes fijas. ¿Cómo a partir de lo inmóvil puede surgir lo móvil?
El movimiento no puede ser descrito por acumulación, como en las paradojas de Zenón de Elea,
quien aseveraba que durante un momento la flecha lanzada por el aire se encontraba en reposo,
desplazándose mediante la acumulación y superposición de momentos estáticos. El movimiento
clásico se medía en función del espacio y del tiempo, en relación a ambos y por el cruce de sendas
magnitudes, mientras que Bergson otorga al movimiento una condición autónoma. En el caso del
cine, por tanto, se produce la ficción de un movimiento que no es tal, que pertenece únicamente
a la máquina, mediante la sucesión de instantes fotográficos, congelados, como ocurría con la
hipotética flecha lanzada por el pensador griego. El cine ofrece el simulacro de un desplazamiento
1
EDICIÓN # 3 | 04.13 RESEÑA
que, sin haber tenido lugar, exige de un espectador que lo perciba, lo descubra allí donde no existe,
convocándole mediante la falsedad de su funcionamiento mecánico.
Gilles Deleuze retoma las reflexiones bergsonianas para definir las propiedades del aparato
cinematográfico y el movimiento que se produce en él: dicho movimiento es abstracto, uniforme
e impersonal, y sucede como una entidad autónoma, con sus densidades y fluidez, más allá de las
magnitudes y mediciones que ofrecen el desplazamiento en el espacio y la duración en el tiempo.
Para nuestro filósofo, por tanto, el recorte temporal que aparece en el obturador de la cámara ha
de ser entendido como un corte móvil, un punto de fuga o, desde su terminología, una imagen-
movimiento, oscilación inaprehensible. La imagen-movimiento, pilar del pensamiento deleuziano
por estos años, constituye una suerte de apertura resbaladiza, de virtualidad. Por el encuentro entre
estas imágenes y un sujeto o «centro de indeterminación» se producen una serie de modulaciones, de
tipologías, que el autor clasifica como imágenes-percepción, imágenes-acción e imágenes-afección.
Las primeras refieren al encuadre y a la cobertura sensorial del paisaje, se corresponden con el marco
visual más amplio. El segundo tipo, las imágenes-acción, desencadenan en pantalla las posibles
transformaciones y desplazamientos de figuras, mientras que en un tercer nivel, el de las imágenes-
afección, se constituye a través del primer plano un agenciamiento emocional, una rostrificación,
dirá el filósofo, de los objetos que aparecen en pantalla.
Ahí donde Bergson veía exclusivamente el juego ilusorio y quimérico de imágenes irreales,
fuera de toda certeza visual, es decir, en ese espacio intersticial entre imágenes estáticas, Deleuze
va a poner a funcionar toda su artillería taxonómica, una especie de ocupación verbal, de asalto
clasificatorio, por influencia directa de la semiótica peirciana (que cita frecuentemente durante su
trabajo) pero también por una reacción blanchotiana ante el espacio neutro, inconceptuable, que tiene
lugar entre una imagen y otra. Foucault habla en varias de sus obras de la diferencia entre lo visible
y lo enunciable: aquello que puede decirse no cabe en lo que podemos ver. Un abismo se abre entre
una esfera y otra, o por decirlo con Maurice Blanchot, un espacio neutro, una asimetría o territorio
de irrelación que produce distancias no reducibles a la lógica euclidiana del espacio: la palabra
está más lejos de la imagen de lo que ésta lo está de la palabra. El trabajo de Deleuze, por tanto,
responde a una finalidad filosófica muy concreta, a una función consistente en configurar conceptos,
establecer modelos y sistemas, a través de un trabajo que acumula injustamente polvo en librerías y
catálogos. Quizá por no pertenecer enteramente a una disciplina o a otra (los estudios filosóficos, por
un lado, con sus grandes temas y meditaciones sobre el ser, frente a los manuales y estudios técnicos
o históricos sobre cine), ambas obras han permanecido fuera del debate filosófico (a excepción,
quizá, de algunos artículos de Alain Badiou que retoman la ontología fílmica deleuziana) y de los
estudios visuales, a pesar de que fue ya en esta generación de filósofos (el propio Deleuze, Derrida,
Foucault, Baudrillard o Virilio, entre otros muchos) en donde el giro lingüístico del pensamiento
europeo de medio siglo abrió el camino hacia nuevos posicionamientos y campos de reflexión sobre
las imágenes. Es el momento de volver a este Deleuze olvidado.
Jorge Fernández Gonzalo
Universidad Complutense de Madrid
jfgvk@hotmail.com
También podría gustarte
- Moraña Mabel. El Monstruo Como Máquina de Guerra.Documento418 páginasMoraña Mabel. El Monstruo Como Máquina de Guerra.Karol Martínez100% (5)
- Cea-Madrid y Castillo-Parada - 2016 - Materiales para Una Historia de La AntipsiquiatríaDocumento24 páginasCea-Madrid y Castillo-Parada - 2016 - Materiales para Una Historia de La AntipsiquiatríaDiego Jorquera100% (1)
- Ritmar. Reflexiones Sobre La Actuacion Como Arte Del PresenteDocumento9 páginasRitmar. Reflexiones Sobre La Actuacion Como Arte Del PresenteRené ZavalaAún no hay calificaciones
- Hacia Una Definición de Ética Informática - Santiago de SalterainDocumento12 páginasHacia Una Definición de Ética Informática - Santiago de SalterainmultiartistaAún no hay calificaciones
- Perniola, Mario, EnigmasDocumento89 páginasPerniola, Mario, EnigmasDJ100% (1)
- 05 - Parikka - AntropobscenoDocumento44 páginas05 - Parikka - AntropobscenoPaulina Dardel C100% (1)
- Fardella - Abrir La Jaula de OroDocumento22 páginasFardella - Abrir La Jaula de OroDiego JorqueraAún no hay calificaciones
- Moya - 2009 - Representaciones de La Ciudadanía en Los Discursos PDFDocumento21 páginasMoya - 2009 - Representaciones de La Ciudadanía en Los Discursos PDFDiego JorqueraAún no hay calificaciones
- White, M - El Enfoque Narrativo en La Experiencia de Los Terapeutas PDFDocumento301 páginasWhite, M - El Enfoque Narrativo en La Experiencia de Los Terapeutas PDFDiego JorqueraAún no hay calificaciones
- Irigaray - 2009 - Ese Sexo Que No Es Uno PDFDocumento151 páginasIrigaray - 2009 - Ese Sexo Que No Es Uno PDFDiego Jorquera0% (1)
- Wittgenstein o La Naturaleza Colectiva Del LenguajeDocumento12 páginasWittgenstein o La Naturaleza Colectiva Del LenguajeDiego JorqueraAún no hay calificaciones
- Dubatti - Teatro, Arte, Ciencias Del Arte y Epistemología UDocumento12 páginasDubatti - Teatro, Arte, Ciencias Del Arte y Epistemología UDiego JorqueraAún no hay calificaciones
- 1661 6713 1 PB PDFDocumento19 páginas1661 6713 1 PB PDFSebastian Andres Alejandro Mendoza JimenezAún no hay calificaciones
- Plan de EstudiosDocumento6 páginasPlan de Estudiosdavid hernandezAún no hay calificaciones
- El Tiempo Principia en Xibalba PDFDocumento19 páginasEl Tiempo Principia en Xibalba PDFjorgear21Aún no hay calificaciones
- LaurelleDocumento218 páginasLaurellekeren gonzalezAún no hay calificaciones
- Pensamiento y Experiencia1 PDFDocumento215 páginasPensamiento y Experiencia1 PDFJhonathanGratherolAún no hay calificaciones
- DeleuzeDocumento11 páginasDeleuzeChristopher Lopez TapiaAún no hay calificaciones
- Resumen 5. Incoporeos y AcontecimientosDocumento12 páginasResumen 5. Incoporeos y Acontecimientosana pattoAún no hay calificaciones
- Alain Badiou - La Filosofia y Una Vida Más Fuerte Que La VidaDocumento10 páginasAlain Badiou - La Filosofia y Una Vida Más Fuerte Que La VidaKaren MorenoAún no hay calificaciones
- Juan Camilo, Geo-EsteticaDocumento41 páginasJuan Camilo, Geo-EsteticaRoberto ElíasAún no hay calificaciones
- La Sexualidad y Su Sombra. Ignacio Castro ReyDocumento13 páginasLa Sexualidad y Su Sombra. Ignacio Castro ReyTioboby TomAún no hay calificaciones
- Resumen - El Antiedipo (V)Documento3 páginasResumen - El Antiedipo (V)ZorroAún no hay calificaciones
- Nihilismo, Cinismo, Hipocresía, UniversidadDocumento3 páginasNihilismo, Cinismo, Hipocresía, UniversidadSheed WallaceAún no hay calificaciones
- La Cabeza de Deleuze. Entrevista A Editorial CactusDocumento4 páginasLa Cabeza de Deleuze. Entrevista A Editorial CactusManu LoopAún no hay calificaciones
- 3593-Texto Del Artículo-5910-1-10-20181025 PDFDocumento44 páginas3593-Texto Del Artículo-5910-1-10-20181025 PDFGonzalo CassanoAún no hay calificaciones
- Deleuze, Gilles - Posdata Sobre Las Sociedades de ControlDocumento4 páginasDeleuze, Gilles - Posdata Sobre Las Sociedades de ControlGABRIELA BLANCOAún no hay calificaciones
- Comentario Capitulo 1 Del Texto El Deseo Según LeuzeDocumento2 páginasComentario Capitulo 1 Del Texto El Deseo Según LeuzeDiego CastroAún no hay calificaciones
- BADIOUDocumento7 páginasBADIOUGustavo RuggieroAún no hay calificaciones
- Deleuze Empirismo y SubjetividadDocumento5 páginasDeleuze Empirismo y SubjetividadElosponto0% (1)
- Nadie Es DeleuzianoDocumento3 páginasNadie Es Deleuzianokultrun8Aún no hay calificaciones
- Patricia Fernandez GarciaDocumento438 páginasPatricia Fernandez Garcialola oteroAún no hay calificaciones
- (2007-10-04) Bermejo, J. C. - Filosofía E Historia de La Enfermedad MentalDocumento18 páginas(2007-10-04) Bermejo, J. C. - Filosofía E Historia de La Enfermedad MentalCarlos IslasAún no hay calificaciones
- Whithead La Maquina de Guerra Canibal PDFDocumento24 páginasWhithead La Maquina de Guerra Canibal PDFMaría Cecilia Picech100% (1)
- EcosofiaDocumento8 páginasEcosofiamonsieur_adgvAún no hay calificaciones
- Inversion Del PlatonismoDocumento19 páginasInversion Del PlatonismoURIEL100% (1)
- Resistirse A SimondonDocumento5 páginasResistirse A SimondonFernanda Álvarez ChamaleAún no hay calificaciones