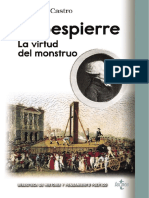Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mandrini Raul. America Aborígen. de Los Primeros Habitantes Hasta La Llegada de Los Europeos PDF
Mandrini Raul. America Aborígen. de Los Primeros Habitantes Hasta La Llegada de Los Europeos PDF
Cargado por
LeonardoMartinScarafia0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
133 vistas273 páginasTítulo original
Mandrini Raul. America Aborígen. De los primeros habitantes hasta la llegada de los europeos..pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
133 vistas273 páginasMandrini Raul. America Aborígen. de Los Primeros Habitantes Hasta La Llegada de Los Europeos PDF
Mandrini Raul. America Aborígen. de Los Primeros Habitantes Hasta La Llegada de Los Europeos PDF
Cargado por
LeonardoMartinScarafiaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 273
América aborigen
De los primeros pobladores
a la invasion europea
dibliotece basica de historia
Raul Mandrini
Profesor de Historia egresaco de |a
Universidad de Buenos Aires, fue hasta
2009 profesor titular ¢ investigador del
Instituto de Estudios Historicn-Sooiales
e la Universidad Nacional del Centro de
la Provincia Ge Buenos Aires, teniendo a
su cargo la catedra de Historia Americana
Prehispénica. Actualmente es investigador
2d honérem an el Museo Etnografica Juan
B, Ambrosetti de la Universidad de Buenos
Aires, Sus Investigaciones se centran en la
historia de Ios pusblos originarios de la region
pampeana y sus edyacencias. Acemés de
articulos en libros y revistas, es autor de
Volver al pais de jos araucanos {con Sara
‘Oftelli, 1992), Los indigenas de fa Argentina.
La visién del “otro” (2004) y La Argentina
aborigen. De los primeros pobladores a 1910
(2008, en esta coleccién). Coma compilador
y editor, publioé Huelias en fa tierra, indics,
agricuitores y hacendadios en fa pampa
bonaerense [con A. Reguera, 1994), Las
fronteras hispanocriolas dal mundo indigena
letinoamericano en los siglos XVI y XIX. Un
estudio comparativo (con C. C. Paz, 2002),
Vivir entre das mundos. Las frontaras de!
sur de ie Argentina, Sigios Xvil-XIX (2006)
y Sociedades en movimiento. Los puebios
inolgenas de América Latina en el sigio XiX
(con A, Escobar y 8. Orteli, 2007),
‘yg | wr La Vee Tabac, Mano
biblioteca basica
de historia
Ditigida por Luis Alberto Romero
siglo veintiuno
—_
meio en Me swan sentadteres. com at
Biglo wd editores, mexico
e7F0 DE. ALA 248, FONED Le
aside
salto de pagina bibtiotoca nueva, anthropos
i 08 pnts 206, BS
22010 wren, ew
wae bUlkeccrumvaes
See
Mandlrini, Rati José
Amnétiea aborigen: De los primeros pobladores a kt inva
pea- 2° ed= Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 201%.
288 p- il 29x16 can= (Biblioteca hasiea de historia // dirigiela por
Luis Alberto Romero)
ISBN 978-087
2347
1, América. 2. Puchlos Originarios
CDD 305.8
© 201g, Siglo Veintiuino Editores S.A,
Edicidn al enidacio de Yamila Sevilla y Valeria Afi6n
Disetio de coleccisn: tholén kunst
Disetio de cubierta: Peter Tjebbes
Mapas: Rubén Nahuel Mandini
ISBN 978-087-029-345"7
Impreso en Antes Grificas Delsur // Alte, Solier #450 Avellaneda,
en el mes de septicnnbre de 2015
Hecho el depdrito que marca la ley 11.95
Imprexo en Argentina // Made in Argentina
Presentacién, El historiador y el mundo indigena 1"
4. Construir la historia del mundo prehispanico 7
La cuestidn de tas fuentos, Cémo llamamos a nuestros aciores.
EI ‘Nuevo Mundo": diversicad y heteroganeidad, La diversidad
geogratica. La diversicad lingiitstica y cultural. B problema de tas
Glasticaciones. Las bandas. Les tritus. Las jefaturas. Los estacios
antiguos
2. América en el momento de Ia invasién europea:
un mundo en movimiento 3a
Cazadores recolactores do las tiorras fias del Norte. Cazadores
dele tundsa tea, Cazedoros recolestores del bosque boreal
“taiga”. Pescadores de salman de |a costa pacfica de Canacs.
Las tieras templadas de Amética de! Norte, La ragiin da 10s
bosques orientales, Los pueblos del occidente ce América cel
Nowa. El érea intermedia: Elirperioincsico y sus peniferas. Las
tierras balas orlentales de América de Sur, Pueblos de las berras
hajas tropicales y subtropicales. Los pueblos ce las llanuras y
mesetas meridionales
3. De la llegada al continente al surgimiento de las
sociedades aldeanas 63
Los primeros americanos. Les origeres del problema. Los
primers pobladores del continente americana. Cl ingreso al
continente american, La lerga marcha a traves del continents
Los proludios de un gran cambio. El fnal de la Edad del
Hilo. La produccién ee alimentos y la Revolucion Necttica,
Low agricultores americanos, Los
sios do la agrfoultura en
Mowonmérica. L
§ Inolos do la producciin de alimentos en los
Arion oontraies, Lat velo do bas comunictackas alcloan
B América aborigen
Los inicios de un nuevo orden social
(ce. 3000 a.C.-800 a.C.) 81
Mescamérica y los Andes centrales: espacios de dversidad
y-contrastes, Los hombres y su ambiente. Mescamérica, Les
‘Andes centraies. Los incios do ia compleidad social en los Andes
centrales, Afanzamlento de la produccién de alimentos y del
seddantaristno, Los primeros osriras ceremoniales. El apogee de
les grandes centros ceremoniales andines. Las transformaciones
dal segundo rrijervo antes Ue Cristo. Deserralios, mtegraciones:
yy estilo regionales, Las fronleras y més allé. La vide aldeana
yy el surgimiento de la dosigualdad social en Mesoamerica. 8
afianzemiento de le vida neolitica, Apogeo de la vide aldeana y
comienzo de la difereniciacién social
El surgimiento de las primeras civilizaciones
(800 a.C.-200 a.C.) 109
Sociedad urbana, estado y ohizacion. La civiizacién olmeca
de La Venta en Mesoamerica. El orgen de Is tradicion clmeca,
La Venta y las jefaturas del Formativo medio, Eno! portal de
huevos tiempos. Los comienzes de la cilizacién en los Andes
ccentrales: Chavin. Qué fue Chevin, Chavh di Huan el temple
yy sus ocupantes. La reign, ia iconogratfa y al arto de Chevin,
La sociedad, el templo y os rtuaies. La expansion del estilo ya
realign de Chavin. Mas aid del universe de Chain
Consolidacién de las sociedades urbanas
(c. 300 a.C.-250 d.C,) 135
Los Andes centrales desoues ce Chavin: los esarrollos
fegionales. La declinacion de Ghavin, Las grandes tradicionas
rogionales de la costa. Las sociedades al altipiano: Pucara y los
inicios de Tiwenaku, Consolidacién de las grandes tradicionas
Urbanas en Mesoamérica Los olmecas de la costa del golfo:
‘ros Zapotes. 6) estilo de izapa an las tierras altes de Chiapas y
Gvatomaia, Monte Albén y el surgimiento del esiado en Oaxaca,
El valle de Méxice y el nacimiento de la tradicidin teotihuacar
Los comienzos de ia eilizacion maya ce las terras bajas
El desarrollo de los estados regionales
(c. 250 d.C.-700 d.C.) 187
Las grandes e'vilizacicew
dota
iroanas mesoamericanas, E apogee
ivizncl6n tootihuaacana en ol contro de México. Loy
hnico 9
mayas durante la época elisica. La cultura zapoteca clasica en
‘Oaxaca, El ejaro Norte, El apogeo de las socedadles uroanas
en el mundo andino. Transtormaciones ecaromicas, sooales y
pollicas. Arte y tecnologia: la era de los maestros artesanos. Mas
alld de los Andes centrales
8, Integraciones regionales y experiencias imperiales
(c. 700 d.C-1150 d.C,) 183
Los Andes centrales: las experiencias de Warl y Twaneku. Las
grandes intograciones regionaies. El fenémeno Wari, Tiwanaku y su
Area de interacciones. Las integraiones regionalos meridionalos. El
fal de ls grandes integrecicnes regionslos anvinas. 6 fr de as
formaciones olasicas y los inicios del Posckisico en Mesoameérica.
El colapso de las sociedacies urbanas cldsicas. El esplondor de la
cevilzacisn maya, Elfin de les grancies centros mayas. El Eploésion
‘on las thomas altss centrales. Las lefares tlerrass dal Norte, Los
inioos del Poscdsioo mesoamericano: ia expariencta tokoca. Los
mayas a comienzos dal Poscissico
9. Interregnos: reajustes y nuevos caminos (c. 1150-1460) 213
Elmunels mesnemericana, El centr de Mexico. Los mexica y el
‘camino nical hacia el imperia, La expansion mixteoa en Oaxcca.
El Oaeident y la formaci6n del estado tarasco. Los mayes del
Posclasico. £1 lajano Norte, Desaratos regonsles tardios en
los Andes. Elreino chimd. Los sefiares del Cuzco, Los seftorios
faymara ial altiplano y los Andes mericionales. Las grances,
jofaturas cel area intermecia
410. Los grandes estados Imperiales: incas y mexica
(c. 1450-1530) 239
El Tawentinsuyu, Las bases materiales del estacio inca. EI
funcionamiento de la sociedad y +1 estado. Mas allé de las
fronteras de| Tawantinsuyu F) mosaico mescamerioano. El
imperio de la Triple Alianza. Mas allé ce las {ronteras imperiales
Epilogo. El mundo trastocado 267
Anexo 273
Bibliografia breve 283
Presentaci6n
El historiador y el mundo indigena
El territorio que hoy llamamos América comprende des enor-
mes masas continentales unidas por un estrecho corredor te-
rrestre y un conjunto de islas y archipiélagos vecinos a sus
costas. Su nombre actual y su unicad geogréfica se deben a
los europeos, que lo invadieron a fines del siglo XV. Fueron
también esos invasores quienes extendieron a todos sus po-
bladores el nombre de “indias” que les asigné Cristébal Colon
en 1492, convencido de haber llegado a las Indias. En este
tiempo, ni este territorio era América ni sus pobladores eran
indies. Es la historia de esos pobladores originarios la que pre-
sentamos en este libro.
Resulia poco comin que un historiador escriba un Tibro sobre.
los aborigenes americanos, pues el estudio de tales sociedades dista de
haber sido un tema privilegiado por esa disciplina. Tal afirmaci6n, vilida
en general para toda América Latina, lo es en especial para la Argentina,
cuya historiografia académica, de raiz positivista y liberal, tome forma
en el siglo XIX y acompans al proceso de construccién de los estados
nacionales modemos en el continente, Conscientes 0 no, y pese a los
cuestionamientos realizados, los historiadores somos sus herederos y esa
herencia mareé en buena medida nuestra vision del pasado.
En efecto, por razones politicas, ideoldgicas, o simplemente por su
ncepciGn de Ja historia, los historiadores ignoraron la existen-
propi
cia de una sociedad indigena o bien recurrieron a imagenes estereo-
lipadas para dar cuenta de ella. En €1 mejor de los casos, sélo ciertas
sociedades, aquellas que crearon grandes “civilizaciones’, fueron toma-
das en consideracion, siempre en el marco de la brisqueda de races de
una identid
\ nacional o como telén de fondo del escenario donde se
I siglo XVI
traviesa atin hoy los libros de texto
desarrollé la conquista europea en
Ce
en uso, Lit histor
Jistintos matices, esta vision
americana comienza con Colén =o con el desgra
12 América aborigen
ciado viaje de Solis si nos referimos al Rfo de la Plata~ y apenas se le
dedica algiin capitulo 0 paginas preliminares a la presentacién de un
panorama descriptivo acerca de quienes ocupaban el continente en es
momento. Salvo raras excepciones, ese esquemitico pantallazo sucle
ser atemporal, plagado de errores y lugares comunes.
'n Ia atomizacién del conocimiento que impuso el positivismo, el
estudio de las culturas aborigenes americanas quedé en el campo de
las mievas disciplinas que, siguiendo la tradicién estadounidense, se
rewinen bajo el nombre de Antropologia. Constituidas a fines del siglo
XIX, sus contenidos, las teorias en boga y sus nombres especificos
Antropologia fisica (hoy hablamos de biolégica), Arqueologia, Et
nografia y Emologia~ variaron segiin Jos momentos y las tradiciones
nacionales. En cualquier caso, todas elas se ocuparon de los pueblos
denominados “primitivos”, caracterizacién que remitia tanto a los que
precedieron a la expansién curopea como a los que esa expansion
hallé, en el siglo XIX, en Asia, Africa y Oceania. Los pueblos ameri-
canos, referidos de manera gener
de la categoria de primitivos, ala cual se asociaron los calificatives de
“salvajes” 0 “harbaros”.
Asi definidos los campos, el mundo indigena qued6 fuera de Ia his
toria. Aquella definicién que aprendimos en la escuela la historia. co-
mienza con la &s
la totalielad de Jos pueblos americanos prehispanicos fue dgrala y, hasta
hace muy poco tiempo, las escasas escrituras reconocibles no podian
ser lefdas, 0 bien no eran consideradas verdaderas escrituras. Pero las
cosas cambiaron, y los historiadores (al menos algunos) también.
al como “indies”, quedaron dentro
critura- sirvid de justificacién a los historiadores: casi
En este contexto, me propongo recuperar una historia ignoracta y
olvidada, cuando no expresamente borracia. Mientras escribo esto no
puedo dejar de lado la imagen de fray Diego de Landa, obispo de Yu-
catiéin, quemando cédices mayas, 0 el recuerdo de las peripecias de los
manuscrites de fray Bernardino de Sahagtin. Uno buscaba borrar el
pasado; el otro, conservatlo. El recuerdo del pasado era peligroso, pues
cl pasado comtin y su memoria constituian elementos centrales en la
construcci6n de las identidades nativas,
Recuperar ese pasado tiene aqui un doble sentido, Por un lado, im-
plica reinsert
ren la historia un amplio campo del conoeimicnto, que
nunca debié haber sido abandonado, Por el otro lado, se trate de un
acto de justicia en tanto significa reintegrar @ la historia de la buamani
dada pueblos
sociedades y culturas, Lat eonquiali eur@ped y lox extuidos
que nacieron de la disgregacién de tos imperios catoniaten maryinaron
Presentacién 13
y expulsaron de sus tierras a los aborigenes americanos, pero también
los expulsaron y borrs
Claro que me propongo llevar a cabo esta tarea conforme a los re-
querimientos de la historiografia actual. En este marco, la historia de
los pueblos aborfgenes americanos antes de la conquista europea cons
lituye un capitulo relevante en la historia general de la humanidad.
ron de la historia.
Cuando Tos europeos conquisiaron el continente, esos pueblos tenian
uras de si una histori jenios, con logros comparables alos
del Viejo Mundo: habian comenzado a producir alimentos, s¢ habia de-
sarrollado Ta vida en aldeas y luego en ciudades; habian alcanzado altos
hiveles de complejidad social y politica, y notables desarrollos tecnolé-
de muchos m
ics, esiéticos € intelectuales, Como historiadores y como americans
no debemos ni podemos olvidar o perder ese pasado.
Construir ese relato supone redefinir nuestra concepeién de la histo-
ria y del quehacer del historiador, elaborar nuevos conceptos y teorias,
desarrollar distintas metodologfas y ul
cidn, De alli que este li
Uinitaria del pasado aborigen prehispanico al tiempo que busca llegar al
lizar otras fuentes de informa-
se proponga ofrecer una visién general y
lector no especializade, interesado en el t
ma. Por ese motivo, aunque
sin separarnos de la rigurosidad del conocimiento cientifico, hemes
evitado los teenicismos de la jerga aeadémiea, las complejidades del len-
puaje cientifico y el abuso de la cita erudita,
Aunque apoyada en la informa
conocido prestigio, la sintesis que ofrecemos es personal y, en muchos
as de re-
}6n brindada por especia
aspectos, la organizacion de los contenidos y del relato que presenta-
nos se aleja dle los marcos comiinmente aceptados, asf como de las pe-
rlodlizaciones arqueolégicas convencionales, al tiempo que prioriza los
ynandes procesos sociales. De allf que releguemos a un segundo lugat
1, desctipeién del material arqueoldgico y documental para enfatizar el
niilisis de los cambios y continuidades en la organizacién econémica,
|, politica y cultural de las sociedades involucradas.
J conganizacién de este libro requiere aclaraciones. Después del primer
Capitulo, destinado a plantear algunas enestiones preliminares, ofrece-
Hos an panorama general de las poblaciones del continente en el mo-
Hento inicial de ks exploraciones espaiiolas, hacia 1500. Este capitulo
ationa algunas ideas frecuentes sobre los pueblos originarios. En
primer lugar, quedard clare que Amériea no era un continente vacto ni
44 Anibric
aborigen
poco poblado, y que los pocos los espacios no ecupados eran aquellos
donde las condiciones aimbientales cran tan extremas que hacian im-
posible la vida humana. En segundo lugar, ese andlisis nos mostrara la
multiplicidad de adaptaciones creadas por las comuniclades humanas,
Ia vatiedad de formas econdmicas, sociales y politicas, y la diversidad y
riqueza de sus manifestaciones culturales
Dicha heterogeneidad era producto de la historia de los poblado-
res originales, ima historia de cerca de veinte milenios, marcada por
profundas y complejas dinamicas. A esa historia dedicaremos ocho
capitulos (del 3 al 10) centrados en los grandes procesos sociales qu
se desarrollaron en ambos continentes, desde el poblamiento inicial
hasta el surgimiento de las formas econdmicas y sociopoliticas mis
complejas, expresadas en las dos grandes construcciones politicas en-
contradas por los espatioles, los imperios azteca ¢ inca. En tanto, el
epilogo se centra en el impacto de la presencia europea sobre las so-
ciedades aborigenes
A lo largo de esa historia cambiaron los hombres y las sociedades:
también se transforms el entorno fisico con el cual esas sociedades
interactuaban. Insistiremos @ menudo sobre esas mutaciones, annque
recordando siempre que las comunidades humanas no eran receptoras
pasivas de ellas, sino que actuaban sobre el medio y lo transformaban.
Ademés, es preciso tener en cuemta que la percepcién misma de los
medios y paisajes, asi como la organizacién del espacio, eran distintas
de las nue
Lo mismo ocurrfa con las divisiones de ese espacio, El caracter na-
Cionalista de las historiograffas latinoamericanas proyeets hacia el pasa
do (al tiempo que las convertfa en atemmporales) las grandes divi
politicas de su época. Sin embargo, no tiene sentido alguno hablar de
“México”, “Perit” 0 “Brasil” cuando nos referimos a realidades que se
remontan milenios atras, Por eso, cuando utilizamos referencias a juris-
dicciones politicas y/o administrativas actuales, slo queremos facilitar
al lector 1a ubicacién geogréfica del acontecimiento refi
La cronologia, esencial en el trabajo del historiador, suele presen-
tar también serios problemas en relacin con este tema. Sélo para los
mayas del perfodo clésico disponemos de series de fechas precisas, y
algunos datos de los momentos inici
eras.
mes
ido.
Jes de ta conquista permiten es
tablecer
ft
bre dataciones radiocarbé:
algunas datac lox
nes més 6 Menos seguiras paral Lox MeN
esto le Low fechaedos descansa se
rales de la época prehispinica. F]
aso Garbonio HM, métode \itilisade desde
mediados del siglo XX
Prasentacion 15
Los fechados obtenidos de esta manera fueron fundamentales para
la historia aborigen, que por primera vez dispuso de un marco tem-
poral general mas 0 menos seguro. Ahora bien, en primer lugar, es
preciso tener en cuenta que no se datan hechos sino que, a través de los
restos conservades de seres vivientes, se indica el period aproximado
en que esos seres muricron. Es posible datar otros hechos u objetos por
isociacién, aunque las fechas ast obtenidas serdn siempre indirectas y
uproximnadas, Por ejemplo, una fecha reconstruida a partir de un trozo
de madera proveniente de ua dintel de un temple no indica cudndo
fue construido ese temple, sino el momento en que fue cortade el arbol
diel que proviene esa madera...
Una obra de este cardcter es posible gracias al esfuerzo previo de mu-
chos investigadores de distintas disciplinas, en especial de arquedlogos,
historiadores yantropélogos; su trabajo nos ha brindado los materiales
esenciales para constcuir esta historia de los pueblos originatios. A te-
dlos ellos (Seria imposible nombrar a cada uno) expreso mi reconod-
nto, Sin embargo, no quisiera dejar de lado algunas menciones par-
tientares
Un reconocimiento especial a Alberto Rex Gonmilez, maestro
y amigo que guid mis primeros pasos en estos temas, euya ausencia seré
ilicil de llenar; a Alfredo L6pez Austin y Carlos Navarrete, entraiiables
amigos que afios aueis orientaron iis primeras incursiones en el mun-
(lo mesoamericano; también a Luis Millones, quiet
con sus trabajos y
a través
de largus conversaciones me introdujo en los complejos cami
nos del mundo andino, Tampoco puede olvidar a mis alumnos de la
sidad Nacional del
ina manera también participaron en la conformacidn de este
loxte, En esa ur
His
"1
Jus dlisensiones y comentarios realizados en las clases. Por tiltimo, agra-
Jo XXI Editores de
\imentina al aceptar una obra atin en proyecto, ya Susana Bianchi, por
esti dedicado a los
1 pueblo Qom,
Unive
ntro de la Provincia de Buenos Aires, que
sidad dicté, durante veinticinco aftes, un curso de
ive
\ de América prehispanica; gran parte de este libro fue escrito
wiir de los materiales que wtilicé en esos cursos, enriquecido con
dlesco la confianza de Luis Alberto Romero y de
iencia. Este libri
i permanente apoye, aliento y p
dexcendientes de los pueblos originarios, en particular
que ain lucha por sus legitimos derechos,
1. Construir la historia
del mundo prehispanico
Eseribir una historia de las sociedades prehispanicas no es
tarea facil. Ademis de la enorme extensién espacial y tempo-
ral, su reconstruccién es compleja y exige un enorme estuerzo
puesto que requiere cambiar los modos cle hacer historia. Esa
dificultad se prefundiza atin mas debido al caracter de los tes-
timonios disponibles y a la enorme diversidad social, cuttural y
lingtistica de las poblaciones involucradas.
Construir una historia de las sociedades indigenas supone
una concepeién diferente de la historia, dado que implica la incorpo-
racién de herramientas tedricas y metodolégicas distintas, en muchos
casos provenientes de ous disciplinas, y el uso de testimonios de un
lipo diverse al que el historiador esta acostumbrado, Partimos de una
concepeién de la historia como historia de sociedades (historia social,
cn el sentido que le dio Eric Hobsbawm) consideradas como realidades
lotales y complejas. Pensamos en una historia global que incluye kt to-
alidad del pasado humane: no hay, por le tanto, sociedades sin cambio
o sin historia.
La cuestion de las fuentes
F) acceso a esa historia presenta problemas iniciales especificos. Los
acostumbrados a trabajar con documentos escritos, se
1 casi en total orfandad, pues la América prehispan
historiadore:
ca, con
excepcion de los mayas y zapoteeas el perfodo clisico, no desarrollé
tn -verdaclero sisterma de escritura, esto es, capaz de registrar de modo
Cabal el lenguaje babludo, Para accede!
ese pasado debemos recurrir
los restos materiales “objetos, utensilios, herramientas, edilicios, tum
bas, desechos de la vida cotidiana= que la arqueologia ha recuperado,
Claro que estos lestimonios nos informan acerca de numerosos aspec+
48 América abongen
tos de la vida de esas comunidades, pero también dejan otros en total
oscuridad, Esto es asi porque varios aspectos de la vida social no dejan
testimonios materiales y sélo pueden inferirse a partir de otros restos;
ademas, el registro arqueolégico es incompleto, muchos materiales se
han perdido o han sido destruidos por la accién del tempo, de factores
naturzles o por obra del hombre, Por tltimo, el aniilisis y la interpreta
cién de los restos conservados presentan una extrema dificultad.
Los documentos esctites prehispanicos son, como senalamos, muy
‘escasos. Su lecitira ¢ interpretacién olrecen numerosas dificultades, y la
informacién obtenida sélo permite atisbar una infima parte de la real
dad social, Los textos mayas, sin duda los mas importantes, se refieren
a los grandes sefiores, a sus vidas y sus hechos; se trata de biografias ¢
historias dindsticas destinadas ante todo a legitimar el poder de esos
sefiores. Fl resto de los documentos escritos disponibles fue producide
por los europeos y, algunos, por mestizos y miembros de la nobleza in-
digena. En el mejor de los casos, datan de Tas primeras décadas del pe-
riodo colonial, aunque a veces recogen tradiciones mas antiguas. Esos
testimonios (relatos y cr
fraciones de viajeros, ensayos y studios de funcionarios y misioneros,
documentacién adr
vida de esas sociedades en los momentos previos a la invasion europea;
micas de exploradores y conquistadores, na-
nistrativa, judicial y religiosa) iluminan en parte la
no obstante, apenas constituyen un momento fugaz en una historia de
nilenios y su uso presenta serias dificultades al historiador.
Ocurre que esos documentos fueron producides en condi
his-
toricas particulares. El descubrimiento de América planteé a los curo-
peos interrogantes sobre el mundo desconocido que se presentaba ante
ellos y, en especial, acerca de sus habitantes, cuyas costumbres y formas
de vida (‘an distintas a las europeas) descubridores y conqnistadores
ion
comenzaron a observar con asombro. También observaron las profun-
das diferencias: vastos imperios, mexica ¢ incas, convivian con tribus
que practicaban una agricultura rudimentaria y con pequeiias bandas
moviles de cazadores recolectores
Ese mundo variado y contradictorio provocé reacciones disfmiles: de
la contemplacién y el asombro inicial se pas6, unas vece:
G6n y cl encandilamiento ingenuos, otras, @ Ia indignada protesta, la
conden:
para la perspectiva cristiana, Ambas r
ala admira-
y la repulsion ante costumbres extranas, algunas abe
unites
cciones tuvieron Nigar ante un
mundo al que no habia posibilidad ni inteneidn de comprender, Tam
poco hubo tiempo suficiente, ya que ese univers pronto fue desir tien
Jado y destruico.
CConstruir la historia cet mundo pretispanica 19
De todos modos, y aun sin proponérselo, quienes destruyeron ese
mundo fueron los mismos que, en innumerables textos, también con-
tribuyeron a su conocimiento, Sin embargo, esos testimonios no son
faciles de usar, debido tanto a problemas de conservacién, escritura y
Iengna como de interpretacién. Viajeros, conquistadores, funcionarios
y misioneros transcribieron sus impresiones, en las cuales la visién del
“otro” se encuentra atravesada por prejuicios, ambiciones, intereses, te=
mores ¢ incomprension, Ademis, buena parte de esa informacién era
obtenida mediante intérpretes, informantes natives que respondian a
otros intereses, Se despliegan asi, ante el historiador, miiltiples lentes,
de diferentes formas y colores, que median su acceso al pasado, defor-
mando las imagenes una y otra ver hasta volverlas, a veces, inasibles.
El chogue cultural fue profundo; de alli que resulte tan dificil sepa-
rar lo real de lo imaginario, la verdad de la fantasia en los relatos. Las
exageraciones (en las distanei
ndios) son frecuentes y pueden conducir a serias errores: a menudo
an interesadas y servian para realzar méritos y disimular faltas; otras
el tamano de las cosas, el numero de
veces resultaban del temor y el asombro ante lo desconocido, Tampoco
er ficil expresar en términos comprensibles para el ptiblico europeo al
quc iban destinados esos escritos objetos y realidades pars las cuales no
existian palabras ni conceptos adecnados en lengua castelina. Asi, por
cjemplo, para describir un guanaco, Antonio Pigafetta, cronista de la
cxpedicién de Hernando de Magallanes, formulé la siguiente (y asom-
brosa) deseripcién: “Este animal tiene cabeza y orejas de mula, cuerpo
de camello, patas de ciervo y cola de caballo; relincha como esie tltimo”.
Cémo Ilamamos a nuestros actores
180 comin denominar “indios” a los pueblos que ecupaban el con-
incite americana cuando Cristébal Coldn arribé a sus playas en 1492.
Fue el propio almirante quien lo usé por primera vez, conyencide de
huiber arribadoa la India, meta esperada de su travesfa atkintica. Algunos
nios después Los
spa
ples sabfan ya que ©
a sus descendientes. Durant
ras fueron Ilamadas “Indias Occidentales”.
Con distintos argumentos, desde hace algunos aios el
as tierras no eran Ja India,
vero eb in
re se mantuvo y se extend
érmino “in-
dio” es duramente cuestionado, Eu los Estados Unidos se utiliza el de
Native Ameri abori~
ns". En los paises de habla hispana se prelirid
genes’, “indigenas’ u“originarios®, que tienen un significado similar,
20 America aborigen
incluso son aceptados por Jos propios descendiente
rho es posible afirmar que tales denominmaciones sean mds Legitimas que
Inde “indio”, rechazada por las connotaciones peyorativas y degradan-
tes que adqpirié con el tiempo, pues se lo asimil6 a “salvaje” © “parba-
ro". De alli que, aclaraciones mediante, evitemios su uso en este libro,
Claro que el que haya sido acuilade por
es motivo de absoluto rechazo: al fin y al cabo, los otros términos son
En cualquier caso,
los conquistadores tampoco
también europeos. Sin embargo, las mayores objeciones se vineulan con
Jas implicancias de tal terminologfa, ya que supone cierra untidac de las
poblaciones americanas que no existié en la realidad, lo que podria
tener serias consecuencias metodaldgicas. De hecho, las peblaciones
americanas se caracterizaban por su diversidad lingtistica y cultural,
que no pas6 inadvertida para los europeos
Por ese motivo, no existe cn las Ienguas indigenas americanas un tér-
raino eqivalente; la identidad del native se encontraba dentro de los
limites del grupo étnico al que se adscribia y las relaciones entre estos
grupos eran a menndo conflictivas. Por tanto, no debe extrafhar que mu
chos se aliaran a los conquistadores para enfrentar a sus tradicionales rv
vales éinicos. Fl concepto de “india” (0 sus sustitutos) como revelador de
hina unidad de las poblaciones americanas es producto de la conquista;
no se trata de una categoria cultural, racial o émica, sino social. Hl indio
era, por definicién, cl sometido, Durante la conquista, eta condlicion de
conquistados confirié cierta unidad a poblactones émicamente diferen-
tes y permit
representacion espafiola de la sociedad colon
dle dos “republics” separadas de manera tajante (poco importa que la
realidad fuera mas compleja) refor2s y legitims esta identidad.
De alli que en este libro se utilicen dichos términos despojandolos
de todo contenido étnico.
rechazo hacia ciertas formas de “indigenismo romantico”, bastante: a la
moda entre ciertos grupos, que supone la existencia de una esencia 0
formular una identidad comin frente al conquistador. La
jal como Ia yuxtaposicién
a postura se complementa con un abjerto
espfrita puros que subyacen a In diversidad exterior y perduran a (raves
el tiempo.
El “Nuevo Mundo": diversidad y heterogeneidad
E] mundo americano prehispinico tiene un valor iniguabable para los
Cientificos sociales interesados en la’ problematicn de tay diferencias
culturales, Gi
indo los enropeos arribaron a lax playaa americans del
‘Gonstnir la historia del mundo prehispanico 21
continente, este ofrecia una extraordinaria variedad natural y cultural.
Por un lado, la multiplicidad de paisajes, climas y suelos se correspon-
1 con Ja diversicad de comunidades de animales y plantas, por otro,
| pluralidad de comunidades humanas se expresaba en la diversickad
cultural, social y lingiistica.
La diversidad geogratica
Vrolundos contrastes geogralicos caracterizan al continente america
ho, Enorme isla continental que se extiende del Arico al Antartico,
lus aguas de las dos mayores masas oceduicas, el Pacifico y el Adantico,
hain sus costas occidentales y orientales; el Ecuador la corta en dos
partes formando grandes franjas elimaticas comparables, aunque inver
liday, que se extienden hacia el norte y el sur.
De oeste a este el perfil del continente ¢s asimétrico, Al oeste, pa-
hilclo al Pacifico, un enorme sistema cordillerano lo atraviesa desde
Mask hasta Tierra del Fuego. Geologicamente joven, su estructura es
compleja: coexisten alli elevacios cordones montafiasos, grandes vole
cs profiindos, altas mesetas y planicies, y las mayores alnuras
dol continente, En América del Norte, ese sistema es conocide con el
nombre gencral de Rocallosas; en América del Sur, como Andes. La
ica Central, que articula amisas masas
continentales, esti cubierta de montafias. Sobre el litoral del Pacifico
lias Hlanuras son muy estrechas, a veces inexistentes, y las montaiias lle
asi hasta la costa misma.
hes, val
Wn gosta franja de tierras de Ame
MI oriente de esos grandes sistemas se extienden inmensas Hanuras
formacas por extensas cuencas fluviales, como la del Mississippi en el
(ey kas del Orinoco, el Amazonas y el Plata en el sur; cerca del litoral
\(hintico emergen algunos macizos y cordilleras, menos elevados y ge0-
lopicamente antigues, com formas suaves y redondeadas producto de la
prolongada erosis
n. En los extremos del continente, dos antiguos ma-
(ni Lorman extensas planicies, el escudo canddico y ka meseta patagé-
WiGt Alyunos alloramientos rocosos antiguos rompen Ia uniformidad
‘le Hlantias y phinicies, como Los sistemas serranos del sur bonaerense
ode tay
pa central.
Foo relieves inciden en la direccién de les yientos y la distribucién de
». Lats Huvias, abundantes en el Adaintico, disminuyen de
bate este haste eneontarse con las altas cordiller
iw prceipitaeie
en cambio sobre
6 Pacitico son excepeionales, salvo en la ona ecuatorial y los exiremos,
Hone y sur, La combinacién de esios elementos (relieve, latitud, condi-
» clinniticay) dio lugar a ta formacién de wna vaviedad de pais
22. América anonigan
cada uno con sus recursos caracteristicos, que abarcan desde la estepa
polar al bosque tropical, de las extensas pracderas templaclas a as sabanas
tropicales, de bas mesetas cesérticas a los fertiles valles mnontafiosos.
Tal diversidad de ambientes incidié en la diversidad cultural, aunque
no en el sentido del detenninismo geogréfico tradicional. Ante cada am-
iente, las conmunidades humanas encontraron obstécules y postbilidades
y, pata sobrevivir y reproducirse, desarrollaron estrategias y iecnologias
especificas, al tiempo que claboraron miiktiples dispositives cuiturales y
sociales. Ast, desde amey temprano, cada comunidad interactué con su
ambiente, lo modifié y recres para aprovechar mejor sus recursos. En
él siglo XV, cuando arribaron los europeos al continente, el paisaje de
algunas vegiones, como los Andes centrales y Mesoamérica, habia sido
profimdamente transformado por comunidades que habjan i
complejas estxategias econdémicas, sociales y politicas para su uso
‘iado
La diversidad lingiistica y cultural
Lacantidad de familias lingifsticas, Lenguas individuales y vasiantes dia-
lectales que se hablaban en ¢l continente es notable. Los expecialistas
difieren en la cifra exacta de lenguas habladas y en el lugar de cada una
de ellas en las clasificaciones lingifsticas, pero coinciden en que, en ¢l
momento de la invasién europea, el ntimero de Jenguas o idiomas har
blados (sin considerar variantes dialectales) babrfa roudado los dos mil,
Fl mapa lingiifstico del continente presentaba entonces el aspecio de
tun abigarrado mosaico donde muchos pueblos con diferentes lenguas
podian convivir en espacios a veces reducidos, comparticndo incluso
jina misma cultura, Es probable que esta caracteristica fuese resultado
dle los intensos snovimientos de pueblos y de Tas frecuentes migraciones
que tuvicron lugar a Jo largo de toda la historia prehisprinica,
La diversidad lingiiistica no impidid, sin embargo, relaciones ¢ inter-
cambios entre comunidades que hablaban lenguas ininteligibles entre
sf, las cuales encontraron mecanismos para comunicarse: sin ellos, el
prolongado funcionamiento de extensas redes de intercambio no ha-
bria sido posible, La habilidad lingiifstica de os pueblos americanos es
destacable; esto se observé en especial Iucgo de la invasi6n europea
muy pronto numerosos indfgenas aprendieron a hablar con fhides, el
castellano ¥ actuaron como intérpretes
y traduetores de los conqutista
dores; en Las escuelas mision anciscanas de Mesoamérica, jovenes
dela nobleza indigena utilizaron la lengua eastellana para elaborar cr6
nicas o historia
locales, ¢ incorporaron el alfabeto lating para escribir
sug propias lengua.
Construir ia historia del mundo prebispénieo 23
No fue menor la pluralidad cultural de Jos pueblos americanos. Ha-
2.1500, coexistian en el continente distintas economias (desde las for-
mas més simples de caza y recoleccién hasta las mas complejas practicas
agricolas) y diferentes formas de sociedad (desde las organizaciones
de bandas hasta “estacos” e “imperios”). A ello ¢s preciso agregar la
multiplicidad de costumbres y practicas sociales, de creencias y précti-
cas religiosas, de habilidades teenolégieas, de expresiones simbélicas y
estéticas. En este marco, cada grupo configuraba su propia identidad,
cs decir, la forma en que se reconocfa a sf mismo y era reconocido por
los otros, Ja cual se transformaba con el tiempo, conforme variaban las,
iones histéricas. Por tanto, es claro que no existia en la América
prehispanica nada que pudiera expresar la idea de unidad entre las
poblaciones originarias del continente.
El problema de las elasificaciones
Aunque la pluralidad del mundo prehispanico atrae a los estudiosos
interesados en. la problematic
de las diferencias sociales y culturalcs.
también puede convertirse en un obstdculo para la investigacién. Al
igual que los estudiosos de las ciencias naturales, enfrentados ala multi
vivas, los cientificos sociales necesitan agrupar a esas
poblaciones © sociedades de acuerdo con ciertas caracteristicas crucia-
les, definidas a partir de criterios establecidos previamente. Obtienen
\si “tipos” © “taxones" que agrupan a distintas sociedades con rasgos
semejantes y permiten organizar la informacién empirica, realizar com-
paraciones mas amplias y formular hipétesis generales.
Sin embargo, no debe olvidarse que tales tipos o taxones no constitu-
yen re
plicidad de forms
lidades sociales en si mismas, sino que son construcciones aia
\iNieas de los investigadores, Se wata de herramientas o insirumentos
\wOricos titiles para clasificar (operacién fundamental en el campo de
li Ciencia), pero las sociedades asi caracterizadas no pierden su indivi-
‘ualidad ni sus rasgos propios, Mas alld de las operaciones intelectuales
explicar los procesos histéricos, el objeto final de los
calidades sociales concretas, ubicadas en un tiempo
Hinnancleas,
hecesarias pa
Nisioriadlores si
y expacio dete
Desde fa sey inci mitad del siglo XIX, con Ja conformacion de las
odlernay (entre ellas Ia Historia y la Antropologfa), las ela-
Micaciones adquiieron enorme importancia, en especial respecto de
4\\\Wellas soeiedides «ue Ho pertenecian al ambito del mundo europeo
occidental contempor
>, ya fireran las denominadas “prebistéricas”,
Jw vociedaces “prinitivas® (que adn habitaban lugares remotos de Asia,
24 Amériga aborigen
Africa y Oceania), 0 las que habian ocupado el continente americano
antes del arribo de los europeos.
Existieron distintas clasificaciones, y los criterios que las sostenian se
fueron modificando. Las més conocidas, formuladas por los arqued-
criterios visibles en los restos materiales,
como la tecnologia (piedra tallada, piedra pulida, metales), las pract-
logos, apelaron ante todo
‘eas econdmicas (que definian grupos recolectores, cazadores, cultiva-
dores, agricnltores) y los modos de movilidad y asentamiento (segtin
los cuales se las caracterizaba como némadas, seminémadas, sedentir
rios aldeanos, sedentarios urbanos). Ademas, algunos de estos eriterios
comenzaron a asociarse: la piedra tallada con la caz;
nomadismo; la piedra pulida con la presencia de cultivos; el sedentaris-
mo aldeano con técnicas como la cerdmica y ¢! tejido; los metales con
aagricultura desarrollada y la vida urbana, En tanto, los evolucionistas
decimondnices erearon tn modelo que supania tres grandes estacios 0
-recoleccion y el
momentos (salvajismo, barbarie y civilizacién) en el proceso evolutivo
por el que habrian pasado todas las sociedades,
Tal esquema incorporaba los criterios tecnoldgices vineukindolos
con las formas de matrimonio, parentesco, gobiemo y religion. Sin em-
argo, tales asociaciones y las clasificaciones derivadas de ellas, elabo-
radas en principio para cl continente europeo, demostraron su ineficar
cia cuando, ante la acumulacién de informacion proveniente de otros
continentes, se intent6 aplicarlas a otras sociedades. Esto ocurrié en
los estudios acerca del continente americano, verdadero muestrario de
excepciones respecto de las rigidas clasificaciones tradicionales,
‘Adems, al extenderse, los términos que denominaban a los distin-
tos esiadios evolutives fueron adquiriendo connotaciones valorativas
de ese modo, “civilizacién” se convirtié en sindnimo de una sociedad
avanzada, culta y sofisticada —cuyo modelo por excelencia era la socie-
dlacd europea occidental de esa Epoca~ en tanto Los etros clos, “salvajis
mo” y “batbarie”, con una fuente carga peyorativa, se aplicaban a todas
aquellas sociedacles, tamnbién lamadas “primitivas”, que ne habian al
canzado tales logros. Las dos tltimas cayeron hace tiempo en desuso
{al menos en el campo de la Antropologia), pero Ia oura sigue siendo
empleada, aunque con un sentido mas especifico.
des con un mayor grado de complejidad, cuyos rasgos basicos consisten
¢ refiere a socieda-
cn Ia presencia de ciudades, una marcada divisién social del trabajo,
desigualdad social y wna organizacién politica centralizada con una
idvologia, & as dlileren
cialmente religic
sa, que justifica el poder y
ciay sociales, Se corresponde, en ebesquema que dat
mos ueygo, con las
Construir ja historia cel mundo prehispanico 26
jefaturas avanzadas y los estados antiguos. En ese sentido usaremos el
término, sobre todo en aquellos casos en que no resulta claro si se trata
de una u otra forma polftica. En cambio, cuando hagamos referencia al
significado valorativo tradicional, aparecera encomillado.
Hacia mediados del siglo XX, los antropélogos vinculades al nevevo-
lucionismo estadounidense plantearon la existencia de diferentes lineas
cvolutivas, esto ¢s, de una evolucién multilineal, a diferencia de Ja uni-
lineal, que postulaban los antiguos evolucionistas. Con esta idea como
base, comenzaron a analizar Ja evolucién particular de Jas sociedades
originarias americanas, elaboraudo sus propios esquemas clasificatorios.
El esquema mas completo y exitoso fue desarrollado por el antro-
pélogo estadounidense Elman Service, quien, a partir de informacion
ctnografica, reconoci6 cn la América indigena cuatro tipos de socieda-
des (bandas, tribus, jefaturas y estados antiguos) que, al mismo tiem-
po, marcaban la cvolucion sociocultural del continente, Para Service
la evolucion de las sociedades e
poblacién, El crecimiento del ntimero de personas y grupos dentro de
iedad demandaba formas cada yea mas complejas de integra
cidn social y cultural. Los tipos reconocides por Service constituyen,
pues, cuatro formas distintas de integracién sociocultural, ordenadas
segtin su complejidad.
El esquema de Service fue adoptado y aplicado por numerosos inves
ligadores; aunque con algunas adiciones, y con frecuencia desprendido
ha relacionada con el aumento de la
una so
ce sus implicancias evolutivas, todavia se lo utiliza y constituye una base
‘iil para una clasifieacién de las sociedades aborigenes americanas, tae
sou que de todos modos no resulta nada sencilla
Realizado a partir de informacién etnogriilica, este esquema presen-
la sus primeros problemas cuando consideramys a sociedades que slo
conocemos por documentacién arqueolégica (restos materiales), pues
sic tipo de circunstancias no siempre da acabada cuenta de los aspec-
acién.
os sociales y politicos que ocupan un lugar cenual en la clasi
investigador debe determinar cules son los rasgos
criticos del material arqueolégico, rasgos que mostearian, con un mar
yen aceplable de seguridad, la presencia de una banda, una tribu, una
jelaiunto un estado. No obstante, como el registro arqueoldgico munca
© conipleto incluso puede ser muy limitado-, es probable que esos
gos evitivos solo puedan decumentarse de manera parcial
Kir estos casos,
enci
Hu efeeto, no es dificil dist
ngquir, en términos arqueolégicos, entre
tn Campamento de cazadores y una ciudad o centro urbano, y econo:
cor en ellos la presencia de una banda y un estado, respectivamente.
26 Amnirica aborigen
Otras veces, en cambio, resulta dificil saber si un asentamiento de
grandes dimensiones cra una aldea muy grande © una pequeita cine
dad y, por lo tanto, decidir si sus ocupantes constitufan una jefarura o
un estado incipiente, No debemos olvidar que las sociedades cambian
de modo permanente y que esos cambios, pequefias y casi impercep-
tibles, dejan pocos rastros en el registro arqueolégico y sélo pueden
apreciarse en el largo plazo. Las bandas no se wansforman de un dia
al otro en tribus; una jefatura no desaparece de repente para dar lie
gar aun estado.
Como sefialamos, las categorias de banda, tribu, jefatura o estado son
Lipos 0 taxones clasificatorios y no refieren a una realidad social particu
lar, A pesar de ello, las clasif
investigadores. Cémo se definen tales tipos 0 taxones 0, dicho de otro
modo, qué significan los conceptos dle banda, tibu, jefatura 0 estado es
Jo que explicaremps a continuacién.
caciones contintian siendo tiles para los
Las bandas
Se trata de sociedades pequefas, compuestas por varias familias vineu-
Iadas por el parentesco, cuyo ntimero de miembros, que varfa segtin
Jos recursos disponibles, rara ver excede algunas decenas. Los matri
monios se acuerdan entre miembros de distintas bandas (exegamia) y
la nueva pareja sucle residir con Ia banda del yaron (vitilocalidad). Por
lo general estan integradas por varones casados, sus mujeres fordneas
y los hijos solteros. Fl parentesco, que
integracion de la banda, regula el lngar de cada individuo, sus derechos
y sus obligaciones.
Cada banda controla un territorio definido, por el que se desplaza
para obiener distintos recursos, en general siguiendo un ritmo esta-
cional anual. En ciertas épocas pueden compartir espacios con owas
bandas, donde obtienen algunos recursos en conjunto. Ademés, estos
encuentros se utilizan para intercambiar bienes y, en especial, para
acordar intercambios matrimoniales, donde cada banda entrega y reci-
be mujeres, y que contibuyen a establecer alianzas.
Su econom(a se sostiene en la obtencién directa de recursos de la nat
sy
fan segtin las condi-
sticula el funcionamiento y la
ralezaa través de la eaza, la recolecci6n y la pesca, aunque la importan
los modos en que se llevan adelante estas précticas va
ciones particulares del territorio. La produccién artesanal, de cardcter do-
méstico, se reduce a bienes de ‘amientas, artefactos
{cil transporte (he
y utensilios necesarios) y adornos personales. No hay comercio, y los in
owidlal,
tercambios, regidos por el parentesco, se ajustan a reglas cle recip)
‘Construir la historia del mundo grehispanice 27
Esas mismas condiciones regulan la amplitud y el ritmo de movilidad
(nomadismo). En. situaciones especiales, cuando existen abundantes
recursos estables en un espacio reducido, las bandas pueden residir de
modo mas 0 menos permanente en un mismo lugar. Intemamente, no
presentan més diferencias sociales que las derivadas del sexo y la edad,
criterios que también regulan la division del trabajo. No hay lideres 0 je~
fes formales y, aunque surjan individuos prestigiosos por sus habilidades
personales (un cazador valeroso, un rastreador habil o un shaman reco-
nocido), s6lo los ancianos, cabezas de las distintas familias, mantienen
cierta autoridad para resolver conflictos internos o tomar decisiones ¢o-
lectivas, como el traslado del campamento o la venganaa de una ofensa,
Las tribus
FI ntimero de miembros de las tribus, muy variable, depende de cir-
cunstancias particulares
excede unos pocos miles de personas, Se trata de sociedades multico-
munitarias, esto es, formadas por distintas comunidades © unidades
sociales de base. Estas unidades se expresan en la presencia de cieria
aunque mayor que el de las bandas, rara vez
cantidad de asentamientos, aldeas o caserfos, no mucho mayores que
los de las bandas aunque suelen ser mas estables, y son raros los casos
en que toda la poblacién se concentra en una sola aldea,
E problema basico es la integracién de esas comunidades en la uni-
dad mayor que es la tribu, proceso en el cual el parentesco juega un pa-
pel central. Si, come en las bandas, cada comunidad forma un grupo de
de parentesco real, este se extiende al conjunto de la tibu por medio
dle un sistema ampliado, que se expresa en una genealogia que conecia
4 los diferentes grupos o Inajes mediante el reconocimiento de un le
jano ancestro comtin. Gomo descendientes de ese ancestro, los linajes
© comunidades son, en principio, iguales. La solidaridad entre los tina-
jes es reforzada por otras instituciones voluntarias, como asociaciones
ynerreras, fraternidades religiosas 0 grupos de edad, que atraviesan de
manera horizontal a las comunidades locales.
Su organizacion interna también es muy variable, Los jefes de los li-
hajes, ya veces también las distintas asociaciones tienen gran peso en la
Vida social y politiea, aunque quienes ejercen ciertas funciones tribales
base econdmica suficiente y dependen de
idades. En algunos casos puede constituirse cieria
al, de ui
carecen, en gen
sit prestigio y habi
jorarquia de jefes tribales, e incluso alguna aldea puede Megara funcio-
al
nar como “capital” dle esto, no se observan roles
in embargo, m
jerenclas sociales hereditarias,
28 América aborigen
La economia tribal suele asociarse pricticas horticolas 0 agricultura
ple, aunque en rea
dades. La recipros
si
Jidad puede abarcar un espectro ampli de activi-
fad rige los intercambios cotidianos, si bien surgen
formas més complejas, como la redistribucién, que permiten a cada
comunidad acceder a recursos que no encuentra cn sus tierras, pero
que existen en las de otra,
Las jefaturas
Las jefaturas (chigfdows, en inglés) o seforios eran entidades polit
regionales que aglutinaban « mltiples comunidades bajo ln autoridad
permunente de un jefe. A diferencia de los tipos anteriores, las jefaturas,
gue podian alcanzar una poblacida de algunos miles de personas (inclu
so, a veces, decenas de miles), mostaban algun tipo de
“as
varquizaci6n
social, expresada por la posicién © rango clevados que ocupaban ciertos
Jinajes y comunidades. El parentesco cra erucial en Ia articulacién de
«
las diferencias que emanaban de ella, estaban justificadas por la mayor 0
as sociedades: la superioridad de ciertos individwos y linajes, asf como
menor proximidad genealdgica al jefe, cayo linaje ocupaba el lugar ands
alto en el sistema de parentesco, y por ende, en la jerarquia social
La estructura genealégica de cada jefatura, con su organizacién je-
rarquica de los linajes, deriv de condiciones histéricas particulares,
como antigtiedad, ubicacién, riqueza o prestigio. La superioridad del
linaje del jefe provenfa de su mayor cercania genealdgiea respecto del
fundador mitico, en especial a partir del principio de primogenitura.
Asi, el jefe ocupaba un lugar central en todos los aspectos de la vida
social, y su figura estaba rodeada de complejos rituales y ceremonias.
Se reconocen al menos dos niveles en el cjercicio de la autoridad: los
|jefes de las comuniclades locales y, por encima de estos, el jefe superior
El poder de este tiltimo dependfa, sin duda, de la importancia de su
linaje, pero también de su control sobre ka producci6n y el intercambio
de bienes, de sus capacidades y habilidades personales (incluidas las
fericlas a la guerra) y de una ideologfa itil para legitimar ¢ institucio-
nalizar las desigualdades que se manifestaban en el seno de la sociedad.
También dependia de la fuer
defender los recursos de Jas comunidades bajo su mando. Hacia 1492,
las jefaturas instala
za yuerrera (su séquito 0 seguidores) para
en distintas regiones del continente mostraban
sus dimensione
miihiples forma: actividades econémicas, patrén de
asentamiento y poderes y atributos de los jefes dependian de cireuns
s histrieas particulare
Consituir la historia del mundo prehispanioo 28
Los estados antiguos
Los estaclos constituyeron la forma sociopolitic
da en el mundo americano prehispsnico. Mas extensos y con mas po-
mas avanzada aleanza.
bblacién, los estados antiguos conservaban algunos rasgos de las jefaturas
(rango, reglas suntuarias, distancia entre las comunidades, papel del Ii
der), aunque con diferencias cualitativas significativas, Organizaciones
politicas altamente centralizadas, la articulaci6n de las comunidades
que las integran no se expresa en extensos de sistemas de parentesca,
\unque ‘tales sistemas jueguen un papel central dentro de los distintos
cstamentos de la sociedad, sito que se asocia al territorio comiin en que
\iven. En ese territorio pueden coexistir distintos centros (desde gran-
hasta aldeas) organizados en forma jerarquica, a menudo
con funciones especializadas. Uno de ellos acitia como capi
len residir el rey © sefior, su séquito o corte, y los altos funcionarios.
El vey, su linaje 0 los dioses a los que representa aparecen en tiltima
rincia como los propietarios de ese territorio; en tanto, las demas
comunidades pierden su caracter de propietarias y, aunque a vece
dles ciudaces
‘al; alli suwe~
ins
con-
«van algunos derechos, en la prictica se convierten en usufractuarias
dle esas tierras. La sociedad se divide cn clases o estamentos claramente
difevenciados, lo cual se expresa a uavés del acceso a determinados
bicnes suntuarios. El estado, expresién abstracta de esa unidad mayor,
Visible en la figura del rey o seiior, se separa del resto de las comunida-
des, que deben contribuir, por medio de su trabajo o de tributes, a su
wostenimiento y al de la elite gobernante, La apropiacion de esos exce-
denies constituye la base material del poder de] sefior y del estarnento
jobernante.
Intermediario 0 representante tinico de las divinidades, a veces ado-
hado como una divinidad, el sefior ejerce un poder total asociado a la
1: eneabeza la organizaci6n religiosa, encarnada en una jerarquia
de sacerdotes, y dirige la administracion del estado a través de una bure-
Chicii © jecarqufa de funcionarios, reclutados en ambos casos dentro de
|i. clite, cuya posicién depende, en principio, de la voluntad del senor.
Janibién dirige la vida econémica: regula el acceso a las tierras, organiza
li actividades productivas, establece y recauda los tributos, redistribuye
hiches y controla los intercambios a distancia, en especial de bienes con
s los resortes que as
yuan li reproduccién material y simbética de Ia vida social y politica.
Avinisino, cierios desarrolios culturales como el calendario, los sistemas
‘lo valor simbolico. Ein suma, el rey controla tode
de cOmputoy registro, y los Complejos sistemas tcolgicos expresados en
timan y ficilitay tales controles,
liltowy vituales permiten, ley
2. América en el momento
de la invasi6n europea:
un mundo en movimiento
Afines del siglo XV, cuando Gristébal Golén exploraba las cos-
tas americanas, numerosos pueblos vivian en el continente y
ocupaban la mayoria de los ambientes habitables. Esas pobla-
ciones, presentes alli descle muchos milenios atras, hablaban
numerosas lenguas y tenian profundas diferencias sociocul-
turales, resultado de las diversas geografias, las respuestas y
estrategias que cada pueblo habia elaborado y los complejos
procesos histéricos que habian vivido. También se trastada-
ban, migrando en busca de mejores oportunidades a regiones.
lejanas 0 desplazandose en pequefios grupos para comerciar,
buscar materias primas escasas, guerrear o participar en proce-
siones y ceremonias.
Hacia 1492, bandas, tribus,
lian en el espacio americano, Las bandas, presen
del poblamiento, conservaban sus rasgos basicos, aunque habfan cam-
hiado para adaptarse a distintas condiciones. Tribus, jefaturas y estados,
cn Ganbio, resullaron de la historia de esas sociedades en el continen-
lc, historia que comenz6 con los primeros pobladores y culminé con las
grandes construcciones politicas del siglo XV, los estados azteca e inca,
en Mesoamérica y los Andes centrales respectivamente, donde coexis-
tian con jefaturas
cfatnras y estados antiguos coexis-
desde el comienzo
estaclos menores,
EI panorama era mds variado en otras regiones. Las bandas ocu-
paban extensos espacios: todo el tercio septentrional de América del
Norte, gran parte del occidente de los actuales Estados Unides y norte
de México, las Hanuras y planicies del tereio meridional de América
del Sur, y las Zonas interiores de las grandes cuencas Hluviales tropica-
Jes. En algunas regiones coexistian con poblaciones de agricultores.
Lay tribus ocupaban las zonas boscosas del sudeste y algunas pa
tes
del sudoeste de los actuales Estados Unidos y el noroeste de México,
asi como las tieeras bajay tropicales de América del Sur y parte de los
32 America aborigen
+s meridionales, y conv
se encontraban al sudeste de los Estados Unidos, algu-
nos puntos de las costa pacifica del Canada, la mayor parte de Amé-
rica Central y los Andes Septentrionales (actuales Golombia y norte
de Ecuador), las grandes islas del Caribe, las tierras hajas cereanas a
la desembocadura dé los rfos Orinoco y del Amazonas, y partes de los
Andes meridionales.
fan con bandas y sociedades de jefatura,
Estas iltima
Gazadores recolectores de las tierras frias del Norte
Las tierras frfas septentrionales, que cubren
2 y al bosque boreal o taiga.
La primera, extendida a lo largo del borde septentrional del continen-
te, carece practicamente de arboles, sus inviernos llegan a durar nueve
un tercio de América
del Norte, corresponden a la tundra drti
meses y las lemperaturas pucden bajar hasta 70 grados bajo cero. Re
cibe pocas precipita
congelado, el agua supert
ciones, pero como el subsuclo permanece siempre
cial no penetra y forma gran cantidad de
riachuelos y lagos. Sus eseasos pastos alimentan manadas de caribties,
recurso fundamental para los cazadores.
Alsurde la tundra se encuentra cl bosque boreal o taiga, amplia fran-
ja que se exticnde por el interior canadiense, con recursos alimenticios
pobres y una poblacién escasa y dispersa. Su lism
ampli
acumula més regularmente, pues su cubicrta boscosa limita Ta accién
de los vientos y las radiaciones solares. Ese bosque ofrecia proteccién &
plantas, animales yal hombre.
En el oeste, la angosta franja costera del Pacifico en el actual Canada,
Tiuviosa y encerrada entre él mar y las montatias, contaba con los ricos
recursos icticolas del océano y de Jos torrentosos rios que bajaban de
las montatias, cuyas laderas boscosas brindaban abundantes maderas.
, muy frfo, presenta
variaciones estacionales aun ma
que en el Artico, y la nieve se
Cazadores de la tundra drtica
Conocidos con los nombres genéricos de “esquimales” 0 “inuit", esos
cazadores desarrollaron un modo de vida especializado, ajustado al frie
extremo y la poca variedad de recursos de la regién, Distribuidos entre
Alaska y Groentandia, hablaban dialectos de la misma lengua, inupiak
y por su modo de vida se relacionaban con los pueblos del norte de ta
estepa siberiana, cl antiguo hogar de sus ancestros, El territorio jnuit
comprendia dos ambitos diferentes: la tundra y el mar que bafaba sus
it debievon adaptarse a ambos
América an el momento cle Ia invasién europea $3
MM ee ee ee eae
El pais de los esquimales
LLargos inviernos con dias que son casi noches y temperaturas muy bajas
caracterizan el extenso y monéteno territorio esquimal. En los verancs,
cortes y un p9s9 menos frios, casi no existe la neche: ¢/ sol tibio esta.
siempre sobre el horizonte y las sombras se alargan sobre el frio suslo. Su
calor no llega a descongelar al eubsusio, por lo que al agua del dashiclo
de ia superficie no denetra en la tierra y forma riachuelos y lagos en la su-
pertcle, Los inuit se movian en ie tundra y en ol mar que bara sus costas,
‘gue durante buena parte del afio contindan uno al otro, cubiertes por el
hielo. Estas condiciones explican mucnos aspectos de su tecnologia y su
modo de vida. &l grabado, de mediados del siglo Xx, muestra una aiden
inuit con las tradlicioneles viviendas construides con blocues de hilo
{iglbe), una canoa, trineos, los perros usados para tirarios y las gruesas
vestimentas do piel.
‘Aldea Inuit préxina a bahia Frobisher, en la isla de Baffin (grabado), on
Charles Francis Hal, Arctic Researohes and Life among the Esquimaux,
Nuova York, Harper & Brothers, 1865. 4a”
Ki tierra, estos pobladores ¢
I
en cambic
n conocer en detalle los habitos de
respecto a la helada superticie del mar,
ante el comportarniento de los animales
yabean, Co
animales que
debian entender
como el del hielo mismo: una masa helada se movia, a yeces con rapi-
dey y violencia; otras, de modo imperceptible, seygin las temperaturas,
34 Amétioa aborigen
os vientos ¥ las corrientes marinas. No obstante, los recursos de mar
eran demasiado ricos para ignorarlos: osos polares (peligrosos pero de
gran valor), pequeiios invertebrados, peces, mamiferos y, en primavera
yrverano, aves.
De ese ambiente tan particular obtenian los recursos para alimen-
tarse y protegerse. Las herramientas de caza, como los arpones, eran
confeccionadas con hueso. Pieles y cueros servfan para hacer mantos
y prendas de vestir; con césped, bloques de hielo, huesos de grandes
animales y trozos de madera recogidos en el mar 0 los ries construian
sélidas viviendas com guardapuertas, y se alumbraban y calentaban con
aban usando tiendas porti-
tiles de piel y embarcaciones del mismo material; en invierno, en cam-
bio, recurrian a trineos tirados por perros y a paletas para nieve.
La pertenencia del individno a una banda era Jaxa y el territorio de
cada grupo estaba poco determinado debido a la baja disponibilidad de
recursos, st cambiante distribucin y las amplias migraciones estacio-
nales de los animales, lo que obligaba a una amplia movilidad. De alli
que los desplazamientos de los hombres fucran frecuentes y erriticos.
Kimparas de aceite. En el verano se movil
Cazadores recolectores del bosque boreal o “taiga”
Hacia el siglo XVI, las bandas de cazadores recolectores que vivian en
Ja taiga hablaban lenguas de dos familias distintas: los del este de
Bahia de Hudson utilizaban lenguas atapascanas, en tanto las del este
empleaban lenguas algonquinas. Su modo de vida se adaptaba a las
condiciones especiales del bosque boreal. Los chipppewa w. ojibua, que
hablaban una lengua algonquina y vivian al norte de los grandes lagos,
ejemplifican este modo de vida
Su tecnologfa, equiparable a la de sus vecinos del Norte, incorpord
recursos locales, como Ia corteza y Ia madera que abundaban en el bos-
que, y las pieles y cueros de los animales cazados. Viviendas y utensilios
se acomodaban al clima: en invierno, vivian en sélidas chozas de lefios
y troncos, usaban trineos tirados por perros y fabricaban calzado para
la nieve; en verano, tiempo de movilizarse, empleaban corteza de los
Gaboles para fabricar viviendas livianas y ficiles de Wansportar, canoas
en las que se desplazaban por los ados al cuerpo. Las
herramientas eran, en general, de piedra tallada y afilada.
La caza terrestve era su principal fuente de alimentos, El bosque pe
3 y vestidos ajus
mitia también recolectar algunos vegetales y los rios hacian posible la
peseit, En invierno se reun
jan en grupos mayores con poci movilidad
a causa de la nieve y el intenso frie, En verano, en cambio, se dividian
América en ol momento de la invasién europea 35
cn unidades familiares para cazar, recolectar y pescar por separado, y
algunas bandas, dirigidas por jefes cazadores, se reunfan para seguir al
yeno en su migracién anual hacia la tundra
En invierno, el movimiento estacional de lay bandas y su organiza-
cién flexible les permitéa, cuando se reunfan, compartir informacién
sobre el entormno y establecer vinculos mediante ¢] intercambio de mu-
jeres. Estos mecanismos, y el hecho de utilizar dialectos inteligibles de
la misma lengua, hacfan posible el establecimiento de extensas redes de
comunicacion ¢ intercambio, tanto ente las mismas bandas como con
los pucblos de fa estepa siberiana; en el este existieron, incluso, contac-
(os ocasionales con navegantes vikingos
Pescadores de salmén de la costa paeffica de Canad4
Kin Ja angosta franja costera del Pacifico se desarrollé un modo de vida
uptado a las condiciones locales, en particular al mar. Los recursos
slimenticios basicos provemian de la pesca, sobre todo del salmén,
cuyo cielo de vida condicionaba los movimientos de los pescadores. La
iiudera de los bosques cercanos, principal materia prima, servia para
Consiruir casas, enormes canoas para trasladarse y pescar, grandes em-
blemas herdldicos tallados —tétem o postes tovémicos-, mdscaras y una
variedad de utensilios domésticos. Las herramientas basicas se realiza-
pan en piedra alilada y pulimentada,
La vida
tan en-
conocidos- era mas compleja que la de los cazadores de la
jundra y la taiga, La abundancia de grandes peces y una adecuada onga-
nizacién de la actividad pesquera permitian recoger y
cntidad de alimento, Ese recurso, estable y abundante, hizo posible ka
vida sedentaria en aldeas permanente y el desarrollo de un sistema de
ila linaje residia en una gran casa comunal de madera y va
‘ios linajes podian asociarse para residir en una aldea tinica, dentro de
|v cual existia un ordenamiento jerarquico de esos linajes y, por ende,
social de estos pescactores —haidas, kniakiutly nootkas
almacenar gran
bingos, ©:
dle sus jeles
Aunque sélo vivian en ellas unas pocos centenares de individuos,
Gudht aldea conformaba una jefatura, cuyo jefe, cabeza del linaje prine-
va considerado duefo de las casas y Ingares de pesca, y era quien
celebraba los principales rituales, El mas conocido y estudiado, deno-
ininado “pédlach”, consistfa en un gran festin en el cual se regalaba, des
(Hila, quemaba 6 consumfa una enorme eantidad de dienes, Guanto
Hnayor era ka cantidad de bienes, mayor era el prestigio y la autoridad
» debe haber servi
del jefe que ofveeia el festin, Hate consumo sunt
36 Amica aberigen
do para mantener al maximo la imtensidad de la obtencién de bienes,
y prevenir asf eventuales cambios en la disponibilidad de los recursos.
Las tierras templadas de América del Norte
La regién de los bosques orientales
Atravesada en el esi por los montes Apalaches, ecupa casi toda la
mitad orient
1 de los actuales Estados Unidos. Los bosques que la cu-
bren, més cerrados en el este, se vuelven mas ralos hacia ¢l veste, al-
ternando con espacios abicrtos cubiertos de hierbas. El clima es muy
frfo en el norte y més templado hacia el sur; en el oeste, mas |
mar, la amplitud térmica es mucho mayor. Esas diferencias incidieron
jos del
en la vida de sus pobladores pero no obstaculizaron los contactos en-
we las distintas comunidades, que establecieron estrechas relaciones
entre si
Hacia 1500, en la regién se hablaban numerosas lenguas per
ienceientes a distintas familias: algonguéna, como la de los mohicanos;
iroqués, hablada por los ancestros de los cherokees; siowx, como la de los
ereeliy los choet
Todas esas comunidad
s combinaban, en diferente gratlo, practicas
ayricolas, caza, pesca y recoleccién, Para la agricultura se aprevechaban
quema, adecuado para
las zonas boscosas, que consistia en el desmonte de parcelas boscosas,
la quema de troncos, ramas y malezas, cuyas cenizas servian como fer
tilizantes, y la siembra de las semillas en pequefios pozos. La parcela
culivaba durante algunos afios; cuando bajaba su rendimiento, era
abandonada para que el bosque se regenerara y se abria otra nueva. Se
cultivaban mai, frijoles y calabazas, ademas de otras plantas locales.
las Iuvias y se utilizaba el sistema de roza, o tala
FI bosque cra una importante fuente de recursos: se cazaban alees,
0808, linces y pumas, que brindaban carne y pieles, y se recolectaban
Dayas, uvas silvestres y [rutos secos como mueces, castaiias y bellotas. En
a costa athintica se recogian almejas y ostras, y se capturaban langostas
y peces. Al oeste, donde la lanura herbacea desplaza panlatinamente al
bosque, las comunidades se dividfan a comienzos del verano, terminada
la siembra, para la caza del biifalo, y regresaban a sus poblades para ka
cosecha, a comienzos del otoiio.
A pesar de las diferencias en t
malo y grado de concentnacion de
los poblados, en la region predominaba una onganizacidn de tipo tibal
aunque, en algunas partes, como la cuenea del rio Ohie y li Cuenca
media del Mississippi, hay indicios de alta coneenineln de poblicion
América én el momento Ge la inves 6n europea 37
en aldeas simacas en tomo a centros con funciones ceremoniales, prin-
cipalmente funerarias, Al
mulos, grandes plataformas) que revelan rituales colectivos y complgjos
mecanismos de articulacién. En ocasiones, varios centros cercanos estar
se levantaban construcciones ptiblicas (ni
ban conectades por terraplenes de Gera que debea haber sido utiliza
dos para realizar procesiones.
At tt
La tradicion Mississippi: Cahokia
La tradicién cultural Mississippi, cuyo inicio se remonta ures mil afies
atrés, se caracterizé por grandes esentamientos con construcciones
publicas, como timulos y grandes plalalormas piramiciales. Esos cen-
tres vivieron su momento de apogeo unos dos o tres sigios antes de la
llegada de los europeos, aunque algunos, como Grand Village, secuian
funcionando en el siglo XVI, El mas importante de tales ventrus fus, sin
duda, Cahokia, en tlinois, al ceste del ro Mississippi y muy cerca de
Saint Louis, la capilal de Missouri. La ilustracion muestra la reconstruc-
cién cel area ceremonial de Cahokia, con sus monticulos y la emeall
zacla que lo rodea. Cahok'a fue abandonacia pocas décadas antes de
la llegada de los espafioles, aunque la tracicién Mississipp! percurd por
Inds tiempo.
Nustracién: revista National Geographic. Ai”
Hin esa Ultima etapa se expandi6, junto a los timulos y al monticulo-
feryplo, un sistema religioso Hamado “culto meridional de la muerte”,
Heconocible por un eonjunte de simbolos que inclufa un ojo Horén 6
ado, eruces, eireulos solares, fechas bilobuladas, manos hum
esos largos y hombres danzando, r
1 se reproventaban animales come
nascon.
ne
jor e eruces en la pal
te mtiviados, Tamnbi ils, felines
38 América aberigen
yserpientes emplumadas, y una figura de hombre-pajaro. Estaban reali
zados sobre distintos objetos, como adornas de concha y cobre y piezas
ceramii
mando, hachas y enchillos de pedernal cuidadosamente tallados, insig-
nias © simbolos de estatus y autoridad.
s, depositados en las tumbas de los sefiores junto a bastones de
La cultura Mississippi presencié el desarrollo de marcadas desigual-
dades sociales, que se inseribieron en los ajuares funerarios y en el
surgimiento de sociedades de jefatura. Es dificil pensar que una orga-
nizacién tribal pudiera encarar construcciones de tales dimensiones:
en Cahokia, por ejemplo, el Monticulo Monk, una enorme plataforma
para templo, tenfa unos 30 meuos de altura y su base cubria unas 6
hectireas.
Los pueblos del occidente de América del Norte
Al oeste del Mississippi, a la altura del meridiano 98, se inicia otra re-
gi6n que se extiende hasta la costa del Pacifico, cubriendo el occidente
de los Estados Unidos y gran parte del norte de México, Esta enorme
masa territorial se diferencia de la anterior, ante todo, por la dureza de
su clima (mds drido y seco a medida que se avanza hacia cl este),
transparencia de sus ciclos, la creciente amplitud térmica y la presencia
de tn enorme macizo montaiioso. las Rocallosas, que corre de noroeste
a sudeste. Dominan los desiertas y las mesetas (mesas © cuencas), con
paisajes lunares donde emergen grandes bloques aislados de piedra de
extrafias siluctas, cerros aislados de empinadas laderas y cumbres pla-
nas, y cordones de grandes montaias, algunas con nieves permanentes,
que rompen ka monotonia del paisaje. En otras partes, largos canones,
angostos y profundos, come el del rio Colorado, o los de Chelly y Chaco,
cortan las mesetas marcando el recorrido de los rfos que Jos abricron,
En las Rocallosas
que se extienden entre las montaiias y la Hanura baja del Mi
nacen los ris que atraviesan las planicies herbiiceas
ssippi
para volcar sus aguas en este rio, como el Missouri y sus afluentes, Whi-
te, el Arkan:
golfo de México a través de una amplia Hlanura costera, La angesta costa
del Pacifico, en cambio, es seca y con escasas precipitaciones por efecto
de la corriente oceanica fria de California, que corre a lo largo de ta
costa occidental.
Ta vida humana trascurrié fundamentalmente en los valles de los gran-
is y Red; otros, como el rio Grande, llevan sus aguas al
des rios, las amplias y dridas mesetas y los desiertos, como el sonorense,
donde se desta
las siluetas de mezquites y saguayos, o cactn de Grga
no, Meset
sy desiertos parecen inhabitables a quien no los conoee, pero
América en el memento de la invasion europea 29
los pobladores nativos supicron obtener de ellos los recursos para sobre-
vivir y prosperar. Si cousideranos el ambiente natural, los paisajes y las
formas de vida de sus pobladores, se distinguen tr
's grandes subregiones’
las grandes planicies, la Gran
isten cualidades comunes: los hombres migraban con frecuencia
de una a otra y sus pobladores mantenian activos comtactos.
suenca y el sudoeste, No obstante, entre
ellas es
Agricultores de las grandes planicies
Al oriente de las Rocallosas se extendian las grandes planicies. Sus pe-
bladores aborigenes se convirtieron, por obra de novelas, cine y televi-
sidn, en el prototipo del indio americano: erguidos sobre sus caballos,
con tocados de plumas, y provistos de arces y flechas, hachas y rifles,
corr
\ quienes horrorizaban cuando arraneaban las cabelleras de sus ene-
inigos, para volver luego a sus campamentos de tiendas portitiles de
forma cénica, les tipis.
Usta imagen, sin embargo, no corresponde a los aborigenes de fines
del siglo XV: no habia entonces
Uadicionales “pieles rojas” vivian lejos, en los bosques orientales, y los
locales eran agricultores que desde hacia siglos uabajaban
fan en aldeas estables junto a los rfos. Los més conocides
In tras las manadas de bisontes o atacaban caravanas de colonos,
ifles ni caballos, los ancestros de los
poblador
ray
(mandanes, hidatsas, kivwas y pawnees) eran horticultores aldeanos que
wtian un mismo modo de vida, aunque hablaban lenguas de las
fimnilias sioux, caddo y tanoa,
Visas planicies fueron escenario de amplios movimientos de pueblos
(que se desplazaban hacia el oeste y el sur por razones demogréficas,
inicas y/o sociales, desde los bosques orientales o desde el actual
Wwrritorio canadiense respectivamente, Quiza, la poblacién habfa creci-
(lo 1nocho en su tierra de origen, o Dien los recursos se habian reduci-
J, obligandolos a desplazarse hacia lugares mas productivos; tal vez,
4) comunidad vecina habia aumentado su poderfo yamenaraba su
onoma, lo cual los forzé a buscar territorios mas seguros,
los dos
‘or del Missouri; los tiltimos, en ta
Mandlanes, hidaisas y pawnees habian Hegado desde el este:
prhneros vivian
la euienea sup
Hienea del rto Platte, Los kiowas, en cambio, venian de las praderas del
Hote y se establecieron al sur del rio Arkansas, También del norte vi
Ijtin tiempo después, otros grupos de cazadores recoleetore:
amo lox nadene, mas wrde conocidos como apaches; en el siglo XVIL
weibaron los comanches, de lengna numic, La vida e
Jaw praderas
40 Ameri
aborigen
distaba de ser pacifica, ya que las redes de intercambio y reciprocidad
entre conmnidades no impedian las hostilidades
pueblos creaba conflictos per el control de tierras y recursos. La ob-
tencién de im importante botin era siempre atractiva y, ademas, en la
1 llegada de nuevos
guerra los vencedores podian alcanzar gloria y distincién al demost
su valentfa
Hacia fines del siglo XV, la economia de esos pueblos dependia
tanto de la caza como de los cultivos, Todos cazaban, en especial el
bisonte, pero también animales mds pequerios. El valioso bisonte pro-
porcionaba abundante carne, y sus pieles servian como abrigo en los
helados inviernos. Claro que cazar un bisonte a pie, con lanza 0 arco
y flecha, era dificil y demandaba conocimientos, destreza, fuerza y
organizacion grupal. La ea
grupal, y entrenaba a los futuros guerreros, aunque sus resultados fure-
sen aleatorios.
La subsistencia cotidiana dependia, en realidad, de los cultivos, la
caza de pequeitos animales, y la recoleccin de frutos y vegetales silves-
es, Realizado por mujeres y nitios, el cultive se practicaba a lo largo de
‘ando la humedad aportada por las aguas en tiempo
de crecida. Desatrollaron varios tipos de maiz, porotos o frijoles y cala-
bazas que, consumidos en conjunto, provefan aminodcidos fundamen-
tales para la vida. El maiz tenia, adem, valor religioso algumos
grupos cultivaban tabs ‘na actividades rituales y
ceremoniales
reforzaba la solidaridad y la cooperacin
los rios, aprovec!
y ritual
‘0, destinado tambsi
ye ee ee eee ee
Las aldeas de los mandanes
Hacia 1492, 1s mandanes vivian en grandes aldeas, con numora:
sas casas redondas -a veces mas de un centenar— ubicadas muy
juntas unas a las otras y ordenadas alrededor de una plaza donde sa
realizaban juegos y ceremonias. Empalizadas de troncos les permi-
tian protagorse major de los ataques de otros gruoos que quisiaran
apoderarse de los alimentos que almacenaban de un afo a otra. Las
casas, construidas por las mujeres, legaban a los 12 metros de did-
metro y alojaban a varias familias, brindando eficaz proteccién contra
otros humanos, el frio Gel invierno, el calor del verano, y el viento de
laa planicies. Esta tradicién constructiva se mantuvo hasta el siglo
XIX, como lo muestran las pinturas de Geoge Catlin, quien wisit6 la
region hacia 1832.
América en el momento de la InvasiGn europea 41
George Catlin, Letters and Notes on the North American Indians, editado
‘901 MacDonald Mooney, Nueva York, Gramercy Books, 1975, p. 140. i”
én lineas generales, conformaban tipicas sociedades wibales, Cada
aldea constitnia una unidad independiente, més alld de los vinculos
lingii
cra el principio organizador de la sociedad, y las fam
agrupaban en clanes. Cada clan velaba por los suyos, incluidos nitios y
ancianos, y mantenia un culto sagrado con objetos a los que adscribfan
poderes mégicos. Asociaciones masculinas, en especial de guerreros,
atravesaban a la sociedad y contribufan a fortaleccr los lazos entre lina-
iesy clanes. No hay indicios de designaldades sociales hereditarias. Las
diferencias se relacionaban con el sexo y la edad, 0 tenfan que ver con
io y las cualidades personales de cada individuo: un cazador
diestro, un hbil rastreador, un guerrero valeroso, un shaman eficaz 0
ticos, culturales y/o de intercambio con las otras. El pare:
el prestig
un anciano sabio deben haber gozado de consideracién especial. Sin
embargo, Hioridad no se transmitia a sus descendientes, y se limi-
taba a algunos momentos y situaciones particulares.
Cazadores recolectores de la Gran Cuenca
li bra
dival oeste por las Rocallosas y al sur por el profundo caaén del rio Go-
ran Cuenca, cn cambio, era una meseta extensa, alta y sec
lorade, A pesar de la eveayer de agua, animales y vegetales, los pueblos
42 América aborigen
que alli vivian (sheshones, utes y paiutes, divididos en comunidades loca-
les dispersas, apenas vineuladas por él lenguaje y algunas costumbres)
lograron desarrollar los conocimientos y habilidades para sobrevivir, de
modo trabajoso y austero, en ese ambiente hostil. Sostuyieron incluso
intercambios con regiones vecinas, que les permitian acceder a obsidia-
na, conchas del Pacifico, productos agricolas y pieles de bisonte de las
praderas,
Con diferencias, todos compartian un modo de vida cazador recolec-
tor en el marco del cual la dispersién de los recursos los obligaba a mo-
vilizarse de manera constante, al ritmo de las estaciones, para obtener
los, Conocer el terreno y lo que cada lugar brindlaba era eseneial para
sobrevivir, Enire la primavera y el otono la recolecci6n era fundamen-
tal: las mujeres buscaban hojas y brotes, bayas y frutos, semillas, mueces
y piiones para la alimentacién, plantas de uso medicinal y juncos para
elaborar bolsas, canastos y otros wtensilios, En aes de abundancia, los
pifiones se almacenaban como reserva para el duro invierno.
En tanto, los hombres cazaban, Roedores, marmotas y ardillas, con
sobrepeso por la inactividad invernal, ¢
1 presas ficiles en Ta pri
vera, ast como los pajaros, algunos de gran porte como el urogallo,
que estaba en época de apar
pes era el centro de la actividad masculina; a veces, algunos grupos
cazaban un bisonte, También era importante la captura de conejos,
cuyas pieles usaban para confeccionar ropas y mantas. La dureza del
entorno y la escaser de recursos obligaban a buscar otros recursos
complementarios. Rios y lagos ofrecfan pece
y sus huevos. En el desierto, ademas de aves, abundaban los batacios,
serpientes, iguanas ¢ insectos (hormigas, yrillos, cigarras y saltamon-
tes) que brindaban un suplemento de proteinas crucial en tiempos
de carestia.
Enfrentadlos a frecuentes traslados, sus utensilios, alojamientos y ri-
tuales religiosos eran menos elaborados que en otras partes. Con los
recursos disponibles (cucros, pieles, huesos, tendone!
micnto. En etono, la caza de antilo-
reptiles, aves acuiticas
s, maderas, juncos
y totora) claboraban lo necesario para sobrevivir: la vida némada alen-
taba viviendas temporarias y un utillaje de facil transporte: Ia piel de
antilope, habilmente Gabajada por las mujeres, era fundamental para
confeccionar vestimentas; cueros (le alce y biifalo servian para levantar
tiendas o tipis; sauces y arbustos provefan abrigo en cualquier cireuns-
tancia; mimbres y totora se conyertian en canastas, cl
1s y LAM pas;
madera, cueros y picles eran utilizados para confeccionar zapatos para
viajar durante el
wwierno.
Amética en el momento dela invasion europea 43,
En este contexto, los paiutes del valle del rio Owens fueron una ex-
cepcién, Aprovechaban el agua del rfo para irrigar (mediante peque-
fias represas, pozos y canales) sus dridas tierras. Inundaban los prados
cereauos, lo cual favorecia el crecimiento de las plantas silvestres y una
‘ecoleccién mas rendidora que, aunque no los libraba del nomadismo,
permitia una residencia mas prolongada en el lugar y la construceién
de viviendas mis solieas.
Los pueblos del sudoeste estadounidense y el noroeste mexicano
iI sudoeste incluye los actuales territories de Arizona, aeste de Nuevo
México y sur de California aunque, histérica y geogrificamente, la re-
gin se prolonga hacia el sur por el norte de México, formando una
unidad que supera los Himites politicos actuales, El ambiente, avaro en
recursos, oblig6 a los hombres a desarrollar estrategias y dispositivos
culturales para sobrevivir. La aridez extrema domina la mayor parte de
la region, donde la falta de agua impide el cultivo, aunque en algunas
partes luvias 0 rfos permanentes forman oasis donde la agricultura es
posible
Hacia 1500 vivian allé diversos grupos humanos: algunos tenian larga
iradicién agricola y de vida en aldeas; otros, en las areas mils aridas,
iantenian un fuerte énfasis en la caza y la recoleccién. Varios de es-
oy tillimes eran recién legados y provenian de las grandes planicies.
| as profundas diferencias culturales y lingiiisticas entre las poblaciones
de Tar
gion cran producto tanto de la diversidad ambiental como de
Jos cominuos movimientos de poblaciér
aunque lenguas y cultura no,
siempre coincidian: entre los preblo 0 anasazi, con la misma tradieién
cultural, hablaban neve lenguas distingas; los grupos de lengua yuma
‘enfan profundas diferencia
¥ papagas, ambos de lengua o’odham
culturales, y lo mismo ocurria entre pimas
suficiente
Los mticleos agricolas se localizaban en Ios oasis con agi
jnuia el cultivo. La meseta del Colorado, en el noreste de Arizona y no-
Hneste de Nuevo México, y el valle medio del rio Grande eran el hogar
dle los anasazi; la enenea del r
» Gila y sus principales afluentes, en el
reste de Arizona, alojaba a los pina, 0 akimed o'odhanr, el valle infe-
Hor del rio Colorado y ka meseta veci valifornia, estaba
scupado por yuonas 0 quechanos; los valles y piedemontes de la Sierra
Mucre
a, en el surde
cidental, en Sonora y el oeste de Chihuahua, en México, eran
ol huibitat de yaquis, wayas y rardmust o tarahumaras.
Hl mayor ees
hive didlo por lox expatotes pues viv
artollo agricola lo aleanzaron los anasazi o puebl
1 en grandes aldeas permanentes,
44 Amnérica aborigan
a diferencia de sus vecinos némadas de las planicies y el desierto. Los
anasazi aliernaban el cultivo con la caza y la recoleccién en las areas
desérticas vecinas, asi como la erfa de pavos, destinados a fines rituales.
Enfrentada esa agricultura a condiciones adversas, adquirieron los co-
nocimientos necesarios y las técnicas para vencer las dificultades. Por
i, porotos, cala
as, algodén y tabaco, Adems, fabricaban finas y bellas ceramicas, y
medio del riego lograban abundantes cosechas de n
ba
tejfan delicadas mantas y prendas de vestir de algodén, productos que,
con los granos, constituian la base de las relaciones que mantenian con
los eazadores recolectores de la region, quienes tafan desde las estepas
y praderas las apreciadas picles de bisonte.
No obstante, junto con el conocimiento, las técnicas y el trabs
duro, para obtener el éxito agricola era necesario cumplir con los rita
les apropiados. Los anasazi crearon un rico y complejo ceremonial que
se extendia a lo largo de todo el afio y, puesto que la agricultura era el
ee de la vida econdmica, la mayor parte de ese ritual se vinculaba con
ruegos y plegarias por Iluvias y buenas cosechas, Ademas de asegurar la
vida de la comunidad, esas ceremonias y rituales colectivos aportaban
las bases para el orden social y para la integracin del individuo,
MM a aa a aaa aa aa
Los poblados anasazi
Los anasazi vivian en grandes asentamientos -zaldeas grandes 0 pe-
quofias ciudades?— fundamentaimente construides con adobe que, en
muchos casos, ocupaban descle hacia tiempo. Su ubieacién y su propia
estructura ponen de manifiesto el clima de confictos que se vivia, pues
en general se alegian sitios allos de dificil accaso ~como en Acoma, que
ermitieran ver desde lejos la presencia de intrusos o tuvieran ventalas
dofensivas frente a posibles atagues.
‘Gada asentarniento estaba constituido por grandes edilicios de varios
pisos escalonacios, integrados por viviendas compactas a mode de
apartamentos, a las que se accediia por los techos medi
maviles de madera que podian ser retiradas en caso de peligro. Euificios
yapartamentos, adyacentes unos a olros, permitian en momentos de
cima severo 0 ataques enemigos pasar de una unidad a olta sin salir
fuera, Otro elemento fundamental eran las kivas, construcciones cirou
lores subtorréineas destinadas
reuniones de hombres, La foto muestra el aspect
le escaleras
a acl
vidacies rilualas y ceremonialas, y a
1ual cle Taos, pueblo
que fue reconstruida,
‘América en ol momento de la invasién europes 45
Franklin Folsom y Mary E. Folsom, Ancient Treasures of the Southwest,
Albuquerque, University of New México Press, 1994, p. 103. i”
Sin unidad politica y con estructuras laxas de gobierno, logr
fuerte integracién social mediante la participacién colectiva en cere
monias y ritnales, y el funciona
pecie de cofradias, orientadas a organizar tales rituales, que tenfan su
centre de reuniOn en las kivas. A pesar de sus vinculos culturales, con
frecuencia las relaciones entre las comunidades fueron conflictivas y
ca (lid con firmeza su autonomia, a la cual debe haber con-
Uibuido la diversidad lingiiistica.
En la cuenea del rio Gila, zona de Ihivias escasas, los pimas, 0 akimiel
o'odham productan algodén, matz, porotos y otros cultivos ut
cl agua de los ries para regar las arida
nales. Completaban la dieta por medio de la recoleccién de plantas
silvestres y, en menor medida, de Ja cau. Intercambiaban productos
alimenticios con los cazadores recolectores papagos, con vemajas para
en aldeas dispersas, Hamadas
Holes, formadas de casas redondas de ramas y barro que compartian
aron una
ento de asociaciones de hombres, es-
una dete
ando
tierras cercanas mediante ca-
ambos. Vivé ancherias” por los espa:
una enramada central y un area de cocina.
Fan el oeste de Arizona y el este de California, region muy arida don-
en unos pocos ros permanentes. vivian
iherefios (moha-
Ves, quechanos, coeopas y maricopas), en Corno al curso inferior del
tle s6lo se encontwaba agua
listinias comunidades de Jengua yuma. Los yanas
Ho Colorado y el valle medio del Gila, aprovechaban las inundaciones
provoeaday por las erecidas para practicar una agricultura de humedal
1 las plinteles aluviales, Adenmis de cultivar mata, porotos y calabazas,
46 América aborigen
pescaban en los rios y cazaban en las planicies cercanas, en tanto las
mujeres recolectaban las vainas del mesquite. Esa dieta, no demasiado
variada, les permitia cubrir sus necesidades alimenticias y disponer de
algtin tiempo libre.
En el noroeste de México, sobre la costa del golfo de California, en
los valles de la Sierra Madre Occidental y en el desierto yecino, vivian
yaquis, mayos y tarabumaras (Ilamados asf por los espafioles) que ha-
blaban lenguas de la familia uto-azteca, Yaquis y mayos cultivaban maiz,
porotos y calabazas en las tierras vecinas a los rfos, aprovechando la hu-
medad aportada por las erecidas; los tarahumaras se beneficiaban con
las Huvias del verano, Fn las aguas del golfo, yaquis y mayos recogian
mariscos y capturaban rébalos cerca de la costa; hacia el interior, sagua-
to brindaban {rutos
yos, mezquites y otros vegetales del desie
semillas.
En las areas mas dridas, de altas mesetas y desiertos, donde la falta
de agua limitaba 0 impedia el cultivo, la vida humana dependia de los
escasos recursos silvestres, vegetales y animales, y requeria habilidades
granos y
y conocimientos especificos. Alli se mantuvo el antiguo modo de vida
cazador recol s del noroeste de Arizona, al sur del Gran
tor. Los yuma
Caitén, obtenian la mayor parte de su subsistencia de la eaza y la reco-
leccidn, se movian sobre amplias superficies al ritmo de la maduracion
de las plantas, vivian en asentamientos dispersos con viviendas preca
rias, su organizacién politica era laxa yen su cultura material se desta-
caban la cesterfa y la cerdmica,
Los papages o tohono 6’odham adaptaron su vida a las duras condi
ciones del desierio sonorense (en el sur de Arizona y Nuevo México)
donde las frentes de agua eran eseasas. La recoleccién de cactus ¥ de
otras plantas del entorno, como los altos saguayos, era la actividad prin-
cipal. También cazaban una variedad de pajaros y animules, incluidos
borregos salvajes, venados, jabalies, pavos salvajes, codornices, gansos y
conejos. Al igual que los yumas, mantenian activos intercambios con los
agricultores veeinos
Mas al sur, ya en territorio mexicano, el desierto sonorense se ex-
tiende sobre un yasio altiplano encerrado entte los cordones oriental y
occidental de Ia Sierra Madre. Los numerosos aunque poce conocidos
grupos que alli vivieron, pequeiios y con alta movilidad, fueron Hama-
dos chichimecas por los pueblos del centro de México, Las principales
diferencias entre ellos derivaban de la diversidad ambiental y de los
recursos disponibles, Se vieron obligados a explotar un ampli espeetro
de recursos con énfasis, en cada caso, en alguna actividad partieutirs ha
América en el memento de la invasién eurapea 47
recoleccién de vegetale:
Ivestres era la més importante, pero también
caraban, sobre todo animales pequeties, y cuando era posible pesca
ban en lagunas de agua dulce y cultis
ban, Ademas, participaban en
extensas redes de intercambio con los agricultores de las sierras y
complejas sociedades de Mesoameérica, Diestros con cl arco y las fle
chas, adquirieron fama como cazadores y guerreros; en sus incursiones
y asaltos empleaban flechas envenenadas, y se hicieron famosos por su
crueldad con los vencidas.
En la arid costa del golfo de California, en Sonora, los s
ban, sino que obtenian del mar la mayor parte de sus escasos alimentos,
erinno cultiva-
como tortugas marinas, mariscos y peces, usando pequefias canoas para
un solo hombre, El agua también era escasa, salvo durante las intensas
pero breves lluvias del verano. El hambre y la sed marcaban la vida coti-
diana de los seris, Mas al norte, los pueblos costeros del centro y sur de
California supieron aprovechar los recutsos excepcionales del Pacifico,
in, Esta prospesidad, base de
iniensos intercambios y del surgimiento de algunas diferencias sociales
aleanzando una alta densidad de pot
hasadas en la riqueza, se centraba en la recoleccién de bellotas, y en
ly captura de peces y mamiferos marinos en el litoral, recursos ambos
ahundantes y gsiables, De las bellotas obtenian harina, con Ja cual se
Nacian panes y potajes. En el mar pescaban en botes de madera; en
ios y lagos usaban balsas de juncos. Esas actividades implicaban gran
inovilidad y s6lo en invierno se formaban grupos mas numerosos, que
se reunfan en aldeas.
Un esta misina Epoea, algunos migrantes del norte, los na-dence, Ma-
jnados “apaches” por los hop, que hablahan Jenguas atapascanas y pro-
venian del noroeste de Canada, comenzaban a tomar contacto con los
inlluy6 poco en su
1 y, excepto los navajos, 0 dineh como se llaman a si mismos,
puchlas del sudoeste. EI contacto con los anasas
econom
imantuvieron el énfasis en la caza y la recoleccién. Hacia 1500, como
sesultado de Ia adaptacidn a los distintos ambientes, los grupos habian
Comensade a diferenciarse.
Algunos, que continuaron viviendo en las planicies, conservaron su
modo de vida némada, con énfasis en la caza de bisontes y antilopes,
) uuuntuyieron suis contactos con los poblados anasazi del rio Grande,
donde iintercambiaban las pieles de los bisontes. En cambio, los apaches
wcidentales, estableciclos en seetores montafosos ec
ca del Mogollén,
Wentaron la recoleccion de bayas, bellows, piiones y semillas, que
Combinaban con la eaza de animales pequeios y con algunos cultives,
Fos chiricaliuas, en el desierto sonorense sobre el actual limite entre
48 Arrésica aborigen
México y los Estados Unidos, desarrollaron un modo vida seminémada
de cara y recoleccién con alta movilidad; no desdeiaren ocasionales
pricticas horticolas, y soliam atacar y saquear poblados cercanos,
Los navajos fueron wm caso particular. Instalades hacia 1500 en la
planicic arida del noreste de Arizona y noroeste de Nuevo México, itt
Garon profundos cambios en su mado de vida para acomodarse a su
nuevo hogar. Mantuvieron su lengua, pero modificaron sus tradiciones
para legitimar su derecho sobre las Gerras que ocupaban, adoptando
rasgos y habilidades de sus yeeinos anasazi, Convertidos en agricultores
exitosos, el maiz pas6 a simbolizar el crecimiento y yitalidad de este
pueblo. Aprendieron a tejer el algodén, elaborar ceramic
el suelo pinturas con arenas coloreadas, pricticas que inte;
vida como expresiones propias de su cultura, Mas tarde, aprendieron
de los espaftoles la metalurgia y la cria de ovinos, que ocuparon un he
gar central en su economia y cuya lana enriquecid su produccion textil.
‘ay Irazar en
aron a su
El complejo mundo mesoamericano
En ef extremo sur del sistema montaitoso de las Rocallosas, Mesoamé-
rica abarcaba gran parte de México, todo Guatemala y Belice, y parte
de Honduras y El Salvador. Paisaje imponente dominado por elevatlas
mesetas ¥ grandes volcanes nevados, fue escenario de un rico proceso
histérico, como resultado del cual el panorama econdinico, social y por
litico de Ja region era, hacia 1500, extremadamente complejo. Aunque
sus pobladores compartian
na tradicién cultural comin, constituia
un heterogéneo mosaico donde se hablaba un abigarrado conjunto de
lenguas pertenecientes a distintas familias y donde convivian diferentes
tradiciones culturales regionales con fuerte identidad, algunas de ellas,
como los ma de gran antigiiedad.
yas, zapolecas y mixtecas,
aaa Maaa eae ee
Tenochtitlan, la Venecia americana
Liegados al valle de México, tras les primeros sncuentros con los envia.
dos de Moctezuma, Cortés y sus hambres avanzaron hacia Tenochti
tian, verdadera Venecia emericana por cuyos canales circulan numero:
alapa, en el sur del centro
‘sas canoas. Lo hacen por la calzada de Iztar
del valle,
*...ontré por una calzada seitala Gor
s3- que va por medio de este dicha
guna de dos lequies, hasta llegar la gran cluctac! do Torniatittan (Teno:
cohithlan), que esta funclada en medio de fa cata laguna (,..} ented che Ne
América e” el momento de la invasién europea 49
gar al cuargo de la ciuded! de Temixtitlin, a la entrada de otra calzada que
Viene a dar de la Tierra Fime a esta otra, esta un muy fuerte baluarte con
dos torres [...|, ¥ No tiene mas que cos puertas, una por donde entran y
otra por donde salen [...|. Y junto a la cludad esté un puente de madera
L..]y poralll esté abieta la calzade, porque tenga lugar el agua de entrar
y salir [...] y también por fortaleza de la ciudad, porque quitan y ponen
unas vigas muy largas y anchas, de las que dicho puente esta hecho
"Pasadio este puente, nos salié a recibir aquel setor Muteczuma
(Mootazuine)...”
La ilustracién, incluida en la obra de Fray Diego Durdn, muestra ese en-
cuentro entre Cortés y Moctezuma.
Texto: Hernan Cortés, Cartas de la Conquista de México, §° ed., Madrid,
Espasa-Calpe, 1970, op. 55-56; ilustracién: Fray Diego Durén, Historia de
Jas indies de la Nueva Espana e islas de la Tierra Firmé...,t. ll, México,
Portia, 1987, lam, 58. a
La situacion social y politica también era compleja, En ese momento
{i base del sistema social y politica mesoamericano eran los altepeme,
Jeinos © ciudades-estado. Se trataba de comunidades independientes,
ot suts leyesy limites, con una ciudad central residencia de los “dioses”
dle lvelite, tierras de cultivo que la rodeaban, una mareada estratifica-
social y un rey 6 aloan? que la gobernaba, Aunque habia amplias
ililevencias en tamaiio de poblacién y superficie, asf como en rique-
+), Lecusos y grado de autonomia politica y econémica, la estructura
ile lodias elas era seme nzas O confe-
doriciones, o dependia de otros miis ricos © poderosos, Las guerras y
Fonflictos, babituales, no impedian profundas interretac
mtegraba
te, La mayorta
nes, Flujos
comerciales, redes parentatey entre elites y alianzay politicas formaban
50 América abarkgen
una intrineada wama, motive por el cual los acontecimientos locales
impactaban de diversas manetas sobre el coujunto.
También exi én econdm
tia una mareada jerarquizac ica y politica
Cuatro zonas constituian verdaderas areas nucleares: el valle de Mé-
xico en el centro, la cuenca de Patzcuaro en el occidente de México,
el valle de Oaxaca y la Mixicca alta, y algunos nticleos del territorio
maya. Otras regiones actuaban como areas intermedias o periferias de
esos micleos a los cuales se vinculaban por el comercio, la provision
de recursos clave o la dependencia politica, Algunos centros urbanos
como ‘Tenochtitan-Tateloleo, Tzintzuntzan, Zaachila, Mayapan, Ix
mehé, Aztatlan, Mertitlan, Panuco, Tlaxcala y Xicalanco, entre otros,
actuaban como verdaderos nudes del sistema. Se destacaba
1 dos gra
cles construcciones politicas enfrentadas, que controlaban amplios
territorios: el imperio azteca, la mas exten:
lo largo de su historia, y el imperio ta
xico. También surgieron en otras regiones nucleares organizaciones
ry
a creada en la regién a
sco, en el oceidente de Mé-
de tipo imperial, aunque mas chicas y mucho menos poderosas. (A
la situaci6n de Mesoamérica en esta época nos referiremos con uni
detalle en el capitulo 10.)
El area intermedia
Hacia 1500, las ¢ ador y Colom
bia y la mayor parte de América Central formaban el area |
termedia” debido a su posicidn, pues lindaba al norte con Mesoamériea
yal sur con los Andes centrales, dreas con las cuales mantuvo Contactos
erras alias y las Tanuras costeras de E:
mada “in-
de mutua influencia desde época antigua. E1 paisaje presenta, sobre
cogrifiea,
y se escalona en espacios relativamente cercanos, punas 0 planicies
todo en Colombia y Ecuador, una alta complejiciad 1
ic 0%
herbiceas de altura, altos valles andinos ¢ importantes extensiones de
tierras bajas tropicales, tanto sobre el Pacitico como en las pendientes
oricntales de los sistemas mor
fiosos. El elima, que por su latitud debe-
ria ser calido, en cambio es moderado debido a la altura, y oscila entre
las t6rridas tierras bajas y los climas miis templados y frescos de las tie
r
asi no existen
altas. Las lluvias son abundantes en toda la regién
zonas secas aridas.
‘América en el mamente de la invasion europea 51
he
Los muiscas y la leyenda de El Dorado
Los jefes muiscas ocuparon un lugar importante an ritos y caremonias, y
8a asocieoisn con las divinicades constituia el fundemento de su poder.
Elritual mas importante, conocido como “El Dorado”, se realizaba en el
lago Guatavita 9 impresioné a los espartoles, dando lugar a una leyenda
muy extendida en la América colonial, El ritual ora una reaflmacién del
derecho @ ejercer of podtor: all son de la musica y mientras los incensa-
flog ahumaban e| aire, el jefe, con adomos de oro y jplumas, ofrendaba
junto a sus sacerdotes y auxiiares objetos de oro y esmerakias que eran
arrojados a las aguas del lago desde una balsa. En un momento de le
Ceremonia, 6! jefe mismo era empolvedo can polvo de aro lteralmente,
era dorado- para luego sumergirse y lavarse en las aguas del ago.
1 oro fue fundamental sn la elaboracion de adores y joyas usadas por
los jefes en ceremonias y rituales para expreser el caracter religioso de
su poder. El pendiante de oro de la ilustracion, proveniente de la cultura.
tairona, en la sierra de Santa Marta (Colombia), muestra a un sacerdote
con tocado de aves, méscara y bastén ceremonial
Richard Townsand (ed), La antigua América, El arte de fos parajes
sagrados, Chieago, The Art Institute of Chic
p. a
52 América aborigen
El area tiene una larga y rica historia: la presencia de comunidades
agricolas sedentarias se remonta, al menos, a comienzos del tercer
milenio antes de Cristo y, poco después del comienzo de nuestra era,
se observa cierto grado de complejidad social y politica que con el
tiempo condujo a sociedades de jefatura. Hacia fines del siglo XV las
dades locales habfan desarrollado una gran variedad de acap-
taciones ecolgicas, con marcada fragmentacién politica y miltiples
estilos culturales regionales, aunque con una relativa homogeneidad
Jingifstica, pues predominan las lenguas chibchas y paeas, agrupadas
en Ta familia macro-chibeha.
Cuando llegaron los europeos, el extremo sur (actual Ecuador) for
maba parte del imperio incaico que, tras una dura y larga resistenc
commu
a,
habia dominado la yona ¢ impuesto patrones culturales propios que
alteraron la organizacién lo
tradicional. En el resto de la regién, mas
alla de diferencias estilisticas y adaptativas, la gran mayorfa de las uni
dades sociopoliticas todavia eran sociedades de jefatura, con los rasgos
haisicos dle este tipo de organizacién (véase el capitulo anterior).
Caracteristicas de la regién fueron las jefaturas de los chibchas 0
mutiseas en ¢1 altiplane cundiboyacense, que legaron a integrar dos
ra Ne
yada de Santa Marta, considerada por algunos estudiosos un estado in-
grandes confederaciones, asi como la de los taironas, en Ta Sie
ia de centros
como Buritaca 200 © Ciudad Perdida, probablemente una verdadera
ciudad, construida sobre el filo de un cerro, con marcada estratifica-
cidn social y un complejo sistema vial.
Estos seforios basaban su economfa en una desarrollada agricul-
tue
cipiente debido a su densidad de poblacion y a la presence
, centrada en el maiz, la papa y la mandioca, en la cual variaban
los sistemas de cultivo segrin las caracteristicas regionales: agriculmra
de roza o tala y quema, cultivo en andenes, riego en pequeiia escala.
Tambi
n compartian numerosos rasgos tecnolégicos, como la pre-
sencia de arquitectura monumental para residencias de elite, tumbas
y templos, y €l notable desarrollo de Ja tejeduria, tanto en algodén
como en lana, la cerdmica y, sobre todo, el trabajo del metal (oro,
plata, cobre 0 aleaciones como la tumbaga), cnyos productos tenian
uso ritual o eran objetos de prestigio para la clite. Las varinciones
ambientales gencraron fuerte interdependencia entre las sociectades
que controlaban diferentes recursos, y fortalecieron los intercambios
de tipo comercial
América an @| momento de la invasién europse 63
El imperio incaico y sus periferias
Hacia fines del siglo XV, extendido sobre los territorios andinos de
los actuales estados de Ecuador, Pert y Bolivia, norte y centro de Chi-
le y noroesie de la Argentina, se encontraba la mayor y mas pode-
rosa organizacién imperial del mundo prehispanico. Desde Cuzco,
su capital, situada en el valle del mismo nombre en kas Gerras altas
andinas, cerca de la cuenca del Urubamba, los ineas constreyeron en
poco ticmpo un vasto imperio que asombré a los conquistadores es-
paiioles por su extensién, pero mas atin por su compleja organizacién
politico-administrativa y las fabulosas riquezas que sus scores habian
lograde reunir.
Las conquistas les permitieron a los incas movilizar contingentes de
mano de obra en una dimension nunca antes lograda, Dispusieron
asi de la energia humana necesaria para emprender grandes proyec-
los constructivos. Uno de ellos fue expandir la agricultura en la region.
serrana, especialmente el cultivo del maiz, que requerfa importantes
obras de infraes
ructura, Otro fue un magnifico sistema de caminos,
denominade “eapaciam”, que unia las distintas regiones del imperio
y permitia el rapido desplizamiento de mensajeros y tropas. También
consi
uyeron ingentes depésitos provinciales donde se acumulaban
Jos excedentes destinados a sostener los ejércitos y ka adiministracién
regional.
Laagricultura, en especial el maiz, fue la base de la economia incai-
(i, aunque la mayorfa de la poblacién se alimentaba de whéreulos y
chuttu, Otros recursos fundamentales para el estado fueron los rebaiios
metales preciosos. Ta
les recursos (maiz, auquénidos, guano y metales)
dle auquénidos (Hamas y alpacas), €! guano y lo
an tan esenciales
{uc el estado establecio sobre ellos un estrecho control,
La obtencién de dichos recursos fie un importante acieate para Tas
conquisias, Asi ocurrié, por ejemplo, con las rieas tierras de cultivo de
\iguunos valles del oriente andino como el de Cochabamba, los grandes
ieharios de Hamas y alpacas de los seftores collas y lupacas del altiplano,
0a presencia de metales y de una poblacién con larga experiencia en
mictilurgia en cl noroeste argentino y el norte de Chile, Estas conquis-
hic expandicron Ja red caminera © impusieron formas incaicas de ex-
plomicion del trabajo, organizacion administrativa y modelos culcurales,
inf come Ta Leng
del impe
io, el quechua.
114 ef capitulo 10 yeremos con mas detalle el uncionamiento de este
Inperio que, eel momento de ta invasién europea, suftia transform
clones, pues ty Comunidades loc
los 4e-vesaun afectaclas por ln pérdida
84 Amnéxica aborigor
de las tierras mas productivas. cuyo usufructo habia pasado a la elite
incaica. Las exigencias de trabajo, cada vez unis pesadas, redueian la
mano de obra disponible para las labores comunitarias, al tiempo que
aumentaba el nimero de indiyiduos separades de sus comunidades y
alejados dle su tierra de origen
En ese contexto, no faltaron las resistencias y levantamientos, repri-
midos con violencia, ni los conflictos entre Los linajes reales cuzqueiios
que culminaron en una verdadera guerra por la sucesi6n entre Huas-
car y Atahualpa. Este conflicto deriyaba del funcionamiento de la clite
cuzqueiia, pues las tierras obtenidas por cada inca pasaban a su linaje 0
panaca, encargado de mantener el culto a la momia real; por ese motivo,
cl heredero debia conquistar nuevas tietras para dotar a su propio linaje.
Cuando Hudscar Hegé al poder, los dominios incaicos habian alcan-
vado sus limites ecolégicos; algunos intentos de conquista fuera de alli
fracasaron y, ademés, las grandes distancias @ las que debian despl-
nperio. Cuando
Hudsear buses limitar los privilegios de las panacas, el conilicto estallé
zaixe los ejércitos conspiraban contra la unidad del
con virulencia
@jércitos que se encontraban en el extremo norte del imperio (actual
Fenador), quien finalmente vencid a su rival, lo capturs y ordend su
gjecuci6n, Los ecos del conflicto atin persistian cuando Pizarro y Alma-
gro desembarcaron en la costa norte del actual Peri,
Los linajes rebeldes apoyaron a Atahualpa, jefe de los
En ese momento, también las fronteras del imperio eran escenario
de coniinuos enfrentamientos. En el norte, las pequenias jefaruras del
actual territorio ecuatoriano habfan opuesto tenay resistencia; para so-
mieterlas, el estado movilizé enormes recursos y contingentes humanos,
incluidas algunas poblaciones sometidas, de probada fidelidad al Inca,
que fueron desplazadas y asentadas como colonossoldados en ese te-
rritorie, Mas al norte, los senorios de 1a actual Colombia, entre los que
se destacaban los de los muiscas, unian a su capacidad de resistencia un
medio ambiente diverso y desconocido para los incas.
MMM a a a a aa
Atahualpa en Cajamarca
Al caer la tarde del 15 de noviembre de 1532, Atahualpa, supremo sofior
del Tawantinsuyu, avanzaba con una muttitudinaria cornitiva hacia Caja
onde lo esperaban extratios desc
mare nocidos, Su jale era Francisce
Pizarro, a quien, durante la marcha, hablan Yisitacio altos clignatarios do)
Imporio, El Inca lle llevadio en sue andas y #aniado ap gu tlane, aslonto
“América en el momento de la invasion europea 65
bajo. de madera emblerna do Poder. La numerosa comitiva, sus colondos
vestuarios y ricos tocados y adornos asombraron a los visitantes,
“la dalantera de la gente ~relata Xarez, secretario de Pizarro comenzé
a entrar en la plaza; venia delante un escuadrén de indios vestides de una
‘brea de colores a manara de escaquies; astos venian quitando las pajas
del suelo y barrisndo el polvo, Tras estos venian otras tres escuadras
vestidos de otra manera, todos cantando y ballando, Luego venia mucha
gente con ermaduras, patenas y coronas de ‘oro y plala; entre estas venia
Alebalioa [Atahvalpal on una itera aferrada de pluma de papagayos do
Muchos colores, guamacida de chapes de oo y plate.”
Guaman Poma dilpuja en su obra al encuentro anire Atahualna y Pizarro,
COMQVISTA
Fine
Texto: Francisco de Xerez, Verdadera relacién dle la conquista det
Peni, Madrid, Historia 16, 1985, pp. 110-111; iustracton: Gueman
Poma de Ayala, Ef primer Nueva Corénica y buen Gobierno, t. Il
edicion de John ¥. Murra y Rolena Adorno, México, Siglo XX, 1980,
lam. 882, p. 385, a”
|avextensa frontera oriental m
de la cuenca ama
reaba el paso de la regién andina a las
ritorio, el clima
erras baj Onica, En ese ilido,
los abundantes Iuvias y la cerrada vegetacion selviitica se convirtier
7
en obsteicutos exist i
tlvables para los ¢jércitos andinos, acostumbrados
Vattos amblentes, Vivian alll poblaciones belicosas que se dexplazaban
56 América aborgan
con rapidez a lo largo de los rios y Hegaban hasta los contrafuertes an-
dinos para realizar rapidos y violentos ataques contra los asentamientos
fronterizos. Los ms violentos, de lengua tupi-guarar
a quienes Jos incas Hams
como veremos luego.
Por tiltimo, en el sur, en la regién central de Chile, los ineas encon-
traron dura opesicién en Jas poblaciones locales, los reehe (“la gente
verdadera” o “los verdaderos hombres”) @ araucanos, que detuvicron cl
avance incaico en el rio Maule, La resistencia de los reche se vio favore-
cida por las caracteristicas de su territorio htimedo y boscoso, extrafio
para los inca
lidad, su organizacion social laxa, en que los linajes jugaban un papel
central, y la ausencia de un mando politico estable y centralizado.
eran los guerre-
ros awe,
ron despectivamente “chiriguanos’,
, asf como por sus asentamientos dispersos, su gran movi-
Las tierras bajas orientales de América del Sur
Las tierras bajas de América del Sur, al oriente de los Andes, ocupan
fcie y se extienden desde las cos
ra del Fuego. Cruzada por la mayoria de las franjas
s del
mas de das tercios de su sup.
be hasta Tie
icas, predominan en. ellas las extensa
Car
lin
: Hanuras formadas por
cueneas Huviales como las del Orinoco, el Amazonas y el Plata; al sur se
encuentra la vasta meseta patagdnica.
Pueblos de las tierras bajas tropicales y subtropicales
En las tierras bajas tropicales y subtropicales el elina es edlide; se ale
(ernan zonas de altas precipitaciones y areas secas, selvas topicales y
abanas, Los grandes rios y sus afluentes forman una enorme red por
han y movilizaban las poblaciones origi-
sobre stu
medio de la cual se comunic
ias. Aunque fue de poblamiesto temprano, poco se conoe
historia, pues la humedad y la selva perjudican la conservacién de los
materiales, lo cual dificulta sobremanera el trabajo de los arquedlogos
Hacia 1492, sus habitantes, diseminados a lo largo de selvas, bosques y
estepas, eran heterogéncos y se desplazaban con frecuencia por cl te
rritorio y hacia las tierras vecinas. Se reconocen, al menos, dos grandes
jones econdmicas:
adapta Jos agricultores, asociados at los grandes ros
yal bosque tropical, y los cazadores recolectores, que vivian principal
mente en las estepas interiores. Algunos cazadores fecolectores, sith en
Dargo, habian comenzado a ineorporar ocasionales privetioas horticolay
asus actividades.
América on 6! momanto de la Invasion europea 67
Agricultores del bosque tropical
La vida de los agriculiores tropiea
cién riberefia: asemtados en zonas forestales, vivieron y obtuvieron sus
les muestra una notable orienta-
principales medios de vida de los rfos mas importantes, que ademas
ban para comunicarse, migrar, guerrear y comerciar. Canoas ¥
piraguas fueron, por esos motivos, un instrumento fundamental para
su existencia, Su subsistencia, basada en el cultivo extensive en las
plinicies aluviales, utilizaba el sistema de roza o tala y quema, En sus
variedades amarga y dulce, la mandioea era el producto principal,
aunque también cultivaban mai dulces © batatas, mani, cala-
bazas, algadén y tabaco. La pesca en los rios y en el litoral atkintico
cra una fuente abundanie y estable de proteinas; la recoleceién y la
cua completaban sus recursos, Algunos grupos disponian también de
utiliza
> Papas
perros y patos domésticos.
le
Vivian en grandes casas levantadas con materi
de residfan grupos ligados por un linaje comin. Esas casas formaban
pobladas establecides junto a los rus, dotados de empalizadas. La es
perecederos, don-
tructura social era laxa; sus vinculos no superaban las afinidades eultu-
niles y lingiisticas, En sa mayoria estaban organizados en tribus, aun
qjue en algunas partes (el oriente boliviano, el curso medio ¢ inferior
del Amazonas, la costa venezolana y las Grandes Antillas) existian ya
Jstinas sociedades de jefatura,
Vupinamnbdes, gu
aranfes, avas 0 chiriguanos y shuaras fucron tipicos
ayricultores del bosque tropical. Guaranies y avas, emparentados con
Jos primeros, habluban una lengua del grupo mpéguarant y partici-
paban de un amplio desplazamiento de pucblos desde su tierra origi-
hal, on cl este del actual Brasil, al sur del Amazonas. Los guaranies se
Wwentaron junto a los rfos Parana y Paraguay, ¢ incluso alcanzaron Las
villas dol vio de la Plata; sus parientes ava avanzaron hacia el oeste y
Heytren hasta los contrafuertes andinos, donde atacaron la frontera
(lel imperio incaico, sas migraciones, impulsadas por ereencias cn
Whi Herne mejor de abundancia y paz (la Hamada “
Wiuinciaban las proteeias) eran sin duda respuestas a problemas de-
licos y econdémicos en su hogar original. Los shu
ra sin mal” que
ras, 0 jfvaros,
las cabezas de
cron sofisticados agriculto-
Hel oriente de Beuads
famosos por cortar y reduc
Jw enemigos pane usarkas como trofeos, fu
Hon y eficientes earadores.
88 Amerca aborigen
Za eT
Los tupinambées
Los lupinambées, lteraimente “los mas entiguos”, constitutan un conjunto
discarso de més de Un centenar de alcieas corcanas a la costa atiantioa
del acttial Brasil, Aunque con estrechos lazos culturales y lingtistioos,
esas aldeas eran independientes y a menudo estaban en guerra unas con
otras, Periddicaments migraban buscando nuevas tierras pues el cultivo
de roza, su principal actividad econémica, agetaba los suelos 'uego de
algunos afios.
Las aldees, como lo muestra el grabado, estaban formadas por grandes
casas rectangulares, regularmente entra cuatro y acho, construidas con
materiales perocibles -maderas, ramas y pala ubicadas en torno a una
gran plaza rectangular. Gada casa alojaba a un patrilinaje de hasta treinta
{arrilias nucleares, cada una con su propio compartimente y fogén en el
interior. Camo otros agr'cultores tropicales, fabricaban ceramioas y utiliza
ban profusamente le madera.
llustracion: Hans Stacen (c. 1525-1579), Warhattige Historia und besch-
relbung eyner Landtschafit der Wilden Nacketen... [Verdadera histaria y
descrigcién de un pais de salvajes desnuidos, feroces y canibales,
‘ene! Nuevo Mundo, Améica...] (1557); reproducido en Josephy, Alvin M.
(in) (ed), America in 1492. The World of the Indian Peoples before
Antval of Columbus, Nueva York, Vintage Books, 1991, p. 177 (por error
ol autor Io atribuya a Johann yon Staden). a”
tuado
Avnética en al momanio de la invasién europea 59
Cazadores recolectores de las sabanas tropicales y el Chaco
Otros pnehles conservaron su antiguo modo de vida cazador recolec-
tor. Organizados en bandas, vivian prineipalmente en estepas y zonas
escarpadas cercana fos. Lejos de los
grandes rios, a los que legaban de manera ocasional, los alimentos
eran en general escasos y su economia se orientaba al aprovechamiento
del mayor niimero de recursos disponibles, con gran dependencia de
plantas y animales. Su movilidad se ajustaba a la distribucién estacional
recursos: agrupados en macro bandas, permanecian durante un
Giempo cerea de Tos cursos de agna y luego se dispersaban en pequeiias
bandas para recolectar y eazar por los pastizales del interior.
Muchos pueblos del Gran Ghaco (norte de Argentina, oeste de Para-
guay, oriente de Bolivia) compartian este modo de vida, como aquellos
que hablaban lenguas de la familia guayeurtt, es decir mbayaes, pay
anaes, tobas © qom, abipones, mocoviesy prilagaes. Fl paisaje del Gran Chaco
ws a los cursos superiores de los
de esos
es duro y amenazante; la Hanura, arida; las lagunas y pantanos, forma
los deshordes de los rfos (Bermejo, Pilcomayo), alternan con,
monte cerrado; domina el clima subtropical con estacién seca, y el
dos pr
srano es la estacién Huviosa.
Guaranies y chiriguanos pereibfan al Chaco como un Ingar probibi-
dlo y despreciaban a sus pobladores; sin embargo, para los guaycurtées
era una tierra de abundancia, con mas variedad de alimentos silvestres
tales que el bosque tropical, Las semillas de 1a algarroba, secas y
inolidas, podfan consumirse todo el aio; fermentadas, se transforma
ban en chi
cha, una bebida csencial cn ceremonias y rituales, En los
istian numerosas variedades de
as con cogollos comestibles. Algarrobas y palmeras proveian ma
pantanos y junto a los grandes ros
palm
orias primas para fabricar utensilios necesarios para la vida cotidiana.
4 reyién era apta para la ¢
vay, durante la temporada estival, los rios
w colmaban de peces.
Ja recoleccién de vegetales regulaba todos los aspectos de la vida,
pues obli
haa los pueblos a migrar en un ciclo anual que marcaba
laces, La recoleceién de la algarroba reunia a las
sndlas en lugares fijos, donde se renovaban
el iamo de las acti
inculos parentales, se
wordaban mate
monios, se celebraban fiestas, bodas y grandes riuales
colectivos. Env la temporada de pesea, esos pueblos dejaban sus ter
Hos y se dirigian apresuradamente hacia los rios Bermejo, Pileomayo y
wvayguuay
Dowle temprano ef espacio chaquefio presencié desplazamientos
de poblacién, Sigloy antes que los ava, lo hicieron otros horticultores
60 América abvorigan
ama6nicos, quiza de lengua arawak, como los chané, luego sometidos
por Ios ava. Estos movimientos obligaron a desplazarse a quienes no
pudieron resistir 0 no aceptaron someterse, acentuando la movilidad
habitual. Fl territorio chaqueio sirvid, ademas, como conexién entre
las tierras andinas y las tierras bajas del litoral.
En contacto con pueblos cultivadores, algunos cazadares recolecto-
res incorporaron pricticas agricolas a su modo de vida, Hacia 1500,
varias de estas comunidades ocupaban enclaves mas 0 menos reducidos
yconvivfan con los agricultores tropicales. También es posible que algu-
nos migrantes tupé-gnaranies abandonaran parcialmente sus pricti
a8
agricolas al instalarse en regiones con condiciones adversas ¢ intensifi-
caran la eaza y la recoleccion, como habria ocurrido con los sirionos ©
mbia (“el pueblo”), en el oriente de la actual Bolivia.
Cazadores recolectores y horticullores de la Mesopotamia
Junto alos rios Parana, Paraguay y Uruguay (la llamada Mesopotamia),
grupos de carador
grandes rios incorporaron la pesca y adoptaron el use de canoas, con-
vivian con algunas tribus de horticultores amazénicos. Entre ellos se
encontraban los caigang, ubicados en Misiones, el interior correntino y
elsur de Brasil; los charriias, establecidos en la.costa oriental del Rio de
Ia Plata, en el actual Uruguay: y los querandies, que se extendian desde
el centro-sur santafesino y el norte bonaereuse hasta las primeras serra-
nias cordabesas. Entre los horticultores estaban los chend-timbties en el
Parana inferior y los recién Hegados guaranies, quienes, presentes en el
norte de Ja Mesopotamia desde el siglo IX, a comienzos del siglo XVI
se habfan asentado en el Uruguay medio, ¢l Parand inferior y el delta,
Ellos introdujeron practicas horticolas y la fabricacién de cerémica en-
tre algunos antiguos cazadores recolectores cercanos a los grandes rfos,
principalmente en el Parani medio y el delta de este rio
Los grandes tfos de la Mesopotamia constituyeron activas vias por
1500, con
itorio densamente poblado numerosas en!
s recolectores del interior, que al acerearse a los
donde circulaban personas, bienes y conocimientos. Ha
vivian en este te iades, a
veces en forma pacifica y en ocasiones involucradas en guerras y con-
la
region, como las que vivian en las selvas y bos«ues del sur brasileno, las
as
flictos, Estos pueblos mantenian contactos con poblaciones ajer
extensas Hanuras situadas al occidente, las sierras pampeanas &, incluso,
Tas ti
as altas del actual noroeste argentino.
Amérea en #l momento de la invasion europea 61
Los pueblos de las llanuras y mesetas meridionales
En las extensas llanuras y planicies que ocupan el extremo meridional
de Améri
del Sur, entre la cordillers andina y el Adantice, vivian, des
de varios milenios antes, bandas de cazadores recolectores que habjan
laptado s
del espacio
1 modo de vida y su cultura a las particulares condiciones
Cazadores recolectores de las llanuras
Hacia 1500, la Nannra pampeana estaba ocupada por bandas de cazado-
res recolectores cuyo modo de vida se habia transformado a lo largo del
dad
fundamental, se habia diversificado para aprovechar los recursos de los
tiempo, a los enales los enropeos Hamaron *f
pas”, La cava, ac
distinios dmbitos; en tanto, la recoleccion de vegetales tuvo especial
importancia en algunas zonas, como en el monte pampeano. Ademis,
se recogian moluscos terrestres 0 de agua dulce, y se pescaba en rios y
lagune
como los quer
dian capturarse lobos marines.
La Mlexibilidad de este modelo les permitié vivir en distintos medios y
, sobre todo entre grupos cercanos a los grandes cursos de agua,
andies. Finalmente, en la costa atkintica honaerense po-
hacer frente a los cambios ambientales. Organizados en pequenas ban-
das, se desplazaban a pie yacampaban junto a lagunas y cursos de agua,
siguiendo itineraries determinados por la distribucidn de los recursos,
tanto alimentici Numerosos bienes, materias
jos como materias prim:
primas eseasas u objetos de alto valor simbélico, aveces provenientes de
lugares muy alejados, cireulaban por el tezritorio pasando de grupo en.
grupo. Esos contactos se extendian hasta las ierras situadas al oeste de
los Andes, las sierras centrales, el noroeste argentina y el Chaco.
Cazadores patagénicos y pescadores recolectores fueguinos
AL sur del rio Negro, en Ia vasta meseta patagénica, vivian cazadores
recolectores conocidos mas tarde con los nombres genéricos de pate
wones o tchuelches, Aunque compartian los rasgos basicos de su modo
de vida, hablaban diferentes dialectos, reconocian los territorios pro-
pios de eada grupo y presentaban dife
encias en sus expresiones sim-
holicas, como pinturas rupestres, tabletas grabadas, pinturas realizadas
1 los manos de piel o quillangos, y pinturas corporales. Las variables
de dos grande
1s: los tehuelches del norte, o guénaken (mas
dialectales permiten afirmar la existenci
grupos
con
diferencias inte
tumbii
se Hamaron a sf misinos *pampas”), al worte del rio Chubut y
AL sur de ese rf, los tehuelches meridionates o chonerets, a quienes los
62, Amevoa aborigen
primeros visitantes europeos denominaron “patagones”. Las manifesta
ciones simbélicas expresaban In identidad étnica
Las grandes distancias y los aridos espacios interiores obligaron a sus
pobladores a concentrarse en los valles de los ries patagonicos y en
algunas partes de la costa, donde la presencia de agua hacfa posible la
vida. Los del norte fireron fundamentalmente cazadores terrestres, en
tanto los del sur combinaron Ja cava con la pesca y la recoleceion de
mariscos en la costa atlintica. E] guanaco y el Handd fueron fundamen-
tales; también se capturaban otros animales menores, como cl zorrino,
buscado por su piel, La densidad de poblacién, en general muy baja,
asi como la alta movilidad estaban determinzdas por la distribucién de
los recursos, los ciclos estacionalesy el movimiento de los animales. En
algunos lugares protegidos, como el valle del rio Chubut, se produjo
una importante concentracién de poblacién; las ofrendas unerarias
halladas sugieren diferencias de jerarquia entre los allt sepultados.
Mas alld del Fstrecho de Magallanes, en el interior de Tierra del Fuc-
go, los onas (selk’nani), emparentados con los chonecas, desarrollaron
iles similares. Eu cambio, en las islas y canales vecinos,
los yamanas (yaligashaga) y los alacalufes (kawésyar) representaban un
inode de vida especializado, adaptado a un medio marino frfo y riguro-
so, Tambi
formas cultui
1n denominados “canoeros’, ajustaron su vida a los recursos
del mar (recoleccién de moluscos, pesca con linea, caza de lobi
rinos, nutrias y aves), continuando,
ma-
aunque con variaciones, un modo
de vida que s¢
fiaban los recursos terrestres, animales y vegetales, que podian abtener
en las costas.
Las grandes canoas sobre las que virtualmente vivian, hechas con cor-
eras de arboles, y el uso del arpon fueron los elementos mas significa
vos de su cultura. En cada canoa, donde se trasladaba toda una familia,
ardia siempre un pequeno fuego sobre una base de ticrra y piedras.
Con las pieles de lobos marinos confeccionaban grandes mantos, guan-
tes y polainas para protegerse del intenso fio de la
remontaba varios milenios atras. Sin embargo, no desde-
én.
3. De la llegada al continente al surgimiento
de las sociedades aldeanas
Hace veinte mil afios, en plana época glacial, pequefios grupos
de cazadores que marchaban hacia el Este, siguiendo el mo-
vimiento de los animales de caza, atravesaron, sin advertirlo,
las tierras de Beringia, entonces un extenso puente terrestre
que unia el extremo nororiental de Asia con América. Muchos
milenios después, los descendientes de esos antiguos cazado-
res habian alcanzado e! extremo meridional del continente y,
en algunas zonas, habian transformado de manera radical su
antiguo modo de vida: esos cazadores recolectores se estaban
convirtiendo en agricultores aldeanos.
Los viajes de Cristobal Col6n, a fines del siglo XV, y las prime-
\s exploraciones castellanas durante los afios posteriores tuyieron un
profundo impacto en las mentes europeas: el universo se ampli mas
uli de donde Ja imaginacion medieval podfa haber supuesto y, « me-
dida que las puevas tierras eran conocidas, los europeos tomaron con-
Ciencia de que se hallaban ante un mundo nuevo (para ellos). Numero-
1s interrogantes se plantearon entonces. Los mayores y mas acuciantes
Quiénes er
Fes que ANto sé asemejaban a hombres y, sin embargo, tenian len-
w telerian a los habitantes de esas nuevas tierras.
n esos
Jus, costumbres y modos de vida tan distintos a los de Europa? Fran
tealinente Inumanos? Si lo eran, qué hacian en ese mundo aislado y
Jojano? Gane Nequiz
Rae
[01 actual tarritorio Maxicano ese inicio esta documentado en sitios como
valle drido ce Tehuacan @n Puebla, ta sierra de Tamaulipas al nordeste de
Mexico y ol valle le Oaxaca, En el actual Peri, los inictos del cutive
parson on ja Cueva Guitarrero (al norte del Callojén de Huaylas} y en
brigos y Cuevas de la region ce Ayacucho donde, al igual que en la puna
74 América aborigen
de Junin, mas al sur (Telarmachay), estén documentados los primeros
pesos de la domesticaci6n de camélidos, rasgo caracterisiico de los Andes
centrales. Es problable que otro nucleo independiente se deserrollara an las
selvas caidas sitvades ai oriente de la cordilora andine, a”
Los descubrimi
gunda tesis, aunque remontan sus inicios mas atrés en el tiempo. Le
hallazgos arqueolégicos en los actuales territorios de Meaico y P
mostraron que las primeras experiencia con cullivos son casi conten
poriineas de los primeros restos del Viejo Mundo. No habria habido,
pucs, tiempo suficiente para largos procesos de difusion.
ntos realizados en las tiltimas décadas respaldan la se-
u
Los inicios de la agricultura en Mesoamérica
En cl continente americano esos primeros testimonios de plantas cub
tivadas aparecen en el contexto de los cambios que se producian. a co-
mienzos de la era postglacial. En efecto, entre hace 7000 y 5000 a.C., los
pobladores del
la recoleccidn de vegetales silvestres, aunque habian comenzado a do-
mesticar al menos tres plantas: un tipo de calabaza, chile (aj
alle mesoamericano de Tehuacan subsistian a partir de
rea
yeast
te (palta). En Tamaulipas, los pobladores contemporincos vivian tam-
bién de la recoleccién de plantas silvestres, aunque cultivaban al snenos
dos tipos distintos de calabaza. En Oaxaca, 108 oeupantes de la cueva
Guili Naquitz dejaron, entre otros muchos restos vegetales, pequenios
frijoles negros y eascaras, polen y semillas de calabaza, fechados hacia
7400 a.0. Estos frijoles podrian ser silvestres, pero las calabazas marcan
el comienzo del cultivo en ese valle.
A partir de 5000 a.C,, el inventario de las plantas cultivadas se inere-
menté y crecié su participacién en la dicta. Los pobladores del valle de
‘Tehnacan incorporaron otros cultivos, entre ellos el maiz, que Megé a
ser el principal componente de la dieta mesoamericana y, a fines de
esta fase, alrededor de 3500 a.C., ya disponian de varios tipos de cala-
bazas, ajies, {rijoles, amaranto, aguacates y zapotes. En la misma época,
en Tamaulipas existian ya varios cultives: faltaba el maiz, introducido
muy tarde, pero habia calabazas, chile, frijoles y amaranto, Hallargos
aislados en otros sitios refuerzan este modelo general
Un milenio y medio despu
ya, en buena parte de Mesoamerica, la base de la alimentacién; ade-
iis, se afirmaba la tendencia al sedentarismo, se habia introducido
hacia 2000 a.C., el cultivo const
In cerdmica y se cultivaba el algodon, En is) mais alli de variantes
int
locales o diferencias cronolégicas, el proceso general muestra que, Was
Be la legadia al continente a surgimrisnio de tas sociedacies aldeanas 75
ti large perfode de aprovechamiento de los ancestros silvestres del
maiz, el frijol, ka calabaza y otros vegetales, los cazadores recolectores
del Tehuacan, Tamaulipas y Oaxaca, por nombrar s6lo algunos, empe-
2.von a eultivarlos, manteniendo patrones de alta movilidad. Al princi-
piv, se tataba del complemento de una dieta basada en la recoleceion
le vegetales y, en menor medida, de la caza. Luego, el cultivo ocupé un
lugar cada vea mas importante y se acentud la tendencia a establecer
semtamientos estables. En ese contesto, la agricultura ya era capaz de
propiciar una activa vida en alde:
Los inicios de la produccién de alimentos en los Andes centrales
Vn elactual Peri, los hallazgos realizados en la Cueva Guitarrero (ea un
pequeto valle al norte del Callején de Huaylas) y en algunos abrigos y
‘uevas de la regién de Ayacucho muestran que, hacia 7000 a.C. y quizas
Niles, sus Ocupantes ya cultivaban. En Ja primera s¢ obtenian porotos y
\\( hacia 6500 a.G,, aunque es posible que los cultives existieran desde
\I menos 8000 a.C. Ademis, los ancestros silvestres de estas especies son
tiativos de las cilidas y hrimedas laderas boscosas orientales, de donde
deben haber sido traidos a la sierra.
8 Ayacucho, los primeros testimonios de cultive, algo mas tardios,
de la cueva Pickimachay, donde se hallaron, junto a huesos
ile animales y abundantes semillas silvestres, cascaras de calabara, se-
inillis de quinoa domesticada y vapallo comin. Al parecer, también
Ww dlieron entonces los primeros pasos hacia la domesticacién del euy
# conejito de Indias, Hacia 3000 a.€., los pobladores de Ayacucho ya
‘ilivaban algo de maiz, papas, calabazas, frijol comin, Iicuma, quinoa
) probablemente coca, Ademas, utilizaban plantas silvestres y comian
Hanne de cuy, ciervos y camélidos americanos.
probable que algunos de esos camélidos estuvieran ya en proceso
de domesticacion, un rasgo que diferencia a Ta regién andina de Mesoa-
Heri, Las Investigaciones realizadas en abrigos rocosos ¢
1) an a Junin, como Telarmachay, indican que, hacia 40000 a.
Hine y quiziis alpacas eran mantenidas en recintos © corral
Jaalta puna
, lla-
ee
Tolarmachay y la domesticacién animal en los Andes
1 4500 metros de
NIH, 1o8) CAzAelOFAB que, entre hice 7000 y 7000 altos, visltaron a:
Fr Folarmachay, abtkyo rocose on ta puna ce Junin,
jonalmente ol ugar dejaron gran Ganticlacl di restos ORaOR Al COrnIINEO
76 Amérea ahorigen
los camélidos salvajes representaben casi el 65% de la caza, pero esa
proporcién escandis y, hacia 2500 a.C., constitula casi un 90% entre
ajemplares salvajes y domésticcs. Los restos exhiben una especializacién
en In cava de camélidos, més gregarios y con movilidad més recular, ha-
bbitos que faciltaban su captura y caza, Ademis, controlando la cantidad
de piozas cazadas y protegiendo a hembras prefiadas y animales jOvenes,
los cazadores se aseguraban una fuente raguar de alimentos.
Luego, abruptamente, aumentan los restos de individuas muy j6venes ©
incluso fetos, tal vez porque, capturacios y mantenidos en corrales, los
camélidos més jévanas eran los mas afactacos por e! hacinamiento y la
falta de higiene, Por tilimo, el hallazgo de restos de alpaca y llama,
especies domésticas, que datan de 4000 2.C. aproximademente, sefala
gue el proceso de domesticacién se habla cempletado casi en su
totalidad. a”
Hasta entonces, los pobladores que habitaban las altas planicies (a ve-
ces a mas de 4000 metros de altura) todavia eran esencialmente caza-
dores pues, salvo algumos tubérculos, escaseaban los recursos vegetales
comestibles. Alli, la vida humana habia dependido de la caza de mami-
feros salvajes como vicuiias, guanacos y larucas 0 ciervos andinos. Tras
varios milenios de convivencia con esa fauna local, los tempranos caza-
dores avanzaron en la domesticacin de unas pocas especies, como 1
cuy y camélidos del género Lama, llama y vicuiia, por lo que finalmente
s¢ convirtieron en pastores. Asimismo, es posible que las ticrras altas
ente de domes-
licacién de esos animales pues, en la vertiente occidental de la Puna,
en el curso medio del rio Loay en sities ubicados al norte de San Pedro,
de Atacama, existen indicios de practicas de pastoreo y domesticacién,
que se ubican entre 5000 y 3000 a.C.
En Ios valles costeros del Perti, en cambio, las primeras experien=
cias horticolas tuvieron ugar mais tarde que en la sierra, quizi desde
los inicios del cuarto milenio antes de ©:
comunidades centradas en ¢] aprovechamiento de los recursos del
mar, Aldcas de pescadores y recolectores de productos marinos apro:
vechaban las tierras cercanas a los rios (y la humedad dejada por las
crecidas) para cultivar vegetales que reforzaban la dieta, No obstante,
fueron los productos del mar (peces, moluscos y mariseos, aves ym
meridionales hayan sido también un niicleo independ
isto, y en un contexto de
miferos marinos) los cuales, al brindar una provision segura, abum
dante y estable de alimentos, hicieron posible la temprana sedentart
vacidn de estas comunidades,
De la tegada of continente al surgimionto de las sociedades aldeanas 77
Este modo de vida se vuelve evidente en un conjunte de aldez
ida se remonia, en algunos casos, hasta alrededor de 5000 a.C.
Las mas conocidas son Paloma y Chilca, en el valle de Chilca, en la costa
cemiral del actual Pert. Bl crecimiento del cultive que
la costa a partir de 3000 a.C, se vinculé con la expansién del algod6n,
destinado principalmente a fabricar cordeles y redes que permiticron
intensificar la pesca. Igual funcién cumplié la del cultivo de la calabaza
Vinatera © mate (Lageraria vulgaris) que, una vez seca, era empleada
como flotador © boya.
caste
vas, cuya
verifies en
aA Tae ae
La aldea de pescadores de Paloma
En al vale de Chilca, la elisa de pescadores de Paloma lego a cubrir
une superficie de 15 hectérees. Ocupado desde ©, 5000 a.C. como.
‘campamento transitorio, devine pronto en asentamiento secientario y so
mantuve durante casi cuatro milenios. E) mar fue su princtoal fuente de
alimentos. Pequefios pescacos, como enchoas y sardinas, ecupaban un
lugar central en la dieta y para obtenerios elaboraban de redes, lineas, pe-
883, canastas y anzuelos. En las lomas recolectaban vegetales -aigunos,
eran usados como combustibie-, cazaban pequefios animales y recogian
caracoles de tlerra. Mas tarde, llegaron a praotioar algunos cultivas, como
pototes y dos tipes de calabazas, uno de los cuales, la calabaza vinetera,
servia pare hacer flotadores para las redes de pesca.
Luo viviendas ¢o la aleioa ~llegé a tener unas 100~ eran simples, redonclas
y.6n forma de cuputa, construick
) haces de juntos sujetos a un mar-
60 do Gahas 0 varas Curvadas qUO 80 Liniar en la parte superior, a veces
78 Amarka aborigen
suplerentado con costilas de ballena, Esas casas servian como habita~
cién y también como lugares de entigrro para los mismbros oe la famniia
llustiacién: Daniéle Lavalléa, The Fist South Amencans. The Peoping of a
Cantinent from the Earliest Evidenceo High Culture, Salt Lake City, The
University cf Utah Press, 2000, fig. 18, 2, p. 128. iF
En sintesis, atungue con caracteristieas propias, al igu
] que en el Viejo
Mundo algunas regiones americanas vivieron un intenso periodo de
experimentacién agricola que se prolongé a lo largo de tres cuatro
milenios, Durante ese tiempo, se incrementé el mimero de cultivas,
aumenté sn incidencia en la dieta, se lograron las primeras especies |
bridas y, en Ia
ticacién de las llamas. Sin embarge, hacia 3000 a.C., la agricultura atin
era una actividad secundaria y, quiza con excepcidn de la costa peruana
(donde los recursos marinos eran abundantes y estables), todos esos
grupos practicaban alguna forma de nomadismo estacional.
La época anterior a 3000 a.C. parece haber sido un verdadero perio-
do de transicién en Ia evolucién que conduce de las bandas de cazado-
res recolectores a las comunidades aldeanas neoliticas. La ceramica,
asociada al neolitico, estuve ausente durante casi toda esa époea, aun-
que es probable que ya se Ja fabricara en las ticrras bajas de la vertiente
oriental de los Andes. Los primeros testimonios datan recién de la se-
gunda mitad del cuarto milenio antes de Cristo en Valdivia, Ecuador y
cn la costa colombiana del Caribe
tierras andinas centro-meridionales, se afirm6 la domes-
La vida de las comunidades aldeanas
Como resultado de esos procesos, hacia comienzos del tercer mile
nio antes de Cristo vivian en distintos medioambientes de Mesoamerica
y los Andes centrales comunidades que basaban su subsistencia en la
produccién de alimentos, Unas eran ya sedentarias; otras estaban en ca-
mine de serlo, Ocupaban aldeas © caserfos permanentes o semiperina-
nentes y, aunque a veces debian migrar debido a sequias 6 agotamiento
de las tierras, por ejemplo, permanecian la mayor parte del aio en un
ia cos!
mismo lugar. Una excepcidn eran las comunidades de peruana
yel norte de Chile que desde tempo atras vivian en aldeas permanen.
inquie su economrfa se basaba en los productos deb iat.
Mas mumeresas que las bandas de eazadores recole
tes
tores, esas comit
nidades agricolas
vez pasaban de unos pocos miles de personas; no
habia diferencias sociales
significaiivas, sal
» Jas vinculadas al prestigio
De ta legac al
ntinente el s
Lrgimiento de las sociedades aldeanas 78
personal, y carecian de organizacién politica centralizada, Las relacio-
hes de parentesco, fundamentales en su organizacidn social, definian el
Jugar del individuo respecto a los dems
sus obligaciones y derechos. Los lazos derivados de matrimonios entre
miembros del grupo, asi como
inicimbres de distintos linajes y comunidades regulaban relaciones, le~
yilimaban vineulos y alianzas, facilitaban Ia circulacién de personas y
tacian posible el funcionamiento de redes de intercambio que vineula-
hun distintas regiones.
Aunque todas compartian un modo general de vida, exist
fan impor-
antes diferencias. Los asentamientos agricolas, a diferencia de los ca-
nudores, tendieron a radicarse en ambientes especilicos donde tenian
wus viviendlas y sus tierras de cultivo, usando los alrededores para cazar y
jecolectar. Se vieron asi compelidos a adaptarse a un medio particular,
(inn cavacteristicas y recursos especificos, lo cual generé diferencia
We los habitantes de los distintos ambientes. Junto a los rasgos del me-
iio, la facilidad de comunics
j\yaron un papel central en tal diferenciacién. De €
(lependié ta centralidad de cada actividad econémica, el caracter de
as agricolas y del uso del suelo, el modo de asentamiento y el
ilo de wutonomia econdmica.
sen-
ciones y el acceso a redes de invercambio
sas circunstancias
lin pricti
i desarrollo de ciertas técnicas (algunas, ya conocidas, fueron perlec-
vas, y surgieron otras nuevas) cambi6 la vida de esos aldeanas, Se
ri bien
bn entonces
de mejor calidad a partir tanto de materias
jitimas locales como importadas. Tales piezas eran utilizadas para uso
Homestico © para actividades rituales y ceremoniales. Asi, se extendié el
jilinicnto de los artefactos de piedra, se desarroll6 la alfareria, se mejor
Hon hi cesteria y el hilado, el trabajo de la madera y el hueso, y los textiles.
11) aunbas regiones, la diversidad medioambiental brindaba gran va-
Hidud de recursos, pero, debido a su desigual distibucién, era diffeil
i"
froplo Iudbitat, por lo que fue necesario buscar en otras partes pro
scindibles 0 proveerse de ellos mediante intercambios. El
Jieiemenio de kt poblacion, el ereciente sedentarismo y la adaptacion
Jay Comunidades sobrevivir sélo con los bienes obtenicos de su
ductox impr
\ nedios ecoldgicos espeetficos acentuaron esta necesidad, y se inten=
dilico ln cinculacion de productos, Esta extensién de las redes de in-
feHaimibio genero una intensa dindmica cultural, pues con los bienes
ijeuluban ideas, téenieas, ereencias y pricticas sociales,
Hi conocimiento Gaunque incomplete ¢ indirect) de las ereencias ©
nes materiales y de
{ileus clo exo» aldeanos debe inferirse de sus expres
Ji Weatimonioy de sus etividades vituales y ceremoniales: los entierros
80 America anarigen
de los muertos, los abjetos usados en tales pricticas, las caracteristicas
de los lugares en que se realizaron, En un mundo social dominado por
lazos derivados del parentesco, los rituales
0. Ast oct
las relaciones familiares y los
y ceremonias tenfan lugar, ante todo, en e) simbito domés
rria con las practicas vinculadas al mundo de los muertos, expresadas
en tumbas ¢ inhumaciones, EI cuidado en el tratamiento de los muertos
se relacionaba con el culto de los ancestros o antepasados, prictica an-
tigua y muy difundida, vinculada a la vez con la importancia del paren-
tesco como artieulador de la vida de las comunidades, y garante desu,
unidad y continuidad.
4, Los inicios de un nuevo orden social
(c. 3000 a.C.-800 a.C.)
Desde el afio 3000 a.C. aproximadamente, el avance dela pro-
duccién de alimentos, el aumento sostenido de la pobla
y el afianzamiento de las aldeas impulsaron el surgimiento de
una nueva forma de vida denominada “neolitica” en los Andes
centrales y en Mesoamérica, Los hombres afirmaron sus co-
nocimientos y el control sobre el medio ambiente, generaron
nuevas relaciones de produccién y consolidaron formas mas
complejas de vida social y cultural. En ese largo proceso se
desarrollé la especializacién econémica y emergié la desigual-
dad social.
En este periodo, de manera paulatina y con diferencias lo-
wiles y regionales, la produccién de alimentos ¥ la vida aldeana se fir
cu los Andes centrales y en Mesoamérica. Ambas regiones (en
delane escenario principal de nuestra historia) se definievon come
handles areas culturales, esto es, vastos espacios donde una poblacin
\leana6 formas especificas de vincularse con el ambiente, de asentarse
J Wilizar los recursos, de relacionarse entre sf y con otras poblaciones,
ile yor, percibiry representar la naturaleza, el mundo de lo sagrado y la
Vida social y politica
Las earacter
slicas geograficas y medioambientales de cada regién
ayuudan ae
plicar algunas cuestiones centrales de sus historias. No obs-
lades y absticulos,
hombres no cran sujetos pasivos; aprovechar sus recursos 0 superar
tuar sobre él y para eso era necesario cono-
cidn eficien-
(os, Ant, la velacin de Jos hombres con su entorne puede caracterizarse
Hic, aunque ese medio ambiente ofrecia posibilid
shaticulos implicaba
cotta, aleanzar techologias adecuadas y formas de organi:
cone dialéetica,
82 América atirigen
Mesoamérica y los Andes centrales:
espacios de diversidad y contrastes
scenarios de u
Mesoamérica y los Andes centrales fueron los rico
proceso histérico que condujo a la conformacién de formas comple-
jas de organizacion econémiea, social y politica, al avance del conoci-
miento y a la claboracidn de sofisticados sistemas simbéticos. La prt
mera, que abarcaba gran parte de los actnales México, la totalidad
de Guatemala y Belice, y parte de Honduras y El Salvador, ofrecia
paisajes imponentes dominados por clevadas mesetas y grandes vol
canes nevados, donde terremotos y eataclismos volednicos eran algo
cotidiano. La segunda, los Andes cenuales, constitufa una larga franja
paralela al Pacifico que cubria la porcién de la cordillera andina del
extremo sur de Ecuador, Perti y Bolivia. Region de profundos contras-
pr
pas, selvas, arenales, Lagos con rica fauna, lagos de sal muertos, valles,
grandes rfos ¢ inmensas cordilleras, cuya combinacién conferia a ¢ada
tes ambientale:
entaba un verdadero mosaico de bosques, este-
parte su peculiar identidad
Los hombres y su ambiente
La vida no fue facil en estas regiones, La mayor parte eran momtaiias ¥
altas planicies donde las tierras cultivables escaseaban, se extendian de
modo desigual y estaban expuestas al deslave yla erosion. Las altas mon-
tanas detenfan las nubes cargadas de humedad y provocaban la desi-
gual distribucién de las Huvias: el agua, exigua en muchas partes, era
exeesiva en atras, por ende, las inundaciones resultahan tan peligrosas
como las sequias. Cada porcion de tierra apla debia ser trabajada con
esmero; debido a ello, la agricultura se desarrollé a través de complejos
mecanismos tecnoligicos y sociales para aprovechar la mayor cantidad
de especies, aumentar su rendimiento a través de ta hibridacion
tierra cultivable mediante terrazas o andenes, campos clevades y ca-
crear
mellones, controlar el agua a través del riego, y regular y organizar el
acl cultive y la cjecu
agua era primordial: un arroyo o un pozo constitufan la diferencia
Gn de estas obras,
trabajo colective pa
E
entre la abundancia y el hambre; las fuentes de agua, cocic
has por
quienes no las tenfan, eran ferozmente defendidas por sus poseedores.
En las tierras altas, las corrientes de agua dependian del deshiclo de
las montaas cercanas, y las escasas Huvins, reducidas al verano Centre
mayo y octubre en Mesoamérica; entre noviembre y abril en tos Andes) ,
S610 permitian una covecha anual. EL rego, aun a pequena escala, re
Los iniolos de Un nueve orden social 88
sultaba fundamental y, aunque ka configuraciin del terreno y la falia de
grandes ries permanentes limitaron el desarrollo de ingentes sistemas
hidraulicos, pequeios diques y canales se extendieron por doquicr, lo
al permitid que se obtuviera mas de una cosecha anual, Sistemas mas
grandes solo fueron posibles cuando surgieron estados capaces de dis-
poner, controlar y organizar grandes contingentes de mano de obra
Fn cambio, en las ticrras bajas oricntales, es decir, la extensa lanura
costera del golfo de México y el piedemomte andino cereano a la cuen-
ca amazéniea, Ia existen
de grandes rios y las abundantes Iuvias vol
vian innecesaria la irrigacién: el problema aqui era el exceso de agua,
no su carencia.
Ambos territorios mostraban fuertes contrastes y multiples paisajes
que delineabaa un complejo mosaico. Leves cambios en el clima, los
suclos o Jos accidentes del relieve determinaban la formacion de distin-
tos ambientes y nichos ecolégicos, a veces en un mismo valle. Esa yarie-
dad contribuy6 a la cohesién social; ninguno, salvo quizas en algunas
sonas de la costa peruana, podia ser autosuiciente, y los intercambios
Nicron esenciales desde los comienzos de la vida aldeana, a partir de lo
cual se formaron vastas redes de cireulacién que ya funcionaban en el
segundo milenio antes de Cris
to, Por ellas circularou hombres, produc-
tox e ideas; de hecho, la unidad cultural de ambas dreas se for} a partir
lemprana integracién.
1 ambas regiones, las tierras al
fueron el eje onganizarior del te
Wvitorio. AUF estaban los principales bolsones de poblacion y, excepto
Ignos centres costeros en Pert y las ciudades mayas de las tierra
Mesoamé:
ica, en ellas estuvieron también los grandes centros de la
Mieka social y politica; Cuicuileo, Teotihuacan, Xochicalco, Tula, Cholue
|i, Tenochtitlan, Monte Alban, Mitla y Kaminaljuyit en Mesoamériea;
Chayin de Hudntar, Pueara, Tiwanaku, Wari y Cuzco en los Andes,
joamérica
Hes alas mesetas articulaban kas distintas partes de la region. La pr
Hien, kv meseta central, fue Ia de mayor relevancia eeonémica y poli
Hint Su imagen recuerda las piramides que construian sus pobladores:
(un alir plataforma por encima de tos 2100 metros de altura, que
Incluia las cuencas de Tohiea, México y Puebla, descendia en escalo-
08 y $e profonguba hacia el norte en una inmensa planicie arida, La
ruienca de México, corazén de este bloque cent
(
estaba ocupada
1) Grn HisteMA hreustre que, fUALO con las erras vecinas, susten
#1 HuMeroML pablacion, Alrededon, en una menor
cubiertas de pinos, sus lagos y lagunas, las tierras mas himedas y c
das de Jalapa y Orizaba, y las mas calientes de Morelos formaban los
escalones que condi
costa del Pacifico.
‘Alsur de las cuencas de los rios Balsas y Papaloapan se encontraba ka
meseta del sur de México, en ka actual Oaxaca. Con un espacio domi-
nado por montaias aridas y suclos polvorientos que recuerctan paisajes
lunares, sdlo el valle de Oaxaca disponia de tierra suficiente para una
agricultura intensiva y para el desarrollo de aglomeraciones urbanas.
Monte Alban, en el centro del valle, fe el nticleo politico y cultural de
a region, y uno de los mas grandes de] mundo prehispanico.
Mas alld del istno de Tehuantepec se encontraban las tierras altas
fan a la franja costera del golfo de México y a ka
meridionales. Alli se elevaban las montafias que, con sus Tladeras cue
biertas de pinos y sus temperaturas més frescas, atravesaban Chiapas y
Guatemala, encerrando valles regados por arroyos, rfos y abundantes
Ikuvias invernales, donde nacian algunos grandes rios como el Motagua
yel Usumacinta, que Hevaban sus aguas al Auk
Distintas e
atravesada por rfos lentos y caudalosos, que inundaban las tierras for
mando pantanos y manglares. La del Pacifico, angosta y seca, estaba
cruzada por rios torrenciales que provenfan de las montaiias vecinas,
tico.
‘an las Ilanuras costeras. La del golfo, ancha y Huviosa, era
En el sudeste, las tierras bajas formaron Ja Peninsula de Yucatin, Su
clima es seco en el noroeste, pero las Iuvias aumentan cuando se avan-
za hacia el sudeste; la vegetacion de matorral cede el lugar al bosque
Uropical htimedo, Hacia el sur, una franja de selva cilida, Iuviosa y pan-
tanosa se prolonga hasta las estribaciones de las montaiias de Chiapas
y Guatemala,
Los Andes centrales
De noreste asudeste sc extienden tres subregiones paralelas, a modo de
franjas: la costa, angosta faja desértica junto al
dillera (los Andes propiamente dichos), por tltimo, al este, la selva 0
montaia, hiimeda y cilida, ligada a la cuenca amazén ver
dadero eje del mundo andino, es un complejo conjunto de montaias,
cifico; la sierra 0 corm
a, La sie
mesetas, cordones monta
sos discontinuos y altos picos nevados, Ei
ella nacen numerosos rios: los que llevan sus aguas al Pacifico labraron,
su ladera occidental; los que bajan hae
les y candalosos (Maraion, Huallaga, Ural
Largow y profiundos vallen en su ver
el Hlano amazénico, mas gran
ay Maan
ro) abrieron,
Los inicios cle un nuevo orden social 85
Una extensa planicie © pune, de clima frio y paisajes abiertos, ocu
po las partes mas altas de la sierra, elevandose en el sur a mas de
1000 metros. Diferencias de humedad y de vegetacién caracterizan a
a puna huimeda, al norte, de la puna seca y de la puna arida, al sur
casi un. verdadero desierto. En la parte alta de Jos valles andinos (la
eshaa) templados y con Tuvias concentradas entre noviembre y abril
ye encuentran las tierras mas fértiles y mejor regade
. i”
Poco después, hacia 2900 a.C., aparecié Caral, también en el valle del
rio Supe, aunque a unos 20 kilémetros de la costa. Tres sighos mas tarde
conformaba un imponente conjunto de estructuras ceremoniales, don-
de se destacaban cinco grandes plataformas piramidales y dos plazas hun-
didas circulares, ademas de conjuntos residenciales formados por casas
con habitaciones interconectadas entre sf (alguna de las cuales sirvieron,
como talleres), con muros angostos de caiias entrelazadas recubiertas
con barro, Entonces en el valle de Supe, aclemas de Aspero, existian ocho.
grandes sitios con arquitectura monumental, que mantenian contactos,
compartian practicas religiosas y formas de organizacién.
inne ee ee ee ee
La Pirémide Mayor de Caral
Estructura piramidel escaloneda de 180 por 160 metros do base y 28 de
altura, tiene une plaza circular adesada a su fachada. Una larga escalera
ne la plaza circular con la pirémide y permite alcanzar la cima, donde
s@ encuentran varios recintos. El atrio, que permite el acceso al recinto
Principal, ubicaco en la parte més alta, muestra an sus paredes peauerios
Nichos. El recinto del altar del fuego sagrado, que aparece en otras pird
mides, era una habitaci6n pequeria:
Se incinaraban pequeitas ofrendas: semillas y otros vegotalos, valves da
WW, NUN pozo abierto an el suelo,
ios de un nLeve orden social 89
moluscas marinos y te'es ce algodén. Pocos participaban en esos ritua-
les; en la plaza, en cambio, clebe habierse congregado un consideravie
nfimero ole personas. En estas reuniones, la musica constituy6 un impor-
tante medio de expresion; se hallaron flautas decoredas con disenos cle
monos, serpiontes y cOndores. La ilustracion muestre: la plaza circular y, al
fondo, la pirémicie con su escalera,
Opinion, 0. 33).
Jas dimensiones y complejidad de Caral generaron debates sobre su
viganizacién social y politica, Caral era, sin duda, una sociedad mas
‘ompleja y con alguna centralizacién en la toma de decisiones, pues
dle ot modo Ja construccién de tales estructuras habria sido dificil
\ytmos kt consideran una sociedad plenamente urbana, con wna or
junizweion esiatal, aunque esto parece exagerado pues los hallazgos
hw evidencian uma profunda especializacién econdmica, ni divisiones
wi iales bien reconocidas, ni una organizacién politica cocrcitiva. Para
ition, el cartcier religioso de sus monumentos senalaria que algunos
apoyados en creencias religiosas, ha-
IWunalquitide prestigio y podfan tomar decisiones centralizadas.
Hacia mediacos del milenio, a diferencia del resto de la regién andi-
(486 ballaban en el Norte Chico mis de 25 grandes centros localiza-
interior de los valles, lejos le
Monumental, aunque ta cersimica estaba atin ausente, Ma
dle fall ef milenio, aparecieron algunos contros con arquitectura
ndlividuos, quiz jefes de lina)
fa costa, todos
1 arquitectura
de, antes
Monumental fuera de ext regidn, Unto en la.costa come en lav tierra
90 América aborgen
altas, Dos de ellos fueron emblemsticos del fin del milenio: El Par
en el valle del rio Chillén, cerea de Lima, y Kotosh, en la sierra, cerca
de las nacientes del rio Huallaga,
FI Paraiso fue uno de los mas grandes. En su construccién, comen-
zada hacia 2000 a.C., se emplearon cien mil toncladas de piedra can-
teada; fue reconstruido y modificado en varias ocasiones. Ocupado
durante siglos, su poblacién debe haber si
tamaiio de los basurales encontrados, La alimentacién provenia princi-
palmente del mar (en particular, peces pequerios), aunque también se
cultivaba y recolectaba en las riberas del rio; en Ja planicie vecina erecta
elalgodén, usado para hacer redes y lineas para pescar, y para confec-
cionar tejidos simples.
iso,
lo numerosa, dado el gran
BAAR AR ABABA
La unidad | de El Paraiso
Es al adificio ma
nocicio de este sitio, uno d
los mayores de la 600a.
Esta situado al sur de una extensa plaza flanqueada, al aste y el oeste,
por dos largos monticulos. Se trata de una plataforma pequefia, de cuatro.
niveles, excevacia y restauraca hace ya tiempo. El acceso a los cuartos
de su cima s¢ realizaba por dos escaleras. La mas larga conducia a une
camara pintadla de rojo, con un espacio rectangular hundido an su centro
y cuatro pozos circulares en cada esquina. Estos pozos estaban llenos
con carbén y todo el piso del patio rectangular habia siclo quemado. Esta
camara debi6 estar dedicada a rituales del fuego sagrado, que incluien
la quema de ofrendas. Por sus pequeies dimensiones, el accaso a esas
rituales dabid estar reservado @ pocas persons. La ilustracion muestra
na vista del piso de la camara roja, con su patia hundido y sus fogones
circulares.
ustracién:
directa, Se inicié
entonces una época de inestabilidad, competencias y desequilibrios,
con mareada tendencia a la concentracion de la poblacién en grane
des centros y una proliferacién de instalaciones defensivas, estratéy
0 de caracter abiertamente militar, conocidas como “pucara”, términ
quechua cuyo significado literal es fortaleza.
ac
1 de Tiwanaku tuvo profundas re-
dades socigpoliticas sufrieron el cambio de maner
El fin de las formaciones clasicas
y los inicios del Posclasico en Mesoamérica
Hacia el aio 650, comenz6 en Mesoamérica una época de caos y tity
bulencias, Intensos movimientos de poblacién generaron serios ¢0!
flictos y, aunque numerosos clementos de las antiguas civilizacion
perduraron, las formas de vida se tansformaron y surgieron mu
simbolos ¢ ideas religiosas. El ritmo de esas transformaciones varié
cada region: mientras las ciudades mayas aleanzaban su més alto
plendor, en los siglos VITy IX, Teotihuacan entré en decadencia hac}
650; un siglo mas tarde, sus grandes monumentos fueron quemados
destruidos. Aunque la cultura tcotihuacana sobrevivié algiin tiemp
la ciudad perdié su hegemonia y fue abandonada por una gran pat!
de su poblacién, Poco después, la crisis aleanzé a Monte Albin qui
aunque logré sobrevivir, cedié gran parte de su poderio a otros c#
tros del valle. i
El colapso de las sociedades urbanas clasicas "
Los estudiosos debatieron con pasién los motives del colapso de I
sociedades urbanas mesoamericanas, en especial en el mundo may
en Teotihuacan, Se discutié si el abandono fie consecuencia de ph
blemas internos (luchas entre facciones de la elite, sublevaciones at
pesinas), si resulté de invasiones externas, en especial desde his eth
del norte, 0 si estuvo vineulado ¢
guierras entre tos distintoy esta
‘También se apel6 a fen6menos de largo plazo, como catistrores nat
les y ecoldgicas, os decir, terremotos, agotumientos de lox suelox por
Integracianes regionaige y expariencias imperiales 193
sobreexplotacisn y largos ciclos de sequia, Sin embargo, las respuestas
dladas estan Igjos de ser satisfactorias y todavia resulta imposible recons-
\vuir la secuencia completa de los hechos.
El proceso fue, sin duda, mais complejo de lo que se creia: es proba:
ble que haya sido resultado de la convergencia de miihiples factores. En
este marco, se presume que, en su dimension econémica, esas grandes
construcciones politicas eran “gigantes con pies de barro”, Esa debi
lidnd derivaba de una falta de progresos tecaologices (Ja agricultura
habia cambiado muy poco en siglos) que permitieran, entre otras co-
wis, kt puesta en exploracién de nuevas tierras, en tanto la carencia de
medios adecuados obligaba a Uasladar los bultos sobre los hombros, lo
cual volvia dificil y costoso el wransporte de productos de lugares lejanos
ante la pérdida de fertilidad de las tierras. Por eso, los intcrcambios se
limitaban en general a objetos suntuarios o materias primas de poco
peso y volumen, y de gran valor.
Feta situacion fue grave para los grandes centros urbanos, que reques
Hian enormes cantidades de alimentos y otros productos basicos para
§\v abastecimiento. La imposibilidad de satisfacerlo generaba tensiones
sociales, debilitaba al sistema y lo exponia a presiones externas, acen=
tuando el desequilibrio entre las demandas urbanas y la capacidad pro:
(uetiva de las tierras vecinas. Entonces, se volvié necesario controlar
vez iniis lejanas y, por lo tanto, més dificiles de manejan, lo
aba las resistencias y rebeliones. Ademas, esas tierras periféri
(ys eran Las mes expuestas frente a los grupos merodeadores en las {ron
Jonas, un factor constante en Mesoamérica, como lo indica la inurusiGn
Horna ca
que fel
le cendmicas extra
as y mas toscas,
Los especialistas propusieron incluso la existencia de levantamientos
y febeliones de campesinos, hipétesis que es preciso evaluar con pre:
(uiciGn para evitar trasladar al pasado ideas y categorias cel mundo oc
‘idlental contemporinco, F
difieil concebir la existencia de movimien
de este tipo ¢
sociedades donde el desafio a las jerarquias sociales
/stublecielas habria constituide una provocacién a los mismos dioses, ya
{ie €8 el mundo mesoamericano, las distinciones sociales y el poder
§o inentaban en ki relacién privilegiada que sciores y elites mantenian
son las divinidades, En verdad, las tensiones incidian sobre ellos de
Hin Lorma, y se ponian de manifiesto en la pérdida de confianza en ba
Wliciencia de! sistema o el abandono de las tierras, por ejemplo.
bio, ex mas probable que {ueran los conflictos entre grupos de la elite o
tian por a distribucion de
Joy oxcedentes, los que adquirieran mas yirulenc
enive elites de distintios ¢
Eros, que comy
194 América aborigen
En sintesis, estancamiento del sistema econdmico (en especial J
agricultura), tensiones sociales y politicas, desequilibrios regionales
por lo tanto, una respuesta débil frente a amenaras externas parec
haber constituide factores integrados, no excluyentes, que permi
una comprensién del colapso general, También tuyieron fuerte pi
los Lactores ideolégicos que explicarian porqué las grandes ciuda
una vez abandonadas, no volvian a ser ocupadas (un caso excepcion
Jo constituye Cholula, en el valle de Pucbla). En Mesoamérica, la
dad era un espacio sagrado pues alli residian los dioses, cuya accién
evaluaba en funci6n de una supuesta eficacia: cuando habia problemi
0 males era porque los dioses habjan abandonado a los fieles y a la
dad, que perdia su carieter sagrado y era despojada de su magia. De
el abandono ¢ ineluso la destruccién sistemética de los monumentos)
Ja busqueda de un nuevo lugar sagrado.
El esplendor de la civilizacién maya
Superado del hiato del Clasico, la vieja civilizacion maya resurgié e
impet y se expres con esplendor durante el Hamado Clasico tard
que se extendid hasta fines del siglo IX. En las selvas del Petén y hi
tierras bajas vecinas brillaron numerosos centros; aunque algunos &
mas pequefios, otros alcanzaron enormes dimensiones, como Tikal, I
lenque y Cop:
Jin, por nombrar unos pocos
El renacimianto de Tikal
Hacia fines de los anos 600, Tikal emergid una vez mis como un por
roso centro, En 682, un nuevo gobernante, Ah Cacaw dio comienzo:
un ambicioso programa de construcciones, Durante su gobierno y el
sus dos sucesores, se erigid la mayor parte de los edifi
militar, sus gobernantes conformaron otra vez. un poder expansions
Miembros masculinos de la dinastfa gobernante en Tikal fit
lados como jefes en algunas de lay ciudades sometidas, mientras
mujeres de esa misma familia real eran casadas con micmbros de I
dinastias gobernantes en otros centros, para cimentar alianais politic
y militares. También se emprendieron guerras contra otr
ciudad
como Naranjo y Calakmul, antigua rival. 1 , hacia medina
del siglo IX, Tikal inicid un nuevo periodo de declinacidn, del eal
no se recobr6. EI tiltimo monumento fecha en la ciudad dal
alo 869,
Aliment
Integraciones regicnales y experiencias imperiales 195
a et
El apogee de Tikal
Tras reponerse de la crisis del largo hiate que siguié al fia del Clasico tem-
prano, Tikal resurgid a fines del siglo VI y se convirti®, durante la canturia
siguiente, en el estaci maya mas importante de la region de El Petén, Fue
entonces cuando sus sefiores desarrollaron una inlensa activiced cons-
ructiva que le dio al esplendor que, atin hoy, se evidencia en las ruinas
vacias, cublertas en gran parte por la selva.
I niioleo central, con sus plazas, pirdmides temolos y patacios es la
mojor expresion de ese explendor, come muestra la reconstruccién
iistica Ce los principales monumentos, ai”
Halonque, la ciudad de las inseripciones
\inque no tan grande como ‘Tikal, Palenque ocupé un prominente
Jyuie politico y religioso durante el Ckisieo t
dio. Situado en un impo
Henle entorno natural, sobre las selviticas estribaciones orientales de
{iv Hontiafias de Chiapas, miraba hacia ta planicie costera del golfo de
México que se extendia a sus pies, La mayor parte de las constrace
pres
iio durante Loy Hotables reinados de Pacal o “escudo sole” (G15
O48), ¥ su hijo mayor, Chane Bahl 702)
ny 6 werplen tejagguuan” (GBM
196 América aborigon
et tt tt tt
El Templo de las Inscripciones en Palenque
El Templo de las Inscripciones es el monumento funerario de Pace.
Desde la cima, una empinada y estrecha escalera interior dabe acceso
ala cémara funevaria, en e! corazén de [a pirémice. Dentro, un pesado
sarcéfago de piedra (por su tamnafio, debe haber side colocade antes
de construir la pirémide) contenfa el cuerpo del rey. La tapa representa
el viaje de Pacal al inframundo y su imagen, por su posicién y adornes,
Gio lugar & fantasiosas explicaciones. Las caras exteriores muastran a los
ancestros de Pacai con sus nombres, tema el cual también se refiere una
larga inscripcién en la cémara que corona cima,
En los Uitimos afios se hallaron otras dos tumnbas’ una, en una pirémide
vecina, pertenecia a una mujer, a Reina Roja, quiza une de las reinas
mencionadas. La otra, sin sarcéfago y mucho més antigua puce haber
partenecidlo a alguno de los primeros anau. La lustracion muestra, en
primer plano, ol Palacio y, detrés, el Templo de las Inscripciones y dos
pirdmides pequefias a la derecha.
David Stuart y George Stuart, Palenque. Etemal City of the Maya,
Londres, Thames & Hudson, 2008, p. 25.
Palenque se distingue de otros centros mayas por su estilo arquitel
nico tinico y sus hermosas esculturas en bajorrelieve, tnto en pled
como en estuco, que incluyen algunos de lox
Integraciones regonales y experiencias imperiales 197
conocidos. Muchos de ellos, destinados a legitimar la posiciéa de los
sefiores de Palenque, registran detallada
Is genealogias familiares, que
permiten hoy reconsteuir la historia dindstica de la ciudad. Sabemos
«que dos mujeres (Zac Kuk, madre de Pacal, y su bisabuela, Kanal-tkul)
gobernaron Palenque, lo que creé problemas de legitimidad a sus des-
cendientes, pnes los herederos, aunque con derecho al trono, eran ads-
criptos al linaje del padre, que no era un linaje real. Por eso, las largas
inseripeiones de Pacal buscaban, ante todo, legitimar su posicion y su
derecho a gobernar
Los arquitectos de Palenque introdujeron innovaciones que permi=
lieron construir cuartos con paredes mas delgadas, mayor espacio inte-
ior, mas luz y mejor ventilucién que las pequefias y oscuras habit
hes de otros sitios. Los artistas pudieron entonces incorporar paneles
«le piedra esculpidos a las paredes interiores de los templo:
cio.
diferens
cia de otros centros ckisicos, no se erigieron en Palenque monumentos
de piedra 0 estelas independientes, pues el trabajo de los artistas se
exponia en las paredes interiores, como ocurre en los templos del Grue
po de la Cruz
Los descendientes de Pacal y Chan-Bahlum gobernaron Palenque
hasta fines del siglo VIL, cuando algunas ciudades somet
las se libe
hwo, mostrando que Palenque perdia poder sobre centros que ani
i
Ho dominaba, Las fuerzas que condujeron al colapso maya golpearon
Jemprano a Palenque: cl tiltimo monumento fechado data del aio 799
opan
Hi) la actual Honduras, en el sudeste del area maya, Copan se
vavintld
en-una ciudad importante en el Clasico temprano, aunque la mayoria
tle los edificios hoy visibles fue construida durante el Cli
0 tardto,
Sluice en un valle a anos 650 metros sobre el nivel del mar, Copan
Nie uno de los pocos centros mayas ekisicos fuera de la regién de las
Heras alias. Sometido a intensas in en los
estigaciones arqueolégic
ow recientes, los epigrafistas lograren importantes avances en el des
Uifinniento de sus mumerosos textos jeroglificos.
Como en Palenque y Tikal, conocemos las identidade
de los goer
Wanton que la Hevaron a su grandeza, Durante la mayor parte del siglo
ha por rel
lenque y de Ah Cacaw en Tikal, quien extendié et territoria de
VIL, ln ciudad fue re
moke-lmix-God K, contemporin
Copin cotocando bajo su érbita a
vecina Quirigil y a otros centos
Au hijo y aucesor, 18 Conejo (695-758), f
sponsable de la mayor par
198 América alvorigen
te de las transformaciones que dieron al centro ceremonial de Copan
claspecto con que hoy lo conecemos, Bajo su gobierno, se erigieron la
estelas de la Gran Plaza, de alta calidad artistica y esculpidas en bulto
rasgo inusual en el arte maya.
La captura y el sacrificio de 18 Conejo a manos del aku de la ant
sometida Quirigua puso fin a sus empresas constructivas. El poder del
dinasifa de Copan disminuy6, hasta que fue reestablecide por su hijo
sucesor. Aunque durante esas aitos no se crigicron estructuras ni es
cotidiana de la mayoria de los residentes de la ciudad,
Yax-Pac, que lleg6 al poder en 763, inicié un ambicioso programa dd
construcciones, aunque gobernaba en una época de crisis: la sobrept
blaci6n presionaha sobre los recursos del valle y la familia gobernan|
debia competir por el poder con las familias nobles. Cuando mun
hacia 820, la dinastfa se acercaba al colapso; de ese aio data el tiltim
monumento crigido cn cl sitio, A pesar de que el centro de la cin
y las dreas suburbanas continuaron ocupadas durante un siglo mas,
control politico centralizado y las actividades que habia engendrad
legaron a su fin.
El fin de los grandes centros mayas
EL paulatino abandono de los centros desde comienzos del siglo P
en especial en la regidn central, indica que le gran crisis que afecti
a Mesoamérica habia alcanzado la region. De hecho, se detuvo la 60
truccién de grandes edificios monumentales y se abandon6 la privetié
de crigir estclas fechadas. La construccién de sistemas defensivos
algunos sitios y el taslado de otros a zonas mas protegidas ponen d
manifiesto una situacién de inseguridad y, quid, la presencia de nuey
poblaciones.
Signieron tiempos confusos y agitados, En algu
donadas, viviendas precarias se levantaron entre los antiguos edilielo
pronto invadidos y cubiertos por la selva. Aunque numerosas cot
nidades continuaban habitando la regié
recuperaron; los nnevos niicleos de poder se hallaban ma
en la peninsula de Yucatan, Los desplaza
intensos, tanto de grupos locales como de inmigrantes provenienten d
otras repiones, por ejemplo la costa del golfo de Campeche y hay lier
altas centrales, con las que los mayas mantenian relaciones desde hy
tiempo.
s ciudades al
Jos grandes centros no
is al nor
mientos de poblacion fh
Integraciones regionales y experiancias imperiales 199
El Epiclasico en las tierras altas centrales
Inurante Jos dos sighs posteriores al colapso de Teotihuacan. (¢. 750-
0), periodo también Mamado Epiclésico, se mantuvieron algunas
clisicas. Contemporaneo del Clasico tardio maya, el
\\piclisieo preseneié un desplazamiento de los centros de poder y la
juricion de dindiicas novedosas, como una amplia movilidad social,
| teonganizacion de los asemtamientos, nuevas esferas de interaccién
‘uliural, la inestabilidad politica y la revisidn de ideas religiosas
ile las tadicions
|.08 grandes centros del Epiclasico
Mis all de la cuenca de México misma, emergieron con fuerza nuevos
(¢ntvos como Xachicalco, Cacaxtla, Teotenango, El Tajin y Tula, que
(onservaron la tradicién (eotihuacana, pero incorporando elementos in-
jovaclores, algunos de ellos vinculados al asentamiento en la regién de
lupos provenientes de la periferia septentrional o de las tierras bajas.
I'l contro mas importante y representativo fue Xochicalco, en More-
joy, al sur de la actual ciudad de México. Durante su apogeo, entre los
siylos VIEL y EX, cubria una superficie de unos 4 kilémetros cuadrados y
w extendia sobre las eumbres y laderas de un conjunto de cerros prote-
lilo por murallas y fosos.
i Xochicaleo, punto clave para el control de rutas de intercambio
‘onfluyeron miiltiples influencias culturales: el tahud-tablero teotihua-
ja con elementos zapotecas de Monte Alban y rasgos icono-
fai com
jilicos mayas que recuerdan las figuras de Copan. Se hallaron tam-
{ifn elementos nuevos como el dise‘io de Ios juegos de pelota, cierios
ipon de comisa en las pirdmides, y representaciones religiosas. En tres
falelas fechadas hacia el ato 700, la divinidad dominante era Tliloc,
‘lion central en la religion de Teotihuacan, pero Quetzaledatl, también
jn divinidad teotihuacana, no fue representado como Serpiente Em-
lima, sino con forma humana y la vestimenta de la Estrella matuti-
ww jv ala guerra, imagen que se generaliz6 mas tarde,
PMMA Aaa ee ee
Xochicalco: una ciudad sobre cerros
Xuchicalco, on al vale de Morelos, se adapt6 a la topogratia de terreno
‘on que 80 Construyd: Los wdficios
onaa rasidenolalos y os campos do culivo, en cambio, des
oondian por las adorns, que fueron aterrazaelas jaara e808 fines, Tambien
eeremoniales coronaban las cimas més
alte
200 América aborigon
lag fortficaciones se adeplaron a la topogratia. Las pendientes y acentl
dos, asi como los muros de las terrazas donde astaban viviendas y &
de cultivo, fueron aorovechadios para la defensa, complementadas por ll
sisterna de muralas, fosos y bastionas. Le topografia irregular y las tert
zas y fortiicaciones dividian verticalmente a la cudad en compartimentol
alos que se aceedia por un complajo sistema ce rampas y calzadas. Ut
antigua foto sérea muestra el aspecto general dal sitio
Michael D. Coe, Mexico, Londres, Thames & Hudson, 1984, p. 106,
‘Teotenango, cerca de la actual Toluca, y Cacaxtla, en el valle pobll
fueron también construidas sobre cerros fortificados y parecen Ih
estado ocupadas hasta la invasin europea, Cacaxtla, fundada. hel
afto 600 por un grupo de Tengna néhuatl, tenia impresionantes de
ro, seguian Ip
sas, palacios y templos ocupaban la cumbre del ce
abajo las terrazas para las habitaciones del pueblo comuin y, lei
tierras de cultivo.
EL Tajin, en las estribaciones serranas, sobre la franja costera de Ve
cruz, fue un enorme centro construido en una regio
con productos muy apreciados por los pobladores de lay tietras tl
como vainilla, algodén, coloridas plumas de pajaros exdticos y plele
de animales feroces. EI sitio, ocupado quiza desde el siglo 1, fot
entre 600 y 900 aproximadamente, y fue abandonade hacia 100,
rollo coineidid eon |i dewap
cin del control teotihuacano sobre el comereio de la cout del
un siglo de decadencia, Su raipido dess
Integr
jones regionales y experioncias Iriperisios 201
#1 Tajin, muy ligado a Teotihuacan en sus inicios, heredé el control de
la distribucion de obsidiana en la costa, actividad que parece haber sido
la base de su riqueza.
PaMAAAAAAAAAR AAA
Cacaxtla y sus murales
Como Xochicalco, Cacaxtla s¢ extendia sobre un cerro en medio del valle
poblane, desde donde era posible controlar los movimientes en la region.
Sus palacios y temples ccupaban la cumbre del carro y seguian, hasia
bajo sobre las laderas, las terrazas para las habitaciones del pueblo co-
Indi y, luego, las tlerras de cultivo. El Gran Basamento constituia el cantro
Neurélgico dle! sitio. Se trata de gran plataforma piramidal, de unos 200
por 110 metros, que alcanzaba los 25 metros de eltura. Su fama derivd
Ge sus magnfficas pinturas murales, como e! gran Mural de la Batalla (a
ilustracion muestra un fragmento], en las que se fungtan la tracicion maya
(sobre todo en Ja representacin de las figures humanas) con la del centro
de México.
Angel Garcia Cook y Be
xtla, vol. 1, Méxic, INAH, 4
fv su Momento de apogeo, la ciudad tenéa una extensién de unos &
Hlometros cuadrados (quizd mis, pues muchas esiructuras estin atin
Hiblertas por la selva) y una poblicién de mis de 20000 habitantes
Tis represen ticlones cons
rvadlias, en las cuales el juego de pelouy el
202 América aborigen
sactificio humano tienen un importante papel, sugieren que El Tajfh
fue un centro militarista. Los relieves del Edificio de las Columnas, qi
ilustran momentos de la vida del mas importante de sus sefores,
Conejo, lo presentan como gran jugador de pelota, vietorioso, que
con crucldad a vencidos; otras escenas, vinculadas a juegos de pelol
muestran sacrificios humanos por decapitacion.
DMM a ee ee ae ae ea
El Tajin y la Pirémide de los Nichos
Dividicla en cinco barrios, la traza de El Tajin se adapté a las irregu:
laridades del terreno y sus constructores recurrieron a un complejo
sistema de drenajes, canales subterréneos y tanques de almacena-
miento para entrantar las consecuencias de las torrenciales luvias d
laregion.
El sitio abarcaba un niicleo central, plano y bajo, y zonas elevadas dl
norte, este y caste. En el nticlao central se dastaca la “pirémicio do la
riches”, un bello edificlo (lustracién) con 366 nichos distribuidos en Al
cuatro caras y une elaboraca escalinata tlanqueada por alfarcias, Hay
el lugar numerosos juegos de pelota, tres de ellos decoradios con In)
cos peneles de piadra tallacios en reliave, donde aparecen sara Hil
nos, divinidades, y escenas relacionadas con 0! juego de polota, (Nell
el sactificio de un vencldo.
Integraciones ragionales y exparia Gas imperiales 203
Nov dllimo, en el valle de Oaxaca, el Epiclasico se corresponde con la
liye LV de Monte Alban que se inicié hacia el ato 700: el centro de la
(indad permanecié ocupade y su cultura siguié la tradicién zapoteca,
pero la poblacién se redujo considerablemente, La sobreexplotacion
ile las tierras de cultive puede haber sido un factor de peso en esa
isis, que se stuuné al aumento de la inseguridad y los conflictos, que
aciones y construcciones defensivas ponen de manifiesto.
J) desaparicion de la amenaza teotihuacana debe haber privado a
Monte Alban de su fancién como garante de la seguridad regional;
pyonto, la ciudad se convirti6 en uno de los varios grandes centros en
Heciente competencia con etras poblaciones del valle y con regione:
soeinas
Lon lojanas tierras del Norte
Jy expansion de los agricultores mesoamericanos hacia cl norte alenté,
pire
s poblaciones locales, el comercio a distanicia de bienes valiosos,
{nto con Mesoamérica misma como con el sudoeste de los actuales
© comercio favorecié a las elites de algunos centros,
Alta Vista, en ¢] Ambito de la cultura
del siglo VI con los bene-
{iow obtenidos de los tributos agricolas, el control del comercio y la
Vainios Unidos, E
fue EL Chapin, Pedregoso
phulchihuites, que se consolidaron a par
JWiluceion de bienes para la exportacién. Parte de ka mano de obra
sileana, antes dedicada a la agriculiura, se aplic6 entoncesa la mineria
} (Constueciones monumentales, obras de defensa, calzadas y andenes
de cultivo, La miner
proporciond ingentes beneficios a las elites, que
Soiivoluban la extraceién, manufactura y distibucién del mineral, en
204 Amética aborgen
especial la hematita y la turquesa, con el cual se elaboraban bienes sul
luarios muy apreciados por las elites mesoamericanas,
La cultura chalchihuites, vinculada al mundo teotihuacano y
otros centros de Mesoamérica, comenz6 a decaer hacia el siglo I
Algunos centros fueron abandonados, quizd como una consecuent
ardia de la caida definitiva de Teotihuacan y del inicio de un |
ciclo de elima seco que hizo retroceder el limite septentrional de
tierras de cultivo. Es posible que algunos grupos desplazados hay
participado en migraciones posteriores, que afectaron la regién &
tral de Mesoamérica. Elementos caracteristicos de la twradicién tol
ca posterior estaban presentes mucho antes en Chalchihuites, eo
objetos de cobre y turquesa, los ‘zompunili (craneos de prisione
decapitados expuestos en armazones de madera), las grandes si
con columnas hipéstilas y un tipo particular de escultura predeces
de los charmool.
Mais al norte, se vivfa una época de ripidos cambios. La poblael
experiment6 un fuerte crecimiento, se ocuparon espacias deshabilt
dos y, aunque Ia mayoria de esa poblacién vivia en pequeiias all
en el norte de Nuevo México, habian erecido, contaban con gi
mero de viviendas y posefan una importante arquitectura publica
embargo, hacia el siglo XII, numerosos centros de la regién qued
despoblados.
Diferencias en el material arqueolégico permiticron a los inve!
dores reconocer wes grandes tadiciones culturales, cuyo com
data de fines del perfodo anterior. La poblacién hohokam, casi col
tera ancestros de los o'vdham © pimas, habité los desiertos del
Arizona y el extremo norte de México. Los mogollones, al norte:
este de aquellos, vivicron en las montatias hoscosas del Mogollén y
planicie cercana. Los anasazis tenian sus asentamientos en las plan
que ocupaban el area donde se unen Arizona, Nuevo México, UI
Colorado, Anasazis y mogollones habrian sido antepasados de los
teriores grupos pueblo. 4
Todos ellos compartian un modo de vida similar: practicabal
agriculiun
(maiz, porotos y calabazas eran los eultivos Lipicos) y
probable que los mogollones tuvieran payos domesticados, Ad
rencia de estos tiltimes, los hobokam construyeron exiensiy 1
tanto los anasazis aprovecharon In hummel
aportada por las crecidlas de los r
ives: eazaban, entre otros, congjosy clervos, y recolectaban semi
de riego, ¢
8, ‘Todos explotaban recursos
Integracienss regionals y experiancas imperiales 206
nivzquite, frutos del saguayo, y pifiones, nucces y bay
de lis montajias.
1 aumento de la produccién agricola y la necesidad de procesar ma-
Jor cantidad de producto se relacionan con mejoras en los sistemas
en los bosques
(lc ulmacenamiento, como pozos subterraneos y vasijas de cerdimica, y
oy el instrumental (morteros y herramientas de piedra). La ceramica,
dilcrente en cada tradicin, era usada en a vida cotidiana, los rituales
lis ceremonias. Las piezas ceremoniales, mas elaboradas, estaban de-
jonas con disefios geométricos y/o representaciones de formas vivas
pintadas en negro. En algunas zonas se clestacé la elabora
abre:
kstos pueblos mantenian relaciones con les mesoamericanos, aunque
es posible atin definir con precisién su carieter. Las influencias del
tentro de México en la regién son innegables: la presencia de juegos
ile pelota, como en Snaketown, pelotas de caucho, cascabeles de cobre
Nindido, restos de guacamayos, valorados por sus phumas multicolores,
J ¢spejos de pirita atestiguan esos intercambios. El hallaago en sitios de
jidloeste de cuentas de turquesa y desechos de su manufactura pone de
n de cestas
y Gumastas de mit
Hnmiliesto una produceién para el intercambio, pues la turquesa era
Muy upreciada en Mesoamérica,
Lo inicios del Posclisico mesoamericano:
| experiencia tolteca
Hire 950 y 1150 aproximadamente se produjo la expansion y apogeo
ie Tula, situada en cl Limite norte del valle de México, que se convirti6
tel eje politico de la cuenca, Desde alli, los toltecas (nombre dado a
§\)) pobladores ya su cultura) impusieron un estilo propio mareado por
smo. La guerra, presente en Mesoamérica desde sus inicios,
Heup6 un lugar central en la vida social y politica, e impregné las ma-
5. La influencia de Tula y
ile su estilo se extendié mas all del valle de México hasta aleanzar la
jipninsula de Yocatin, Su caida, y La crisis demografica, agricola y poltti-
Haque afects a toda ka cuenea de México sefialaron el fin de esta etapa.
Iilestaciones estéticas y las creencias religiose
1H hogemonia de Tula en la meseta central
Ubicuta en una yegidn aparentemente pobre, Th mbargo
‘lertos recuryos valiosos, Laws tierras ceveanas al rfo Tula, cuyo caudal por
Hnente podia alimentar sistemas de regadio, ¢
ile miata, Ieijoles ya in dle maguey (usado para prepa
posefa sin
el cultivo
An aplas par
ante, aden
206 América aborigen
pulque, una bebida embriagante) y, en algunas partes, algodén. Kn las
tierras m: aba
proteinas para la alimentacién, Abundaba la piedra caliza, esencial en las
construcciones; también existian ricos depositos de obsidiana,
‘Tula ocupaba un lugar importante en las rutas de intercambio con
la costa del golfo y las fértiles tierras del Bajio, al noroeste, de donde
habrfa llegado una parte de sus fundadores. Mas tarde, las relaciones se
orientaron hacia el valle de México y la Huaxteca, en la costa del golfo,
ial de
Tula: uo, originario del noroeste, es identificado como chichimeea,
aunque es probable que fueran agricultores nortenos yinculados a la
cultura chalchihuites; e] otro, del sudeste, los nonoaleas, de refinada
cultura, habria venido desde la region de Nonoalco, en ¢] actual Tar
basco, También se habrfan asentado alli algunos linajes del valle de
México, quird descendientes de los antiguos teotihnacanos.
altas no escaseaban animales silvestres, cuya caza b
Las tradiciones tardifas se refieren a dos estratos de poblacién in
ft tt ee ee ee ee
Tula o Tollan, entre el mito y la historia
Tua o Tollan (0 “lugar 6e juncos", recurso ebundante en los bajos del rio
Tua], en la drida perteria norte del valle dle México, fue conosida mas
tarde come Teotaipan, © “lugar de dieses”, Cavilal dol primer gran estado
postelasico de México, esta Tula hlatévica tiene poco que ver con la
imegen mitica delineacia sobre la memoria de Teotihuacen, a le cual $9 la
‘asccié por mucho tiempo, Pasa a su importancia e Infiuencia, no tuvo lad
dimensiones ni le magrificencia que le atribuy6 la tracicién, aunque fe
una gran imetrépoli en su momento de apogeo.
Integractonss regionale’
yy oxporiunciss imperiales 207
El nucleo do la ciudad estatza formado por una gran plaza con un eltar en,
el centro, el tempio de! Sol sabre ol lado este, la piramide C en @| anguio
noreste de la plaza, la Gran Columnata y e! Palani Quemado {ilustracién)
ene! lado norte, Sobre [a plataforma superior de la Piramide ©, gigentes-
cas estatuas de basaito, que represantaoan guerreros, y pilastras
aiiculares eostenian @! techo. Dos erandes jueges de pelota completaban
elconjunta, i”
origen de la cultura colteca, compleja y con elementos de distinta
procedencia, generé debates entre los especialistas, en particular de-
hido al problema que plantea
cuyas similitudes con Tula las convierten en virtuales ciudades gemelas.
_Chichén fue fundada por los toltecas? ;Provenian de Chichén los fun-
dodores de Tula? :Venfan todos de una misma region en algtin punto
iiedie come Nonoalco? No Jo sabemas con certeza, aunque el proceso
chichén Itza, en el norte de Yueatin,
debe haber sido complejo.
Aunque sin la magnitud de Teotihuacan, en su momento de apogeo
Hala five tuna gran metr6poli, Sus sehores controlaban amplias regiones
su influencia cultnral se extendié a un area atin mayor. Los toltecas,
pan una lengua del grupo néhuatl, conso-
lidaron un sistema de redes comerciales que se extendia desde Costa
{que como los inexiea hak
Nica hasta el actual sudoc
yi
Civilizado, esto es, culto, refinado, conocedor de la agrieultura y el tra-
¢ de Jos Estados Unidos. Fue tal su prestigio
v que el término “tolteca” se convirtié en sinénimo de hombre
208 América aborigen
bajo artesanal, contrapuesto al de “chichimeca”, que nombraba a los
barbaros del norte, némades que vivfan de la caza y la recoleccion, y
vestian con pieles.
Sin embargo, la existen
de un imperio tolteca, sostenida por ak
gums estudiosos, debe relativizarse. Sin duda, Tula ejercié un control
estricto sobre el valle de México y algunas zonas vecinas, extendiéndose
hacia el sur por el valle de Morelos
bio, pese a las intensas relaciones comerciales, no parece haber contro
Jado Ja costa del golfo ni el valle de Puebla, En las regiones conquista-
das y en las ciudades que fundaron, los toliccas establecieron dinastias
propias o se emparentaron con sefiores locales, Fue tal su prestigio que,
ain después de desapareeida Tula, sus sucesores, inelvso algunos de
dudoso origen, seguian proclamando su ascendencia tolteca para legi-
timar su derecho al gobierno.
En este marco, un creciente militarismo impregné todos los aspec-
tos de la vida social. Los guerreros, organizados en 6rdenes identi-
ficadas con el jaguar, el Aguila y el perro, tuvieron un prominente
papel social y politico, a tal punto que, segtin la tradicién, Topilvzin
Quewaleoatl, el mitico fundador del primer linaje real, se vie for-
zado a abandonar la ciudad tras un largo conflicto con las érdenes
y, al este, hasta Tu
lancingo. En came
guerreras.
Arte y religién eran expresiones de ese militarismo. Tmagenes de
guerreros coronados por un alto penacho, con el atiaily dardos en sus
manos, la almohadilla que les protege el brazo izquierdo y el pequeitio
escudo sobre Ta espalda impregnaban el arte y la arquitectura. Las figus
ras de animales rapaces como dguilas y jaguares, a menudo devorando
corazones humanos, eran omnipresentes. Estas representaciones, asi
como los tzompantli y algunos nuevos dioses nahuas, como Xipe Tétee,
Micdantecuhuli (el dios de la muerte) y Tezcatlipoca se vineulan con la
prictica de sncrificios humanos. La atencién prestada a la guetta y al
sacrilicio se extendid # otros pueblos inesoamericanos influidos por los
toltecas, como los mexica.
Los mayas a comienzos del Posclasico
‘Tras la cafda de los grandes centros cl
tural se desplego con mayor intensidad al norte de Yucati
bladores se reconocfan por un estilo local Hamado Pune, he
cos, la actividad politica y cule
|) CUYOS Por
redero de
las manifestaciones clisi
as, Su mejor ey
presion se aprecia en Uxmal,
ade la actual Mérida, donde se destacan dos magnificas pirdmides:
templo (ia Gran Pirdmide y la det Adivino), el Palacio del Gobernador
Integraciones regionales y experienicias Inperiales 209
y el Cuadrangulo de las Monjas. Su influencia en el norte de Yucatan se
mantuvo hasta cl
sin dudas debido a la pre
Las leyendas mayas tar
Ho 1000, cuando aparecieron influencias tolteca,
cia de nuevos pobladores.
recuerdan que, en 987, Kukulkan (a quien
se asocia con Topilzin-Quetzalcéatl, que poco antes habyré
do Tula) conquisté la regién, ocupada por una poblacién Puc, y se
establecid en la que nego serfa Chichén Itz4, Claro que estas historias
legendarias son confiusas y oscuras, y resulta dificil iden|
pueblos o personajes efectivos, Al parecer, los recién Tegados forma-
ban un grupo con integrantes de distinto origen, por lo que no resulta
clara su pertenen
Ia region, se creia que provenian de un pais sin duda mitico, al que
Mamaban Zuyua, y al parecer 1
el mundo tolteca.
abandona-
icar hechos,
aalgiin grupo Gtnico particular. Eran extraios a
antenfan fuertes vineulos culturales con
Ye te ee
Chichén liza
El crecimiento de Chichén Itzé fus resultado de un complejo proceso:
la antigua pobdlacién Puuc fue dominada por recién llegados ((os 2uyua:
nos) cuyo origen es impreciso, pero que muestran fueries vinoulos con
los toltocas, Mas tarde se agregaron grupos ilzdes, a los cuales parece
roferirgo Un mural col Templo de los Guerreros de Chichén jilustracion
superior)
210 América aborigen
La fuerte impronta tolteca de las construcciones que engrandecieron la
ciuded la convierten en una ciucad casi gemela a Tula, Una gran plaza
‘ocupa al lugar central; on olla se levantan una pitimide (El Castllo} y un
gran tzompantt, en el extreme notoeste se ercusntra un enorme juego de
pelota y, sobre él lacio este, plataformas con temolos, como al de los
‘Guerreros, sobre cuya escalera hay un magnitice chac-moo! (lustracion),
y vestibulos con largas columnas. iF”
Estos recién Hegados veneieron a la poblacién autéctona y controlaron,
Ja region. Algunas representaciones, como pinturas murales y un dis»
co de oro repujado, por ejemplo, los muestran como guerreros, con
1 tipico amendo tolteca, Inchado con soldados mayas, reconocibles
también por sus uajes, tocados y aspecto fisico. Una segunda oleada,
compuesta por los ##zées, llegé tiempo después y se integré a la ¢
tal vez compartiendo el poder con los primeros, Fue entonces cuando
Ia ciudad tom6 el nombre de Chichén Itz4, Importantes obras la tans:
formaron en una gran urbe. Tales construcciones deben haber sido
planeadas por alguien que conocia bien Tub
rreros, aunque mas grande, es casi idéntico a ta Pirimide Bde
Jo mismo ceurre con otros edificios.
dad,
EI Templo de los Gue-
Tula, y
Las relaciones con la poblacién local mejor
‘on _con el tiempo y
dieron lugar a un proceso de hibridacidn: la arquitectura tolteca in:
corporé elementos de la tradici6n Puuc; nobles mayas con vestimentas
tadicionales y guerreros toltecas ap:
el pantedn tolteca
ecen juntos cn murales y relieves
io de
rcorporé Viejas divinidades mayas. EL poe
Chichén se prolongs hasta comienzos del siglo XIL, algunas déeadas
Integraciones regionales y experiencas imperales 211
aids que Ia misma Tula, cuando fue abandonada, seguramente debide
4 conflictos internos. Los ives migraron entonces hacia el sur y el po
der pasé @ Mayapiin, donde algtin tiempo antes se habian establecide
(0s grupos, probabiemente del mismo origen.
9. Interregnos: reajustes y nuevos caminos
(c. 1150-1450)
La caida de Wari y Tiwanaku en los Andes centrales y de Tula en
Mesoamérica abrié camino a profundos cambios sociales y po-
liticos. Se profundizaron algunos procesos de la época anterior,
como el militarismo, aunque en general desaparecieron las gran-
des formaciones politicas. En algunas zonas, como en los An-
des meridionales, las condiciones de vida parecen haber vuelto a
etapas anteriores. En ese contexto, se afirmaron dos sociedades
que jugaron luego un papel central: los mexica y los incas.
Una ver mas, la desintegraci6n de las grandes unidades poli-
lias condujo, ahora a comienzos del segundo milenio de nuestra era, a
ina profunda regionalizacion que estuyo acompaaiada por incremento
de la violencia, inestabilidad politica, rewoceso en las condiciones de
vida y desplazamicnto de poblaciones. La situacién se recompuso len-
Jumente. Aunque las nuevas sociedades recuperaron antiguas tradicio-
hes, también sufrieron profundos cambio: gies
Jon, en las primeras décadas del siglo XV, las construcciones politicas
nis extensas y complejas del mundo prehispanice.
En ese contexto emer
fi mundo mesoamericano
Juv desintegracion del sisterna tolteca abrid camino @ amplios movi
s de poblucién y aun
mient
cordenamiento del panorama étnico. Las
Heliciones entre Las unidades politieas cambiaron y se wansformé el
inodlo de vida de tos pueblos mesos
mericanos, Pese ala fragmentacion
politica, ef aumento de lox conflictos y el mifitarismo, el comercio cre-
H0y li cireulacion de bienes y personas se intensificd, tanto a escala
{eyional como interregional, AL mismo tiempo, se difundic
n por toda
Mosoaméricn ideas, ereencias, pricticas y simbolos vinculados con ese
HW ilo ta viele sola
Niariamo que impre
214 América aborigen,
El centro de México
A la caida de ‘Tula le siguié una crisis general (demografica, agricola
y politica) que afecté al valle de México y se prolongé durante casi un,
siglo. En sus comienzos, esta crisis estuvo relacionada con un cambio
climiitico general (con disminucién de precipitaciones y mayor seque-
dad) que repereutié sobre la produccién agricola regional y redujo las
posibilidades de supervivencia de los habitantes Gran parte del valle de
México quedé easi despoblada, muchas tierras de cultivo fueron aban
donadas, y numerosos pobladores se vicron forados a emigrar a otras
zonas, como sugieren la arqueologfa y las uadiciones locales. Poco des:
pués, a fines del siglo X11, nuevas grupos humanas comenzaron a llegar
al valle y se asentaron alli.
En el siglo signiente se manifestaron indicios de recuperacién. Lentax
mente, la produccion agricola se reactivé, algunas tierras fueron reocupas
das y se fumdaron pequeios centros, muchos de ellos multiétnicos, dons
de convivian grupos o Tinajes de distinto origen, Pronto se manifestaron
también los signos del surgimiento de un nuevo orden social y politico,
Las nuevas poblaciones y el reordenamiento territorial del valle :
Pueblos del norte y el oeste, que se movfan con rapide, irrampieron en
las Uerras altas centrales: linajes toltecas que habian abandonado Tul
agricultores de la periferia norte que emigraban hacia el sur debido a |
prolongadas sequias; cazadores recolectores de las regiones semideséi
as, los Hamados “chichimecas”, que avanzaban siguiendo a los agricultow
res nortefios ¢ instalindose en las tierras abandonadas por estos.
Esios migrates oeuparon tierras y se asentaron en ellas. Sus relach
nes con laantigna poblacién, reducida debido a ka exisis, yvariaron segtint
lugares y situaciones particulares. En algunas partes, los nuevos pobli
dores se establecieron casi sin conflicto, pues las areas abandonadil
eran numerosas. En otras zonas, en cambio, sometieron a los poblador
res locales, quienes algunas veces se desplazaron a otras regions. Por
tiltimo, en no pocos sitios ambos grupos convivieron € incluso Hegaron
a fusionarse.
Asi, se fundaron en el valle de M
tros urbanos y se colonizaron tierras aptas p
ico dece
s de pequetios een
veleul I modelo de
sito dos o tes grande
(ros repionales habian estado activos al mismo tiempo, primero Gale
cuileo y Teotihuacan, en especial el segundo, en el mismo valle; huey
wwiback
vO.
asentamiento cambio de forma radical: ante
ce
Xochicaleo, en el veeino valle de Morelos, y ELTajin en las
Interregnos: reejusies y nuevos caminos 215
nes oriental
; por tiltimo, Cholula, en el valle de Puebla, y Tula, en la
periferia nore termectios eran escasos y la
poblacin rural vivia dispersa en pequeiias aldeas 0 en asentamientos
. Fucra de ellos, los centros
familiares aislados. No obstante, hacia fines del siglo XIII se habian for
mado en la regién unas cincuenta unidades politicas, mintisculas, cuyos
territories no pasaban de 100 0 150 kilémetros cuadrados de superficie,
Algunas pocas se fundaron después, en la primera mitad del siglo XIV,
como Tenochtitlan y Tlatelolco.
EI surgimiento de un nuevo orden social y politico
En ese comtexto se echaren
as bases d
in nuevo sistema social y pole
ico que perduré hasta la invasién europea en el siglo XVI. A pesar de
su pequeiio tamaiio, esas nuevas comunidades politicas, que los pue-
blos nahuas llamaron “altepet?” (aliepeme, en plural), se autogobernaban,
eran relativamente autonomas, enfan fronteras reconocidas y poseian
sui centro politico-religioso propio.
El nuevo orden politico estimulé ¢ intensifies el crecimiento demo-
grifico y econ6mico del mundo rural. Ninguna de las nuevas ciudades,
salvo Tenochtitlan en el momento de Ia invasién europea, alcanzaba
is dimensiones de Teotihua
can; pequetias en su mayoria, sin embar-
is mumerosas y, a diferencia de la época anterior,
los asentamientos agricolas eran mas grandes y tenian una poblacién
go eran mucho mé
mayor. El crecimiento demografice coincidié con una ainplia intensi
acién agricola a través de la construccin de vastos sistemas de irriga-
cidn, la recuperacién de pamtanos para construir chinampas y el aterra-
juilo extensivo de laderas y zonas altas del piedemonte
Las relaciones entre los altepem
fragmentaci6n e interdependencia
Lox antiguos estados controlaban extensas regiones, distintos ecosiste
mas y variados recursos. Los territories de los altepeme, en cambio,
ursos limitados y poco variados, que vok
sn de materiales y bie
eran reducidos, posefan r
Vian imposible la auiosuficiencia en la obtenc s
como obsidiana, sal, piedras de construccién, lefia y algunos productos
ygricolas, La situacién estimuts cl desarrollo de los intercambios y los
mereados o Hangers, que ocuparon un lugar fundamental en la vida de
loy poblados del valle, Lax corts distaneias ficilitaban esos inteream,
bios, que generaron wan pr
unda interdependencla entre los centros,
216 Amarica aborigen
los cuales, mis alli de su autonomia, se veian afectados por lo que oct
cria en owos Ingares.
La extrema fragmentacién politica estaba vinculada con una serie de
acontecimientos que se combinaron en la historia de la region. Cuando
las nuevas poblaciones Hegaron al valle encontraron tierras vacias don-
de instalarse: toltecas y agricultores nortefios y del oeste se asentaron en.
eloeste yen las ricas tierras del sur; los chichimecas némades tendievon
a hacerlo en el este y el norte; sélo en el sudeste parece haber existido
alguna resistencia por parte de los anteriores pobladores. Unos siglos
después, las fuentes coloniales registran los movimientos de esos
pos que ocuparon las sireas disponibles, construyeron centros urbanos
y comenzaron a cultivar las ti
En un principio el proceso no generé serios conflictos, pues la dis+
ponibilidad de tierras era grande, los grupos eran pequeitos (inchiso
cuando se juntaban varias bandas, étnicamente distintas, para formar
un estado) y los tertitorios reclamados por cada altepet! eran reduci-
dos, Pas6 bastante tiempo hasta que algunos grupos se vieran forzados
a dispersarse o bien a establecerse como subordinados en tierras ya ocu
padas; incluso los mexica, que arribaron mas tarde, encontraron tierras
para establecerse, aunque marginales.
Por ese motivo, las primeras guerras destinas a conquistar tierras y
ue
1s vecitias,
commrolar a otros altepeme tuvieron lugar recién a mediados del siglo
XIV, dos siglos después de la caida de Tula, tiempo necesario para ka re-
cuperacién demogratica y econémica de la zona, Por entonces se con-
solidaron nuevas y mis complejas formas de organizacion, Cuando esas
guerras comenzaron, estaban dadas las hases materiales e ideolégicas
para la perpetuacién de los aliepeme como unicades semiauténoma
El orden politico y social de los altepeme
La base de los altepeme, que en el siglo XII diferfan en sus configu:
raciones, [ue la formacién de grupos dindsticos hereditarios. En el si
glo XV, la mayoria era gobernada por linajes aristocraticos que pro~
clamaban un origen tolteca, real o ficticio. Su organizacisn politica se
n de la tradicién tolteca y
asentaba en principios similares que proven
fueron conservados casi
tfas de ese origen, como Culhuacan, Mis tarde, fueron
intactos en lo:
tepeme gobernados por dina
adoptados, con
algunos cambios, por dinastias de origen diverso,
Conforme a esos principios, s6lo los descendientes de dinastiay de
reconocido origen real estahan ealificados para el oficio de daloan, lite
Intorregnoa: reajustes y nuevos camiros 217
ralmente “el que habla”, y los cargos de mayor rango. La autoridad del
Watoani (en plural, “etaque) reconocia un origen divino por lo que se
entendia que él “hablaba” o “daba drdenes” y castigaba desobediencias
en nombre del dios. Estos incividuos y sus linajes constitufan el estraro
mis alto de la sociedad, los piptltin (en singular, pilli), y sw derecho a
gobernar, hereditario, se legitimaba en el origen y la ascendencia. En
Culhuacan, tal legitimidad estaba garantizada, pues su dinastia era, all
parecer, la tinica que realmente descendia de la anligua realeza tolteca,
al igual que en otros pocos estados.
ee ee el ee
Xélotly los chichimecas
Ente los pueblos que se asentaron en el valle de México despude ds ta cal
da de Tula se encontraban los denominados "chichimecas’, que provenian
del norte y cue son presentados como cazaciores nomadies que ulllzaban
arcos y flechas, vivian en Cuevas y se vestian con pieles, como los muestra
| Mapa Quinatzin (lustraoiér). Crénicas posteriores retatan la migracion
de! grupo, las hazenas de sus goberantes y la constitucion del altapetl de
Texooco, considerado capital polfiica y cultural det attiplano.
En asos primeros tiempos se clestacd Xéiotl, que con él tiempo adauirio
carécter legendario. Fue, segin ia tradicién, un jefe de guera que unio y
aceudilé @ distintes lingjes chichimeces y los guié con éxito en la entra-
da al vale, estableciéndose en Tenayuca, Tras las conquistas, repartio
tierras y puse come jeles en distintos lugares a seguidores y familiares.
Pronto, los chichimeces comenzaron a cambiar: acoptaron la eericultura,
se estabslecieron en ciudades, incorporaron costumibres locales y temaron
sposas a mujeres de la elite ‘ocal
como
lhustracién: Dibujo realizado a partir del Mape Quinaizin (lamina 1,
fragmento), en Nigel Davis, Los antiguos reinos de México, México
Fondo de Quilura Eeondmica, 1988, p. 155,
18 América aberigan
Sin embargo, junto a ellos sc hallaban poderosos jefes Hegades del nor-
te, sin conexidn genealdgica con los toltecas, cuyo poder se sustenta
ba en el derecho de conquista, como el gran conquistador chichimeca
Xol6il Tecuanivzin en Texcoco. Para legitimar su situacién, estos jefes
a) exposas de sangre tolteca,
requitieron (probablemente por la fuer
un
fuiuras madres de una generacién de pipiltin que forma: sta
mento gobernante legitimado, separado del resto de la poblacion en
Virtud de su origen noble. También incorporaron tradiciones y pricti-
cas, ineluidas reglas de etiqueta, originarias de Tula, La aceptacién de
nuevas instituciones sociales y politicas, vincukadas a la adupeidn de la
vida agricola y sedentaria, implicé el reconacimiento de la idealogia
religiosa tolteca, al menos dle aquellos aspectos que sustentaban los de-
rechos de la realeza y la elite,
La complementariedad ¢ interdependencia manifiestas en el s
istema
econdmico tuvieron su correlato politico, El desarrollo de los altepeme
y la creciente competencia por tierras y recursos impulsaron conflictos
armadoy. Dado que los pequeiios estados no podian imponerse solos,
se fue formando un complejo y cambiante sistema de alianzas en el
cu
Al los matrimonios entre miembros de linajes gobernantes jugaron
un papel central. El resultado fue la formacién de una intrincada red
de parentescos que vinculaba a las elites de los distintos altepeme y s0-
bre Ia cual se estructuraron las relaciones entre los estados.
En este contexto surgieron los clanes mexica. Aunque su historia se
moldeé sobre esos patrones, se vieron favoreeidos por la suerte y, tras cl
triunfo que junto a Texcoco y Tlacopan obtuvieron sobre Azcapotzalco
ysus aliados, los mexica surgieron como potencia dominante en el valle
de Mé
‘0, que tomé de ellos su nombre
Los mexica y el camino inicial hacia el imperio
Los mexica 0 aztecas, como también se los conoce, Hegaron tarde al
valle y, tras vagar por él y servir a otras ciudades como Culhuacan, se
asentaron en los islotes pantanosos del sudoeste del lago Texcoco. Alli
fundaron Tenochtidan, probablemente en la primera mitad del siglo
XIV. Unas décadas después, proclamaron re
a Acamapichtli, quien se:
gtin la tradicién descendia por su madre de los toltecas de Culluaci
i
Jo que legitimaba su derecho al poder. Pocas décadas mas tirde, en
1428, dirigidos por Itze&:
pan, los mexica formaron la Hamada ‘Triple Alianza (conocida como:
1 unidos a los estados de Texcoco y Thico
*excaen tlatolyan’) y lograron derrotar a los tepanceas de Azcapovnlvo,
entonces ef estado mais fuerte del valle, Gon Itzedath e
enzo la gran
Interegros: reajustes y nuevas caminos 219
expansién mexica y la formacién del poderoso imperio que los espaio-
les encontraron cuando invadieron la regién.
Las tradiciones mexica de los origenes
Los artecas dejaron relatos sobre sus origenes y su historia; conocemos.
incluso los modos en que se conservaba y transmitfa esa tradicién histé-
rica que, en muchos casos, fue puesta por escrito después de la conquis-
ta europea. EI problema del historiador radica en determinar su valor
para la reconsiruccion de la antigua historia mexica
7 A
La memoria historica de los mexica
La mayor perte de la informacion censervada sobre los momentos
inioiales de la historia mexica és, formalmente, de ceracter histérico,
Conocemas incluso los modos de trensmisién y conservacién de esa
tradicion, Fernando de Alva, balixdchit| (,1868?-1648), sofala en una de
sus relaciones:
“Mle aproveché de las pinturas y caracteres que son con que estén
escritas y memorizadas sus historias, por haberse pintado al tiempo y
cuando sucedieron las cosas scaecidas, y de los cantos con que las
observaban, autores muy graves en su modo de ciencia y facultad,
pues fueron los mismos reyes y la gente mas ilustre y entendida, que
siempre obsarvaron y adquiriaron la verdad [...] tenian para cada
género sus escritoras, unos que trataban de los anales poniendo por
su orden las cosas que acasc’an [...]. Otros tenfan a su cargo las
genealogias y descandencia de los reyes y sefores y personas de
linaje, asentando por cuenta y razon los que nacian y borraban los que
morfan, con la misma cuenta. Unos teaian cuidado de las pinturas de
los términos, limites y mojoneras ce las ciudadies, provincias, pueblos y
lugares, y de las suertes y repartimiento de las tierras, cuyas eran y a
quién pertenecian”. av
Qué nos cuentan esas tradiciones, conservadas en la forma de mitos?
Aunque existen diferencias entre los relatos, la version mis recurren=
{e remonta el origen de los aziecas a un lugar mitico, Hlamade Aztlan
(Hite
vaga y nebulosa) los mixmos aziecas no venian idea clara sobre su loca:
ren en forma,
almente “el pais blance
}, al que los textos se re
Hizveidn y lo deseribiar
1 general, como und isla en medio de un lago
220 América aborgen
recorride por pescactores y cazadores de aves la
caurizales y chinampas.
Esa deseripeién concuerda con el lugar donde se hallaba Tenochti-
Wan, u Aztlan aparece asf como una du-
plicacion de Tenochtitlan y todo el relato muestra una justificacion del
derecho de los mexica a ocupar el ngar de su asentamiento histérice,
En el pensamienio ciclico de los nahuas, Tenochtitlan no era sino la
patria de origen; en Ia reunidn de ambos sitios se abria y cerraba un
Ciclo de la historia azteca. Su eje era la larga migracién que los habia
levado, guiados por su dios tibal Huivilopochui, desde su patria le:
gendaria hasta su asentamiento historico. La historia mexica lemprana
era, en esencia, la historia de una migracion cuyas ctapas anteriores al
establecimiento en el valle son miticas.
‘A esa migracion, y a las peripecias vividas luego de su asentamiento,
se asocian episodios que varfan segiin las fuentes. Diseutir la historict
dad de esos hechos es imitil: algunos podrian tener una base empiri-
ee
funcion ideolégica clara: en ellos, los mexica explicaban y justificaban
su derecho sobre la tierra y la misién que habrian de cumplir por en-
cargo de Huivilopochdi. Esta misién, es decir, 1a conservacion mist:
del niniverso, legitimaba el papel de las instituciones, de la guerra y del
clo humano, como ocurre con el mito de Coyolxaubgqui. Para los
nahuas, como para otros pueblos, la historia se construia desde el pre:
sente: por eso,
Azcapotaalco, Ttzc6atl ordend destruir los viejos textos y redactar una
nueva historia acorde con el lugar que los mexica habrfan de ocupar
luego de su wiunfo.
custres, y rodeado por
a isla en el lago de Texcoco.
otros son claramente mitos. No obstante, en conjunto tenfan una
‘in reeuercian las fuentes, lego de su triunfo sobre
DRAMA Aas we
Coyotxauhqui y el nacimiento de Huitzilopochtli
Mitos y leyendes servian a los mexica para explicar y justificar derechos y
poderes, pristices sociales o instituciones polticas, La historia del nacimrion.
to de Hulzilopochtiy, narrada por los informantes de Sahagiin, explicaba el
corigen y sentido de la guorra y sacrificio: en la sierra de Coatépec vivia
Goaticue, madre de unos varones y de una mujer llamada Gayolxauhau
quien queds prevtada de modo mistetioso por una povotita de pumas bial
cas, el simbolo de los guerreres, Avergonzados, Coyolkauhqul y sus herrna
nos planeeron matarla pero, cuando se disponian a hacerlo, Hultzapocht
nacié del Ventre materno, vestide de quertero para defender a eu made,
Interegnos: reajustes y nuevos caminos 221
En el combate Coyolxaunqui murié despedazada y su cuerpo rodé por ja
sierra; la mayor parte de sus hermanos murié y el reste fue expulsado de
Coatépec. Un enarme disco de piedra que representa a Coyobxauhaul fue
hallado en el Temple Mayer, al pie del templo de Huitzilapochtii, donde
se realizeban los sacriicios: sin corazon (como hizo €! dios en Goalspec)
e! cuerpe del sacrficado era arrojado por la escalinata y cela sobre la
figura ds la diosa, que aparece desmembrada y ataviada con los simbolos
guerrercs: pelotila de plumas, eréneo atado a la clntura, protestores con
forma de cabezas de felinos en cados y rodillas, serpientes anucladas en
brazos y piornas.
Eduardo Matos, Felipe Ehrenberg y otros, Coyolxauhqui, Mexico.
Secretaria de Couucacién Publica, 1980, figura 1, 9. 42. i”
La expansién mixteca en Oaxaca
Tras cl abandono de Monte Alban hacia del afio 900, la situacién
del valle de Oaxaca se volvi6 inestable: mientra
lle competian entre si, nuevos pobladores se movilizab:
Jos centros del ya-
1 desde las
Jegiones vecinas. Los ids importantes, los mixtecos, originarios de
a alta, habfan estado en contacto
desde mucho antes con los zapotecas del valle, aunque su lengua era
hus mont xe
ais del oeste, la Mi
diferente
Los seiorios mixtecos, en sus comienzos independientes y autosuti
nde modo
tiv eb
clentes, controlaban territorios reducidos que se exten
discontinuo por distintos nichos eeolégicos para perv
222 América aborigen
recursos diversos y complementarios. Con ¢] tiempo Ja poblacién au-
menté y la necesidad de mas alimentos gener6 conflictos: sus eapitales
n protegidas por fortalezas, y los
scenas de combates y sacrificios humanos
se establecieron sobre cerros o estab
cédices mixtecos muestran
A veces, esos senorios formaban confederaciones temporarias; no fale
nos cfimeros de constuir un estado unificado, como el que
ra de Jaguar en el siglo XI.
58 Venado
BAA MRAM AAA AAA AA ae
8 Venado Garra de Jaguar, sefior de Tututepec y Tilantongo
Las antiguas narraciones mixtecas, recogidas on distintos cddices (Codex
Zouche-Nuttall, Bodley 2858, entre otros), atribuyen un rol fundamental a
8 Vonado, quien vivi6 7 la primera mitad de! siglo XI, Nacido en Tianton=
9, en el seno de un prestigioso linaje mixteco, se estableclé muy joven
en Tuiutepec, jafalura dependiente de Tilantongo, desde donde inicié su
politica expansiva. Exitosas campanias le permitieron extender su control
a casi toda la Mixteca, obligando a los saftores localas a raconocer su
autoridad y a pagar triouto, Sin embargo, su construccién politica no lo
Sobravivié; derrotado en batalla, fue sacrificado en Cuilapen. El Codex
Zoucire-Nuttall lo muestra capturando @ 4 Viento Serplente de Fuego, a
quien sujeta por la cabeliera.
Joseph W. Withecotton, Los zapotec:
nos, México, FCE, 1986, p. 110, a
Interragnos: reajustes y nuevas caminos 228
La poblacién mixteca estaba fuertemente estratificada: a la cabeza se
hallaba el rey, su familia y los principales, especie de nobleza que de-
cidia los destins del seiorio; le seguian los hombre libres 0 “comune-
jos", dedicados fundamentalmente a actividades productivas agricolas
y artesanales, ya ki guerra; habia también dos grupos subordinados,
especie de siervos y esclavos (aunque estos términos curopeos no dan
cabal cuenta de su situacidn) dedicados a las tareas mis pesadas, sin
acceso ala ti
erra, y privados, total o parcialmente, de libertad,
A comienzos del segundo milenio, libres del control de Mente Alban,
los sefiores mixtecos se expandieron por la regién mediante guernas 0
iatsimonios estratégicos con miembros de otros linajes gobernantes.
Con el fiosas y comenzaron @ in-
iempo controlaron las zonas mont
cursionar én ¢l valle donde, hacia el siglo XIV, se habian establecido
cn algunos centros. El material arqueolégico exhibe esa fusién de ele-
nientos culturales y estilisticos mixteca y zapoteca, pera se discute si los
elementos mixtecos son el resultado de un flujo de poblacion nueva 0
bien de los contactos entre ambas poblaciones. Como fuera, la presen-
cia de elementos mixtecos se destaca en antiguas ciudades zapotecas
como Mitla, Zaachila y la misma Monte Albin, sobre cuyas ruinas s¢
insialaron grupos mixtecos que zeabricron viejas tumbas (la Tumba 7
donde se hallé un magnifico conjunto de piezas de oro producidas pe
oricbres mixtecos, es un buen ejemplo) y las utilizaron para enterrar a
sus propios muertos
Milla, en el oriente del valle, es la ciudad mejor conocida. Pobli
{sico, aleanz6 su apogeo durante el Poselis|
co tardio, cuando se construyeran los complejos arquitectonicos mis
desiacables y bellos: sus fachadas estaban revestidas con mosaicos de
les
Los artesanos mixtecos dominaban diferentes materiales y (enicas;
6 cerimicas pintadas y, en particular, la orfebrer
(uvieron especial desarrollo, En la orfebre
dla desde fines del Pre
Intrineados disefios y mura
clante lapidario, 1
fa se: uliliz, enue otras,
Wenien de la cera perdida, aplicada al ore y la plata. ‘También son fi
inosos sus COdices, textos pintados con vives colores sobre tiras kargas
dle cortea 0 piel plegadas, a modo de libro, que narran las proezas de
ter de has
uy gvandes setiores, como el mencionado 8 Venado, El ¢
rire los mixtecos y la antigua poblacion del valle ex poco
conocido, aunque es probable que st conyivencia ne fuera fieil, y ne
dloben haber faltado conflictos, Sin embargo, la presencia de tos ojér
citoy mexiea en Oaxncr debe haber obligade a ambas poblaciones a
duscar acterdoy para entventar esa nueva anienite
224 América aborigen
El Occidente y la formacién del estado tarasco
En el occidente del actual México, hasta entonces politicamente frag:
mentado, surgié durante la segunda mitad del Posckisico el estado tax
rasco, que a fines del siglo XV controlaba un vasto territorio, en su
mayor parte en el actual estado mexicano de Michoacan. Area de gran
diversidad ecolégica y variados recursos, en particular en torno al lago
de Patzcuaro, ésta se convirtié en el centro politico de la historia tarasea,
La regién tenfa una agitada historia. La poblacién local era hetero:
génea, y a las diferencias culturales y lingitisticas se sumaba Ia falta de
unidad politica y los permanentes conflictos entre las pequeiias jefite
turas que se disputaban el poder. Hacia el siglo XUL, nuevos grupos,
necas, entraron en la regién desde el
norte. Entre éllos se destacaron los clanes uacisechas, que pronto incor
poraron el cultivo y se sedentarizaron, Agré
ra, comenzaron a participar en la politica regional ¢ incrementaran
su poder.
EI primer intento de unidad estuvo relacionade con ta fundacién
de la ciudad de Paitzeuaro, dedicada a su dios patrono Curicaueri, ‘il
sur del lago, en un lugar que, segtin la wadicidn, les fue revelado por
Jos mismos dioses. E] control de Pazcuaro, que pronto adquirié gran
prestigio como centre religiaso, provocsd arcduas cisputas entre los Ie
najes uaciisechas. Tiempo después, Taridcuri, un jefe heroico, lev
a cabo un segundo intento de unidad. Apoyado por su hijo y dos $0°
brinos, unié a los uactisechas y a otros grupos locales, y comenz6 uni
serie de guerras y conquistas que se prolongaron unos veinte aia,
clo cl lago y su periferia, los aliados, conocides como piripie
chas 0 tarascos, conquistaron otras regiones mas alejadas; Tarideutl
pudo entonces obtener tributos y controlar valiosos recursos: sal, 6
bre, oro, plata, cinabrio y productos tropicales. Tras su muerte, hilclil
1450, se establecieron tres capitales donde se instalaron como ivechit
(semejante al tlatoani), los colaboradores de Tariieuri quienes, jill:
tos, gobernaron los territories conquistados. La cercania de las Wy
capitales facilit6 la centralizacién del poder.
Esa alianza recuerda a la Triple Alianza del valle de México per,
diferencia de aquella, la coalicion purépecha ejerci6 un fuerte contol
ron en Ii
1 Loy jolie
los secHores loeales
J aparato buroeriitico tarasco, Ti
las fronteras mas conflictivas, al este y el sur, alunos pequenos rele
que se reconocian como chieh
vos y diestros en la gues
Doin
sobre los territorios conquistados y sus gobernantes interviny
politica local, poniendo al frente de las regiones sometida
vencedores. $i lt anexion se producia sin resistenei
conservaban su posicién sumindose
Intemegnos: reajustes y nueues caminos 225
fucron incorporados como aliados, reemplazando el pago de tributos
por cargas militares. Mas tarde, el imperio fue dividido en cuatro gran-
alto rango, que
dependian del poder central. Hacia la década de 1470, en el estado
larasco tuvo lugar un nuevo avance en la centralizacién politica.
des provincias gohernadas por chatro sefiores del m:
Los mayas del Posclasico
La hegemonia de Chichén It7a llegé a su fin x comienzos del siglo XUL,
was algunas décadas de inestabilidad. Segin relatos tardios, Hunan
Cecl, miembro del linaje Cocom, quien se proclamé clegide divino
para gobernar el reino, encabe76 un movimiento de canicter mesidni.
‘indad
co que puso fin a la dinastia gobernante y trasladé la capital a Ta
de Mayapan,
La hegemonia de Mayapén en el norte del érea maya
Para vencer la resistencia de algunas ciudades, el nuevo gobernante
sc vio obligado a buscar la ayuda de mercenarios chontales, con cuyo
\poyo pudo finalmente dominar la situa
n. Asimismo, para controlar
dle cerca a los linajes gobernantes, evitar levantamientos y asegurar la
percepcién de tibutos, forz6 a los sehores principales de las ciudades
conquisiadas a residir en Mayapan.
Se produjo entonces un notable incremento del comercio, alentado
desde el gobierno mismo. El movimiento de productos, en espec
al de
sal, algoddn, ropas, cacao, miel, copal, jade, plumas, obsidiana y cobre,
se realizaba por mar, con embareaciones que, s
Yuen
guiendo las costas de
‘in, conectaban a Xicalango, en el oeste (adonde Hegaban rutas
dle comercio desde el centro de México y el Pacifico) con los puertos
del golfo de Honduras en el este. Fsa ruta estimulé el crecimiento de
(entros costeros como Tulum, Xelha € Tchbaatun, y enriquecis a sus
jobernantes.
Con Mayapan cambié la planificacién de las cindades posclisicas
pues, a diferencia del antiguo modelo de casas dispersas alrededor de
in gran centro ceremonial, los principales edificios (palacios de los
linajes nobles, centres administratives y templos) se hallaban concen
lads y rodeados por
poderosa muralla fuera de 1a cual se encom
(raban las viviendas de los grupos tribu
ios, en su mayoria campesinos
y artewanos
Mayapin ented en crisis
1c) siglo XIV, cuando elites de otras eid
(los le dispataron el poder, Hac
ia 1460, au clinastia fue aniquiluday low
226 América abcrigen
linajes sometidos recuperaron su autonomia y toda la region vivid un
profundo proceso de fragmentacién politica. Se formaron cerea de una
veintena de jefaturas independientes, algunas diminutas, que sobrevie
vieron hasta la Negada de los espaiioles en 1528. Du
primé un permanente estado de conflicto, en especial para defender
el acceso a las rutas comerciales que los mercaderes mantenian fun-
cionando, sin que ninguno tuviera Ia fuerza necesaria para imponerse
sobre el resto,
nte esos alios,
El Posclasico tardio en el centro y sur del area maya
‘Tras el triunfo de Mayapan, los linajes itzes que abandonaron Chi-
chén emprendieron una larga migraci6n hacia el sur. Abriéndose paso
en Ia selva tropical, aleanzaron la re;
ién del Petén, en el centro de
Area maya, donde fundaron un estado independiente en torno al lago
Petén Itzd, en cuyo centro establecieron su capital, Tayasal, sobre una
isla. Defendidos por la intricada selva, sobrevivieron casi aislados hasta
finales del siglo XVII, cuando las fuerzas espanolas iniciaron, en 1697,
la conquista de esa regién.
Los importantes movimientos de pueblos producidos desde fines del
milenio anterior alcanzaron también las tierras altas del sur. Entre los,
siglos X y XI, linajes procedentes de Xicalanco, en la costa del golfo de
México, penetraron en las montafias de Chiapas y Guatemala. Influl:
dos por las tradiciones toltecas de sus antepasados, se establecieron en
pequens asentamientos sittuados sobre las cimas de los cerros y proto:
gidos por muros, foses y acantilados, seguramente para defenderse de
las hostilidades de la poblacién local. Gon el tiempo, el linaje de lox
ini
quich
linaje del mismo origen. Hacia mediados del siglo XV, controlaban wn
amplio territorio, Sin embargo, en medio de una realidad social y por
litica cambiamte, los cakchiqueles se independizaron y se instalaron en
torno al lago Atidlan, estableciendo su capital en Iximehé,
(6 una expansidn militar, aliado con los cakchiqueles, ot
El lejano Norte
En el norte del actual territorio mexicano se desarrollé durante este pe
riodo un impresionante asentamiento, Paquimé o Casas (
florecié entre 1300 y 1450, cuando se constituyé en un gran centro dé
intercambios. En efecto, och
del golfo de California, cerimicas y espejos de pirita de Mesoamerica
turquesas de Nuevo México y reston de gumeamayos 0 lores de sition tee
ances, que
ol hallargo de una enorme eantidad de
Interegros: reajustes y nuevos caminos 227
janos, aunque criados on el lugar, muestran a Paquimé como un gran
centro de intercambio, ubicado sobre una ruta de unos 5500 kilémetros
de extensién que coneetaba el Gahén del Chaco, en Nuevo México, con
elaltiplano centcal de México. La presencia de escorias de eobre testimo-
nia la existencia de hornos de fundicién euyos productos deben haberse
voleado a ese cireuito de intereambios, al menos en parte.
aaa AAA e ee
El gran centro de Paquimé o Casas Grandes
En la planicie occidental de Chihuahua, junto al rio Casas Grandes, se
lavantaba Paquimé o Casas Grandes, asentamiento impresionante, cuyas
vastas dimensiones se apreoian én la foto. Su ndcieo ere un enorme
complejo habitacional de cuatro pisos (podia alojer & muchas farnilies),
con sélidas parades de adobe recubiertas por una capa de cel para
aisiario de los frios y calores extremos de la rogion. Enormes depésilos de
agua, redes de distribucion de agua poteble, fogones y graneros hacian
més confortable la vida de sue ocupantes, Las actividaces poblicas se
desarrollaban en edicts ceremoniales cercanos, come ¢| Monticulo de ta
Cruz y las dos canchas de jusge de pelota, rasgo que vineula a Paquimé
con Mescarérica. El hallazgo de tumbas elaboradas sugiere la existencia
de una elite cecerosa que controlaba las intercambios.
Stephen Plog, Ancient Peoples of the American Southwest, Londres,
Tharnies & Mucion, 1997, p. 173. a
228 Amen
aborigen
Como otros centros mogollones, Paquimé también decliné antes de
la llegada de los espatioles. No existen certezas acerea de Tas causas
aunque es posible que incidi
4 la creciente sequedad del clima, que
habria provocado Ia migracin de numerosos pobladores hacia region
in embargo, la mayorfa debe haber
panecido en el lugar: tarabumaras, épatas y cahitas de €pocas pose
nes vecinas del norte o el sureste.
per
teriores podrian ser sus descendientes,
Una situacin similar tenia Ingar al oeste y al norte, en cl area
Hohokam, donde los grandes centrus clisicus que Norecian desile co-
micnzos del milenio, como Snaketown, entraron en crisis y desaparecie-
ron hacia 1450. También las sociedades del érea anasuzi se contrajeron
a partir de 1300, los grandes sitios fueron paulatinamente abandonados
yen algunas partes, se retomé una economia basada en la caza y la te-
coleccién. Cambios climsticos profundes, enfermedades, inyasiones de
némades, como los pueblos atapascanos en el norte, y guerras internas,
fueron considerados posibles casas ce esa desaparicién; aunque en
realidad desconocemos los motives exactos, De hecho, los afios poste=
riores, hasta la Hegada de los espaiioles, avin son un verdadero misterio
que dilucidar.
Desarrollos regionales tardios en los Andes
En el perfodo inmediatamente posterior a la desaparicién de Tiwanakur
y Wari se manifestaron marcados contrastes regionales que adquirieron
mayor visibilidad a partir de los siglos XI 0 XIL En la costa norte, cl des
sarrollo urbano culmind con Ja formacién de grandes estados que se al-
ternaron en ¢l poder, como Batén Grande, en el valle de Lambayeque,
him con capital en Chan-Chan, en el valle del Meche. [2
la costa sur, en cambio, la alternancia de poder tayo lugar entre peque:
y el reino CI
jas jefaturas 0 reinos locales, como las asociados a la cultura Tea, Ein la
sierra y en las tierras altas, por el contrario, predominaron formaciones
locales de cardicter aldeano, con algunas excepciones como los senorios
aymara de la cuenca del Titicaca y los
uno de los cuales, el de los inka o incas, etnia de lengua quechua, seria
curaeazgos del yalle de] Cuzco,
luego el articulador de un nuevo proyecto pan-andino
El reino chima
Ely
fie en un prineipio la capital d
n_centro de Chan-Chan, construido junto a Ja costa del Paettien,
Un estado local que controlaba el yalle
Interegnos: reajustes y nuevos gaminos 229
del Moche. Con el tiempo, se convirtié en el centro politico de un po-
deroso estado conquistador, que se extendio desde el valle de Casina
en el sur hasta el de Tumbes en el norte, E] material arqueolégico, en
particular la cerdmica, inuestra que los chimties eran herederos de la
tadicién mochica, aunque enriquecida con aportes de Wari, que habia
conuolado durante un ticmpo la regién.
Ta cronologfa chimt atin resulta problematica; s6lo es posible trazar
las neas més generales de su historia. Las primeras construcciones im-
an al ano 900; fa cultura chimt se
consolidé durante los dos siglos siguientes. influen-
cias se extendieron a los valles vecinos de Viti y Chicana, aunque los
principales avances se extendieron hacia las tierras altas, seguramente
para controlar los cursos superiores de los rios que formaban Los valles
costeros, de los que dependian los sistema de itrigacién. El contol de
esos cursos superiores habria sido el factor que le permitié a Wari do-
portantes de Chan-Chan se remont
En ese periodo, su:
ininar las poblaciones costeras.
Ta gran expansién chiid llegé mas tarde, en cl siglo XII. Las prime-
ras conquistas se dirigieron hacia el valle de Jequetepeque, al norte,
donde dos grandes ceniros, Pacatnami y Farfan, cayeron bajo poder
chim. Al mismo tiempo, se acentué la penetracién hacia el interior,
destinada a
egurar también el acceso a las tierras altas, Entre las Glti-
mas décadas del siglo XTV y comienzos del XV, uma segunda ctapa de
expansién condajo a la conquista del valle de Casma, donde el centro
de poder de Ios chimites se establecié en Cerro Manchan, De alli, la
intluencia chim se extendié hacia el sur, cerca de Lima, aunque cl
control sobre estos territories fue més laxo. Hacia el norte, se aleanzd
el
Sicin o Batin Grande, tambicé
alle de Lambayeque, donde encontraron resistencia en el reino de
n heredero de la wadicién mochica, Dos
jonales, Chotuna y Balan Grande, constituyeron los nticleos
fmdamentales del dominio chim en el rico valle de Lambayeque; tam-
contros rep
bién es probable que se aleanzaran los valles norteéios de Tumbes y
allé del desierto de Sechura,
Los textos coloniales atribufan el origen de Ja dinastia chimi a un
Piuira, mai
personaje legendario Hegado por mar cn una balsa o barea de jusicos,
I
el de otro persomaje legendario, Naylamp o Namlap, fundador de la
uo ‘Tacaynamo o ‘Tayeanamo, E] rekato presenta semejanzas con
dinastia de Lambayeque, Fueron los descendientes de ‘Tacaynamno
quicnes expandicron el imperio; eb tiltime de ellos, Miachagaman, que
1 realizado las conquistis mas lejanas en el porte, fue vencido y
capturada por los inci
230 América aborigan
Fl gran centro de Chan-Chan, que albergo unas 30 000 personas en
su momento de mayor extensi6n, estaba situado en una planicie Tana,
de espaldas al mar, y defendido sélo en su lado norte por un muro, Sin
embargo, la mayoria de la poblacion vivia en cas
la ciudad. El enclave de Chan-Chan, hoy desértico, presentaba en esa
época un aspecto distinto, pues un elaborado sistema de riego habia
convertido a las Gerras cereanas en un Area agricola altamente produc
tiva, capaz. de proporcionar el alimento necesario para la numerosa
mano de obra empleada en las grandes construcciones que dirigfan los
gobernantes chimiie:
Dentro de la ciudad, construida con adobe, se distinguen distintos ti
pos de unidades arquitect6nieas, con uma jerarquia clara, Las primeras
¥y ms importantes, 1
sehores. Cada ciudadela pertenecia a un rey y, a su muerte, pasaba a su
inaje, por lo que el nuevo sehor debia construir una nueva residencia,
En un segundo nivel se encontraban estructuras intermedias (unas 85)
también amuralladas y similares a las anteriores, aunque mis pequenias
y sin plataformas funerarias), destinadas a alojar a nobles 0 altos fun
cionarios de la administracion. Un tercer nivel estaba constituide por
fos 0 aldeas fuera de
lamadas “ciudadelas”, fueron residencia de reyes 0
plataformas ceremoniales, con seguridad vinculadas al culto y al sacer=
docio; finalmente, se encontraban las viviendas de los sectores urbanos
mis bajos (artesanos, mercaderes, servidores), formadas por recintos
pequeiios, aghutinados y menes elaborados,
ee ee ee ee ee ee
Las “ciudadelas” de Chan-Chan
Las ciudadelas, enormes recintos amurallados construidos con adobe y
con una sola entracle, muy protegida, eran los edificlos mas importantos
de [a ciudad. Sue numerosos patios y salas, ablertos y sin techar, has
brian sido espacios para almacenamiento y estructuras administrativas
que sugierén le existencia de ciorta burocracia gubdemnamental. Habla
también sales y cuartes techedos, pozos para agua y grandes platafor
mas funerarias con tumbes para los cuerpos da los rayes. Los muro,
senlucidos con estuco, estaban cuidadosamente decorados con Iriso8
modelados.
La camara central de a Huaca de las Avispas, en la cludadela Laborin
‘10, contenia el cadaver de un hombre acompanado por los cunrpos cle
mas de trescientas mujaros jovenes, Es al festimonio cle la ppraction dl
suttoe, comin en Muchos Patados antiguos, que Consiste an entorrar®
Interregnos: reaiustes y nuevos caminos 231
esposas y sorvidores para que acompaiien ai sefior en el mundo de los
muertos, demostrando asf su riqueza y poder. La foto muestra una vista
aérea do Chan-Chan desde el sucoeste; se cistinguen claramente varias
ciucadelas.
Adriana von Hagen y Graig Mortis, The Cities of Ancient Andes, Londres,
Thames & Hudson, 1998, p. 146. 7”
U'sta jerarquia edilicia da cuenta de una sociedad estratificada, con cla-
ses 0 estamentos bien diferenciados, a cuya cabeza se encontraban el se-
11 familia y los euadros mas altos de la adininistracion y la religin.
los ditigian un estado fuerte y centralizado, capaz de sostener y llevar
adel
janie grandes proyectos constructivos ¢ hidraulicos, intercambios
ncia, empresas militares, asf como la produccién de las ar-
_ \osaniias especializadas, Entre estas tiltimas se destacaba la alfarersa, de
\nadicién mochica, aplicada a vasos negros, con decoracién grabada y
producidos en serie, por medio de moldes. También eran importantes
lox textiles y la metalurgia, de la que se conserva una enorme cantidad
lar bell
os acerea del funcionamiento social y politica, La su-
\ targa di
ile piezas, de singe as
Poo conve
60 veal era hereditari
entre hijos y her
nos; el ceguie (literal-
mente “gran seior") y Li noble amide
ocupaban la etispide de ta p
ah
n los
wclal y ejeretan el poder politico, Debajo de ellos se encon
232 America aborigar!
cortesanos, campesinos liberados del trabajo manual para dedicarse al
servicio del senior y de los nobles, En la base, los vasallos y los servido-
res domésticos cargaban con el peso de las actividades productivas, No
existia movilidad social, pues cada individuo pertenecta por nacimiento
aun estamento determinado,
En la segunda mitad del siglo XV, la zona fue atacada por los sefiores
cuquefios, que avanzaban ripidamente por las ticrras altas; hacia 1470,
cl reino chinrdé fue conquistado y su territori formalmente incorpora-
do al Tawantinsuyu.
,
La arquitectura chimu: sofisticacién y elegancia
La arcuitectura chima se carasteriz6 por su sofisticacién: las paredes
interores y los muros externos de los recintos y estaban hechos con,
lactis de adobe estucads en origen y decorades con nichos y trisos
en bajorrelieve. Los motivos se vineulaban, prneipalmente, con el mundo
marino: peces, pajaros, se7es mitices entropezoomorfos. Habia también
Gelicades motives geométricos, mucho de ellos paraoides a srabesoos.
Como en otras sociedades andinas, estos motivos $e vinculan a la icono-
grafia presente en otras manifasiaciones, principalments los textiles. Las
ilustraciones muestran la Husica Dragin, cerca de Chan-Chan, con parte
ce su deccracisn restauracia, y el datalle de un ttiso de Chan-Chan, con
el motive da un pez.
Peni Ne Pe calairaals x i,
Maria Longhena y Walter Alloa, Pert! Antiguo, Barooiona, Pollo, 2006,
p. 180,
Interregnas: reajusies y nuevos caminos 233
Michael E. Mosely, 7he fincas and their Ancestors. The Archaeciogy of
Peru, Londres, Thames & Hudson, 2001, figs. 57-58. a”
Los sefiores del Cuzco
En las valles de la sierra meri
jonal peruana, el perfodo posterior a la
caida de Wari se caracteriz6 por desarrollos que no excedian los mar-
cos locales y, aunque algamos centros habrian conservado una orga-
nizacién urbana, predominaban las aldeanas. En los valles de Cuzco,
Lucre y Urubamba, los poblados eran pequeiias, con casas redond
das que, en muchas partes, se situaban en lugares de ficil
defensa, correlate de una época de conflictos. En el valle de Cuzco y
das y aglutina
las Areas cercanas, ese primer desarrollo posterior a Wari se caracteriz6
por una cermica particular, modesta y con variaciones locales, que
los arquedlogos aman “hillke’, datada, con métodos radiocarbsnicos,
entre 1000 y 1400 aproximadamente.
El patrén urbano, muy diferente del de Wari, se asemejaba a los an-
tiguos centres ceremoniales. La situacién era consistente con el fuerte
sueleo de la economéa a la produccién rural, las restricciones de la cir-
culacién de gente y wibutos, y un desarrollo manulacturero escaso, ba-
sido en la produccién doméstica. El Cuzco primitive (aunque algunos
estudiosos consideran que era ya sede de un pequeiio sefiorfo) era la
residencia del linaje o panaca gobernante y de algunos funcionarios ©
camyar. Sus vesidencias eran tan importantes como los templos, lo que
Siugiere que la vida giraba fundamentalmente en torno a los jefes étnicos
icerdotes. Esa elite dominaba a ka
an rural yecina, que vivia en easerios dispersos o pequetias aldeas
(cwaea), pronto divinizados, y no a los
Las leyendas conocidas acerea del origen de los (undadores del linaje
real inca apunuan en ki misma diveecion, Esox héroes fundadores, como
234 America aborigen
Jos hermanos Ayar, habjan legado al Cuzco desde afuera, provenientes
del altiplano, de la region del lago Titicaca, y parecen haber estado vine
culados con un antiguo santwario solar de la isla de Copacabana. Tales
leyendas legitimaban a los senores cuzqueiios: les otorgaban un origen
migico-religioso, los inscribian como descendientes ¢ hijos del Sol 0
Wiracocha; de hecho, la iconografia y las leyendas los ligaban tanto a
ociedades de las que los incas Lomaron luego
numerosas ideas, pricticas e instituciones.
Con el tiempo, esos sefiores adoptaron distintives étnicos partion.
lares: grandes orejeras, si
yun tocado particular, el auto, Tales distintives (tocados, gorros y
idos son hasta hoy marcadores étnicos entre las poblaciones an-
dinas) les permitian diferenciarse de otros grupos del valle, aunque
su lengua (el quechua), costumbres y organizacion familiar fueran
semejantes
Lo poco que puede inferirse sobre la temprana historia del Cuzco
¢s la existencia de una confederacién de grupos gobernados por jefes
guerreros 0 sinchi, empefiades en largos conflictos armados con grue
pos cercanos, derivados a su vez de disputas por tierras o fuentes de
agua, Durante esos conilictos, los grapos mas préximos se aglutinaron y
otros. Los primeros soberanos que recuerda la
tradicion, antes del reinado del mitolgico Wiracocha, son de carécter
legendario.
Fl verdadero comienzo del Tawantinsuyu (literalmente, “los cuatro
Wari como a Tiwanaku,
jilares a
s usadas por sefiores chinnies,
unieron fuerzas frente
suyu” © partes, como se denominaba al Imperio) se asocia aun rey he:
roico, Inca Yupanqui Pachacuti, ya la memorable guerra que libré con
tra los chanea, poblacion que ocupaba el antiguo territorio de Wark,
considerada barbara por los ineas. La guerra contra los chancas tiene
ribetes mitoldgicos destinados a glorificar a Pachaculi, quien surgid
como salvador de los linajes cuzqueiios cuando los chanea si
co, abandonado por Wiracocha, padre del héroe. Pachacuti permane:
cid en la ciudad y organiz6 su defensa,
El propio Wiracocha, divinidad suprema del panteén ineaico, tomé
parte en el conflicto haciendo surgir ejércitos que combaticron contra
los invasores; algunas versiones narran que hasta las piedras del camino
fueron convertidas en guerreros que engrosaron el ¢jé
on Cue
ito de Pach
cuti, El Giunfo militar legitimo su poder, lo convirtid en civilizador al
vencer a los batbaros chanea y esta
blecid su derecho a expropiar 4 lo
vencidos. El Guzco se t
Aungu
ansformé en cabeza de un estado conquistador,
ignoramos la eronologia exacts del proceso, esa transforma
Interregnos: reajustes y nuevos caminos 235,
cin debe haber ocurrido hacia 1430, es decir, alrededor de un siglo
antes de la llegada de los espaoles a la region.
Los sefiorios aymara del altiplano y los Andes meridionales
Las poblaciones del altiplano, particularmente las ubicadas en la cuen-
ca del Titicaca, conformaron una serie de pequeiias jefanaras, lamadas
luego por los espaioles “reinas" o "senorios", herederas de la tradicién
de Tiwanaku. Sus pobladores, denominados genéricamente “collas”
por los incas, estaban vinewlados entre si y hablaban principalmente la
lengua aymara. Aunque la arqueologfa brinda escasos datos acerca de
estas jefaturas, las fuentes enropeas del siglo XVI conservaron informa
cin sobre ellas. Das de esas jefaturas ayrmaras, ubicadas al ocste del Ti-
ticaca, adquirieron importancia; al parecer, entre sus sefiores existieron
rivalidades, que en ocasiones condujeron a violentos conflictos.
Una jefatura era el rcino colla, al norovste del gran lago, cuya capital
debe haber sido Hatuncolla, cera de Ia laguna Umayo, a la cual se
ia el complejo funerario de chullpas de Sillustani, ubicado a corta
distancia. La otra era el sefiorfo de los Zupaka, poderosa organi
politica aymara en el suroeste del Titicaca, cuya capital o centro politico
dcbe haber sido Chucuito. Conforme el principio dual que sustemtaba
elimundo andino, esta jefatura estaba regida por dos ricos y poderosos
sefiores de los Tinajes Cari y Cusi, Su riqueza se basaba en los enormes
rebaitos de camélicos (llamasy alpacas} que mantenfan en los pastizales
ce la puna. Su impresionante cantidad fue un atractivo para los senores
incas: mas tarde también asombré a los conquistadores espaioles.
aso
acion
eee ee he ee ee
Las chullpas de Sillustani
Este complejo funerario de chullpas en ei noroeste de la cuenca del
Titicaca, sobre una terraza que mira al lago Umayo, se asccia al reine
colla, cuya capital ‘ve, al parecer, Hatuncolla, siluada en las cercanias.
Se descata, por su buen estado de conservacion, la chullpa Lagarto (en
fh fote), que alcanza 12 metros de altura, llamada esi por la figura de un
lagarto tallada sobre su pared. Las chullpas, destinadas a miembros de
Inajes destacadios, se encuentran en casi todo el altiplano y se construye:
Ton durante 6! perlodo Intermedia tardio, Sus caracteristicas varian sequin
el pertodo y ol tigar: las del norte, «
do piecray lan dol aur, on oar
Jompre circulares, estén hechas
ser de forma rectan
do adobe, suoler
gular, AKjUNAH GarBORN de ornamentackon, on tanto otras poseen fkyuras
236 América ahorigen
tallacas. Los cadaveres se colocaban en posicién fetal, con un variado
aiuar funerario,
uiendo Ia tradicin de Tiwanaku, los sefiores de Chucuito habiaty
cstablecido colonias en otros pisos ecoldgicos, algunas a gran distany
cia del altipkano, su area nuclear, tanto hacia la costa (Arica, Sama
Moquegua) como en los valles y montaias orientales. En los prime!
se culliyaba algodén y maiz, se explotaban recursos marines y se re
Jeetaba guano; en los segundos se obtenfa coca, madera y product
de la selva. Se trataba de productos esenciales y valiosos, eseasos ent
ahiplano
Esas jefaturas fueron sometidas por los incas a mediados del sith
XV, durante el gobierno de Pachacuti Inca, aunque Ia tradicién
cuerda un intento més amtigno amibuide a Wiracocha, que frac!
debido a la resistencia del reino colla. Empero, los collas logratt
mantener su identidad y la conservaron incluso bajo la dominactt
espafiola.
A comienzos del siglo XII, el actual noroeste argentino y los tenth
torios vecinos de Chile eran testigos de un fuerte aumento de la pi
blacidn y del surgimiento de sociedades mas grandes y complejas qi
las amteriores, cuya organizaci6n politica, relativamente centalizul
se localizaba on los pucaras, mientras en el resto del territorio se
uibuian poblados dependientes y asentamientos rurales 0 chack
donde residfan los campesinos, Ubicados sobre cerros, con {rection
rodeados por muros defensivos, los pucatas podian vigilar y contra
slgunos Hegaron a yer grandes conglomieni
Jos territorios veeinos, y
Intertegnoe: reajustes y nuevos canines 237
humanos, También se emprendid la construccién de extensas texrazas
y obras de regadio.
El término *pucara” tenia implicancias politicas y simbdlicas, pues en
ja defensa 0 encaraban empresas
mnilitares; dirigian las actividades agrarias, la produccién arte
pecializada y los intercambios & kuya distancia, y eran responsables de
les rituales que aseguraban cl éxito y la prosperidad de la comunidad.
€1 residian Tos jefes que organizaban
anal es-
Varios pucaras contaban con espacios
y edificios de uso puiblico comu-
nitario, en especial destinados a actividades ceremoniales y rituuales me-
imb6lico
diante las cuales se buscaba reproducir cl sistema politico y
que aseguraba la continuidad del orden social.
En las chacras se desarrollaban las actividades productivas es
cl cultive de las Gerras y la cria de Hamas y alpacas; alli residian los pro-
dluctores agricolas, enyo trabajo sostenfa la existencia de toda la comu-
nidad, También se reactivaron los antiguos cir
conectaban el monte chaqueito con e! litoral del Pacifico y se alenté la
produccidn de artesanias especializadas como la cerdmica, él tejido y
Lu metalurgia
las chacras (instalaciones productivas bésicamente agro-pastoriles)
constituian una unidad indisoluble:
uuitos caravaneros que
En sintesis, el pucara (centro social, politico y religioso)
Las grandes jetaturas del drea intermedia
Kin el dea intermedia, que abarea los Andes septentrionales (actual Co-
e profund
\dlaptativa y la extrema fragmentacién politica, en general en nume-
rosas pequerias jefaturas, Ksas jelaturas basaban su subsistencia en una
vyvicultura centrada en el maiz, al que se agregaron la papa en las ti
lombia) y las tierras de América Gentral, 6 la diversidad
ultas, y la mandlioca en las tierras bajas tropicales. Los sistemas
las tierras bajas htimedas y selva
ultra de roza; en las tierras altas se constra-
de cultivo variaban s
a
egiin la region:
agi
yeron andenes de cultivo; en las zonas menos hiumedas se recurri6 al
Hego en pequenia escala, En cuanto a la estructura social, se reconocen
ticas predominaba Is
HH inenos les estumentos bien diferenciados: los shores o nobles, los
ur lesanios especializados, incluidos los comerciantes, y el pueblo Hano,
Hiayor parte campesinos.
\ sus diferencias, esas jefaturas Compartian algunos rasgos tee
Hologicos: arquitectart monumental en barre y en piedra presente en
ly construceion de residencias para la elite, templos y tumbas; notable
Hewurotlo de la metalung
1, que usaba oro, plata y cobre, o aleaciones
dle extoy metaley para claborar objetos de uso ritual o adorns y bienes
238 América aborigen
de prestigio para la elite, Las herramientas ¢ instrumentos utilitarios se
realizaban, en cambio, con piedra tallada y pulida; la produccién textil
y allaera se generalizo y sus productos alcanzaron gran calidad, tanto
téenica como decorativa. Entre los miltiples objetos elaborados eon,
sas tenicas, se diferenciaban con claridad aquellos destinados a los
setiores y la elite de los producidos para uso de la gente comin,
La mas compleja de estas culturas fue la de los muiscas 0 chibehas,
que ocupaba la sabana de Bogota y las tierras alias adyacentes, al orien
te del rfp Magdalena, Hablaban una lengua de la familia macro-chibcha
y estaban organizados en dos jefaturas principales: la del Sipa, que con
tolaba la sabana propiamente dicha, y la del Zaque, mas al norte, en
tornoa la actual ciudad de Tunja. Entre ambas habia algunas pequefias
jefaturas independientes, con frecuencia enfrentadas entre ellas, Con
el tiempo, las dos grandes jefaturas muiscas se expandieron y consoli-
daron, a expensas de otras mas pequefias. Hacia 1500, la cultura muisea
se destacaba en la regién.
10. Los grandes estados imperiales:
incas y mexica (c. 1450-1530)
Las décadas previas a la invasién europea fueron escenario
de la formaci6n de dos extensas unidades politicas imperiale:
una, la inca, se extendié por los Andes centrales y meridionales;
la otra, mexica 0 azteca, dominé mas de la mitad del territorio
mesoamericano. Racogiendo tradiciones y experiencias ante-
riores, ambas sometieron a un abigarrado mosaico de poblacio-
nes cultural, politica y lingUisticamente diferentes, exigiéndoles
tributos y distintas prestaciones o servicios. Sin embargo, estos
imperios fueron muy distintos entre si.
Los imperios creados por ineas y aztecas tuvieron caracteris-
sas, El primero reunia los rasgos de un verdadero imperio
antiguo: fnerie integracién politica apoyada en la presencia, militar, 56-
ticas diver
lida organizaciOn administrativa, y extensas redes de caminos y com
nicaciones que permitian contolar a los pueblos dominados, explotar
recursos estratégicas y extracr excedentes. En cambio, el azteca tenfa
cardcter laxo y poco orgénico, donde la presencia del dominador esta-
ha atemperada y su influenci
Por eso, algunos estudioses afirman que los mexica no constituyeron,
2 cultural era leve
cn sentido estricto, un imperio: carecieron de gjércitos permanentes,
cjercicron el poder de modo indirecto a wavés de las elites conquis-
ladas en lugar de enviar gobernadores a las provincias, no constraye-
ron una infraestructura de caminos, ciudades o depésitosy, salvo en las
Lonteras peligrosas, las guarniciones militares fueron pocas y estaban
alejadas unas de otras.
Otros investigadores ven ¢l tema desde una perspectiva mas am-
plia y distinguen dos tipos basicos de imperio. Uno, de tipo territorial
© directo (c¢
no e] persa, romano o inea), se caracteriza por poseer
jvandes dominios territoriales eon ejéreitos permanentes, ostentar el
control dire mas de con
to de las provineias, elaborar progr
sntar incorporar a lox pueblos sometidos a la cultura del poder
240 América aborigen
dominante, especialmente mediante el uso de una lengua comin, El
otro, de cardcter hegeménico o indirecto, tiende a dejar el ini
Jas cuestiones internas en manos de los jefes sometidos, cuya adhesién
se obtiene combinando fuerza y persuasién, y no intenta cambiar usos
y tradiciones locales en tanto se cumplan las exigencias uributrias
impuestas.
El imperio ineaico 01
ejemplos de ambos tipos de organizacién. Sin embargo, mas all de
estas definiciones generales, es preciso tener en cuenta que todos los
nejo de
awantinsuyt y el de los aztecas parecen buenos
imperios combinaron estrategias de tipo territorial y hegemsnico, en,
distintos momentos de su historia 0 en la conquista de diferentes re-
pansion
recurrie
giones. Los sefiores mexica no carecieron de planes para lt
y administracion imperial; los cuzquetios, por su parte
veces a la persuasién antes de llegar a la guerra y, en ocasiones, dejaron,
oni
en manos de curacas leales el manejo de la politica local,
El Tawantinsuyu
Herederos de la tradicién de Wari y Tiwanaku, y mediante una habil
politica que combind guerras, presiones, amenazas y alianzas, los sefio-
Tes cuzquetios construyeron en poco tiempo un extenso imperio que,
a comienzos del siglo XVI, se extendia a lo largo del espacio andino,
desde el sur de la actual Colombia hasta el centro de Chile
Las bases materiales del estado inca
as conquistas les permitieron a los ines
8 controlar vastos terri-
torios y movilizar enormes contingenies de mano de obra en una dis
mension nunca anies lograda, Dispusieron asf de la energia humana
necesaria para emprender proyectos constructivos ¥ expandir la ag
cultura en la regi6n serrana, especialmente maiz, un bien prestigioso,
requeria importantes obras de infraestructura
como andenes 0 terrazas y extensos s
Esa disponibilidad de mano de obra les permitié tambi
un magnifico sistema de caminos, el eaparitam (muchas de eur
atin pueden verse € incluso son utilizadas en la actualidad por poblade:
cuyo cultive en ka siere
stema de riego.
11 consteu
res locales), que unia distintas regiones del imperio y permitia el ripido
desplazamicmo de mensajeros y wopas, Pucntes de picdra (algunos de
los cuales se conservan) y puentes colgantes permitian sortear los fos
il
losos, y un sistema de paradores © posuclas, lox fambos, estwat
LLo® grandes estados imperialos: incas y mexioa 2441
camente distribuidos, permitfa albergar y aprovisionar a Los viajeros.
También se construyeron grandes depésitos provinciales, como en
Hudnuco Pampa, con el objetivo de acumular los excedentes de pro-
duceién, principalmente alimentos y tejidos, que servian para sostener
los ejércitos y la administracién regional
SHA AaEAAA AAA ee
Los depésitos del Inca
Los grandes depdsitos 0 colicas jugeron un pape! central en la esonomia
y el manejo poltico del estado. Las resaivas y excadentes all acumu-
des permitian el funcionamiento de las administraciones provinciales,
el sostenimiento de los ejércitos y comisiones enviadas por el inca y el
mantonimientc de los sistemas de reciprocidad en que se apoyaba el
sisterra politica y tributario, Fran administrados por un funcionario, al
suyuyoc, elegdo entre les personas mas respetables de cada provincia,
quien dodia evar cuenta de las exisiencias y de lo gue entraba y sella de
los deposites a sui cargo. El dibujo de Guernan Poma muestra esas alma-
cenes y, ala darecha, se observa al suyuyac, con el guicu en sus mans,
rindiendo cuentas a Tupa Inca Yupanoul del estado de les calicas.
DEPOCKTODELIMGA
Wa
LON AE Ni UY
CORE SNE AS (i ann
eee
Jess arin Ati FraNyy
(i NE NAR YC
Quaman Pome do Ayala, El primer Nueva Gordnica y buen Gobierno, vol
1, Méxion, Siglo XI, 1980, (2, 900, ar
242 Amérea aborigen
Como en todas las sociedades andinas, la economfa del imperio estaba
basada en dos actividades esenciales practicadas desde hacia milenios:
la agrieultura y, en las Gerras altas, la cria de camélidos, en especial
llamas. En a costa, ademas del cultive en los valles, eran fundamentae
les los recursos del mar: pesca, recoleccién de mariscos, caza de aves y
mamiferos.
En [as tierras alias, la agri
esto €s, aprovechando las Huvias del verano- se centraba en el cultivo
de tubéreulos adaptados a la altura y resistentes a las heladas, como la
Papa, el ulluco y la oca, y de un gran, la quinoa, de alto valor prove
co. La papa, de Ja que se conocen varios cientos de variedades, era cl
cultivo mas importante. También fue fundamental la domesticacién de
llamas y alpacas, y del cuy. La Hama, usada como medio de tanspor-
te, también proveia lana; su excremento servia como combustible y,
eventualmente, como abono, y su carne era una fuente adicional de
proteinas, I clima favorecia la conservacién y alnacenamiento de
tos productos: el frio, la sequedad y la sal permitian conservar la carne
(charqui), en tanto las heladas permitian someter las papas a un proceso
de desecacién que las convertia en chain
Esa posibilidad de disponer de alimentos todo el aio permitio una
alta concentracion de poblaci
bajas y protegidas del altiplano, donde se practicaba el cultivo al tiempo
de los pastos necesarios para alimentar los reba:
ios, En algunas zonas, como por ejemplo en torno al Titicaca, a mas de
8800 metros de altura, 0 en el rico valle del Vileanotae
de la riqueza del Cuzco, se formaron verdaderos bolsoues de poblacién.
EI maiz tenfa una importancia especial. Estimado por su valor ali«
menticio y su facilidad de conservacién, su cullivo en la regidn serrana
presentaba dificultades pues requerfa un clima hiinedo y calido, y re
sistfa poco las heladas. Con grandes cuidados, cra posible cultivarlo en
pequenas cantidades en algunos lugares. Por eso, antes de los incas,
se lo empleaba .
mediante la masticacién de los granos y su fermentacion en agita, que
Inara en general practicada a temporal,
n en los valles altos y en las partes mais
que se hallaban cer
‘rubamba, base
pecialmente para producir chicka, bebida elabora
sc utilizada en ceremonias y rituales religiosos y sociales
Con los incas, el cultivo del maiz se convirtid en un asunto de estado,
Se emprendié ¢ impulsé la realizacion de obras para a
de la agricultura serrana del maiz, p
temas de regadio, se construyeron
cl uso de abono hasta al
egurar el exito
Jo cual se extendieron Los siy
ndenes de cultivo y se generalize
«Intends
y necesidad, sumados a las dificultades para su cutive, generaron una
anzar dimensiones nunea antes vist
Los grandes estados imperiales: incas y mexica 243
clevada ansiedad que tuvo su correlato en los complejos rituales y ela
ut cultivo, asi
como del agua, findamental para su produccién. El mismo Inca part
cipaba y dirigia los principales rituales
boradas cere
jonias que rodeaban todas las etapas de
AAA ARMA ABABA AAA ae
Riego y andenes en el imperio inca
244 América aborigen
Una ambiciosa meta de los inoas [us extender la agrisuttura del male,
especialmente en las tierres allas. All, as tierras aptas para su cultive eran
pocas y fue necasario emorender grandes obras: hebla que genar
ospacio alerrazando las empinadas laderas ce los valles y asegurar ta
adecuada provision de aqua mediante complejas de regacio, como
‘ocurti6 en al vale del Urubamba {ilustraci6n), entre otros \ugares. El Inca
Garcilaso de la Vega describe con admiracién esas obras, que conocia
‘urante su infanoia en el Cuzco, su tierra natal. Cuando el Ince conquista-
ba un territorio, “mancaba -nos dica- que se aumentasen las tierras de
labor, que se entiende las que llevaban maiz, para ko cual mandaba traer
los ingenieros de acaquias, que los hubo famosisimos, como lo muestran
hoy us obras, esi las que se han destruido, cuyos rastros se ven todavia,
como las que viven. Los maastros sacaban las acequias necesaries,
conforme a las tierras que habia de provecho, porque es do saber que
por la mayor parte toda aquella tierra es pobre de tierras de pan, y por
esto procuraban aumentarlas todo fo que les era posible [..). En los
cerros y laderas que eran do buena tierra hacian andenes para allanarias,
‘como hoy se ven en el Cozco y en todo Pert”. a”
Otros recursos valiosos atrajeron la atencidn de los sehores euzqueios,
que estimularon su obtendén y produccién, ¢ intentaron asegurar su
control por parte del estado; por ejemplo, los reba
cas, valiosas estas tl
hacer los finos tejidos, cumpi, con que se confeccionaban. las prendas
del soberano. A ello se sumaron los metales preciosos, oro y plata, con
que se fabricaban picaas de alto valor simbélico que solo podia usar
€l Inca 0 aquellos sefiores a quienes se las regalase y, por supuesto, el
guano. Sobre ellos (cs decir, tierras, ganados, metales, guano) el Inca
proclamaba su derecho exclusive en su calidad de hijo del Sol y se ase~
guraba, al menos en principio, su monopolio.
‘ios de Hamas y alpa-
nas debido a la calidad de su lana, empleada para
DMM a a a a a a
Los textiles en el imperio incaico
‘Ademas de sus funciongs como abrigo, esenciel en las frias tiarras altas
do los Andes, los tedos desemperiaron en el mundo andino, y perticular
mente entre los inoas, un padal esencial en la reproduccién del sistema
social y politico. En efecto, los tejidos finos, cumpi, realizados oon lar
de alpaca por mujeres consagradas a esa actividad, las aclins, ovary
esencialea, junto con la chioa de malz y aclornos y jayas le oro y plate,
Low grande ostndos imporiaian; Incamy reKloe AB
en los rituale
rolaciones pol
fa funcionarios, jefes del ajércitos, curacas suborcinados 0 jafes de grupos
élnious con los que se relacionada, PUGS SU aceptacion 9stablecia ezos
de guborcinacién de quien lo recibia hacia quien lo entregeba. Le imagen
de Guamen Poma muestra una tejedora con su telar de cintura, caracte
Iislico del mundo endino
roligiosos, 10s actos
icas, Los telidos eran parte de los regalos que el Inca hacia
s de sociabilklad y el establecimiento de
SEGVUIDA CALLE.
Guarnan Poma de Ayala, El primer Nuava Corénica y buen Gobierno,
vol, 1, México, Siglo XX), 1980, p. 191. a”
El funcionamiento de la sociedad y el estado
Las conquisias territoriales, el control de una numero:
poblacion y
pasicos fueron las bases del Tawantin-
a de los excedentes, redis-
tribuides a su vez conforme a critetios fijados desde el Cuzco. Dichos
el monopolio sobre los recursos
suyut, y penmiticron que la élite xe aprop
oxcettentes eran resultado del trahajo o de prestaciones que las comur
idades integradas al imperio debian a sus seviores, templos y lioses
Se trataba de una antigua tradicién andina, que los incas supieron
iprovechar al tiempo que le confirieron una nueva dimension. En las
conminidades andinas, denominadas *cylle”, cuyos integrantes se reco
hoetin nnides por lazos de parentesco, la propiedad de Ta Gerra era
colectivay eb nibajo, regidlo por él principio de reciprocidad, se rea
lizaba en las tie
rivin, Kae Wabajo comunitario inelufa, ademas de
Frias onigachan a cnela ianidadl cloméstica, obras, otorgadtas al temploo
246 América aborigen
Jas divinidades locales (las Jruacas), a los sefiores étnicos (los euracas),
al sostenimiento de las viudas, huérfanos, ancianes o incapacitadas, ©
para crear reservas para épocas dificiles. Estas tareas, llevadas a cabo
por grupos o turnos (en un procedimiento denominado “mita"), supo-
néan Ta reciprocidad, ya que la interveneidn de las divinidades era esen-
cial para el éxito agricola, y los curacas representaban a la comunidad y
organizaban el trabajo colectivo.
En tanto conquistadores e hijos del Sol, los incas se proclamaban pro-
pietarios eminemtes de las tierras, los reba
jios y los recursos mineros.
De este modo, las comunidades, antaiio duenas de sus tierras, se con-
fan, por un acto de generosidad del Inca conquistador, en usuliuc-
warias de estas y de sus recursos, Como prestacién reciproca, el Inca
les exigia realizar por turnos distintos trabajos o mitas, que incluian,
cae otras actividades, trabajar las tiervas y cuidar los rebaitos asigna-
dos al Inca, a los linajes cuzqueiios, a los grandes sejiores étnicos, a las
divinidades y los templos; esquilar, hilar y tejer; trabajar en las g
obras pitblicas (obras de riego, andenes, caminos, depésitos, tambos),
contribuir a su conservaci6n y mantenimiento, y participar en el ejérci-
rancles
to. Como be!
cficiario y siguiende la tradicién andina, el Inca aportaba
4 alimentos durante los dias del
las materias primas necesarias y prov
servicio.
Los productos asi obtenidos eran concentrados, almacenados y lue-
go redistribuidos segtin criterios fijados por el estado. Servian para
mantener al Inca, a los linajes nobles cuzquenios, al ejército, los fun
cionarios y la administracién, a los 1emplos y el culio, 0 para asezu-
rar el funcionamiemto del sistema de reciprocidad, por ejemplo, para
alimentar a los trabajadores durante las mitas. El funcionamiento de
este mecanismo de redistribucién requerfa una gran infraestructura
ce caminos, depésitos, funcionarios que supervisaran el sistema y He-
varan el registro de lo que se producia y usaba, ete,, que los ineas crea-
ron recogiendo y ampliando tradiciones andinas que se remontaban
a Wari, al menos,
Desde mucho tiempo antes, por lo menos desde la época de Tiwa
naku, la variabilidad ecolégica del mundo andino, fundainentalmente
en altura, y la tendencia de las comunidades andinas a la autosulicien-
cia las habfan llevado a tratar de disponer de tierras cn distintos pisos
ecoldgicos (por cjemplo, valles calidos mais bajos, costa, los valles serrst
nos y punas), para asf tener acceso a una variedad de productos. Las tie
tras de cada ayllu y de cada grupo étnico semejaban verdaderos arehi
piclagos extendidos por diferentes paisajes, Colonos provenientes «el
Los grandes estados imperiales: inoas y mexioa 247
micleo central, los milinay, se asentaban en esos islotes para ra
produccién de los recursas necesarios, aunque mantenian sus viviendas
¢ modelo de funcionamiento, deno-
minado “comwol vertical de un maximo de pisos ecolégicos
funcionando después de la conquista espaiiola.
Los incas apelaron también a esta tadicién andina para desplazar
grandes grupos a regiones lejanas del imperio. A veces, por motivos
econémicos, para explotar recursos importantes, aunque de manera
progresiva fueron ganando espacio motivaciones poli
rar territorios de frontera, controlar poblaciones re-
beldes, desarticular a grupos étnicos reacios a someterse. Estos mitmaq,
desplazados en ocasiones a
ba tierras para establecerse, conservaban sus derechos; sin embargo, en
tanto no retornaban a su nticleo original, en la practica los lazos con su
comunidad se rompian.
En el mundo andino, la vinculacién del individuo con su comunidad
y familias en el micleo central
comtinud
‘as, como la ne-
cesidad de asegu
Lios muy lejanos, donde el Inca les otorga-
y grupo de parentesco era esencial para la vida, pues era los parientes
a quienes se podia recurtir por apoyo y ayuda; de hecho, en lengua que-
chu lo podia
+ de otra manera en un nyundo donde las relaciones estaban regidas
por el parentesco, que regulaba las obligaciones y derechos de cada
uno: individuos dentro de la familia, f
de los grandes grupos éinicos. En tanto miembro de una familia, el
campesino (hatun rund) contribuia con su trabajo al funcionamiento
de la comunidad o respondia por las obligaciones de esta con el grupo
étnico o el estado, pero, al mismo tiempo, se aseguraba sus derechos
como miembro de Ta comunidad y de una familia: acceso a tierras y a
los beneficios de la reciprecidad.
E] principio de reciprocidad se aplicaba también a las relaciones en-
tre los grandes sefiores étnicos y el Inca, Cuando una regi6n era incor
porada al Imperio, ya fuera por acuerdo 0 por conquista, el Inca acos-
tumbraba colmar de regalos (tejidos, joyas, mujeres, chicha, alimentos
apreciados) a los sefores locales, excepto a los mas rebeldes, quienes,
aambio, eran ejecutados. La entrega de tales obsequios se reperia en
periddica; como contraparte, esos setiores quedaban obligados
a servir al Inca, convirtiéndose en figuras de doble cara: por un lado,
representaban a la comunidad 0 al grupo étnico, por otro, eran de he-
che
1a palabra wayoha significa a la vez “huérfano” y “pobre”.
milias ex el ayllu, ayllus dentro,
en
forma
reiites responsables del cumplimiento de las obligaciones 0 mitas
yequeridas por el estado.
248 América aberigen
DAMMAM Aaa ae
Los santuarios incaicos de altura
Situados en las cumbres més altas de |os Andes, algunos @ mas de 5000
metros de altura, son caracteristices de la presencia incaica, Alli se sacri-
ficaron jovenes de ambos sexos, cuyos cuernes, momificados por € fio
y la sequedad del ambiente, estaban acompaiades por ricas ofrendas,
como figurilas-de ore, plata o concha recortada, tajidos y plumas. En
las fotos se obse-van la momia de une nia y una pequena estatuilla de
metal con vestides y adomos provenientes del volean Lullayllaco, que se
conservan en el Museo da Arquaoiogia de Alta Montafia de Sata, en la
Argentina,
Esos sanluarios estaban dedicados al culte a las montafias, considera
das tanto lugar de origen de los antepasades como del agua, vital para
la existencia, pues sus glaciares evan las principales fuentes de los tlos.
Los ineas les dieron gran importancia y relacionaron con ellos a Int, la
divinidad solar, y a Quila, la\una. En las tierras meridionales del impe-
rio se dostacan Jos santuarios Construidos en los volcanes Socompa:
Liullayaco y Copiaps, los nevados de Acay y Chefly los cerros del Toro,
Mercedario, Aconcagua y El Plome.
Fotografias faciltadas por Gabriela Recagno Browning, dliraetora clol
Museo de Arqueologia co Alta Montana de Salta, a”
LLos grandes estacios imperiaies: intas y mexica 249
Sin embargo, existian individuos que se hallaban fuera de tales vineulos
y, por lo tanto, firera de la comunidad. Eran los yenas 0 yanakuna, enya
situacion dependia del sefior al que servfan. Con ¢l imperio, el ntimero
de yanas crecié, pue
Ios sefiores © los templos, que no tenian hacia ellos las obligaciones
mutuas y los limites de 1a reciprocidad. Similar era la situacion de las
acllas, mujeres separadas de sus comunidades y agrupadas en recintos
especiales, Algunas podian ser clegicas como concubinas del Inca. en-
tregadas a los senores; otras servian al suberano y se ocupaban de su alt
ene; la mayorfa se dedicaba a la tejeduria, en especial
de telas finas, 0 a la produccién de chicha. Los acllahuasi o residencia
de las acllas (los espanoles las amaron “conventos”, ya sus acupantes,
“monjas”) funcionaban como verdaderos abr
s estos servidores obedccfan directamente el Inca,
mentaci6n e higi
jes.
La Tegada de los invasores castellanos y la captura de Atahualpa
11 al Imperio, La con-
quista fue ripida; el estado incaico results descaberado, Aunque Ta
resistencia inca continué algunas décadas en los valles orientales, la
suerte estaba echada: los pneblos andinos, incluso aquellos que, por
a los incas, como los huanea, habian ayudado ales con-
quistadores, se convirtieron en sometidos del nuevo imperio colonial
espatiol
en Cajamarca en noviembre de 1532 pusieron
su resistence’
Mas alld de las fronteras de! Tawantinsuyu
A comienzos del siglo XVI, los ejércitos incaicos emprendieron Ta con-
quista del sur de Ia llamada Area Intermedia, actual euador, carac
terizada desde hacia algunos siglos por una marcada fragmentacior
politica y una yvariedad de estilos culturales regionales. Con diferencias
en tamaiio y complejidad, las unidades sociopoliticas de la zona consti-
tufan sociedades de jefauura independientes, a veces en conflicto, aun-
que vinculadas en muchos casos por alianzas € intercambios.
Como habia ocurtide en los Andes centrales, In diversidad ecolégi-
ca ered una interdependencia entre las comunidades que controlaban,
recursos esenciales en los distintos pisos ecolégicos. Los intercambios,
frecuentes y regulares, habian Lavores
do la formaci6n de un grupo es
I de comerciantes, los mandalis, que remiten a los pachtecas mexi-
Conquista ineaica impuso otras pricticas y costumbres, y altero
iumierosos aspectos de la organizacion tradicional. La imposicién de su
modelo de control vertical aseguré a Los incas el dominio directo de ka
cireulactén mereantil, desplazo a los mandakis y reemplazé el inteream-
bio comerelal por ta redistribucién estatal
250 Anética aborigon
Mis al norte, en el actual territorio andino de Golombia y en tierras
de Amd
a Central, continud la extrema fragmentacién politica en nu-
niras y la diversidacl adaptativa a que hicimos referencia en
el capitulo anterior, Se destacaba la cultura de los muiseas 0 chibchas,
sin duda la sociedad ma
sabana de Bogota y las tierras altas adyacentes,
En este contexto, predominaba im modelo de asentamicnto dis-
perso, polarizado entre las pequeias aldeas, formadas por casas re~
dondas techadas con amas (fa), donde residfa la mayor parte de la
poblacién, y las moradas de los jefes. Estas tiltimas, a veces de grandes
dimensiones, solian estar defendidas por empalizadas y tenian dreas
destinadas a viviend como templos y depésitos
is compleja de toda la region, que ocupaba la
. ¥ edificios especiale
Alli vivian también parientes y aliados cercanos al jefe, que formaban
su séquito. Las comunidades aldeanas se ubican en tierras con acceso
a medioambientes diversos: bosques, zonas pantanosas, tietras dre-
nadas y, en algunos casos, zonas célidas en las tierras bajas. Podian
asi disponer de variados recursos: obtener combustibles y materiales
de construccién, cazar, recolectar y realizar cultivos adaptados a cise
tintos climas, Este uso de miiltiples zonas ambientales explica la ten=
sentamiento disperso y la ausencia de grandes centros
dencia a un
nucleados
EI sistema politico y social muisea se ajustaba al modelo de jefauura;
descansaba sobre la organizacién jerarquica de los linajes, un sistema
de rangos entre los jefes y la tendencia a la heredar tales rangos, Los
atributos personales tenfan enorme relevancia en la influencia de los
jefes principales sobre sus subordinados. En la ctispide de la jerarquia
social y politica se encontraban el Sipa y el Zaque, y aquellos otros jefes
que aspiraban a una posiciGn similar
La estructura de Ia sociedad era relativamente simple. Los linajes
mis prestigiosos, de los cuales provenfan jefes y sacerdotes, constitufan
el estamento mis altos por debajo se encontraban cultivadores, artes
nos y comerciantes, llamados luego “comunes” o “comuneros” por los
espaioles. En la base se hallaban los esckvos, destinados al sacrificio
durante los principales rituales © a la consirucci6n de las residencias
de los jefes.
Cuando llegaron los espaiioles, la situacién politica era fluida
intentaha fortalec
pensas del Zaque; el jefe de Samaned
Sipa
r sus alianzas y extender su control territorial a ex
una jefatura pequefa, expandia
su poder a expensas de sus vecinos y buseaba convertirse en un tercer
jefe import ‘ales pe
eas expansivas respondian w la necesidad
Los grandes esiados imoeriales: incas y mexica 251
de sumar tierras para sostener a una poblacién creciente y al deseo de
les.
En el sur, en la regién central de Chile, Jos ineas encontraron una
dura oposicién en las poblaciones locales, los revhe, establecidos en las,
tierras htimedas y boscosas del valle central, densamente poblado de-
bido a sus favorables condiciones. Dicho valle se caracterizaba por un
paisaje boscoso, suelos fértiles, intensas Huvias, importantes euencas la-
custres y rios que nacian en las montafias de Ja cordillera andina para
terminar en el Pacifico.
Descendientes de amtiguos pueblos agro-alfareros, los reches habéan
incorporado a su cultura elementos andinos y otros, provenientes de
las Hanuras orientales, No constitu
que tenfan una lengua comtin con yariantes dialectales y compartian
rasgos culturales basicos. Explotaban diversos recursos: horticuluara
de roza en zonas abiertas o en claros despejados del bosque (fanda-
mentalmente papa, algo de maiz, quinoa y cucurbitaceas|
controlar Zonas con recursos y rutas comere
in una unidad sociopoliti
aun
, pesca y
recolecciéu de mariscos y moluscos en el litoral maritimo; capuura
de aves en lagunas y lagos; recoleccién de frutos y semillas; caza de
guanacos, pudtisy huemules; cria de animales domesticados, como pe-
ps, una variedad local de gallinas y chilihueques, camélides locales
distintos de la lama y la alpaca,
Vivian en casas a
adlas 0 en. pequeiias aldeas, con una importante
movilidad impuesta por la economia y la distribucida de los recursos.
Sin diferencias jerérquicas, mas alld de las derivadas del prestigio pei
sonal, ni profundas diferencias econémicas, el parentesco determinaba
los derechos y obligaciones del individuo. La familia ampliada (esposa
© exposas, hijas solteras, hijos solteros y casados con sus esposas € hijos)
desempefaba un papel central. La divisién del trabajo tenia en cucnta
cl sexo y la edad, yal parecer no levaban a cabo actividades productivas
especializadas,
Sin estructuras politicas estables, los jefes de familia y de linaje re-
gulaban los asuntos comunes. El prestigio de esos jefes 0 ubnenes se ci-
me
ba en su valor en Ta guerra, su habilidad oratoria en las asambleas
coleetivas, la cantidad de esposas (dado que el matrimonio regulaba
las relaciones entre familias y consolidaba alianzas) y los bienes acumu-
lados, cuya disuibucién demostraba su generosidad y permitia ganar
adhesiones, lealtades y renombre, En épocas de guerra podian surgir
jefes dotados temporalmente de algunos poderes, los faqiis, reconoci-
dos por su desiveza o valent
juere
4, cuya funcion era organizar y dirigir a los
roy en oy combates,
252 América aborigen
El mosaico mesoamericano
A comienzos del siglo XVI el mundo mesoamericano era socal, poli-
fa una tradicién eulw-
tica y culturalmente complejo: aunque compa
ral que se remontaba al menos al segundo milenio antes de Cristo, la
region era un heterogéneo mosaico de lenguas, tadiciones culuuales,
con fuerte identidad y sociedades con distintos niveles de organizacion.
Numerosas unidades politicas convivian alli: grandes y pequetios esta-
dos, jefuturas e incluso, en los margenes, sociedades aldeanas. Pese a
, recursos y grado de autonomia, esos estados
oaltepeme estaban organizados a partir de principios semejantes, casi
sy conflictos eran
las diferencias en riquer.
ninguno era totalmente auténomo y
habituales, los vinculos entre ellos eran tan extensos y estrechos que los
acontecimientos locales impactaban sobre el conjunto.
aunque guer
Existia también una marcada jerarquizacion regional: unas pocas
ios, 80-
conocian como nucleares; otras
4reas, aquellas con mas recursos, poblacién y desarrollos pol
ciales y culturales mas complejos, se r
se definian como areas intermedias © como periferias de esos niicleos,
a los que se vinculaban por lazos econémicos o dependencia politica
Se destacaban dos grandes construcciones politicas enfrentadas: el im-
perio azteca, la mis extensa, y el tarasco, en €l occidente de México,
El imperio de la Triple Alianza
Con Hzcoatl, en 1428 los mexica iniciaron una &
convertirse en el estado mas poderoso de Mesoamérica, La Triple Alian-
panisién que los Hevé a
va fue cl instrumento politico militar de esa expansién: inicialmente, los
aunque pronto el poder
de Tenochtitlan execié, a expensas de Texcoco y Tlacopan. Cuando Her
nan Cortés ego a las costas de México, Tenochtitlan era la capital impe-
ial Gominamee y dirigit las campafias militares, la administracién y la per
cepcidn de los enormes tributes que entregaban los pueblos sometides
tres esiados que ka formaron erin equivalences,
Las etapas de la expansién y la formacién del imperio
‘Tras vencer a Azcapotzalco, los aliados de la Triple Alianza iniciaron una
activa politica de conquistas, avanzando sobre las tierras de otros pequetios
estados, en especial sobre 1a rica zona de chinampas, verdader
phatafor
unas flotanies cubiertas con tie
rade cultivo, que se ©
tendia por el sur del
sistema lacustre, y cuyo control se completé tas vencer a Chaleo, ELestado
imexica dispuso asi de ticrras que redistuibuy6 entre Los nobles eonio pro
picdades patrimoniales, profundizando la esiraificacién social existente
Los grancies estados imperlales: neas y mexica 263
la vieja nobleza de sangre, los pipiltin, creada por Acamapichtli, recibid
tiermas que reforzaron su poder y acentuaron sus diferencias con Ta masa
de los miembros de los calpulli (unidad social y politica que conservaba
elementos dé los antiguos clanes, con sus propias tierras y organizacién in-
terna, a la que se pertenecfa por parentesco)}, denominados “macrhiualtin
Baa Aa aA aaa wa eT
‘Tenochtitlan y su entomo
Pumpenn
RT
Fn tanto, las conquistas mas alla de la Cuenca habfan comenzado. A fines
de sn gobierno, Ivedatl habia organizado avances en los vecinos valles
de Morelos y Guerrero; su sucesor, Moctezuma [ (1440-1468), realizé
algunas conquistas en Oaxaca y el norte de Veracruz. A diferencia de las
conquii a dominar kas Gerras de cultive mas rieas,
las nuevas empresas buseaban expandir el comercio y obtener tibutos,
1s iniciales, orientada
tral
on especial bienes valiosos que faltaban en la meseta
Axayiieatl (1168-1481) comenré a orgar
perial y consolidé tas conquistas: controlé aT
Jar una administiacion im
utcloleo, ciudad gemela
til valle
jo interpuesto entre
de ‘Tenoehtiilan, famosa por su gran mereado, y conquists el f
de Toluca, que se convirtié en un valioxo territe
Jow dominios de la Aliana y el imperio taraico, Sin embargo, al inyadir
254 America aborigen
de hecho, los tarascos
a este tiltimo sus ejércitos fueron derrotados
conservaron su independencia hasta la invasion espaiiola,
tt tt tt te ee ee
Las chinampas de la cuenca de México
Las chinampas Wel nahuatl chinaritl, seto © cerca de cafias), usadas
fundamentalmente en la cuenca de México, en lagos poco profundos de
‘aguas ne contaminadas, permitieron crear tlerras de alta productivdad
agricola en un terttorio semiérido, “La chinampa -escribia George
Vallant- era, en realidad, una pequea isla artificial hecha acumiulendo
lado de los bordes pantanosos del lago, sosteniéncole primero por un
revastimiento de juncos y después por érboles cuyas raices unian fuarte-
mente la tierra. El agua corria entre los estrechos fosos, convirtigndolos
en canales. Siempre se agragabsa lado fresco antes de le de
tal manera que Ia fertilidec de la tierra se renovaba constantemente.” De-
savtolladas por jos toltecas, aleanzaron su maxime expansion hacia 1600,
piincivalmante en o! lago Xochimilco, al sur de la cuenca, perrnitiendo
sustentar Una poblacin muy densa. Siquieron abasteciendo de trutas y
hortalizas la ciudad de México hasta mediados del siglo XX. La fotogra-
‘fa las muestra hacia 1905,
iam
Elizabeth M. Brumfiel y Gary M. Feimann, The Aziecs World, Nueva York,
Abrams-The Field Museum of Chicago, 2008, p. 32. i
Un nuevo ciclo de guerras se desarrollé bajo los gobiernos de Abultzot)
(1486-1502) y Moctezuma II (1.502
intemo de dominar a Tlaxcala, que mantuvo su independenchi, conse
1520), su sneesor, Aunque frieisé él
Los grandes estados imperiales: incas y mexica 255
r mexica sobre Oaxac:
lidé el pode , Puebla y Veracruz, Los dominios de
la Alianza se extendieron asi hasta las costas del océano Pacilico, desde
donde fluia hacia Tenochtithm gran cantidad de bienes de Injo, como
plumas de quetzal, cacao y jade, entre otres. Distintas reformas fortale-
cieron el poderio de la noblezay aumentaron sus privilegios, limitando
las posibilidades de movilidad social para los macehualtin.
El imperio habia superado las dimensiones alcanzadas por cualquier
unidad politicaanterior, pe
a que varios territories quedaban atin fuera
de su control: algunos estados, come Tlaxcala, Huexovineo, Meatitan
y Yopivvinco, fueron capaces de detener la embestida y mantener su in-
dependencia, pese a la permanente amenaza mexica; otres, como los
tarascos, derrotaron a los ejércitos aliados y se conyirtieron en un peligro
latente para la frontera del imperio. Los mexica tampoco penetraron en
las tierras mayas del sudeste cle Mesoamérica,
La organizacion imperial y las estrategias
de conquista y dominacion
Esas exitosas conquistas pusieron en manos de los aliados extensos y
hetcrogéneos territories. En el momento de la invasion europea, ese
vasto conglomerado inchufa algunos centenares de unidades politicas
menores, esencialmente jefaturas y altepeme, donde existian variados
grupos émicos y grandes culturas regionales con rafces muy antiguas.
Sobre esas divisiones politicas, étnicas y culturales, los gobernantes de
la Alianza impusieron una division administrativa que lleg6 a compren-
der cinenenta y cinco provincias; treinta y dos de las cuales ten
n card
\er tributario. Las otras respondian a necesidades estratégicas: creadas
en las fronteras mas peligrosas para el imperio, tomaron Ta forma de
“estados clientes” que, aunque libres del tribute normal, debian cargar
cl peso de proteger al imperio sosteniendo el aparato defensivo local.
La organizacién imperial se apoyaba en unos pocosy simples principios
qque habran estado en prictica entre los pequenos altepeme de la
cn siglos anteriores: la presencia militar, la imposicién de wibutos
vencidos y el ejercicio de un gobierno indirecto que dejaba cn manos de
nea
alos
la nobleza loc
1, en tanto aceptara la supremacéa del vencedor, el manejo
Con ajustes y cambios, estas practicas permitieron,
de la Alianza construir su imperio y extender sus dominios.
dle los asuntos internos
Tras la conguiista de los pequerios estados del valle de México, las pri-
meras reformas politieas, que buscaban fortalecer ese conirol y prevenir
futuras rebeliones, Pompieron algunas normas tradieionales y marearon
258 América aberigen
el comienso de am mayor nivel de control ¢ integraci6n econdmica y
social. Por un lado, se removid de sus eargosa los tlatoque de didosa leal-
tad, por otro, se crearon las primeras provincias sin respetar los limites
de los amterior
estados, De este modo, los recaudadores imperiales (eal
pixque) vecogian el tributo sin intervencién de los gobernantes locales:
Estos, que trataban con los Uatoque de la Alianza como aliados y colegas,
perdian el manejo de los pesados tributos impuestos a los maceh
La conquista de Chalco puso fin a la guerra endémica entre los ale
altin
el florecimiento de Tos mereados
€ impuls6 una fuerte integracion politica y social en todo el valle, Al
mismo tiempo, la expansi6n fuera del valle y de las tierras altas conus
les produjo un gran flujo de riquezas bajo las formas de botin, tributo y,
bienes de comercio, que beneficié en distinto grado al conjunto de las
elites locales, Los gobernantes imperiales estrecharon sus lazos con esas
elites compartiendo algo de esa riqueza, bajo la forma de regalos que
les hactan en frecuentes y suntuosas reuniones y ceremonias, El aumen-
to de las alianzas matrimoniales entre los linajes nobles fortalecié los
tepeme del valle de México, favoreci
lazos regionales pues, con ellas, los gobernantes aztecas se aseguraron
el control de otros altepeme, donde los pipiltin mexica, casados con
mujeres dle ka nobleza local, 0 sus hijos obtuvieron pronto el cargo de
En el momento de la invasion europea esa elite gobernante
formals una compleja ¢ intrineada red de parientes.
datoani
Misallé de la euenca, en cambio, las conquistas fueron motivadas por
imtereses econémicos, pues se buscaba obtener un aprovisionamiento
regular de bienes y riquezas de dificil acceso en las tierras altas centras
les, El ereciente ntimero de macehualtin en Tenochtitlan y el resto de
las capitales imperiales demandaba mayor cantidad de alimentos, ropas
y otros bienes; los nobles (altos funcionarios, guerreros y sacerdotes)
requerian bienes de lajo que expresaran su posicién privilegiada y lew
permiticran mantener su estilo de vida social.
Para obtenerlos, los sentores mexica y sus aliados desarrollaron dos e
uategias fundamentales. La primera, de orden econdmico, se apoyabit
en el establecimiento de un sistema de pagos regulares de uibutos.
provincias uibutarias fueron clave en esta estrategia, pues el imperio le
asignaba el monto del uibuto anual que debian entregar en Tenochtitlan,
la responsabilidad por su recoleccién y envio correspondia a los cal
pixques. El total de los tributos recibidos era impresions
textiles (cl rubro mas destacado), implementos militares, joyas, metaley
1s, alimentos, productos a
ne © incluia
preciosos y piedras fir
pimales y materiales de
construceién, entre otros,
Los grandes estados (mperiales: incas y mexica 257
aA AA HAA AEH wee
El tributo de Coayxtlahuacan
El Céaice Menaoza, un manuscrito piclografico, seguramente la copia de
un documento prehispanice al cual se agregaron aciaraciones en caste
\lano, permite estimar el monto anual del tribute recibice por los aztecas.
1 follo 43 (reverso), on la lustracién, refiere a la provincia de Coayxtlahua.
can, Caxaca, de lengua mixteca, El gifo de Coayxtlahuacan, cabecera
dala provincia, esié pintado arriba, a le izquierda, Debajo, en vertical, son
nombracias las otras cluciades de la provincia.
Ala devecha se detella la cantidad y tivo de productos entregados: los
gilfos sefalen productos; encima, se indica fa cantidad (una plumna = 400,
una bandera flameendo = 20), Los ence glifos supe"ores represantan
mantos y textiles; la pluma sobre cada uno sefiala que suman dos mil
Debajo, dos trajes militares con plumas y sus escudos, dos tiras de ouen-
las de jade, des tardos de 400 plumas de quetzal cada uno, 40 boisas ce
cochinila (pigmento para to7irtolas), 20 cuencos de calabaza con polvo
de ore y una dliaclema real de plumes.
Michaol &, Sinith, The Aztecs, Oxtord y Oambridga, Blackwall, 1996,
pl ar
258 América aborigen
Baa MAMMA aaa ee
Produccién e intercambios en Moretos
Desde hace algunos ates, los arquedlogos se interesan por los centros
provinciales y las viviendes més que en los ediicios manumentales. En
la regién calida de Morelos, productora de algodén, tres sitios recibieron
especial atencién: Capiico, una pequota akiea; Cuexcomate, oueblo rural
de unos 800 habitantes, can una pirdmide y un humilde palacio; y Yaute-
pec, importante capital regional, con arquitectura monumental y varios
miles ce pobiadores
Michael E. Smith, The Aztecs, Oxford y Cambridge, Blackwel, 1996, p. 181,
Los numerosos artefactos pers hilar y tejer hallados muestran la
importancia de los textiles de aigocén, que constitulan la mayor parte
dal trivuto de la provincia, En los tres centros se encontraron numero»
808 ob/etos fordneos, como las cerémicas dal centro de México
(llustracién), jade y hojas de obsidiana de la misma regién y bronces dol
occidante. Ess hallazgos indican el funcicnamiento de tianguis locales
donde tanto pil como macehuaitin podian obtenerlos, aunque en
diferentes cantidades. i”
La otra estrategia de la politica imperial consistié en estimular Los inte)
cambios locales e interregionales. Buena parte de los productos inelt
dos en el tributo no nbiio Tocal, lo que forzabi
a los pueblos provincianos a comprometerse en aetividactes mercantile
a larga distanch
n producidos en el
ira obtencrlos, El gobierno imperial alents y promer
Los grancles est
imporiales: incas y mexice 259
Vid estas intercambios, protegiendo las rutas de comercio y las ciudades
donde se realizaban las transaccioncs. Tenia incluso sus propios mer
caderes, los pochteca, que operaban en zonas lejanas, no controladas
politicamente, movilizando bienes del estado, de los nobles o propios
para obtener productos valiosos, Esta expansion comercial aleanz6 a
pequefias ciudades ¢ incluso a aldeas, donde bienes y productos de
otras regiones podian obtenerse en los tianguis locales. Bn sintesis, el
imperio implementé una estrategia econdmuca cuyos principales bene-
fieiarios fueron los tlatoque de las ciudades de la Alianza y sus noblezas,
pero también las ciudace+estado del valle de México, sus sefiores y, en
menor mediela, el resto de la poblacidn de la cuenca, cuyo crecimiento
se vio favorecido por la paz alli reinante.
Tenochtitlan
\ comienzos del siglo XVI, Tenochtitlan, imponente cindad con varias
slecenas de miles de habitantes, era el corazdn indiscutide del yasto impe-
rio aunque, pese a su tamaio, riquezas y pader, en sus modos de ongani-
aacién diferfa poco de otas unidades politicas de la regi6n. Si bien eada
una conservaba cierta autonomia en el manejo de sus asuntos internos,
(enia su propia historia y mantenia sus tradiciones locales, todas compar-
ti
n rasgos basicos: una jerarquifa social compleja, sistemas de sujecion y
y/o laborales,
cia acababan en guerras
da, basada en Ia agricultura, pero con una
diversiciad dle especializaciones, extensas redes de intercambios, una reli:
in que compartfa algunas deidades principales, ¢ impactantes ritualey
que legitimaban tanto el gobierno como la guerra
dominacidn politica que inclutan obligaciones tributari
onflictos y alianzas cambiantes que con frecu
ibiertas, uma economia vari
Los éxitos militares propiciaron que Huyeran hacia Tenochtitlan,
partes de Mesoamérica, los mas variados y ricos productos)
su mercado, come el de Tlatelolco, presentaba. un aspecto colorido y
yitadlo que atrajo Ja atencin de los primeros conquistadores espaiio
les. Claro que la economfa de Tenochtitlan no descansaba sélo en ¢l
ibuto de las provincias lejanas. En el Jago vecino, imponentes obit
hidvaulicas permitieron ampliar las tierras de cultivo mediante la cony
desde toda
ion de chinampas, cuyos productos, evadas en canoas, abastecialt
av ha ciudad.
La superviyencia de Tenochtitlan dependia tanto de Ta agricultuny
i Ps i
uo. E| Templo Mayor de la ciudad, centro césmico del
Hunde mexica, estaba dedicado a dos divinidades primordiales en él
como del t
mundo azteca: Tlilee y Huivilopochtli, Del primero, vineulado al agua
260 América aborigon
y la fertilidad, dependia 1 éxito de ta agricultura; del segundo, dlivi-
nidad tribal y sefor de Ia guerra, dependia el triunfo militar y la ob-
tencidn de botin y tributos, Taloc, cuyo origen se remonta, al menes,
wacan, vinculaba a los aztecas con la antigua tadicién de los
pueblos agricolas del valle; Huitvilopochtli se convirtié en simbolo de
su identidad tribal
a Teotil
ee ee ee ee
EI Templo Mayor de Tenochtitlan
EI llamado “Templo mayor" era el edificio mas grande de un imaonente
recinto ceremonial amurallado de forma cuadrangular que encerraba un
Conjunto de basementos piramidales, templos y edificios cerernoniales
cuya reconstruccién puede observarse en fa maqueta que muestra la
ilustracién, Capital politica y religiosa de! impario, #! recinto estaba situado
casi en al centro dé la isla donde se levantaba Tenochtitlan, y constituia
para fos mexica un verdadero “ombliga del mundo”. Hacia él contiuian
las cuatro grandes caizadas que, extendiéndose hacia los cuatro puntos
cardinales, unian la isla con la tierra firme del valle. El Templo mayor eva,
en realidad, un gran besamento con Cos escalinatas y dos templcs en su
cima, dedicados a Tlaico y Huitzilopochtli All tenian lugar los rituales y
sacrificios mas importantes, de cuya realizacién dependia la vida misma
del universo.
Elizabeth M. Brumtiel y Gary M. Feimann, The Aztecs World, Nueva York,
Abrams-The Field Museum of Chicago, 2008, p. 74. a
ambién Hegaban a Tenochtitlan numerosos prisioneros, que eran si
cr
icados a los dioses en Jos templos de la ciudad. La cultura azteca
gird en torno u la religién, que impregnd todas sus manilestaciones y
LLos grandiss estacios imperiales: inoas y mexica 261,
fandamentaba la autoridad que ejereia su soberano, cl frwey Haloani o
‘gran. seftor”, La organizacién politica, verdadera (eocracia militar, im-
ponia un régimen de terror en las poblaciones sometidas. La religion,
cont sus ritos cruentos en los que el sacrificio humano jngaba un papel
descollante, estimuld las guerras y las conquistas, transformandolas en
una necesidad de la que dependia la vida misma de la comunidad: los
sacrificios constituian el alimento y Ta fuente de vida de los dioses, de
los cuales pendia la existencia del universo. Por eso, slo el guerrero
capiurado cn batalla era digno de ser sacrificado. Con variantes, la tra-
dicién mesoamericana pensaba el pasado como una serie ciclos de crea-
ciones y destrucciones, o “soles”, en cada tno de los cuales, presidido
por una divinidad distinta, vivio una humanidad diferente.
Sol, aquel del tiempo presente, habfa nacido del autosacrilicio de los
dioses en el sitio mitico de Teotihuacan.
En Tenochtitlan, la persistencia del calpulli parece haber levado ins
criptas las huellas de la organizacién tribal de los aztecas en la época de
1 tihtime
su llegada al valle de México. La expansién habia alterado e] funcion i>
ando diferencias cada vez mas profundas
deniro de la sociedad y horrando Ia relativa igualdad que earacterizabia
a las antign:
y, luego, la adquisicién de gran cantidad de tierras y de mayores priv
miento de los calpulli, gene
comunidades. La formacién de una nobleza de sangre
legios sociales y politicos quebraron la antigua organizacién, aunque
se conservaron algunos rasgos formales. EI calpulli funcioné ent’
como una unidad administrativa; aunque conservab
Cantidad era mintiscula comparada con las que obtuvieron los pilll y,
si bien los cargos mids altos (tlatoani, calpulleque) eran seleccionados
por los jefes de los linajes, el elegido proven‘a siempre del linaje mis
importante y poderoso.
Fuera de la gran ciudad, los restos de las antiguas comunidades (i
sus tierra, Nil
ron borrados por las sucesivas conquistas, La base del poder de Los pill
cra él tecalli, la gran casa seftorial que, con sus tierras y sus campesinos
(macehualtin y mayeque) constituia la unidad econdmica y social fun
da
cebnaltin, pues con las conquistas numerosos macehualtin perdieron
ner
al, UI nimero de mayeque fue creciendo a expensas de los ma
su condicién de comuneros u hombres libres y quedaron adseriptos,
como mayeque, a las tietras que habia
pasado a los conquistadores
acon’
De alli que los conqui
8 curopeos los asimilaran a la categortin
feudal de siervos,
262 América aboxigen
Mas alla de las fronteras imperiales
Numerosas regiones, algunas pequefias y otras extensas, quedaron fue-
ra del control imperial, aunque, directa o indirectamente, el imperio
mantuyiera con ellas relaciones de comercio ¢ intercambio. El estado
taraseo, los senior ss mayas fueron sitt
duda las mais extensas € importantes, pero también puede contarse en
este conjunto
enclaves encerrados por los dominios de la Alianza.
os mixtecos de Oaxaca y las tie
territorins mas pequetios, algunos de ellos verdaderos
El apogeo del estado tarasco
Las guerras de conquista que los tarascos y s
durante la primera mitad del siglo XV los enfrentavon con las fuerzas
de la ‘Triple Alianza, también en expansidn. Se produjeron entre ellos
batalla
tos definitivos, los tarascos fueron capaces de detener el avance mexica,
conservando asf sus fronteras, Con menos recursos humanos, tenian a
su favor el uso abundante de cobre en los armamentos y su mayor cen
tralizacion politica.
1s aliados emprendieron
“angrientas y, aumque ninguno de les contendientes logré éxi
PAAR aA aa ee
El centro ceremonial de Tzintzuntzan
Los grandes estados imperiaies: incas y mexica 263
‘Taitzuntzan, centro police v relgioso del imperio tarasco, teria unos 80 COO
habitentes y cubrfa. una extensidn de unos 7 kiémelros cuadrados. Mirando
hacia el lago de Patzcuaro, y ubicado sobre un gran promentorio natural, se
lovanto © principal centro ceremonial taraseo, que se observa ena ilustra-
‘6n: una enorme plataformna de 440 metros de largo por 260 de ancho
seivia dle base a cinoo yaécatas (basamentos que combinaden un cono y una
pirimide truncados) colocacios en fila, sobre cada. uno de los uales 86
levantaioa una capila. Estos cinco templos estaban dedicadas a Curicaueri y
‘a sus cuatro hermanos, cada uno asociedo a un colar (emarilo, blanco,
agro y rojo), que sostenian el cielo en los cuatro extramos del mundo, La
asoviacin de divinidades a los puntos cardnales y a ciartos colores fue muy
comtn en la religion mesoarnexicana, i”
Ese proceso de centualizacion politica se consolidé hacia 1480, cuando
el sefior iyeha de Trintuntzan se impuso a los gobernantes de las otras
ciudades, puso fin al gobierno conjunto de las tres eapitales, asumié el
titulo de cazoneio “sefior Gnico y supremo”, y uasladé la imagen del dios
Curicaueri a Tzintauntzan, convertida asi en el centro politico y religioso
del nuevo estado tarasco, que gobernaba a una poblacién cultural y lin-
gitisticamente heterogénea, cercana quizés al millén de habitantes
El sistema de posesion de la tierra se reorganiz6. Curicaueri, su dios,
fue proclamado duerio y sefior de todas las tierras, y sus representantes
se arrogaron el derecho de disponer de ellas. Aunque los labradores
conservaban parte de sus sementeras, como contraparte debian pi
tributos y realizar prestaciones en trabajo, laborando el resto de
las Gerras cn beneficio de los templos, los gobernantes y los militares
distinguidos. La disponibilidad de Uierras, tributos y mano de obra con
Libuy6 al crecimiento del estado, sus dirigentes y las familias de la elite
Zapotecos y mixtecos en Oaxaca
biel actual estado de Oaxaca, otra verdadera zona nuclear, la situacion
occidente de M
ji tun estado imperial deminante como el azteca o el tarasco. Una
cincuentena de pequefios reinos @ altepeme, concentrados en las tie=
Mixicea y el valle de Oaxaca, controlaba el territorio:
limites territoriales de esos reinos y sus alianzas politicas cambiaban de
contrastaba con el centro y ico, pues no existia
reas altas de I: los
manera constante, Mis alld, en las tierras bajas orientales, la costa del
y
intinn pueblos que hablaban tenguas distintas.
Pacifico y el iatmo de Te
tuantepee, junto a enclaves mixtecos y zapote-
«0,
264 América abongen
En la Mixteca alta tenfa gran prestigio el linaje que gobernaba Tilon-
tongo, al que habia pertenecido 8 Venado Gara de Jaguar, a quien los
gobernantes de otros estados remontaban su genealogia, como ocurri
en el valle de México con el linaje de Tula, Al proctamar su descendencia
A
de un lingje real comin, los senores mixtecos lograban una base de un
dad, reforzada por matrimonios entre miembros de las familias gober-
nantes. Empero, tales lazos no impedian conflictos y guerras entre ellos.
a el estado mas poderoso. Sus gobernames
recibian tributos de diversas ciudades-estado y ejercian su autoridad
sobre ellas; en algunos casos nombraban autoridades regionales para
gobernar las poblaciones locales.
ids en su prestigio cultural que en la fuerza militar, pues Zaachila era
considerada heredera del estado zapoteco de Monte Alban, Pese a su
prestigio y a los numerosos matrimonios interdinsstico:
unir a los estados del valle ni impedir las guerm
Zaachila, cn el valle, e
Su posicién parece haberse basado
no consiguié
En este marco, la situaci6n era confusa. Algunos estados mixtecos de
las ticrras altas dominaron a pueblos zapotecos del valle, Miembros del
linaje mixteco de Yanhuitlin lograron ejercer cierto control sobre Zaa-
chila 2 través de matrimonios dinasticos, pero otros estados zapotecos
fueron conquistados y gobernacios por mixtecas de las montaiiosas tie
n
as altas. El material arqueolégico da cuenta de esa fusion de clemen-
is creativa
tos de ambas sociedades, que muy pronto produja una sinte:
de sus culturas.
La zona oaxaque
zonas nucleares, en especial con México cental, a partir de la presencia
a MaNtavo activas relaciones con estados de otras
arieca en la region. Los ejércitos mexica conquistaron estacos mixtecos
y zapotecos, los organizaron en dos provincias tributarias, establecieron
en cl valle una guamicién (Guaxacac, de donde proviene el nombre
“Oaxaca”), alentaron matrimonios interdinsticos con linajes locales,
impusieron el nélniatl como lengua franca para las clases gobernantes
¢ incentivaron el comercio y los iniercambios a larga distancia, Pese a
todas esas medidas, el control azicca sobre la zona fue débil, y las rebe:
liones contra su dominacion se extendicron pronto,
El pais maya
EL territorio maya conformé otra zona nuclear centrada en Yueauin y
cl actual territorio guatemalteco, Hacia 1500, ecupada por pucblos de
Tengua y cultura mayas, la zona comprendia numerosos estados © vel
no uisculog imperios, Divide
algunos de los cuales habian formado a
‘ands estados imperlales: nas y mexiva 265
da poliicamente, ejereia una poderosa influencia sobre las areas vec
uramente
nas. Las ticrras bajas como Yueatin y el Petén se distingufan 1
de las tierras altas de Chiapas y Guatemala y, aunque los lazos formales
entre los principales estados de ambas zonas eran relativamente débi
les, se produjeron signi
La situaci6n polit
en la zona central, protegido y aislado por la selva tropical, sobrevivia cl
estado creado por los itzdes en torno al lago Petén Itza, en las tierras ale
tas del sury en el norte de Yucatan la sitmaci6n era distinta. Tras la caida
de la dinastia Cocom de Mayapan en el norte, y la fragmentaci
después, del reino de Utatlin en el sur, ambas regiones vivieron una
etapa de division politica, intensos conflictos, estado de guerra interna
y fuerte inestabilidad, que se extendid hasia la Hegada de los europeos
Pequefios reinos y sefiorios enfreniados entre sf surgieron en ambas
regiones. En el sur, unos pocos lograron someter, mediante la guerra,
icativos intercamhios econdmicos.
regional no habia variado de forma sustancial. S
n, poco,
el comercio y la diplomacia, a otros mis débiles, farmando pequenas ya
menucdlo efimeras organizaciones imperiales. La mayoria de las interac
ciones entre esos estados y las jefaturas mayas de otras regiones fue de
carcter mercantil, en especial el comercio a larga distancia realizado
por mercaderes especializados, que se desplazaban, principalment
lo largo de los grandes ries y por mar, bordeando las costas de Yucatin
entre Xicalango, sobre el golfo de México, y el golf de Honduras. Jade,
obsidiana, piedras de molienda, metales y plumas de quetzal de las ties
vras altas eran intercambiados por textiles, ceramica, esclavos, micl y
cacao de las tierras bajas. La densa selva del Petén, serio obs
relaciones entre tierra
fluviales y de la na
Los distintos estados mayas aunbié
las Areas nucleares de Oaxaca y México central, en especial por met
de mereaderes foraneos, como los pochteca mexica. Los principales
culo en Lay
aluas y bajas, impulsd ese desarrollo de las ruts
bn costera.
wega
comerciaban intensamente con
intereambios tenfan Ingar en las costas de Guatemala y de Tabasco. El
control de rutas y de recursos valiosos generé conflictos, como los q
centres
t
aron it aziecas y quichés por el control sobre el Soconusco, des
ada rona de produccién de cacao.
La periferia norte de Mesoamérica: los chichimecas
Al sur de Nuevo México y Arizona, en la porcién mexicana del extre
madamente iiride desierto sonorense, vivieron numerosos grupos, en
jeneral pequedoyy con alia movilidad, a quienes lox pueblos del centre
266 América aborigen
de Mexico Hamaron “chichimecas", nombre adoptado también en la
documentacién colonial. Sin embargo, estas fuentes son confusas y, en
realidad, conocemos poco sobre ellos.
Las principales diferencias entre las distintas bandas chichimecas
derivaron de la diversidad ambiental y la pobreza d
economias se orientaron a explotar un amplio espectro de recursos, La
recolecci6n de vegetales silvestres como nopal, mezquite, agave, yuca y
algunos tubérculos ocupaba un lugar central, Todos eazaban cuando
podian, pero s6lo para algunos la caza tivo importaneia y, aunque a
veces atrapaban venados, capturaban en especial animales pequeiios
como libres y conejos, péjaros, batracios, moluscos terrestres ¢ insce
tos. Unos pocos pescaban en las lagunas de agua dulce de su territorio
y otros cultivaban de manera ocasional,
No obstante, todos participaban en extensas redes de intercambio
con los agricultores de las sierras veeinas, cuyos poblados a veces tam
bién saqueaban, y con las complejas sociedades de Mesoamérica adon-
de lIlevaban pieles, mrquesas (algunas traidas desde Nuevo México) y
peyote, un hongo alucinégeno usado en los rituales. Volvian a sus ties
rras con granos, cerdmicas, textiles, metales y adornos que, a su vex,
intercambiaban con otros pueblos. Famosos como cazadores y guerre:
Tos, actividades prestigiosas propias de los hombres, empleaban flechas
envenenadas en sus incursiones, ataques y asaltos. E
crucldad, puesto que evisceraban a los cautivos y exhibfan como trofeo
calotas humanas, que utilizaban como recipientes para beber. En esas
ocasiones las bandas, pequenas y dispersas, formaban aiplias confedes
raciones con un mando tinico.
su entorno. Sus
an temidos por sti
Epilogo
El mundo trastocado
En 1492, un navegante genovés al servicio de la corona de Cas-
tilla, Cristébal Colén, desembaroé en una pequeiia isla de las
Bahamas, a la que bautizé San Salvador, y recorrié las costas
do las islas cereanas, En |os afios siguientes, otros viajes am-
pliaron el area conocida: ademas de las islas so exploré parte
de las costas de la entonces llamada Tierra Firme, en el norte do
‘América del Sur. El proceso se acelerd. En las primeras decadas
del siglo XVI, los invasores (cada vez mas numerosos debido
a la llegada de nuevos contingents) avanzaron sin que nada
pareciera ser capaz de detenerlos.
Primero, exploraron Jas costas, ocuparon numerosas islas y
establecicron en ellas ciudades y pueblos. von en el
‘on en él. El poderoso imperio de los mexiea, ii
capaz de contenerlos, fue doblegada: el magnifico Moctezuma fue cap
turado y ejecutado, y Tenochtitlan, Ia ciudad mas grande del continente,
Luego, desembare:
continente y se aden
esa Venecia americana que habia maravillado al soldado de Las huestes
de Cortés, Bernal Diaz del Castillo, fue saqueada y arrasada en 1521, Pari
entonees, los
rritorio centroamericano y alcanzado las costas del océano Pacitico, wl
que Hamaron Mar de! Sur, en 1513; en tanto, entre 15
expediciones exploraban las costas orientales de América del Sur hasta el
extremo sur del continente y, cruzando el hoy llamado estrecho de Ma
gallanes, continuaban su viaje hacia el este y daban 1a vuelta
En los aos siguientes a la cz
En la d
incaico, més poderoso y extenso atin que el mexica. Vencieron y ¢je
invasores habfan atravesado el continente por el actwal te
9 y 1522, owas
ida de Tenochtitlan, el avance continud
ada de 1580, los invasores aleanzaron |
tierras del imperio
cutaron a su soberano, Atahualpa, y conquistaron Cuzco, la orgullosa
capital imperial, Aunque algunos incas resistieron durante varias déc
das en las selvas de oriente, el corazén del imperio estaba perdido para
siempre, Desde este nuevo dominio, al que llamaron Pert, los eonqui
268 Ambrica aborigen
tadores se expandieron en todas direeciones, siguiendo los caminos an-
tes recorridos por los ejércitos incaicos
Crueles con los vencidos, les quitaban sus mejores tierras, los obli-
gaban a trabajar mucho més duramente que en los tiempos del Inca,
prohibian sus costumbres y creencias, los obligaban a comprar sus pro-
ductos y los castigaban si no cumplian, Esos conquistadores también
se enfrentaban con sana entre ellos y no eran menos crueles con sus
propios congéneres derrotados.
Mésal suratin, otros invasores habian penetrado cn cl continente por
cl oriente, a través del ancho rio que con el tiempo tomé el nombre de
Rio de la Plata, debido a que estaban convencidos de que los conduciria
a las minas de las que, segiin se decia, se exrafa ese metal, Avanzaron
siguiendo los afluentes hasta alcanzar los limites del Peri y fandaron
nnevas ciudades. También aqui aquellos natives que no habian logrado
escapara los montes 6 a las extensas lanuras fueron obligados a servira
Jos conquistadores y a adoptar sus creencias y costumbres.
Hacia 1600, los nuevos sefiores controlaban extensos ierritorios: des:
de Nuevo México, donde habian comenzado a penetear unos pocos
aiios antes, hasta Chile y el Rio de la Plata. Sin embargo, el avance de es-
tos extranjeros he la expansin pareeta haberse de-
tenido. Distintas sitnaciones explican esta mieva coyuntura: en algunos
casos, las tiesras por conguistar no exhibian riquezas que las volvieran
atractivas, o bien eran inhéspitas, o pobres. A eso se sumaban climas du-
ros y adversos, como en las latitudes mas extremas 0 en las selvas tropi-
cales, o hiimedos y t6rridos; de allf que Ia conqui
resultara demasiado dificil y costosa, en particular donde la resistens
de los nativos era tenaz, como ocurri6 en él sur del actual Chile.
Para entonees, otros extranjeros, semejantes
res aunque sus lenguas sonaran distintas, legaban al continente, Desde
1500, emisarios del rey de Portugal habfan visitado y explorado el litoral
atldntico del actual Brasil; mas tarde establecieron algunos asentamiens
bia perdido fuerza
a dle estos territorios
neros invaso-
alos pi
tos y poblaclos en sus costas. En cambio, en América del Norte, en el
litoral norte del Caribe y las costas de Ia peninsula de La Florida, el
poder de los monarcas castellanos malogrs los intentos de ow
nes (ingleses, franceses y holandeses) por asentarse en, 0 cerca de suis
dominios.
nacios
Frustrados, esos invasores
se dirigieron atin mis al norte, A to largo
del siglo XVI, ingleses y holandeses exploraron el litoral atkintico de Loy
actuales Estados Unidos, aunque f
Los f
acasaron al intentar estiublecerse allt,
anceses avanvaron todavia mis, hacia el estuario del fo San Loe
Epilogo: FI munde trastocacle 269
renzo, en el actual Canadi, Sin embargo, sus intentos colonizadores no
to; slo lograron establecer algunos pequenos asentamientos
pesqueros en la isla de Terranova. En estas regiones extrenias, las largas
distancias, la dureza del climay los escasos recursos, junto a la resistenci
indigena, fueron obsticulos dificiles de salvar. Reci
tuvieron &
nen el siglo siguien-
te, Francia ¢ Inglaterra lograron ascntarsc: 1os ingleses establecieron sus,
primeras colonias en el litoral atlintico; los franceses se afirmaron en la
s poblaciones nat
locales y las involucraron en el lucrative comercio de pieles.
regién de los Grandes Lagos, tomaron contacto con fa
A pesar del notable avance, hacia ¢1 ati 1600 regiones aun mas vastas
que las conquistadas permanecian fuera del control de los europeos: la
mayor parte de América del Norte, excepto Mexico y Nuevo México; las,
extensas Hanuras sudamericanas regadas por las cuencas del Orinoco,
el Amazonas y el Plata; las vastas pampas meridionales y toda la meseta
patagénica. Sin embargo, la poblacion origiaaria americana, tanto |
naciones sometidas como las que continuaban viviendo en los territo-
rios no conquistados, sultieron de forma dizeeta o indirecta el impacto
de la conquista. Esto las Iev6 a transformuarse, ya fuera para resistir mes
jor, © para adaptarse y negociar.
Las poblaciones i
cién del dominio colonial a lo largo del siglo XVI Tas ac
de varias comunidades fueron
dicron Ta vida y numerosas ciudades debieron ser abandonadas a cayist
de los ataques indigenas. Resisticron con particular fuerza en las fron
teras que la conquista determ
detener ese avance. Para ello, modificaron sus formas de combate, me
originatias no aceptaron sin resistencia la impost
nes iniciales
mes y efectivas; muchos espaiioles pel
naba y, en algtin caso, lograron ineluso
joraron su armamente y desarrollaron nuevas estrategias. A menudo lo
indo y adaptando las tieticas de los espatioles
En tanto, en el norte de Nueva Espafa y frenie a Ja expansion de lov
hicieron co
atecas, In
espaitoles, atraidos por las ricas minas de plata como las de Ze
resistencia chichimeca desencadené verdaderas guerras. Por otro lade,
cn las selvas orientales del Pert, tos cescendientes de los linajes cuzque
hos habian establecido un reine, Hamado “aeoinea”, que permaneeid
vas, juries y hikes
independiente durante algunas décadas, Mais al »
». Del ove lace
del
asolaban la lrontera oriental del Allo Pert y el Tucur
del ehaco, pueblos de hibka guayeurtt atacaban los establecimiente
I
Ch
auguay, Heygande casi basta a misma Asuncion, Env ef sur del reine de
Je, e1alzamiento vietorioso de los reches o araucinos oblige a Los em
wv cludades y retroceder lui el vio Bio Bio, donde
panotes a abandor
quiedd fijucta ta frontera.
270 América aborigon
‘Tampoco faltaron resistencias en los territorios conquistades, desde
el cruento alzamiento del pueblo de Acoma en Nuevo México, hasta
los duros levantamientos de Juan Calchaquf y, luego, de Viltipoco en
el Tucumén, donde el valle Calchaqué recién pudo ser sometido a me-
diados del siglo XVI. A ello se sumé la resistencia de los guaranfes en
Paraguay © el movimiento conocido como taki ongey, que se inicié en
Huamanga, Pert, hacia 1560, v fue reprimido con singular dureza.
En otras regiones, frusiradas las resistencias iniciales, las comunida-
des comenzaron a adaptarse al nuevo orden para sobrevivir. Negocia-
ron, adoptaron algunos bienes y practicas, aprovecharon en su benefi-
cio todas las rendijas, fisuras y vericuctos del sistema colonial. Apren-
dieron también a conservar en secreto sus tradiciones y creencias, y a
practicar a escondidas sus rituales. El éxito de estas ticticas les permitié
sobrevivir, en las peores condiciones, durante cerca de medio milenio.
wee
Desde el siglo XVI, los pensadores europeos (juristas, fildsofos, tedlo-
80s, cronistas ¢ historiadores, gedgrafos y cosmégrafos, cntre otros)
fueron conscientes de la importancia del descubrimiento de las tierras
americanas y de las posteriores conquistas territoriales que, ua siglo
después de las primeras exploraciones colombinas, habian puesto bajo
el poder de la monarquia castellana una parte importante del comti-
tc; esos pensadores eran también conscientes del impacto que el
descubrimiento de ese nuevo mundo tenia, y tendria,
En efecto, el mundo se habia ampliado mucho mas allé de lo que
cl pensamiento medieval pudo haber imaginado; ante ellos desfilaban
nuevas tierras y geografias, animales y plantas desconocidas, hombre
ysociedades wn distintas que incluso se Negaba a dudar de su humani>
ne
dad, Hace apenas un par de décadas, la celebracién de los quinientos
anos del viaje de Colén fue una oeasin propicia para que los historias
dores revisaran y cuestionaran los efectos del proceso iniciado en 1492
En este marco, mas alld de algunas condenas globales a los comport
tientos de los conquistadores hacia las poblaciones nativas, los estu-
diosos han dedicado un esfuerzo mucho menor a medir y analizar e}
impacto y los efectos que la pres lon
pobladores del continente. De hecho, incluso en las eriticas nits drag
ncia europea (uve sobre los an
los protagonistas eran los europeos.
Jos, e408 invaNorON
A menudo se olvida que, para los pueblos origin
talmente die
representaban también un mundo y un modo de vida t
Epllogo: El mundo tastecade 271
tinto, no imaginado. Esos hombres aparecicron por el oriente, desde el
mar, espacio donde las tradiciones de los pueblos originarios inseribian
Jas moradas de sus dioses. Por ejemplo, hacia alli se habia dirigido el
initico Quetvaleéatl, sefior de Tula, expulsado de su ciudad, sefior y
divinidad, asociado a la estrella matutina que aparece en el oriente con
la primera nz del alba...
En curiosas embarcaciones impulsadas por los vientos, esos extran-
jeros habfan atravesado el mar. Su aspecto Fisica (barbudos y de piel
Clara) y sus vestimentas eran extraiios; empleaban armas temibles, que
product
costumbres y creencias en todo diferian, También su lengua era diver-
sa, atinque no les costé mucho aprenderla. Traian animales desconoci-
dos, algunos de los cuales eran usados en la guerra, como los caballos y
Jos mastines; en los combutes, esos invasores no respetaban las mist
reglas ni acataban los situales ancestrales establecidos por los dioses.
Pronto Lajeron con ellos a otros seres, cuya piel contrastaba con Ta de
sus amos, pues era negra, como la de la divinidad mexica Tezcatlipoca,
clierrible dios guerrero. Los hacian trabajai
incluso peor que a los indigenas. Los invasores obligaban a los nati-
vos a servirlos, abusaban de sus mujeres, buscaban desesperadamente
fan gran estuendo y eran capaces de matar a la distancia; sus
para ellos y los wratal
metales preciosos como el oro y la plata, y eran capaces de matar (y de
) para obtenetlo. Imponian por la fuerza sus costum-
bres y ereencias, y no dudaban en aplicar duros castigos a quienes se
n. De hecho, varias de esas costumbres ajenas socavaban los
cimicntos mismos del orden soci
En las zonas conquistadas, Jos pueblos originarios pronto vieron ul
mundo destruido y desarticulado. Una ingente parte de la poblacién
perecié; los que lograron sobrevivir sufrieron la tansformacion de su
universo material, social y espiritual. En efecto, la guei
explotacién a través del t
ras y la dilusion de enfermedades hasta entonces desconocidas (como
la viruela, la sffili
destruy6, ademas, las bases 1
matarse entre
resistis
indfgena.
ay el saqueo, la
abajo forzado, la pérdida de las mejores tie
yla gripe) provocaron un colapso demogrifico que
eriales y las estructuras sociopoliticas
wativa
La introduccin de una economia monctaria contribuy6 a di
solver antiguas practicas econdmicas y a socavar los lazos com
por Ullimo, la imposicion del cristianismo, al cambiar
ptipuas Costu
contribuy6 a la desintegracion cultural
En los te
orios que resisticron, los pueblos aborigenes mantuyic
ton su independencia y, durante un tiempo, resguardaron suy ance
trales costumbres y su identidad émica, Guerre
noo negociando, sus
272 América abborigen
jefes tuvieron un papel activo en Jas politicas fronterizas ¢ incluso, en
algunos momentos y lugares, hicieron fracasar politicas adoptadas por
el gobierno colonial que los perjudicaban o consiguieron torcer a su.
favor decisiones de funcionarios locales.
No obstante, la cercanfa de esos extranjeros no dejé de afectarlos,
Primero la guerra, luego las relaciones informales y mas tarde el co-
2, en sus modos de vida, Se vieron
mercio impactaron, de manera direc
forzados a modificar sus costumbres ¢ incluso adoptaron practicas de
sus enemigos para enfrentarlos en combate. Productos, técnicas, act
ecor6micas y practicas sociales fueron, con el tiempo, incorpo
tados y adaptados a su propio modo de vida. Algunos pucblos Hegaron
cis
dad
a transformar su propia identidad éuica para acomodarla a esa nueva,
sitauacién,
También se produjo un mestizaje biolégico, Por distintos motivos, ul:
gunios extranjeros que hufan de su propio mundo se refugiaron en tie-
ma indigeraas; otros, capturados durante las guerras, vivieron alli como
cautivos. Muchos se acomodaron a la vida aborigen, tomaron mujeres
yformaron familias. En sintesis, cl mundo indigena se convirtié, biolé-
gica y cultuuralmente, en un mundo mestizo que mutaba con rapides,
Esta capacidad para resistir y amsformarse les permiti6 conservar su
independencia, que muchos lograron mantener hasta bien avanzado el
glo XLX y comicnzos del XX, cuando los nuevos estados nacional
tuto del proceso revolucionario, encararon politicas destinadas a la
imiento al nuevo
ocupacién definitiva de sus territories y a su some
orden.
La invasidn enropea en el siglo XVI mares un cambio fundamental
que trastoc6 el mundo aborigen, Nada fue igual desde entonces para
Jos pobladores originarios del continente, Aunque a lo largo de esta ets
pa histérica algunos pueblos fueron virtualmente exterminados y otros
desaparecieron como naciones, varios, no menos numerosos, lograron
vi
sobr En las tiltimas décaclas del siglo XX, y al ealor de otras ideas,
su presencia, sus luchas ysus reclamos se volvieron cada ver. mvis visibles,
Numerosas reivindicaciones tuvieron respuestas favor
también son muchas las atin pendientes. Conocer y valorar su pasado
ng es una cle las menores.
‘Anexo
‘Anexo 275
00S} S102y SUON Isp EDuSuTY ep SsUeSLICge So;gend So]
‘voaAvORSA
STIVLNARIO S3NTSOR
B10NEa
‘voreiginy 30 wiNIAIO30 NOIO=
SLUON ODUsIOva 730 WHOA!
“vot,
oe nezwoa anoso tga Nona
EQN.
oguay WeOUT ae Sra
ns
< moa wil}
oonURAY
oue90Q
ooyjoed
0ueg00
276 América aborioen
_ agence
Océano
Atlantico
mura ypnicion merionaon
Los pueblos aborigenes de América de! Sur hacia 1500
Anexo 277
‘seuegin sepepelcos se] & je!00s pepifajduioo e| ep o1DIU! joq “eEd};SWEOSeyy
06 Tro
oe
vomerness
ooyoeg
ouesoQ
‘
egy awoyeat
ceraGoyt eset ua at
yownvo 30271¥A
BP. colette
O91KeIN @P O09
278 América aborigen
Océano
He Pacifico
Andes centrales y meridionales. Del inicio de la complejidad social a
sociedades ubanas
oonueny
ue900
‘seuequn sepepepes sspues8 Se] ap siSuo A ooBody “eousweoseW,
280 América aborigen
ry
Mar Caribe
cuimia
UMA
Seandtnbopea) 1 ap ea)
tires ae 1 a
Neteaedired) 12 Tare
ie 15 Gochatomta
‘ireamecce Te San Pecre co Atacama |b
PuradaNazca 17
Andes centrales y centro-meridionales. Apogeo y crisis de las
grandes sociedades urbanas
Anexo 281
OOyIOed
ouesQ,
RRS ae —
oonueny
oues90
282 América atorigen
Te _ ar hb? ‘
ett
° ;
= *
¢ i
Sr lage Pe
_ ean
; : !
7 7
? S |
2 ee ont oi
Océano 7 a
Pacifico Si “ "
scan
a
Ri CAS *
1s Tumebene 1S Chuato
btn canie —f Speabane
cura Neon
[i Caper tena
I Peta Ace
> Faron 2 Goctotanve :
7 Grancnan Zi toehrarios
3 Taruco Pampa 22 LaPaya
[2 Pochscamse" 22 San Peero de Asana! 77
owen ‘ewe
{1 Mach Picch» 35 Puc cde Aaa
12 Cares ie Reta ;
Servos 21 Gore Gand co ge
{aKa
También podría gustarte
- La Independencia de BrasilDocumento10 páginasLa Independencia de BrasilLeonardoMartinScarafiaAún no hay calificaciones
- RENFREW, C. y P. BAHN. 2007. Arqueología. Teorías, Métodos y Práctica. 3° Ed. Parte 1Documento150 páginasRENFREW, C. y P. BAHN. 2007. Arqueología. Teorías, Métodos y Práctica. 3° Ed. Parte 1LeonardoMartinScarafiaAún no hay calificaciones
- Resumen John Lynch Capitulo VenezuelaDocumento5 páginasResumen John Lynch Capitulo VenezuelaLeonardoMartinScarafiaAún no hay calificaciones
- Los Origenes Del Federalismo RioplatenseDocumento6 páginasLos Origenes Del Federalismo RioplatenseLeonardoMartinScarafiaAún no hay calificaciones
- DELEMEAU, Jean - Causas Que Provocaron El Nacimiento de La ReformaDocumento13 páginasDELEMEAU, Jean - Causas Que Provocaron El Nacimiento de La ReformaLeonardoMartinScarafiaAún no hay calificaciones
- Robespierre. La Virtud Del Monstruo - Castro, DemetrioDocumento349 páginasRobespierre. La Virtud Del Monstruo - Castro, DemetrioLeonardoMartinScarafia100% (3)
- Alvarez Terán - LaHistoriaDeNuestroTiempoYLaDeGenero PDFDocumento14 páginasAlvarez Terán - LaHistoriaDeNuestroTiempoYLaDeGenero PDFLeonardoMartinScarafia100% (1)
- Artigas, Jose Gervasio - Obra SelectaDocumento237 páginasArtigas, Jose Gervasio - Obra SelectaLeonardoMartinScarafiaAún no hay calificaciones
- Altamirano, Carlos. La Lucha Por La Idea. El Proyecto de La Renovaci+ N PeronistaDocumento12 páginasAltamirano, Carlos. La Lucha Por La Idea. El Proyecto de La Renovaci+ N PeronistaLeonardoMartinScarafiaAún no hay calificaciones
- Altuna, Elena - Un Letrado de La Emancipación Bernardo de MonteagudoDocumento16 páginasAltuna, Elena - Un Letrado de La Emancipación Bernardo de MonteagudoLeonardoMartinScarafiaAún no hay calificaciones