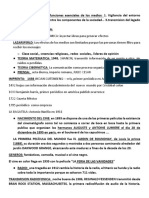Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Montaño - La Política Social
Montaño - La Política Social
Cargado por
Katherinne Martinez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas10 páginasPolíticas públicas
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoPolíticas públicas
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas10 páginasMontaño - La Política Social
Montaño - La Política Social
Cargado por
Katherinne MartinezPolíticas públicas
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 10
‘La nueva condicién de la politica social
Blaine Rosseti Behving
{uQuién mucve los hilos de las polticas sociales? Avances y
limites en la categoria “concesida-conguist
Alejandra Pastorini
‘Avanzat al pasado: la politica social del neoiberalismo
‘Asa Cristina Laureit
Nota sobre los autores
167
233
261
PRESENTACION
La politica social: espacio de
insercion laboral y objeto de
reflexion del Servicio Social
Carlos Eduardo Montaio
Ya forma parte del acervo ciltural del Servicio Social la
comprensiéa de la. génesis profesional como una “especalizacién
{el trabajo colectivo dentro de la dvisin social del trabajo peculiar
‘la sociedad industrial” (lamamoto, 1997: 85), en su fase monopotista
(Nett, 1997: 68); especilizacién ésta vinculada genéticamente al
desarrollo de las polticas sociales en el marco del Welfare State
—o, en América Latina, en los contexts de los llamados “Estados
populistas”.
1B mine “popu” ag enplids mis por mse de denna on
fon cose ras exerci depos Inia, aoe por ek
‘spend oc ek rpc Eun cll smeto-ppls™
‘recta ane daca ge ee spans saree les tric. Sn et
‘us aenauboyr qe eur exfoca fen ead mr eimai,
‘oao “tospurtsna"
su cup “cnt
cl
EBfectivamente, como afirma Netto, “el proceso por el cual el
‘orden monopélco instaura el espacio determinado, que en Ia divisién
social (y t6enica) del trabajo (..) propicia la profesionalizacién del
Servicio Social, tiene su base en las modalidades a través de las
cuales el Estado burgués se enfrenta con Ia ‘cuestién social’,
tipificadas en las politicas sociales. Estas, adems de sus medulares
dimensiones polticas, se constiuyen también como conjuntos de
procedimientos técnico-operatives; requieren, por lo tanto, agentes
'enicos en dos planes: el de su formulacién y el de su implemen-
tacidn” (idem: 69). Originalmente el profesional de Servicio Social
fra reclutado apenas para la efeeucidn terminal de estas politicas
sociales; en la actualidad éste participa tanto en la ejecucién, como
fen su formulacién y evaluacién, permaneciendo sin embargo un
agente Vipico de esta forma segmentada de respuesta a la “cuestién
En tal sentido, 12 politica social se consituye, tanto en la
Grbita estatal como en el campo empresarial (ver Mota, 1991), en
la base de sustentacién funcional-aboral del Servicio Social (Mon-
tail, 19986}; determinando ast su funcionalidad, dndolelegitimidad
4 través de Ta demanda de su intervencin y, por lo tanto, ereando
un campo laboral propio para este profesional. Ast, Ia politica social,
por consttur fuente de legitimacién, instrumento de intervencién y
(Co, 197720), teres agen y ba wn leg mi axa a wo
St tins oncom yo see
“big ers sta fora Gels trp laine
‘gene cr sper y por ao suc sea peaagy
see oh gy spr 1 ong fe sr oe soa
"rein etd domino ‘popu’ a0 ot mls gue esto copie
fnor d's de ces sn yor pc st pce Fos ae ek
{eto ec, veo Cnr rl cv ents cg,
‘Shulee cacti epi a amp Ge Spss nena! Se 11839 go
Tepe ersnlaras cinema in” bene, ate 9 ac
(ae 3045)
{smo hit por poe lenge yl nf fmt WT. Ney 19
ot ea
aE
mason :
campo de ccupacién del asistente social, pasa a ocupar un espacio
preponderante en las reflexiones te6ricas de estos. profesionales.
Desde los primordios de nuestra profesién hasta los dias actuals,
a politica social reiene parte importante de las preocupaciones
intelectuales de los asstenes sociales, produciendo una bibliografia,
sustantiva sobre estas temsticas.
Tal es asi, que en su caracterizacién de siete enfoques de
estudios sobre las politcas sociales, Coimbra (1987) sugiere la
existencia de una “perspectiva del Servicio Social", La visualizacién
de tal perspectiva, segtin Coimbra, ya se encuentra en las clasii-
caciones de enfoques de Pinker, Gough y del propio Mishra (ver
Coimbra, 1987: 71 y ss). Asi, para Coimbra, entre la “teoria de
ciudadania”, Ia ‘perspectiva “marxsta", cl “funcionalismo", la
reoria de a convergencia’, el “pluralismo” y las “weorias econdmicas”
de la politi social, existe una perspectiva propia del Servicio
Social
Para este autor, tal enfoque, cuyos principales exponentes son
R. Titmuss, R. Pinker, D. Donnison, Beath y Webb, no constituye
fen realidad un abordaje’propiamente te6rico y aniculado de Ia
poltca social. Siendo la perspectiva “mds tradicional y més antigua
fen el estudio de las polticas sociales", ésta se caracteizarfa por
su "vocacién para lo empiric y pragmético”, orientindose hacia la
Préctica y no hacia Ia elaboracién te6rica, preocupada en alterar la
realidad més que en entenderla, ditigida hacia una intervencin de
cuit reformista, para la “mejora social de situaciones localizadas
y singulares (idem: 76-81)
Segin entendemos, tal “perspectiva” estarfa prefiada de una
“rfticaroméntca" (y resignada) al capitalism, propia del reformismo
y del humanismo — hoy transformada en la lamada "terra via"
(bi ulaliberal, ni intervencionista),
Para Coimbra, este enfoque se nutre de “ecléticas mezclas
de teortas y métodos”, con un abordaje “multidisciplinari y apicada”,
‘scores “popesisa ty mgm + anism Til ls coe ier a
Tinie tbr Tony Bln ef pene tet vig ef eh de
‘Sede FemndoHewgne Cada, c-curssn AM Gee i
Jo que lo lleva a caracterizarlo como wn “empirismo ingenuo” (dem:
77-18), Obviamente, Coimbra se refiere a un enfoque tradicional
el Servicio Social. Un tipo de abordaje teéricatéenico de las
politias sociales propio de los autores iniciales* de la_profesién,
‘cuando ésta apenas se ocupaba de la “ejecucion terminal” de estas
formas segmentadas y locaizadas de tato a la “cuestién socal”,
‘mareado por una concepcién positivista del conocimiento e inter-
vyencién sociales. A partir de entonces, el Servicio Social, y su
forma de entender las politicas sociales, sufre Ia influencia en
primera instancia del funcionalismo de Parsons y Merton; coriente
‘que ve a las politicas sociales como instrumentos de integracn y
Correccién de disfunciones sociales y como mecanismos de redis-
fribucién de la renta desarollados por un Estado “supraclasista
fbitro neutro que intermedia en los conflictos de clases y que
busca el bien comén,
Estas perspectivasreinaron con obstinada presencia hegeménice
hasta el proceso de critica e intento de superacién del Servicio
Social tradicional, conocido como Movimiento de Reconceptualiza-
cidn, y que tiene como marco hist6rico el 1 Seminario Regional
realizado en Porto Alegre (Brasil) en 1965. Alli, corientes moder-
nizadoras, desarrollstas y enfoques marvitas comenzaron a con-
‘uistar la simpatia y adhesién de los profesionales, propiciando
perspectives teérico-metodolégicas diversas de las traicionales. Sin
fembergo, esta revisiGn ertia de la tradicién del Servicio Social en
Tuchos casos no consiguié liberarse del “endogenismo™ y/o del
substrato posiivsta dl pensamionto y la divisi técnica del trabajo,
viciando incluso clertos andlisis marxstas con sus modelos inter:
pretativos y estructuras racionales (sobre la invasién postivista en
el marxismo, ver Quiroga, 1991 y Nett, 1991),
Los avances en el trato de las poiticas sociales, superadores
della perspectivas tradicional y funcionalista, partieron prineipalmente
5, inane “engine” a agua pepe ge min cos des
eu demlnn em een eam ch
re
sacs "
de los trabajos presentados en los Seminarios Latinoamericanos
realizados en 1977, 1978 y 1979, y de ln publicacign de la Revista
‘Aocién Critica, a partir de 1977, anibos promovides por la Asociacién
Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social (ALAETS) y el
Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS) (al respect,
ver Pastorini, 1995: 97-105). Los andlisis que caracterizan esta
jnflexin en el entendimiento de las polticas sociales estin marcados
por un fenémeno peculiar al movimiento de reconceptualizaci: la
insercign de los profesionales en los movimientos sociales y partidos
politicos de izquierda y Ia apertura del Servicio Social hacia la
interlecucin con las estantes disciplinas sociales, permitiendo que
inteleetales como Licio Kowarick, Diego Palma, Manuel Manvique,
Alejandrino Maguifa, contribuyeran con sus reflexiones @ inflven-
ciaran 1 entendimiento que sobre las politcss sociales tenfan los
asistentes sociales. Formaron parte de estas elaboraciones,asisentes
sociales como Jorge Parodi, Carlos Vilas, Teresa Quiroz, Boris
‘Lima, Margarita Rozas, entre otros.
Enel Brasil, particularmente a parti de 1979, con Ia publicacin
de la Revista Servigo Social & Sociedade, el debate profesional
sobre las polticas sociales tiene un desarrollo de destague con las,
contribuciones, diferenciadas en riqueza y perspectiva, que aparecen
sobretodo en ios nimeros 1, 2, 3, 5, 17, 20, 27, 28, 29, 36, 45,
533, 56 (al respecto, ver Behring, 1993: 25-78). No se debe’ ain
olvidar Le bibliografia que soporta este debate, donde confluyen
asistentes sociales, ciemistas politicos, socislogos, economistas etc.
Una de las cortientes més influyentes en ese debate pasa a
incorporar Ia perspectiva marshalliana y liberal de ciudadanta, como
cevolucién de derechos civiles, politicos y sociales, estos dltimos
constituyendo el marco del desarollo de las poiticas sociales tpicas
del siglo XX, entendiendo los derechos sociales como naturales al
homie y a Ja sociedad cepitalista en curso (ver Marshall, 1967)
‘Otros anilisis estén marcados por un conjunto de conceptos,
categorias y teorias oriundos de las Ciencias Sociales y de la
tradiciGn marxista — muchas veces a partir de divulgadores y
autores provenientes dela Segunda y Tercera Internacional, ortadores
de “un marxismo sin Marx”, como caractrizan Quiroga (1991: 92)
y Neto (1991).
En tal sentido, para estos sitimos, las polticas sociales dejan
de ser vistas como instrumento de un “Estado supraclasista” que
procura el bienestar comin, pasando a ser concebidas en general
Pome mecanisios de control social e inhibicién y despotitizacién
de las clases trabajadoras y de las luchas de clases, reduciéndolas
ftv aspecto meramente reivindiativo, a parti de In incorporacién,
por parte del Estado, de algunas de las demandas populares — 10
fue marea una perspectiva pliricsta, Por otra pare, se piensan las
folideas sociales como absolutamente funcional a la manutencién
fel status quo y del orden social burgués — denotando una
oncepciGn insrumentalista de estas politicas sociales los intereses
Sel capital. La referencia para su estudio fresuentemente remite al
ado, apareciendo las politica sociales, en una insiracinalthusse-
Tiana, como un “apartto idecl6gico stata”, sin historia, sin otros
fujetor que las clases representadas en el Estado, cuya existencia
fpenas se debe a una intencién y decsién politica estat, sin
Teferencia directa a la esfera econdmica y a la sociedad civil —
fo eual caracteriza un enfoque estrista. Una de lis respuestastiicas
{de los profesional a esta funcionaidad del Estado al capital fue
{a desintitucionalizacion, e¢ decir, la satida de los profesionales de
fa érbita del Estado, Algunos autores anexan a las categorfas
Thancsts la perspectiva marshalliana de ciudadants, entendiendo tos
derechos sociales como naturales al hombre, y por Io tanto, viendo
tl desarrollo de las politicas sociales como wna evolucién tinea de
sos derechos, y no come “conquistas” en los contextos de fuchas,
‘A veces se producen incorporiciones postivistas, funcionalisas,
‘etructuralists, empiristas ele. — estas "mezclas” tedrico-metodo-
Tgicas demarcen un eclecticimo que caracteria algunos de €s0s
abordaies.
Se evidencia aqui, en los intentos de superacion de las pers-
pectivastaicional yfuncionalista de estudio dels politica sociales,
fo que Behring (1998: 21 y ss.) earacteriza como enfogue politicisia,
(que subestma as determinaciones econémicas autonomizando la
‘Siimensicn politica, estazsta que entiende Ins politic sociales apenas
feferenciadas al Estado; eclectiista, anexando scrticamente pers-
pectivas(efrico-metodol6gicas distintasy, en lo términos de Coimbra
(1987. 90) al referise al abordaje marxista basta Tos aflos °70, ta
evVWV0V0—nre—
erpéctva “fncionalna 0 insmoenclia,destcando le foe
paidd dc las poltcassoies con el orden copa sungue
mmenotpeindo et ayes de “eof” qu cacti as
polcas soils como "conguisat de Tos tad. Estos
fro min cnr ton
ia econ, por Io tanto, Ia police seals enendia
Sesconetdamente dela pia condmca — como ss pier
pensar, porsemlo, una polcasfuetve sn cosiear In oes
see ric ot sit de gece fa
sails dl sinter ebro. Agu se hace preset
‘sem sone Ia po
tency contibutn yal mim tempo cl ied os nis
to el tara dela veconepanizaiony con poteroriad
Ai, tacen de’ Ta olen social «pri det nsttcioes
wosonals, de invesigaion y de formacén de Servicio Social
Bn alguns de tos anisms citeos
. 0 y rcs proverenes
de ta tadign rata en la dada de os “80,6 tomo aie
recilin In manera de pensar ls polis soils exten on:
Seren xin en ich dels Et
EF objeto en cussion conitnye um mameno en el andiss del
Eta a democrciay ns elacioes de produce en el coexto
del capialismo monoptisadejando po lo tnt el “endogenisms"
pe ciraerné enor texto anes (gue
aie in persia
diversas ands), que aulononizaa sls polteas roles de ox
derminnes esroctusles Ex de et manera que Estado ex
‘st como area de cis de clas, como suet conteditorio
de reoroduceign de It laine sociales y de sama de
cepa (er Kowarick, 1979, Flees, 199, Spot 1988, ete
cus), debiendo tsar los confces de cast responded +
signs dels demands populares a travesdelsplitas sis,
fugue sin perder au excel opal
Bn las alas do Kovac (1979, version
. esi en potugus de
1985, eye sailogo en el debate lnioamectno, estado
copia e obviamante un Esado bags qu expres or interes
6. wo que Cine et ni in”
de a olen tos on Stent tte ines sme tine de
‘sv ihn ncn eet
de las clases hegeménicas” (1985: 7). No obstante rechazando las
visiones polarizadas del Estado (como organizaciéa supraclasista 0
como instrumento directo de dominacién de clase), éste resulta de
Ja “condensacién de una relacién de fuerzas sociales", es decir, es
el resultado contradicirio de las luches de clases, donde se mani-
fiestan intereses contrarios. Ast, continds, “si el Estado excluye &
las llamada clases dominadss, iene que incluir en cierta medida
algunos de sus intereses", mediante un “pacto de dominaci6n"
biden.
Estudiando el nuevo carécter de la dependencia ltinoamericana
— sta vista como la relacién que tal regién establece con los
pafses centrales partir de os afios 50, donde ya no se vende
‘materia prima para comprar productos industralizados, sino que se
importan “paquetes” industriales de los paises centraes (tecnologia,
méquinas etc), para que los patses periféricos pasen 2 producir en
su interior Io que anes era importado —, Kowarick ve que “en
festa fase de desarrollo cambia el papel del Estado, el cual se
transforma en esencial a la acumulacién del capital, que ya es
‘monopélico, y principalmente de origen intemacional” (den: 9),
adguriendo asf, ademis de as funciones tradicionales, patcipacién
cen la valorizacicn del capital? ental sentido: organizar la acumulacién
capitalista y normatizar las relac:5nes de trabajo (idem: 11)
De esta forma, pensando lo “social” “en relaci6n a la cuestién
de In produccién ampliada de la fuerza de trabajo”, el autor entiende
4 las polticas sociales como instrumentas contradictoros, productos
de Tuchas de clases en el contexto del “pacto de dominacién”, que,
dentro de esta nueva funcionalidad del Estado, tienen por objetivo
“lubrificar el engranaje econémico” (dem: 11-12). Ast, estando en
um espacio tenso y contradictorio entre las necesidades de La repro-
duccién del capital y Ia reproducciGn de la fuerza de trabajo, las
politics sociales en ios paises periférics, segin Kowarick, acabaron
‘deprimidas en funcién de las necesidades de expansin del capital,
‘mercantilizando los servicios (idem: 13).
sudo (er Hover, 1906197), como Huan eal x Is epee
‘Spl Sm an nme pot ton 30
a
‘Para Cabral (1980), inaugurando una perspectiva paliica-eco-
‘némica de interpretacin de esias cuestiones al interior de nuestra
profesign, Ia seguridad social, cuando substiuye los stlarios de Ia
Empresa por servicios estatales, representa tanto “Ia. garantia del
festablecimiento de condiciones minimas de reproduccidn de la fuerza
4 trabajo” como “la posiilidad de manutencién de un mercado
cconsumidor” (idem: 103),
Vieente Faleiros (1991, cuya It ed. es de 1980, y 1986), un
ator pionero en el estudio’ més amplio de las polities sociales
insertindolas en el contexto poltico-econémico, entiende que la
intervencién del Estado, a pesar de “no mercantil", contribuye n0
bstante con la gestiin de la mano de obra, con la creacién y
‘capacitacién de los recursos humanos, eumentando la produetividad
4e las empresas, y con el estimulo a la demanda efectiva, elevando
cl consumo (1991: 42). Faleiros critica los abordajes Uberales, que
centienden que “el problema de las desventajas se coloca en el nivel
4e la distribucién y no de la produccitn” (idem: 46); para él, en
‘cuanto las politicas sociales, en una perspectiva distrbutivsta, no
intervengan en las desigualdades generadas en el propio espacio de
la produccién, el “problema de las desventjas” — y del justic
social — no Seri nunca resuelt. El autor avanza euando considera
al Estado no como un “Srbitro neuro” ni como un mero “instrumento”
de dominacién de clase, sino, siguiendo Poulantzas, como una
relaeién social, como wun “eampo de batalla"; no coma wn “contrato
social” para evitar “la guerra de todos conta todos", como entiende
“Hobbes, sino como espacio institucional para canalizar esos conflitos
‘en los marcos legales de Ia democracia (idem).
Con esta comprensién del Estado, Faleiros analiza la politica
social liberal en el contexto politica y econémica capitalista. Pri-
‘meramente entiende las respuestasestatales a corto plazo de ciertas
reivindieaciones populares como una estrategia de largo plazo para
| manutencién de Ia acumulacidn (idem: 47). Por otra pare analiza
cl discurso ideol6gico liberal de la “igualdad de oportunidades”
{Pe Mar spin Hote conrad on Hote Rosen” Ge Et,
eso eps Sper 9 eso al pc” a meen I a
‘Sov gue sos "pra etfs com aa ee a era facie Sam
(x et de dae (Be, HT
como Ia descaracterizacién de las relaciones de clases, transformadas
tthora en identidades secundarias (sexo, edad, raza, religi6n) que
fcconden la contradiceién fundamental de explotacin capitalists
(dom: 48), Faleiros también interpreta Ia polltia social como la
estén y Feproduccién de la fuerza de trabajo, reduciendo los costos
fe produceioncapitalsta, aumentando la productvided del trabajador
Y estimilando el consumo (iden). Finalmente, las pliess sociales
om vistas por ef autor como mecanismos de institucionalizacién y
SSncliacién de los confictos,fragmentindolos y corporativizandolos,
dentro de los marcos estaales (dem: 50), y legitimando ast et
sistema. A partir de estas consideraciones, Faliros va a caracterizar
Ins funciones de la politica social en el captaismo (ver las funciones
en esta colectnca).
‘Una de las profesionales que inscribe el Servicio Social-en el
anilsissstemstico de la real significaciGn de los “servicios sociales”
tn Ia sociedad capitlista a partir del estudio directo de las fuentes
fmartianas c= Marilda Tamamoto (1997, cuyos trabajos son de
1982, y- 1992). Para is autora, “la sociedad cepitalista supone una
‘conttaicién inevitable en su evolucién: el discurso de la igualdad
J la realizacin de la desigualdad”. De esta forma, si bien por una
arte "los servicios sociales son expresién de los derechos sociales
Jal ciudadano”, por otra, “tales servicios no son mis que wna forma
transfigurada de parte del valor creado por las class trabajadoras,
fapropiado por los capitalistas y por el Estado bajo la forma de
trabajo exgedente o plusvalia, que es parcialmente devuelto en
ppequetas porciones a la sociedad, bajo Ia forma transmutada de
fervicios sociales” (lamamoto, 1992: 96 y 1997: 107)
Por su parte, Potyara Pereira (1986) eriticando el coneepto
de ciudadanta como derecho social que se naturaiza en Js politicas
‘sociales, desmitfca el supuesto Estado “neutro” que procura disminuir
Jas decigusldades, aleanzando el “bienestar” de toda la poblacién
(idem: 66-9). Para la autora, “la apertura de oportunidades a los
Aesiguale, por via de las poltcas sociales, no significa otra cos
cq Ia institcionalizacion de la desigualdad, al contrario de su
Sxtincién (.)" (lem: 80), manteniendo la desigualdad creada en Ia
tafera productive dentro de los limites aceptables.
Wzabete Mota (1989) nos introduce en Ia relacién
Bade
Enpreales de asistencia al Uabjador. Estos mecaninmas, su
emSemados pore Estado einplementdoe por In empresa, denen
omo falda substtsr con “benetiios” los sala rae, ds
SGmujendo asi la presign snc sociliando Tos costes de
‘eprolccdn dela fueren de taj. Para la autor, ete “atico
ae colboracion [dela empresa con el Estado] en relia es uso
fra ober venais naniens del sector pio, y watsformar
foe saris indets ent Increnento de proucividad™ (de
130). Con eso, tno se pert a prvazatinencibeta de as
cesponstildates del Estado para Gr respocsa 2a demandas
porulaes como una desinverslizatin de as poltcas soiles
Compariendo la perspective de toaliad, donde el wablo es
consierado como catgorla fundant del ser sor, José Paulo
Netto (1997, cua eden porugus x de 1992) avanza al contderat
Is poles sciles come strates tanto de peseacin y
Coniol dela fuera de taba, como de consatendeacia al sub
ensamo,*y ene nvel estictamente pon, lle operan com
tn vigorso soporte del orden scopic” (1997 21, dentro de
Te dininia conradictoriadeldeaola Gel epine monepalisa.
‘Ast, para el autor, “en el capalisno de los monopole, tno
por ls caractersicas de nueva organzacin econnica cuanto
er ls consolidacion pofion del mavimientoobrero|y por ls
feces de legitinacion pln del Estado barges, a “eatin
Socal" come que Itemate ens oenscondicoplfea: no
{2 slo el expand encoent que legal ecto dual de
fos qu dbs tne su nme ‘rca’ no ox solamente
Ta pesevcin de un pan aaqustvo mimo pars la extegviss
tpatadas dsl mando de consumo que se one como imperios no
thn solo los mecartmes gue dbsn er ceados para ques dla
Gini, jan a ob tines ae
fseguran ls eros monopoliliat — ed todo esto que, egando al
Enbto de as considercinee generals para a pact cepa
Imonopoia (coniions extemat fleas, cies, econdicas
$ scien) acu el elas ya refer, de as funeones conics
3 poltcas de Estado targus aptrado pote epi monopolist
com Ia efectivizacin de esas funciones realizdndose al mismo tiempo
«a, que Estado coninda ouiando su etna de cla” (197
Para el autor, esta “intervencién estatal sobre la ‘euestin
social’ se realiza (..) fragmenténdola y polariedndola” (iden: 22),
retirindola asi de la contradiccidn capital-tabajo. De esta forma, la
politica social (en singular) es convertida en potticas sociales (en
plural), interviniendo no en las causas sino en las consecuencias,
cn las reffacciones, en las secuslas de le “cuestién social”; étas,
“recortadas como probleméticasparticulares (el desempleo, ef hambre,
‘a carencia habtsciona, el accidente de trabajo, la falta de escuelas,
‘a incapacidad fisca et.) y asf enfrentadas™ (idem). Tal segmen,
taci6a, dice el autor, opefa un ethos individualista que transfigura
los problemas sociales en problemas personales (privados) (dem.
26-7), en una clara “psicologizacién” de la problemética (@em: 30)
{que tanto deseconomiza (y deshistoriciza) la “cuestién socal” como
Teva la intervencién al dmbito de algunas expresiones animicas, en
‘una préetica de “modelafe psicosocial y moral” (dem; 38), autorres-
pponsabilizando as los propios sujets individuals por sus problemas.
‘Asi, “de un lado, el trz0 ‘pablico’ de la ‘euestign socal’, que
conduce a la regulacién de mecanismos econdmico-sociales po-
liticos: de otro el trazo ‘privado’, que conduce al disciplinamiento
‘Psicosocial de los individuos (..)* (idem: 43).
Sin embargo, segin Netto, Ia funcionaidad de estas politicas
sociales con el orden politice-econémico, no puede levamos a
entenderlas como naturales mecanismos estatales, sino como conse~
cuencia de las Iuchas sociales, “de la capacidad de movilizacion y
corganizacién de la clase obrera y del conjunto de los trabajadores,
a que el Estado, por veces, responde con anticipacionesestrtégicas™
(dem: 23)
sto marca una de las caracteriticas centrales de los andlisis
‘mas ricos en determinaciones y rigurosos sobre las politics sociales;
4 saber: el principio de sofalidad como punto de partida antolégico
¥ Ia inscripeién del estudio de as politicas sociales en el desarrollo
‘econémico politico mas ampli,
Como caracteriza Lukics (1992), a partir de 1848, con el
nacimiento de las llamadas “Ciencias Sociales paticulaes", el
—
ts
tr
soars »
‘conocimiento de los fenémenos de la realidad social pierde su
‘imensién de totalidad, pasando a ser interpretados recoriada y
fegmentadamente, y por lo tanto, insuficientemente comprendidos
{Las estudios de las politcas sociales no son ajenos a este proceso.
Tal es ast que en las décadas de 50 y 60, segtin expresa Netto, el
pensamiento occidental se polariza entre “las ciencias (partculares)
{el orden, marcadas por el positivismo y por el neopositivism
pulverizando su objeto y en una crisis de legitimacién progresiv
J. en contraparda, “las varias vertientes del marsismo-leninismo,
prisioneras de distitos determinismos mecanicistas” (Netto, in Beh
Fing, 1998: 10).
De esta forma, la correcta interpretacién de la significacién
de la politica social debe partir de una perspectiva de totaidad,
sitwando este fenémeno como una particularidad en el contexto ms
famplio de la sociedad capitalista consolidada y madura, en su edad
monopolisa
En tal sentido, el andlisis econdmico-politico nos informa emo
la sociedad capitalista participa de un espiral de crisis cicicas, a
partir de la superacumulacién y de la superproduccién. Esta crisis,
clcas, que configuran la caida tendencial de la tasa de Iucro,
estén determinadas tanto por los avances tecnoldgicos y la organi=
zacién de la produccién, que alteran la composicién orgénica del
capital, como por las relaciones entre clases; Estado y movimientos
sociales (particularmente el movimiento obrero), lo que le imprime
historicidad e imprevisibilidad a tales “ciclos”. Las luchas de clases
de ahi derivadas dan el tono de peculiardad a eada fase histéricn;
fen este sentido, las necesidades de la burguesia de legiimarse y
perpetuarse como clase hegeménics y de reproducir ampliadamente
9 Pam Laks el mci de sla como dine independ hace
pe ean el pnd oe eed noone cnn: asp
‘lca ene seo ace he veins conf mee Pama
(pt mnie sloop" aise GOED) Aa sch ena por
Seid en enn wc com
Crass d soca Pore no, nce eon get iw (2 or oe
tna nc slg a can Sec te devine exo" (a:
Thay at spn roo “eases prec” “anop eer
su capital, en el contexto contradictorio de las luchas de clases y
segmentos de la sociedad con inteeses distnts, deriva en altemati
de desaralla politica-econdmico cuyo principal objetivo es Ia s-
peracién de aguel contexto de criss. BI seminal estudio de Mandel
(1982) sobre I Capitaliemo Tardio resulta impréscindible para este
ani
La crisis del sistema que Hevé a la constiucién de la estrategia
que configura el régimen de acumulacién fordistrkeynesiano (ver
Harvey, 1993) presenta dos desencadenadores fundamentales: uno
politico — el surgimiento, a partir de los acontecimientos de 1848,”
de una clase obrera “para sf" internacionalmente constitu, con la
posterior influencia de las experiencis socialstas — y uno econmiico
= crisis de superacumulacién que origina la Gran Depresién de
1873. que con intervalos se extiende hasta Ia Segunds Guerra
Mundial, teniendo en 1929 un marco fundamental. De esta forma,
las politicas sociales, ancladas a ls politicas econémicas implemen-
tadas, conforman tanto mecanismos antcrsis como. respuesias a
demandas populares en el marco de tales proyectos hegeménicos,
fen To que fue llamado como “pacto keynesiano” (0 “populist, en
{ses latinoamericanos).
En ese sentido, coincidimos con Faleiros (1991: 46) y Behring
fen que es inadmisible vineular las polticas sociales apenas a la
esfera de la distibucién, del consumo, de la cirelacién, cuando ta
verdadera lave para entender este fendmeno estd fundamentalmente
on el emidio de las relaciones desiguales operadas en la esfera
productiva (Behring, 1998: 24), de igual forma, es equivocado
fenfocar su estudio dirigiéndose s6lo hacia al andlisis del Estado,
como instancia (rlativamente) autGnoma, debiendo también apre-
tong et pec ce
Si os a pk pate
“uel dt eh cnpans pr I ene semi barge Alnr 202
ater to age een fern 5 oscil pane ea
(tat, 192" 110,
"send,
>
aso x
ender las relaciones operadas en la sociedad civil, las luchas de
clases, los movinientos sociales. Las politicas sociales no. son
mecanismos I6gico-formales estables de un Estado supraclasista de
Dienestar, © de un Estado apenas funcional al capital, sino el
resultado contradictoro, tenso e inestable de esas lucha
‘Asi si en el contexto keynesiano el Estado y las politicas
sociales por este implementadas tienen una relevancia y un papel
determinados, en el contexto actual, de avance neoliberal y retracciéa
fel poder de las clases trabajadoras, éstos expresan relevancia. y
papel diferentes. Por lo tanto, a actualizacién del debate sobre las
polticas sociales en el contexto neoliberal y de reestructuracién
productiva, considerando la actual situacion de las luchas de clases,
fl desarollo tecnolépicolcientifco y In fase alcanzada en la mui-
Gilizacién del capital (llamada de “globalizacién), debe requerir
un esfuerzo permanente y sistematico.
‘Con estas consideraciones podemos coneluir que no hay, como
suponen Coimbra y Mishra, una “perspectiva propia del Servicio
Social”. En realidad los andlisis que sobre las politicas sociales se
desarrollan al interior de esta profesién responden a Tas perspectivas
teGrico-metodoldgicas que sus autores sostienen. Las perspectivas
de andlisis sobre las poltices sociales no son demarcadas por las
rmismas fronteras que distinguen las profesiones sociales particulares;
ro hay una perspectiva sociolégica, una econdmica, una politica,
‘una antfopolégica, y por lo tanto, una del Servicio Social, sino
perspectivas teérico-metodol6gicas que perpasan indistintamente au-
tores de las diferentes diseiplnas." Sin embargo, la real comprensién
del significado y papel de las polticas sociales en el capitalismo
rmonopolista (y en el actual contexto neoliberal) depende de la
fidelidad te6rica con el objeto real, en una perspectiva de toralldad
‘que aticule, y no autonomice, los diversos fendmenos, econémicos,
politicos, euliurales ete, como paricularidades de esa totalidad
Por otra parte, como pudimos observar en estas pocas piginas,
cl tratamiento de la politica social por nuestra profesién es objeto
1 Una ena “eps” dl Sei Sacly deeds ssa 2
covet ee Mona (1938 106s).
4 un proceso complejo que, lejos de una evolucién lineal, ha vivido
‘un constante desarrollo y complejizacién, En ese sentido, no se
visualizan obras acabadas que den cuenta de las principales deter-
minaciones del fendmeno en cuestisn, sino un tumuliuoso e irregular
desarrollo en su ‘rato, generalmente bajo Ta forma de articuos,
donde las nuevas pariculridades incorporadas al debate presuponen
Jos aportes anteriores, sin que muchas veces Estos sean explicitados.
‘Adem, la misma politica social representa un fenémeno en desarrollo
Censtante, siempre marcado por las determinantes estructural del
capitalisme en proceso.
Esto hace que en los dias de hoy, el estudio sobre le genesis
y desarrollo de las politicas sociales deba tomar explicito los
Principales aspectos del debate, recuriendo 2 diversos trabajos y
autores y no @ una obra Gnica. Optamas, por lo tanto, como primera
entrega de la Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social, por
‘una antologta sobre poliicas sociales. Los textos incluidos en esta
colectinea representan algunas de las contribuciones. desarroladas
‘ene marco de las perspectivas mis eitias y ricas de determinaciones,
{que tanto contibuyen al estudio de las categorfas gensticas de las
Politics sociales como al estudio actulizado de éstas en el contexto
neoliberal y “globalizado"
Pero ain es necesario hacer una tikima puntualizacion, Los
textos seleccionados y traducidae™ para componer esta antologta,
{que pretende recuperar ensayos marcantes del desarrollo del debate
= y por este motive son de épocas diversas — y que reflejen
ttatos significativos sobre algunos conceptosy categoria consideradas
por los orgenizadares como fundamentales, a pesar de que muchos
de ellos hayan sido inspirados en Ja realidad brasileta (y hagan
referencia al Brasil), poseen un arsenal heuristico y una reflexi6n
teérico-histvica que ciertamente coateibuye para iluminar ls estudios
particulares de cada una de las realidades Iatinoamericanas. Como
cl gran pensador alemén, al prefaciar su obra escrta en Inglaterra,
dice a sus colerrineos: De te fabula narratur! [jA 16 se refiere la
histori] (Mare, 1985: 7).
12 Laramie fora evs y actin prs repecvs anos
—
BIBLIOGRAFIA
BEHRING, Elaine. Politica Social ¢ capitalimo contempordneo.
‘Um balango erfico. Tesis de Maesria. Rio de Janeiro, UFRJ,
1993. mimeo,
__— Politica Social no capitalismo tardio. Sio Paulo, Corter,
1998.
BOBBIO, Norberto. O conceito de sociedade civil. Rio de Janeiro,
Graal/Biblioteca de Cincias Sociais, 1987. (Série Politica
n. 23),
BOCCARA, Paul. 0 Capitalismo Monopolista de Estado. Tratado
rmarusta de economia poltia, Nova Lisboa, Sear, 1976-1977.
Colegio Universidade Livre, v. 1 a 4.
CABRAL, Maria do Socorro Reis. “Servigo Social e politica pre-
videncidra”, in Revista Servigo Social & Sociedade n. 2. Sio
Paulo, Conez, 1980.
COIMBRA, Marcos A. “Abordagens te6ricas ao estudo das politcas
socials"; in ABRANCHES; SANTOS; COIMBRA. Politica
Social € combate a pobreza. Rio de Janeiro, Zahar, 1987.
CUEVA, Agustin, Bl desarrollo del capitalismo en América Latina
‘México, Siglo XXI, 1977.
FALEIROS, Vicente de Paula. O que é politica social. Sto Paulo,
Brasilgnse, 1986. (Colegio Primeiros Passos)
A politica social do Estado Copitalista. Sia Paulo, Cortez,
1991
HARVEY, David. A condigtéo pés-modema, Sto Paulo, Loyola,
1998.
IAMAMOTO, Maria Villela. Renovago © conservadorismo no
‘Serviga Social. Ensaios erticos. Sio Paulo, Cortez, 1992.
Servicio Social y divisién del trabajo. Un andlsis ertico
de sus findamentos. Séo Paulo, Cortez, 1997. (Biblioteca
Latinoamericana de Servicio Social, v. 2)
KOWARICK, Licio. “Proceso de desarrollo del Estado en América
Latina y Politica Social; in Revista Accién Critica n, 5. Lima,
CELATS-ALABTS, 1979, También publicada en: Servigo Socal
4 Sociedade 1° 17. Siq Paulo, Cortez, 1985.
LUKACS, Georg. Sociologia. tn NETTO, José Paulo (org.) Si0
Paulo, Atica, 1992. (Grandes Cientistas Sociais n. 20)
MANDEL, Ernest. O Capitalisno Tardio. Sto Paulo, Abril Cultural,
1982: (Os Economistas)
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social # status. Rio de
Janeiro, Zaher, 1967,
MARX, K. El Capital Critica de la Economia Pottica. Libro
Primero: el proceso de produecidn de capital. México, Siglo
XI, 1985,
MONTANO, Carlos Eduardo. “EI Servicio Social frente al neoli
beralismo, Cambios en su base de sustentaciga funcional
Doral"; in Revista Fronteras n, 3. Montevideo, DTS/ECS-FCU,
19980, Primera versi6n in Revista Servigo Social & Sociedade
1° 53, Sio Paulo, Cortez, 1997.
La naturaleza del Servicio Social. Su génesis, su especifcidad
Y su reproduccién. Sto Paulo, Cortez, 1998, (Biblioteca Leti-
Inoamericana de Servicio Social, v. 4)
MOTA, Ana Elizabete. “O pacto da assisténcia: articulagées entre
empresas © Estado”; in Revista Servigo Social & Sociedade
1 30. Sio Paulo, Cortez, 1989,
0 feitico da ajuda. As determinagoes do Serviga Social na
enpresa. Sio Paulo, Cortez, 1991,
NETTO, José Paulo. Ditadura © Servigo Social. Uma andlise do
Servigo Social no Brasit pés-64, Sao Paulo, Cortez, 1991
Capitalisma monopolista y Servicio Social. Sko Paulo,
Cortez, 1997. (Biblioteca Latitoamericana de Servicio Social,
vd
PASTORINI, Alejandra. O Teatro das politicas socials, Autores,
latores ¢ espectadores no cenério neoliberal. Tesis de Maesti.
Rio de Janeiro, UFRJ, 1995. mimeo.
PEREIRA, Polyara A. “O Estado de BemEstar © as controvérsias
a igualdade"; in Revista Servigo Social & Sociedade n. 20.
Cortez, Sio Paulo, 1986,
a i UN
soc
“A questio do Bem-Estar do menor no contexto da politica
Social brasileira. (ensaio de interpretagio)"; in Revista Serviga
Social & Sociedade n. 27, Sio Paulo, Cortez, 1988,
QUIROGA, Consuelo. Invasao posirvisia no marsismo: manifesta:
gies no ensino da Metodologia no Servigo Social. Sio Paulo,
Cortez, 1991
VILAS, Carlos: “Poltica Social, Trabajo Social y Ja cuestién del
Estado”; in Revista Accién Critica n. 6. Lima, CELATS-
ALAETS, 1979,
Rio de Janeiro, primavera de 1999.
También podría gustarte
- Trabajo Preguntas Direccion y ControlDocumento4 páginasTrabajo Preguntas Direccion y ControlKatherinne MartinezAún no hay calificaciones
- Organigrama DogcatDocumento7 páginasOrganigrama DogcatKatherinne MartinezAún no hay calificaciones
- Previo Sistematización 2Documento25 páginasPrevio Sistematización 2Katherinne MartinezAún no hay calificaciones
- TALLER Acción Sin Daño y Construcción de PazDocumento4 páginasTALLER Acción Sin Daño y Construcción de PazKatherinne MartinezAún no hay calificaciones
- Del Objeto Percibido Al Objeto Construido El Saber Sobre La Práctica Sistemas y Mundos PosiblesDocumento1 páginaDel Objeto Percibido Al Objeto Construido El Saber Sobre La Práctica Sistemas y Mundos PosiblesKatherinne MartinezAún no hay calificaciones
- Esquema de InfromeDocumento5 páginasEsquema de InfromeKatherinne MartinezAún no hay calificaciones
- Sociedad y ComunicacoinDocumento2 páginasSociedad y ComunicacoinKatherinne MartinezAún no hay calificaciones
- El Trabajo Social en Educación EspecialDocumento2 páginasEl Trabajo Social en Educación Especialadripaolaa100% (2)
- Proceso de TriangulacionDocumento15 páginasProceso de TriangulacionKatherinne MartinezAún no hay calificaciones
- Ejemplo de SubrayadoDocumento17 páginasEjemplo de SubrayadoKatherinne MartinezAún no hay calificaciones