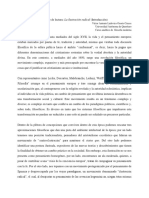Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Sobre La Denotación PDF
Sobre La Denotación PDF
Cargado por
Ludovico Que Te Importa0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistas12 páginasTítulo original
Sobre la denotación.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistas12 páginasSobre La Denotación PDF
Sobre La Denotación PDF
Cargado por
Ludovico Que Te ImportaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 12
samiento. Como rasgo humoristico, cabsia sefialar que et
articulo contiene un error de menor cuantia, G. E, Moore
apunté que “la manera mds corta de enunciar ‘Scott
es el autor de Waverley” @ que se alude al término del
Gel mismo, resulta inapropiada a causa de 1a ambigitedad
del verbo “escribir”. El significado de “Scott es et autor
de Waverley” no equivaldrd, por tanto, al de “Scott eseri-
did Waverley, ete.", ya que Scott (como et ciego Milton)
podria muy bien ser el autor de la obra sin haber sido
la persona que de su pufto y letra ta escribtera. Russell
aceptaria esta correccién “con ecuanimidad” *. El dere;
a condescender con este desliz es, ciertamente, privilegio
de quienes han hecho tanto por ta filosofia como Russelt
y Moore.
Una expresién mds evolucionada de estas ideas la cons
tituye la conocida teoria de las descripciones, cuya formu:
lacidn completa habria de aparecer, cinco afios més tarde,
con la publicacién det primer volumen de los Pruxciria
‘Mariomaatici
Phe Philosophy of Bertrand Russi 0 .
conocide ensayo de Moore aparece en las pp. 177 y s5. de
dicho volumen.
Para evitar confusiones, convendrfa recordar 1a, dis-
sugerida por Moore en el ensayo antes citado
"Theory of descriptions”, recogido también
én Philosophical Papers by G. E. Moore, LondresNueva
‘York, 1959, pp. 151 y ss), entre “teoria de las descripclo-
nes en sentido amplio” ¥ “teorfa de las descripciones en
sentido restringido”. Rjemplo de esta wltima es el. t
miento dispensado a las descripeiones en los Prinei
‘athematica, en que tan s6lo son tenidas en cuenta las
Hamadas “definite descriptions” (esto es, expresiones de
la forma “el tal y tal”), La distincion entre deseripciones
definidas ¢ Indefinidas (esto es, expresiones de la for-
ma “un tal ¥ tal") fué explicitamente introducida por
Fussell en. sits conferencias sobre La filosofia det ato-
mismo légieo, que integran el sexto de los trabajos con-
Yenidos en este bro, El presente articulo—en que en
jugar del término “deseripeién” se emplea todavia el
de “expresién denotativa” (denoting. phrase)—constituye
ja primera exposiciOn por parte de Ri de su
de las descripciones en sentido amplio”, si bien, por su
especial dificultad e interés, se dedica en é1 atencién
preferente 2 la interpretacién de las lescripeiones de-
das”.
52
|
1905
SOBRE LA DENOTACION*
Entiendo por “expresién denotativa” (denoting phrase)
una expresién del tipo de las siguientes: un hombre, al-
gin hombre, cualquier hombre, todo hombre, todos los
'EI empleo del término “denotation” por parte de
reviste una compleja ambigtiedad que conviene
jempre presente: en primer lugar, comprende la
selliana de “descripcién” (es en este sentido
‘expresiones descriptivas” constituyen un caso
Partcular de expresiones denotat en. segundo
lugar, se emplea para vertir el vocablo’ aleman. “Be-
deutuing” en ja acepcién de Frege ano rete
saa este punto, Re Garnapy ie
Ghicago, oe ES 24 y. La
tada ya en este articulo & en esarrol
su obra posterior, bastarfa para ot
entre tno y otro gentido del termina “denotation”. No es
Sin embango, aconsejable tratar de disipar en nuestra Ua:
duccién aquelia ambigtiedad: lo que en este ensayo se dis-
cute es precisamente el tema ‘de la denovacion, yes
Contrsste con otras teorias de Ya mismo to que’ da ple al
autor para dilucidar la suya propia. A esta raz6n se debe,
eee andono por parte de Russell de su primitiva
edeutuna® por “indication” :
ciples of Mathematics. ® NLS
5a
hombres, la actual reina de Inglaterra, el actual rey de
Francia, el centro de masa del sistema solar en el pri-
mer instante del siglo xx, la revolucién de la tierra en
torno al sol, la revohucién del sol en torno a la tierra. Ast
‘pues, una expresién es denotativa exclusivamente en vir-
tud de su forma, Podemos distinguir tres casos: (1) Una
expresién puede ser denotativa y, sin embargo, no deno-
tar cosa alguna; por ejemplo, “el actual rey de Francia”.
(2) Una expresi6n puede denotar un objeto determinado;
por ejemplo, “la actual reina de Inglaterra” denota una
determinada mujer, (3) Una expresién puede denotar algo
con un cierto margen de vaguedad ; por ejemplo, “un homn-
bre” no denota muchos hombres, sino un hombre Indeter-
minado, La interpretacién de tales expresiones constituye
una ardua tarea; a decir verdad, es realmente diffcil cla-
borar a este respecto una teoria que no sea formalmente
susceptible de refutacién, Todas las dificultades con las
{que yo me he tropezado estin resueltas, hasta donde he po-
dido comprobarlo, mediante la teorfa que aquf trato de
explicar.
El problema de la denotacién es de uma importat
verdaderamerite notable no sélo-en Igica y en matemé-
ticas, sino también en la teoria del conocimiento. Por ejem-
plo, sabemos que el centro de masa del sistema solar
en un instante dado lo constituye un punto determinado,
y podemos formular una serie de proposiciones en torno
Suyo; pero no tenemos conocimiento directo de dicho pun-
to, que s6lo nos es conocido por via de descripcién. La dis:
tinclén entre conocimiento directo y conocimiento acerca
de? equivale a distinguir entre cosas de las cuales tene-
mos representacién y cosas de las que tinicamente cobra-
mos noticia por medio de expresiones denotativas. Con
frecuencia, sabemos que una cierta expresién denota in
equivocamente un. objeto determinado, por més que ca-
rezeamos de conociiniento directo de aquelto que denota;
Para la distincién entre acquaintance y knowledge
que preludia la distincién entre knowledge by
tance y knowledge by description, véase el ar.
‘obre la naturdleza del conocimiento directo, pp.
s. de este libre.
es lo que ocurre en el caso antes citado del centro de
masa, Bn la percepcién adquirimos conocimiento directo
de los objetos de percepeién, y en el pensamiento lo adqui-
rimos de objetos de cardcter l6gico més abstracto; pero
no poseemos necesarlamente un conocimiento directo de
los objetos denotados por exprestones compuestas de pala-
bras cuyos significados conocemos directamente. Para adu-
cir un importante ejemplo: no parece existir raz6n algu-
na para creer que tengamos conocimiento directo del psi-
quismo de otras personas, dado que éste no es directa-
mente percibido por nosotros; por tanto, cuanto conozca-
mos acerca de este asunto lo conoceremos denotativamente.
‘Todo pensamiento ha de partir del concimiento directo;
pero a veces es posible pensar acerca de muchas cosas Tes-
pecto de las cuales carecemos en absoluto de conocimien-
to directo.
El curso de mi argumentacién seré el siguiente: co-
menzaré por exponer la teorfa que trate de defender *;
‘a continuacién someteré a discusién las teorias al respec-
to de Frege y Meinong, poniendo de manifiesto por qué
ninguna. de Jas dos me satisface; tras me referiré
fa las razones que avalan mi teorfa; y, finalmente, mos-
traré en pocas palabras las consecuencias filos6fieas de
ia misma,
‘Mi teorfa, para exponerla brevemente, procede como ei
gue, Tomo la nocién de variable como fundamental; em:
pleo “C(e)” para desigmar una proposicién ** de la que «.
sea elemento constitutive, donde «, la variable, estaré
esencial y completamente indeterminada. Podrem
continuaci6n, pasar a considerar las dos nociones “C\
es slempre verdadera” y “C(2) es algunas veces verda-
dera” ***, Con estos elementos, todo, nada y algo —que
‘Hie tratado este punto en The Principles of Ma-
thematies, tap Wy Apendice Ar §.476, Ta teorka, silt de-
fendida se aproxiinaba mucho a la dé Frege,
considerablemente de la que se ha de sostener en Jo
que sigue,
*#0, para ser més exactos, una funciéa propos!
**La segunda de ellas podria definir
Ja primera si le asigndsemos el sentido
que 'C(@) es. faisa’ sea siempre verdadera”.
55
son las expresiones denotativas mAs primitivas— podrén
interpretarse del siguiente modo:
) es siempre verdader:
ea “'C(@) es falsa’ es siempre verda-
ifica “Hs falso que ‘C(z) ¢s falsa’ sea siem-
Ast pues, se tomard la nocién
dadera” como elemental e indefi
se definiran por medio de ella, Todo, nada y algo, to-
madas aisladamente, son expresiones carentes de signi-
ficado, pero a toda proposiclén en que intervienen Ie
es asignado algin significado. Fl principio fundamental
teorfa de 1a denotacién que trato de defender es
que las expresiones denotativas nunca poseen sig-
nificado alguno consideradas en sf mismas, pero que to-
a proposicién en cuya expresién verbal intervienen aqué-
las posee un significado, Las dificultades relativas a la
parecer, fruto de un
is incorrecto de las proposiciones cuya formulacion
jones denotativas, El andlisis apro-
plado, sino me equivaco, debe levarse a cabo como ex:
pongo més abajo.
Supéngase ahora que deseamos interpretar la propos:
ciéx “Me encontré con un hombre”. Si es verdadera, me
habré encontrado con un cierto hombre determinado: pero
no es esto lo que afirmo en la proposicién en cusstién.
Lo que afirmo, de acuerdo con Ia teorfa que sostengo, es
“Me encontré con , y es humano’ no es siempre fal-
sa”, En general, al definir la clase de los hombres como
la clase de los objetos que poseen el predicado humano
damos a entender at (un hombre)” significa *'O(e)
y 2 es humano’ no es siempre falsa’
De este modo, la expresién “un hombre” queda com-
pletamente desprovista por sf misina de significado, mas
(2) es siempre ver-
le, ¥ las restantes
= Bn ocastones me serviré, en sustitucién de esta
complicads expresién, de las ‘siguientes: “C(z) no es
siempre falsa”, 0 "C(z) es algunas veces verdadera”,
admitiendo que por definicién su significado es idéntico
al de la primera.
se confiere un significado a todas aq proposiciones
en cuya expresin verbal interviene dicha expresién.
Considérese a continuacién la proposicién “Todos los
hombres son mortales” in * es en rea
lidad una proposicién hipotética y establece que si hay
alguna cosa que sea un hombre, ésta ¢s mortal. Esto es,
enuncla que si # es un hombre, x es mortal, cualquiera
que © pueda ser, Por tanto, sustituyendo “x es un hom-
bre” por “z es humano”, tendremo:
Todos los hombres son mortal
humano, entonces 7 es mortal’ es siempre verdader
Esto es lo que se expresa en légica simbélica diciendo
que “todos los hombres son mortales” significa “‘ es
humano’ ‘implica ‘z es mortal’ para cualquier valor de
2", De modo més general,
significa *'Si x es
tonces C(z) es verdadera’ es siempre verdadera”,
De modo. somejante
"Ciningtin hombre)” significa “"Si ¢ es humano, enton-
1gunos hombres) 9 que “O(un
hombre)” **, y “C(un hombre)” significa "Hs falso que
'C(@) y # es humano’ sea siempre fals
odo hombre)” significaré lo mismo que “C(todos
tos hombres)”.
Resta la interpretacién de las expresiones que contie
nen el. Estas son, con mucho; las més interesantes y
complicadas de las’ expresiones denotativas. Témese como
ejemplo "El padre de Carlos II fue ejecutado”. Esta pro-
posicidn-enuncia que hubo un z que fue el padre de Car-
los II y que fue ejecutado. Ahora bien, el, empleado con
rigor, envuelve exclusividad: es cierto que hablamos de
* Como acertadamente se ‘ha hecho ver en la Légica
de Bradley, libro I, cap. TI.
Desde el punto de vista psicolégico, "C_ (un hom-
sugiere gue se trata de snicamente un hombre,
mientras que "C (algunos hombres)” da idea de tratarse
de mds de uno. En este nuestro esbozo preliminar de la
cuestiém podremos, sin embargo, pasar por alto tales su:
gerencias.
a7
el hijo de Fulano de Tal incluso cuando Fulano de Tal
tiene varios hijos, pero seria més correcto decir en este
cago un hijo de Fulano de Tal. Asf pues, ¥ para nues-
tros fines, emplearemos ef como dando a entender exclu.
sividad. Asf, cuando digamos “x fue el padre de Car-
Jos TI”, no s6lo aflrmaremos que 2 mantuvo una cierta
relacién con Carlos Il, sino también que nadie mas man-
tuvo dicha ‘relactén, La relacién en cuestién, sin implicar
exclusividad y sin recurso a exprestén alguna denotatt-
va, quedarfa expresada mediante “w engendré a Car-
los II", Para hacerla equivaler a “z fue el padre de Car-
los IP", deberiamos afiadir “SI y es otro que ©, y no en-
gondré. a Carlos II” 0, lo que es lo mismo, "St y engendré
‘a Carlos II, y es idéntico a a”. Por tanto, “we es et padre
de Carlos TI” se convertiré en: “x engendr6 a Carlos 11;
y ‘si y engendr6 a Carlos II, y es idéntico a 2” es stempre
verdadera de uy”.
[Asi pues, “EI padre de Carlos TI fue ejecutado” to haré,
a su vez, en: “No.siempre es falso de # que « engendré a
Carlos IT, ¥ que x fue ejecutado, y que ‘si y engendré
Carlos II, ¥ es 1déntico 2 2” es siempre verdadera de vy”
Es posible que ésta resulte una interpretacién un tan-
to inverosfmil; pero’ por el momento no trato de argu-
mentar: estoy limiténdome a eaponer mi teorfa
Para interpretar “C(el padre de Carios 11)", donde © re-
presenta un enunciado cualquiera acerca de éste, s6lo te:
hemos que sustituir en el anterior “z fue ejecutado” por
Cla}. Obsérvese que, de acuerdo con la mencionada inter:
pretacién, cualquiera que pueda ser el enunciado C, *C
(el padre de Carlos 11)” implicaré:
"No siempre es falso de, a que “si y engendré a Car-
los II, y es fdéntico a 2” es siempre verdadera de v”,
que es lo que se expresa en el lenguaje corriente me-
diante “Carlos II tuvo un padre ¥ no més”. Consiguien-
si falta esta condicién, toda proposicién de la
forma "C(el padre de Carlos 11)” seré falsa. Ast, por
toda proposicién de la forma “C(el actual rey
seré falsa, Es ésta una gran ventaja de Ja
presente teoria, Més adelante mostraré que ello no aten-
ta, como podrfa suponerse a primera vista, contra el prin-
cipio de contradiccién.
Lo anteriormente expuesto nos facilita una reduccién
de todas las proposiciones en que intervienen expresio-
nes denotativas a formulas en las que no intervienen ta-
les expresiones. El examen que sigue tataré de poner
de manifiesto el por qué de ia necesidad de Ievar a’cabo
una tal reduceién,
La evidencia de la ‘teorfa que acabamos de desarrotlar
se desprende de las Inevitables dificultades a que habria-
mos de enfrentarnos si considerésemos a las exprestones
denotativas como auténticos elementos constitutivos de las
proposiciones en cuya formulacién verbal intervienen. La
més simple de entre las poslbles teorfas que admiten ta-
les clomentos constitutivos es la de Meinong*, Esta teo-
rfa considera que toda expresién denotativa gramatical
mente correcta representa un objeto. Asf, “el actual rey
de Francia”, “el cuadrado redondo”, etc., son entendidos
como auténticos objetos. Se admite que tales objetos no
subsisten, pero, no obstante, se sobreentiende que son
objetos, Esto ya constituye de por sf una interpretacion
dificilmente sostenible; pero la objecién principal es que
tales objetos amenazan decididamente con infringir el
principio de contradiccién, Se pretende, por ejemplo, que
¢] actualmente existente rey de Francia existe y que, al
mismo tiempo, no existe; que el cuadrado redondo es re-
dondo y, a la vez, no redondo, Pero tal pretensién resulta
intolerable; y si pudiera encontrarse una teorfa que evir
tase semejantes conclusiones, habria, sin duda alguna, que
preferirla.
La teoria de Frege evita aquella infraceién del prin-
cipio de contradiccién, Frege distingue en toda expresion
denotativa dos elementos que podriamos denominar, res-
*Véanse on Untersuchungen 2ur Gegenstandtheorie
und Psychologie (Leipzig, 1904) los tres primeros articu-
los (de Meinong, Ameseder y Mally, respectlvamente).
5q
pectivamente, el significado y la denotacién*. Asi, por
mienzo del siglo xx” constituye algo considerablemente
complejo por Jo que respecta a su significado, pero su
denotacién se reduce a un cierto punto, el cual es simple.
El sistema solar, el siglo xx, etc., son elementos constitu.
tivos del significado; mas su denotacién carece por com-
pleto de elementos constitutivos**. La distineién de Fre-
ge ofrece la ventaja de permitirnos dar sentido al enun-
clado de la identidad. Asf, si decimos “Scott es el autor
de Waverley", enunciaremos una identidad de denotacién
junto con una diferencia de significado. No repetiré, sin
embargo, los argumentos en favor de esta teorfa, cuyos
méritos he encarecido en otro lugar (Joc. cit.), sine que
voy a ocuparme ahora de cuestionar tales méritos.
Una de las primeras dificultades con que nos enfrenta-
mos al adopter la teoria de que las iérmulas denotativas
* Véase su “Ueber Sinn und Bedeutung” en Zeit
schrift fiir Philosophie und philosophische Kritik, volu
men 100 (1892), pp, 2550 (7. Recientemente reeditado
en G. Frege, «Funktion, Begriff, Bedeutung (Finf lo-
gische Studien), ed, Ginther Patzig, Gottingen, 1962,
y Kleine Schrifien, ed. Ignacio Angelelli, Hildesheim, en
prensa, Con anterioridad a dicha reedicidn existian diver-
sas ‘traducciones del articulo de Frege a otros idiomas:
HL Feil, en Readings in Philosophical Analysis, cit, pp.
§5:102;L, Geymonat, en Gottlob Frege, Aritmetica & Lo-
gice, Turin, 1948, pp. 215.252; M. Black, en The Philoso-
phical Review, vol. 57 (1949), ‘pp. 207-230" (recogida en Phi.
losophical Writings of G. Frege, trad, Peter Geach y Max
Black, Oxford, 1960, pp. 56.78). Lo mas freeuente—y acer-
tado—es traducir el yocablo “Sinn” de Frege por “sentido”
{ingl, sense), mas bien que por “significado” (Ingl. mean-
ing), ya que este término también es aplicable a la denota-
cién o'referencia, En lo que sigue, sin embargo, nos atene-
mos a la practica de Russell).
** Frege aplica su distincién entre significado y deno-
tacién a toda suerte de exprestones, no s6lo.a las denota-
tivas y complejas. Asf, seran los significados de los ele-
mentos constitutivos de un complejo denotativo, no sus
s, los que entren a formar parte del significado
de aquel riltimo. En la proposicién "El Mont Blane tiene
més de 1,000 metros de altura” serd, pues, el significado
“Mont Blanc”, no la montafia real, lo que intervenga como
elemento constitutive del significado de la proposicién.
expresan un’ significado y denotan una denotacién* se
reflere a aquellos casos en que aparentemente no hay
denotacién alguna. Si decimos “La reina de Inglaterra es
calva”, no se trata, segtin parece, de un enunciado que
verse acerca del complejo significado “la reina de Ingla-
terra”, sino acerca de la persona realmente denotada por
dicho significado. Pero consideremos ahora la proposicién
“El rey de Francia es calvo”, Dada la paridad de forma,
también esta tltima deberfa versar acerca de lo denota-
do por la expresién “el rey de Francia”. Mas dicha expre-
sin, por m4s que no carezea de significado, toda vex que
lo tiene “la reina de Inglaterra”, carece clertamente de
denotacién, al menos en un sentido obvio. En consecuen-
cia, no faltaria quien supusiese que “1 rey de Francia
es calvo” es una proposicién carente de sentido; mas no
es un sinsentido, sino lisa y lanamente falsa, O conside-
remos, de nuevo, una proposicién como la siguiente: “Si
tu es una clase que sélo posee un micmbro, este tinico
miembro sera entonces un miembro de w” 0, como sera
dado formularla, “Si u es una clase unitaria, el u es un
‘u”, Esta proposicién deberia ser siempre verdadera, pues-
to que el consecuente es invariablemente verdadero cuan-
do el antecedente lo es, Pero “el w” es una expresién de-
notativa, y es la denotacién, no el significado, 1o que se
dice que es un u, Ast, cuando u no sea una clase unita-
ria, no parece que “el u” denote nada, y nuestra propo-
sicién, por consiguiente, nos darfa la impresién de un
sinsentido.
Ahora blen, esté claro que tales propasiciones no se
convierten en absurdas simplemente perque sus antece-
dentes sean falsos. Hl Rey de La Tempestod podria decir
"Si Fernando no se ha ahogado, Fernando es mi nico
hijo” 3, Ahora bien, “mi tinico hijo” es una expresién de-
* Se dird en dicha teorfa que una expresién denotativa
expresa un significado, y tanto de la expresién como del
significado se dira que denotan una denotacién, En la
teorfa que yo defiendo no habra significado alguno, sino
tan s6lo en ocasiones dgnotacidn,
+ Naturalmente, el Rey habla aquf de hijos varones. pues,
como se recorderé, tenia también una hija,
ci
notativa que, por lo tanto, denota algo si, y s6io si, yo
tengo exactamente un hijo, Pero la proposicién arriba ci-
tada habria seguido siendo verdadera si Fernando se hu-
blese efectivamente ahogado. Asf pues, deberemos o bien
estipular una denotacién en aquellos casos en que a pri-
mera vista falte ésta, 0 bien abandonar la tesis de que
sea la denotaclén lo que entra en juego en las proposi-
clones que contienen expresiones denotativas, Esta itima
es la solucién que yo propugno, Por la primera podria op-
tarse, como en el caso de Meinong, sobre Ja base de ad-
mitir objetos que no subsisten, objetos que no obedece-
fan el principio de contradiccién; hay que hacer, sin em-
bargo, lo posible por evitar este recurso, Otra manera
de decidirse por la-misma soluctén (al menos por Io
que se refiere a nuestra presente alternativa) es la adop-
tada por Frege, quien establece, por definlcién, una de-
notacién puramente convencional para todos aquellos ca-
s0s en los que, de otro modo, no la habria. Asf, "el rey de
Francia” denotard la clase vacla; “el tinico hijo del se-
for Tal y Tal”, que tiene una espléndida prole de diez,
denotaré la clase de todos sus hijos, ete. Mas este pro
cedimiento, aunque de hecho no conduzca a ningiin error
l6gico, es purantente artificial y no facilita un andlisis ri-
suroso de la cuestién, Si admitimos, pues, que las expre-
siones denotativas poseen en general esta doble propie
dad’ de significar y denotar, aquellos casos en Jos que no
parezca haber denotacién alguna planteardn dificultades,
tanto side hecho la hay como si no la hay.
Una tcoria légica debe ser puesta a prueba por su ca-
pacidad para enfrentarse con rompecabezas, y elercitar
a nuestra mente en el mds amplio repertorio posible de
Tompecabezas constituye, por lo que hace a la I6gica, un
procedimiento sumamente recomendable, puesto que aqué-
llos desempefian, en gran medida, idéntica funcién que los,
experimentos en fisica, Voy a-continuacién a presentar
tes rompecahezas que una tooria de la denotacién debe-
ria ser capaz de resolver; y mostraré més adelante que
mi teorfa ios resuelve,
() Si aes idéntica a b, cuanto sea verdadero de una
de dichas expresiones lo ser4 de la otra. Por la misma
raz6n, sera posible sustituir en una proposicién a una de
ellas por la otra sin alterar la verdad de dicha proposicién.
Anora bien, Jorge IV deseaba saber si Scott era el autor
de Waverley; y Scott lo era realmente. Podremos, por
tanto, sustituir el autor de “Waverley” por Scott y de ese
modo probar que Jorge IV deseaba saber si Scott era
Scott. Con todo, diffeilmente cabria atribuir al primer
gentleman de Europa un especial interés por el principio
de identidad.
2) En virtud del principio de tereio excluso, una de
estas dos proposiciones: “A es B” o “A no es B”, ha de
ser verdadera. Por tanto, o bien es verdadera “El actual
rey de Francia es calvo” o lo es “Hl actual rey de Fran-
cia no es calvo”. No obstante, si enumerdsemos las cosas
que en el mundo son calvas y a continuacién hiciésemos
Jo mismo con las que no son calvas, no hallarizmos al ac-
tual rey de Francia en ninguno de ambos conjuntos. Los
hegelianos, con su predileccién por la sintesis, concluirian
acaso que Ieva puesta una peluca,
(8) Considérese la proposicién “A difiere de BY. Si es
verdadera, habré una diferencia entre A y B, circunstan-
cla expresable mediante la formula “La diferencia entre
A y B subsiste”, Pero si es falso que A difiere de B, no
habra entonces ninguna diferencia entre A y B, lo que
podré expresarse mediante la {6rmula “La diferencia en-
tre A y B no subsiste”. Mas zc6mo es posible que una
nontidad sea el sujeto de una proposicin? “Pienso, Iue-
go existo” no es mas evidente que “Soy el sujeto de una
proposicién, luego subsisto”, una vez convenido que “soy”
expresa aqui el ser o el subsistir*, mas bien que la exis.
* Considero sinénimos ambos términos (7—Tal sino-
nimia es un residuo de la influencia de Meinong en
The Principles of Mathematics. Siguiendo 2 aquél de cer-
ca, Russell distingufa alli entre ecistencia y ser (o subsis-
teneia) sobre la base de que, en tanto la primera era en-
tendida como una propiedad de ciertas clases de indivi-
duos, el ser o la subsistencia corresponderian a todo objeto
concebible, incluldos Ios dioses homéricos y las quimeras,
que serfan’ entidades por lo tanto).
63
tencia, De este modo, la negacién de la entidad de cual-
quier cosa resultarfa siempre contradictoria consigo mis-
maj pero hemos visto, a propésito de Meinong, que el
admitirla lleva también a veces a contradicciones. Asi, si
A y B no difieren, parece igualmente imposible suponer °
que haya o deje de haber un objeto como “la diferencia
cutre A y BY,
La relacién del significado con la denotacién envuelve
ciertas dificultades bastante curlosas que por sf solas pa-
recen suficientes para probar la Incorrecclén de Ja teorfa
que las provoca,
Cuando deseemos hablar acerca del significado de una
expresin denotativa, en cuanto opuesto a su denotacién,
el modo més sencillo de hacerlo consistird en recurrir al
entrecomillado. Asi, diremos:
El centro de masa del sistema solar es un punto, no
complejo denotativo;
“El centro de maga del sistema solar” es un complejo
denotative, no un punto.
© también:
La primera linea de la Hlegia de Gray enuncia una pro-
posicién;
“La primerd Ifnea de la Elegia de Gray” no enuncia
una_proposicién.
Asi pues, tomando una expresién denotativa cualquie-
ra, sea por ejemplo C, vamos ahora a considerar la rela.
cién entre C y “C”, cuya diferencia responde’a lo ejem-
plificado en los dos casos anteriores,
Diremos para empezar que, cuando tengamos C, seré
acerca de la denotacién de:lo que hablemos; cuando ten-
gamos se trataré en cambio del significado. Ahora
bien, la relacién entre el significado y la denotacién no es
meramente lingiifstica ni circunserita al seno de la ex-
presién: ha de darse, envuelta en ella, una relaci6n 16-
gica, que expresaremos diciendo que el significado de-
nota la denotacién, Mas la dificultad con que nos enfren-
tamos radica en la imposibilidad de conservar la conexién
entre el significado y la denotacién y evitar, a la vez, et
reducirlas a una y la misma cosa; asimismo, nos encon-
tramos con que el significado no puede obtenerse sino
por medio de expresiones denotativas. Esto suede como
sigue,
Por lo que respecta a la expresién C, ésta tendrfa que
poseer tanto significado como denotacién. Pero si habla-
mos de “el significado de ©”, tendremos con ello,.en todo
caso, el significado (si lo hay) de Ia denotacién,
nificado de la pi
mismo que “Hl significado de ‘The curfew t
of parting day’ 4, pero algo distinto de
‘la primera linea de la Elegia de Gray”
obtener el signi
Asi pues, para
\do deseado deberemos hablar no de “el
10 de “el significado de ‘C™, que equi-
valdrfa sin mds a “C", De modo semejante, “la denota-
cin de ©” tampoco daré a entender lo que se pretende en
este caso, sino algo que, de poscer alguna denotacion, de.
Ja denotacién deseada. Sea "C”,
denotativo que interviene en el
jemplos anteriores”, En ese caso, ten-
segundo de los
dremos:
C= "la primera Iinea de la Elegia de Gray’
la denotaclin de C= The curfew tolls the knel
ting day,
Mas lo que nosotros pretendiamos obtener como dent
tacién era “la primera linea de la Hlegia de Gray”, Asf
pues, habremos fracasado en nuestro intento de conse-
gsuir lo que desedbamos,
La dificultad con que tropezamos al hablar del signifi.
cado de un complejo denotativo podria formularse en es-
tos términos: tan pronto como en una proposicién de-
mos entrada a dicho complejo, la proposieién versard
acerca de la denotacién; y si formulamos una proposicién
acerca de “el significado de C”, nos estaremos refiriendo,
en todo caso, al significado (si lo hay) de la denotacion,
que no era Io que pretendiamos. Esto nos leva a concluir
que, cuando distingamos entre do y denotacién,
nos estaremos ocupando forzosamente del signi 2 el
of par.
‘La esquila dobla por el dfa que part
6S
significado posee denotacién y es un complejo, y nada
hay, aparte del sismificado, de 1g que podamos decir que
sea nuestro complejo y que posed a la ver significado ¥
denotacién. La f6rmula exacta, por lo que se refiere a la
interpretacién aqui considerada, serfa que algunos signi-
ficados poseen denotaci6n.
Esto, empero, sélo torna més evidente la dificultad con
que nos tropezamos al hablar del significado, Pues su-
pongamos que C es nuestro complejo; habremos de decir
entonces que C ¢s el significado del complejo, Sin embar-
g0, cuando C aparece sin comillas, lo que se dice acerca
de C no es verdadero del significado, sino tan s6lo de Ia
denotaci6n, como cuando decimos: el centro de masa
del sistema solar es un punto. Asi pues, cuando tratemos
de referirnos a C mismo, esto es, de formular una prope-
sicién acerca del significado, no hablaremos de ©, sino de
algo que lo denote, En consecuencia, “C”, expresién de la
que nos servimos cuando deseamos habiar del signifi-
cado, tampoco seré el significado, sino algo que denote a
ésie, Y C no intervendra como elemento constitutive de
este complejo (como lo haria en “el significado de C");
pues si C formara parte del complejo, seria su denotacién,
no su significado, 1o que entraria en juego en este caso,
sin que haya manera de remontarnos de las denotaciones
a los significados, puesto que todo objeto puede ser de-
notado por un niimero infinito de diferentes expresiones
denotativas.
Asi pues, podria parecer que “C” y C son entidades di-
ferentes, tales que “C” denote a C; mas esto nada explica-
ria, ya que la relacién de "C” a C seguiria envuelta por
completo en el misterio; y jd6nde habriamos de locali-
zar al complejo denotative “C” encargado de denotar a
C? Més atin, cuando C interviene en una proposicién, no
es séto 1a denotacién Io que entra.en juego (como vere-
mos en el parrafo siguiente); sin embargo, segtin lo con,
venido en la Interpretacién en cuestién, C representa ex-
Glusivamente la denotacién, quedando el significado rele-
gado por entero a “C", Todo esto constituye un enredo
inextricable y parece demostrarnos que 1a distincién en-
‘ire significado y denotacién ha sido, en su totalidad, mal
concebida,
Que el significado cuenta ‘cuando en una proposicién
nos encontramos ante una expresién denotativa, puede
probarse formalmente por medio del rompecabezas acerca
del autor de Waverley. La proposicién “Scott era cl autor
de Waverley” ostentard una propiedad no posefda por
“Scott era Scott”, a saber, la de que Jorge IV se intere-
sase por su verdad, Asi pues, ambas proposiciones distan
de ser idénticas; por consiguiente, en caso de sumarnos
a Ja opinién que acepta semejante distincidn, el signifi-
cado de “el autor de Waverley” contaria tanto como la
denotacién, Sin embargo, como acabamos de ver, en la
medida en que adoptemos este punto de vista nos vere:
mos obligados a admitir que s6lo la denotacién entra aqui
en juego. Por tanto, dicho punto de vista tendré que ser
abandonado.
Queda por mostrar ahora cémo todos los rompecabezas
que hemos estado considerando ge resuelven por medio
de la teorfa expuesta al comienzo de este articulo.
De acuerdo con la tesis que defiendo, una expresién de-
notativa forma por naturaleza parte de una oracién y
carece, como la gran mayoria de las palabras alsladas, de
significaclén por cuenta propia. Si digo “Scott era un
hombre”, se tratar4 de un enunciado de la forma “e era
un hombre”, que tiene a “Scott” por su sujeto. Pero si
digo “Bl autor de Waverley era un hombre”, no se trataré
de un enunciado de la forma. “x era un hombre”, y no
tendra por su sujeto a “el autor de Waverley”.
Resumiendo el que expusimos al comienzo de este ar-
ticulo, podremos formula el siguiente enunciado en sus-
titucién de “Bl autor de Waverley era un hombre”: “Una
y s6lo una entidad escribié Waverley, y dicha entidad era
un hombre”, (Hsta formulacién no da una idea tan rigu-
rosa de lo que tratamos de decir como la que antes expu-
simos, pero resultaré més cémodo servirnos de ella en
Jo que sigue). ¥ en téminos generales, si desedsemos de-
cir que el autor de Waverley poseia la propiedad @, nues-
tro enunciado equivaldria a “Una y s6lo una entidad. es-
rae
criblé Waverley y dicha entidad posefa la propiedad 9”.
De la denotacién daremos ahora cuenta como sigue. Si
interpretamos toda proposicién en que aparezca “el autor
de Waverley” de modo semejante a como acabamos de
hacerlo, la proposicién “Scott era el autor de Waverley”
{esto es, “Scott era idéntico. al autor de Waverley”) se
convertiré en “Una y s6lo una entidad escribié Waver-
ley, y Scott era idéntico a dicha entidad”; 0 recurriendo
de nuevo 2 explicitar esta formulacién en su integridad:
"No es siempre falso de que x escriblera Waverley, ni
que sea siempre verdadero de y que, st y escribié Wa
verley, y sea idéntico a , ni que Scott sea idéntico a
‘sf pues, si "C” es una expresién denotativa, sera posible
que haya una entidad © (no podré haber mas que una)
respecto de la cual sea verdadera la proposicién “w es
idéntica a C”, interpretando esta proposi
hemos hecho més arriba, Podremos decir entonces que
la entidad « constituye la denotacién de la expresin “C”.
Scott ser4, asf, la denotacién de “el autor de Waverley”.
La “C® entrecomillada no seré mds que la ezpresién,
nunca algo a lo que pueda Hamarse el significado, La ex:
presién per se carece de significado alguno, ya que nin-
guna proposicién en que intervenga aquélla contendré,
una vez integramente explicitada, la expresién en cues:
tién, que habré sido hecha desaparecer.
‘Vemos ahora que el rompecabezas acered de la curio-
sidad de Jorge IV tiene una solucién muy seneilia, La pro-
posicién “Scott era el autor de Waverley”, cuya formu-
lacién sin abreviar se transcribi6. en el pérrafo preceden:
no contiene elemento alguno constitutive como “el
autor de Waverley” que poder sustitutr por “Scott”. Esto
no obstard, mientras en la proposicién considerada que-
pa a “el autor de Waverley” lo que yo Uamo intervenir
principalmente, a la verdad de las inferenclas que resul-
ten de la sustituclén verbal de “el autor de Waverley” por
“scott”. La diferencia entre intervencién principal y se
cundaria de las expresiones denotativas es Ja siguiente
Cuando decimos: "Jorge IV deseaba saber si tal y tal
cosa”, 0 cuando decimos: “Tal y tal cosa es sorprendente”
0 "Tal y tal cosa es verdadera”, ete, “tal y tal cosa” ha-
brd de ser una proposicién, Supongamos ahora que “tal ¥
tal cosa” encierre una expresién denotativa. Nos encon-
traremos ante la doble posibilidad de eliminar la expre-
ya sea de la proposicién subordinada
ya sea de la proposicién completa de la
que “tal y tal cosa” no es més que un elemento, Segin
que hagamos una u otra cosa, resultarén proposiciones
diferentes. Yo of contar de un quisq
de un yate a quien un invitado, que veia el barco por
primera vez, hizo la siguiente observaci6n: “Yo crefa
que su yate era més grande de lo que es”, a lo que el
duefio respondié: “No, mi yate no es més grande dé lo
que es”, Lo que el invitado querfa decir era: “HI tama-
fio que crefa yo tenfa su yate era mayor que el que su
yate tiene”; el sentido atribuido a sus palabras fue en
cambio éste: “Yo crefa que el tamafio de su yate era
mayor que el tamafio de su yate”. Volviendo a Jorge IV
y Waverley, cuando decimos: “Jorge IV deseaba saber si
edt era el autor de Waverley”, queremos normalmente
dar a entender: “Jorge IV deseaba saber si un hombre, y
s6lo uno, escribié Waverley y si Scott era dicho hombre”;
pero también podriamos querer decir: “Un hombre, y
s6lo uno, escribié Waverley, y Jorge IV deseaba saber
si Scott era dicho hombre”. En et ultimo caso, “el autor
de Waverley” interviene principalmente; en el primero,
secundariomente. Aquella tiltima proposicién podria ex-
presarse ‘a jorge IV deseaba saber, respecto del hom-
bre que en realidad eseribié Waverley, sl aquel nombre
era Scott”, Asi ocurrirfa, por ejemplo, si Jorge TV hubie-
ra visto a Scott de lejos y preguntado: "iEs ése Scott
‘Una intervencién secundaria de una expresin denotati-
va puede ser definida como aquélla que tiene lugar en
una proposicin p, que a su vez se reduce a un elemen-
to ms de la que estamos considerando; y la sustitucién
de la expresién denotativa debers efectuarse en el seno
de p, no en el de la proposicién, constderada en su con-
junto, de la que forma parte p. Ambigtiedades como 1a
relativa a estas intervenciones principal y secundaria de
64a
las expresiones denotativas son dificiles de evitar en el
Jenguajé ordinario; pero se tomarén inofensivas si nos
sabemos prevenir contra ellas. La I6gica simbélica, por
‘supuesto, consigue fécilmente evitarlas.
La distincién ‘entre uno y otro modo de intervenir
—principal y secundariamente— nos capacita asimismo
para enfrentarnos con la cuestién de ei el actual rey de
Francia es © no calvo y, en general, con Ia del status 16-
gico de las expresiones denotativas que no denotan nada.
Si “C” es una expresin denotativa, por ejemplo “el tér-
mino que posee la propiedad F”, entonces “C posee la
propiedad 9” significaré: “Un término, y s6lo uno, posee
Ja propiedad F, y dicho término posee la propiedad 9” *,
Si sucediese ahora que la propiedad F no pertenece a
ningtin término, o si perteneciese a varios, se seguiria la
falsedad de "C posee la propiedad 9” para todos los va-
lores de @. Asf, “El actual rey de Francia es calvo” sera
ciertamente una proposicién falsa; y “El actual rey de
Francia no es calvo” lo seré de igual modo si su senti-
do es:
“Hay una entidad que es ahora rey de Francia y que
no es calva”,
pero serfa en cambio verdadera si quisiera decir:
falso que haya una entidad que sea ahora rey de
Fraricia y que sea calva.”
Esto es, “El rey de Francia no es calvo” ser falsa si
"el rey de Francia” interviene principalmente, y verda-
dera si dicha intervencién es secundaria. Ast pues, toda
proposicién en la que corresponda a “el rey de Francia”
una intervencién principal serd falsa; las negaciones de
tales proposiciones serdn en cambio verdaderas, mas en
ellas “el rey de Francia” Intervendré de modo secundario.
Con Jo que escaparemos a la conclusién de que el rey de
Francia tenfa que Nevar puesta una peluca.
Ahora podremos ver también cémo es posible negar
que haya un objeto como la diferencia entre A y B cuan-
do A y B no difieren. Si A y B difieren, entonces habré
* Se trata aquf de la interpretacién abreviada, no de la
mas estricta y complicada, de dicha proposicién,
una, y s6lo una, entidad © tal que “x es Ja diferencia en-
tre A y B” sea una proposicién verdadera; si A y B no
difieren, no se dard tal entidad. Ast pues, y de acuerdo
con el sentido que antes atribufmos a la denotacién, “la
diferencia entre A y B tendré denotacién cuando difie-
ran A y B, pero no en otro caso, Esta particularidad es
aplicable a la distincién entre proposiciones verdaderas
y falsas en general. Si “ab” representa “a guarda la re-
lacién R con bY, se dard entonces, cuando aR sea ver-
dadera, una entidad como la relacién R entre ay b; cuan-
do aRb sea falsa, no se dard tal entidad. Asf pues, a partir
de cualquier proposicién se podran construir expresiones
denotativas que denoten una entidad si la proposiciGn es
verdadera, mas no lo hagan asf si la proposicién es falsa.
Por ejemplo, es clerto (asf Jo supondremos, por lo menos)
‘que la tierra gira alrededor del sol y falso que el sol gira
alrededor de la tierra; por tanto, “la revolucién de la
tierra en torno al sol” denotaré una entidad, mleritras que
“la revolucién del sol en torno a la tierra” no denotard,
en cambio, entidad alguna *.
Ast pues, podremos ocuparnes satisfactoriamente del
dominio de las no-entidades, tales como “el cuadrado re-
dondo”, “el mimero primo par otro que 2”, “Apolo”, “Ham-
let”, etc. Todas éstas son expresiones denotativas caren-
tes de denotacién. Una proposicién acerca de Apolo se re-
feriré a aquello que el diccionario clésico nos dice que
significa esa palabra: a saber, “el dios sol”. Todas las pro-
posiciones en que “Apolo” intervenga deberdn ser inter-
pretadas mediante las anteriores reglas relativas a las
expresiones denotativas. Si Apolo interviene principal-
mente, la proposicién en que tenga lugar su intervencién
seré falsa;.si lo hace secundariamente, dicha proposicién
podré ser verdadera, Asf, de modo semejante, “El cuadra-
do redondo es redondo” sisnificard “Hay una, y s6lo una,
entidad z que es redonds y cuadrada, y dicha entidad es
* Las proposiciones de las que se derivan semejantes
entidades no se identifican, sin mds, con éstas ltimas,
como tampoco son equivalentes a enunciados en que se
estableclese el ser o subsistencia de tales entidades.
edi
redonda”, proposicién que es falsa y no, como sostiene
‘Meinong, verdadera, “EI Ser sumamente perfecto posee
todas las perfecciones; la existencla es una perfeccién;
luego el Ser sumamente perfecto existe” se convertira
en: “Hay una, y s6lo una, entidad x que sea sumamente
perfecta; la existencia es una perfeccién; luego dicha en-
tidad existe.” Como demostracién, su fallo estriba en la
falta de prueba de la premisa “hay una, y sélo una, en-
tidad 7 que sea sumamente perfecta” *.
El scfior Mac Coll (Mind, N. 8, ntim. 54 y también mi-
mero 55, pg, 401) considera a los individuos como agru-
pados en dos géneros: los individuos reales y los irreales.
‘Ast pues, Ia clase vacfa podria ser definida como aquélla
que tiene por miembros a todos los individuos irreales, 10
que permitirfa que expresiones tales como “el actual rey
de Francia”, que no denotan un individuo real, denota
sen, no obstante, un individuo, bien que irreal. Esta teo-
rfa se reduce, en witimo término, a la de Metnong, teorfa
ue, como vimos, podfa ser rechazada por entrar en con-
flicto con el principio. de contradiccién, Con nuestra teo-
ria de Ia denotacién, estaremos en camblo en situacién de
sostener que no hay individuos frreales; de manera que
la clase vaefa derd la clase que no contenga miembro al-
guno, no aquélla que contenga como miembros a todos
Jos individuos irreales,
Hs importante reparar en las posibles consecuenclas de
nuesira teorfa por lo que se refiere a la interpretacién
de las defintclones que proceden por medio de expresto
nes denotativas, La mayor parte de las definfciones ma-
teméticas son de esta suerte; por ejemplo: “m — n signi.
fica el nimeto que, affadido a m, dam”. Ast pues, m —n
se define como si su sentido equivaliese al de una cierta
* Tal argumentacién podria desarrollarse de manera que
lleve a concluir validamente la existencia de todos los
miembros de la clase de los Seres méximos en perfeccién;
asimismo podria probarse formalmente la imposibiiidad
Ge auie esa clase tuviese mds de un miembro; mas si se
toma por definicién de perfeccién la posesién de todos
los predicados positivos, en la misma medida més o me-
nos cabrian pruebas formales de que la mencionada clase
nl siquiera pose un solo miembro.
4
expresién denotativa; pero hemos convenido que las ex-
presiones denotativas carecen, aisladamente consideradas,
de significado. En consecuencia, nuestra definicién habria
de consistir realmente en lo siguiente: "Cualquier propo-
sicién que contenga m — n ha de venir a equivaler en su
significado a ia proposicién que resulte de sustituir
‘m — w por ‘el mimero que, afiadido a n, dam” La pro-
posicién resultante se interpreta de acuerdo con las re-
glas ya dadas en relacién con la interpretacin de las pro-
posiciones cuya expresién verbal encierra una denotativa,
En el caso de que m y n sean tales que haya un nimero
x, y nada mas que uno, que, afiadido a n, dé m, habré
un niimero @ por que sustituir m—n en cualquier propo-
sicién en que intervenga "m — n”, sin que por elle se al-
tere la verdad o falsedad de dicha proposicién. Mas en
caso contrario seré falsa toda proposicién en que “m—n”
intervenga principalmente.
Hl papel de la identidad queda asimismo en claro a la
luz de esta teorfa. Nadie, a no ser el autor de un libro
de l6gica, tendré gran interés en afirmar que “z es 2” y,
sin embargo, la asercién de la identidad es muy frecuen-
te en férmulas del tipo de “Scott fue el autor de Waver-
ley”. El sentido de tales proposiciones no puede ser pues-
to en claro sin recurrir a la nocin de identidad, por més
que nuestro enunciado no se reduzea a afirmar que Scott
sea idéntico a otro término, el autor de Waverley, La ma-
nera més corta de enunciar “Scott es el autor de Waver-
ley” parece ser “Scott escribié Waverley, y es siempre
verdadero de y que, si y escribié Waverley, y es idéntico
a Scott”, En este sentido es como la identidad entra en
Juego en “Scott es el autor de Waverley”: y es gracias a
usos semejantes como la afirmacién de la identidad no
queda reducida a una simple y rotunda vaciedad.
He aqui una interesante conclusién de la presente teo-
ria de la denotacién: cuando se trate de una cosa de la
que no tengamos conocimiento directo, sino tan sélo una
definicién por medio de expresiones denotativas, las pro.
posiciones en las que dicha cosa se introduzca mediante
una expresién denotativa no contendran realmente’ a di-
73
cha cosa como elemento constitutivo, sino tan sélo, en su
lugar, a los elementos constitutive exnresados por las
diversas palabras de la formula denotativa en cuesti6n.
jos elementos constitutivos de toda proposicién
de la que tengamos noticia (esto es, no s6lo aquellas pro-
posiclones cuya verdad o falsedad podamos decidir, sino
todas aquéllas en las cuales nos sea dado pensar), serén
de hecho entidades directamente conocidas en su totall-
dag. Ahora blen, cosas como la materia (en el sentido en
que es tratada por Ia fisica) o el psiquismo ajeno tintea-
mente nos serdn conocidas por medio de expresiones de-
notativas; es decir, carecemos de conocimiento directo
de las mismas y s6lo las conoceremos como aquello que
posee tales y tales propiedades. Por tanto, aunque nos
sea posible formular funciones proposicionales C(a) que
valgan para tal y tal particula de materia, o para el psi-
quismo de tal y tal persona, no podremos, no obstante,
sleanzar un conocimfento directo de las proposiciones er
rrespondientes (la verdad de cuyos contenidos nos consta,
sin embargo), puesto que no nos es posible aprehender
las entidades reales a que dichas proposiciones se refi
ren, Podemos tener conocimiento de que “Psfquicamente,
Fulano retine tales y tales caracterfsticas”, mas no de que
pose tales y tales caracteristicas”, donde A sea el
psiquismo de Fulano, En semejantes casos, conocemos las
propiedades de una cosa sin conocer directamente la cosa
misma y, en consecuencia, sin tener conocimiento de una
sola proposicién de la que dicha cosa sea elemento cons-
titutivo.
No diré nada acerca de otras varlas consecuencias de
la tesis que hemos venide manteniendo. Me limitaré a ro-
gar al lector que no se pronuncie en contra suya —como
podrfa sentirse tentado de hacerlo a causa de su compli-
cacién, excesiva en apariencia— en tanto no ha;
cualquiera que pueda ser la teorfa correcta a
pecto, dicha teorfa dista mucho de ser tan sencilla como
podria haberse esperado en un principio.
La Idgica matematica y su fundamentacién
en la teoria de los tipos.
En el articulo Marmesartcat Loctc AS BASED ON THE
‘Tuxony or TyPs, publicado por vez primera en et Are
nica JOURNAL OF Maraemamtcs, ofrece Russell su famoso
intento de sotucién de una serie de problemas cldsicos de |
la matemética y la légica que envuelven la apariencia de |
contradiceién. Un. adelanto de ta teoria de tos tipos (come
‘entonces la denomind) habia sido ya “presentado a titule
de ensayo” en el segundo apéndice de Tan Paixciries ot|
Marmexamics. Constituye un tratamiento de la cuestion
interesante desde el punto de vista histérico, ya que en 6
nos muestran estas ideas en la forma que tomaron re |
cidn discurridas por Russell a principios de siglo, si bier |
se trata —como Wega a reconocerse en ta Introduccién alc
segunda edicién de aquetta obra en 1937— “tinicamente de |
‘un esbozo" de la teorta. El artéculo que aqué se reprodu
ce nos la presenta en lo que habla de ser su version de
finitiva, por mds que estas ideas se comprendan mejot
@ Ia luz del mas amplio conteto en el que reaparecen er
el. primer volumen de los Prixcrrta Marnenarica (1910)
35
También podría gustarte
- POTOCOLO DE INVESTIGACIÓN - Samatha Athenas Villalobos Guzmán - 18-09-19Documento10 páginasPOTOCOLO DE INVESTIGACIÓN - Samatha Athenas Villalobos Guzmán - 18-09-19Ludovico Que Te ImportaAún no hay calificaciones
- Thomas ReidDocumento4 páginasThomas ReidLudovico Que Te ImportaAún no hay calificaciones
- La Ilustración Radical (Resumen)Documento2 páginasLa Ilustración Radical (Resumen)Ludovico Que Te ImportaAún no hay calificaciones
- 1 Dios Es Un BichoDocumento1 página1 Dios Es Un BichoLudovico Que Te ImportaAún no hay calificaciones
- Cosificación AnimalDocumento1 páginaCosificación AnimalLudovico Que Te ImportaAún no hay calificaciones
- CanekDocumento1 páginaCanekLudovico Que Te ImportaAún no hay calificaciones