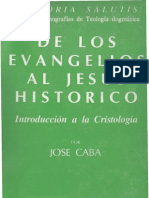Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
U1 Lectura
U1 Lectura
Cargado por
Taryn Pagès0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
30 vistas6 páginasTítulo original
U1_LECTURA
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
30 vistas6 páginasU1 Lectura
U1 Lectura
Cargado por
Taryn PagèsCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
LA ENSEÑANZA ESCOLAR DE LA RELIGION
l. LA RECIENTE EVOLUCION EN LA ENSEÑANZA RELIGIOSA
La transformación de la enseñanza de la Religión en los últimos años es un
hecho que afecta tanto a los contenidos como a los métodos.
No me parece que sea éste el lugar para examinar con detalle el cambio de
los contenidos de la enseñanza religiosa, aunque creo importante hacer notar que
ha sido, precisamente, el cambio en la perspectiva de los contenidos teológicos lo
que ha provocado la transformación de los métodos, como tendremos ocasión de
ver enseguida.
a) EL PUNTO DE PARTIDA: EL MODELO DE ENSEÑANZA DEL CONCILIO DE
TRENTO
La mayoría de quienes, en nuestro país, han superado los treinta años
tuvieron una enseñanza religiosa «de preguntas y respuestas». Los instrumentos
didácticos de esta enseñanza fueron los Catecismos. Ya los clásicos de Astete y
Ripalda (12), ya los más nuevos «Catecismos Nacionales» de primero, segundo y
tercer grados (13). Este sistema de enseñanza tuvo su origen en el esfuerzo
catequético realizado por el Concilio de Trento. Esto quiere decir dos cosas: la
primera, que aquella Pedagogía representaba un esfuerzo por hacer retener al niño
con la mayor fidelidad posible las fórmulas doctrinales de la Iglesia. Así lo
atestiguan, por ejemplo, expresiones como «ir a la doctrina» o «tomar la doctrina» o
«recibir la doctrina» con que antaño se denominaba el aprendizaje del catecismo.
En la perspectiva histórica de Trento (14), este modo de enseñanza era un antídoto
contra el «libre examen» proclamado por el protestantismo. Y, en cuanto al sistema
de preguntas y respuestas, no era sino la vanguardia de la metodología didáctica de
la ilustración propuesta, por ejemplo, por Juan Amós Comenio en su Didáctica
Magna (15).
El método funcionó con éxito hasta que el siglo dieciocho fue elaborando una nueva
concepción del hombre, de la que arrancaron los modernos movimientos
pedagógicos a los que la ilustración había dado un cuerpo doctrinal incipiente (16).
El carácter inicial, racionalista y anticlerical, de estos movimientos hizo que la Iglesia
viera en su agresividad nuevos enemigos de la fe (17), con lo que, en lugar de
revisar sus presupuestos pedagógicos, los afirmó aún más, manteniendo vigente,
hasta bien entrado el siglo xx, un sistema de enseñanza religiosa cuyas raíces y
esquemas de acción respondían a necesidades y éxitos de tres siglos atrás.
b) LOS CATECISMOS ESCOLARES
Con la Ordenación de la Enseñanza Primaria, en la década de los sesenta (18),
aparecen en España los Catecismos Escolares (19), sustituyendo a los materiales
de la etapa anterior (20). Había tenido ya lugar el Concilio Vaticano II (21). En los
documentos conciliares la Iglesia había inaugurado un nuevo modo de decir su
verdad. Y, sobre todo, había incorporado los resultados de una serie de
movimientos que se habían ido fraguando desde muchos años atrás: el movimiento
eclesiológico, el movimiento bíblico, el movimiento litúrgico, el movimiento
catequético...
Por ello, la aparición de los Catecismos Escolares en España representa la
incorporación de los hallazgos realizados por el movimiento catequético a nuestro
sistema de enseñanza religiosa (22). Las aportaciones más significativas realizadas
por los Catecismos Escolares podemos resumirlas así:
I. Adecuación de la enseñanza religiosa a la nueva ordenación escolar,
sustituyendo los anteriores catecismos unitarios por un catecismo diferente para
cada curso. No cabe duda que constituyó el primer esfuerzo por integral la
enseñanza religiosa en el currículo escolar,
2. Esto obligó a realizar un esfuerzo de adaptación del mensaje cristiano a cada una
de las edades por las que atravesaba el niño a lo largo del itinerario escolar. De este
modo, muchos profesores empezaron a comprender que, aunque el contenido del
mensaje cristiano es único, los modos de comprensión pueden ser diversos, según
la situación de quien se acerca a él.
3. En los nuevos catecismos, a la hora de iniciar el desarrollo de cada uno de los
temas, se tomaba como punto de partida la experiencia del niño, estableciendo así
un modelo pedagógico de ley de la encarnación: «partir de lo visible, para llegar a lo
invisible».
4. Los contenidos del mensaje cristiano no sólo se presentaran en las formulaciones
de la doctrina de la Iglesia, como ocurría en los catecismos anteriores, sino que
también se presentaban en la forma como los expresa la Biblia, el modo como se
celebran en la Liturgia, y las manifestaciones que tienen en la conducta del creyente
(Moral).
5. Por fin, se incorporaron (desarrollados, sobre todo, en las Guías del Profesor)
(23) los métodos de la Pedagogía activa, superando de este modo los objetivos de
simple memorización, e incorporando al acto pedagógico los procesos de búsqueda
y vivencia.
Nadie que no haya comprendido y asumido estos pasos iniciales del cambio estará
preparado para entender e incorporar los cambios que han seguido después.
c) LA LEY GENERAL DE EDUCACION DE 1970
La expansión económica y social que tuvo lugar en España en la década de los
sesenta mostró su incidencia en el campo educativo con la Ley General de
Educación. del 1970 (24). En un esfuerzo por adaptarse a los nuevos programas. la
enseñanza religiosa dio pasos significativos en la línea de lo ya comenzado.
Para entender el sentido de estos pasos es necesario recordar cómo las Nuevas
Orientaciones (25) que acompañaban a la Ley concebían al hombre y los procesos
de enseñanza (26). Las áreas educativas (las tradicionales asignaturas) se dividían
en «áreas de experiencia» y «áreas de expresión». El hombre era concebido como
un sujeto de relación (experiencia) que expresa esa relación de distintos modos
(expresión). Los elementos con los que el hombre se relaciona (el mundo y los
otros) quedaban agrupados bajo el epígrafe de áreas de experiencia: área de
experiencia natural (relación con el mundo) y área de experiencia social (relación
con los otros). y las formas que tiene el hombre de manifestar su experiencia (la
palabra. el color y la forma. la cantidad. el ritmo y el tono...) daban lugar al
enunciado de otras tantas áreas de expresión: expresión verbal. plástica.
matemática, dinámica. Pues bien. en este contexto hay que situar las nuevas
aportaciones de la enseñanza religiosa, plasmadas en las «Nuevas Orientaciones»
de la Comisión Episcopal de Enseñanza.
I. En ellas, los contenidos del mensaje cristiano quedan expresamente alineados en
las áreas de experiencia: es el área de experiencia religiosa (27). Se considera.
pues, a Dios como el tercer polo de relación del hombre. El hombre se relaciona. por
tanto, con el mundo (área natural). con los otros (área social) y con Dios (área
religiosa).
2. Pero. al mismo tiempo, se considera que esa relación con Dios tiene lugar a
través de la relación del hombre con el mundo y con los otros. De ahí que la
formulación de los contenidos del mensaje cristiano estuviera alineada con los
temas del área cultural y del área social.
3. Por otra parte, se acentúa con fuerza el valor de expresi6n de la experiencia de
relación con Dios que tiene la Biblia, la liturgia, la Moral y la Doctrina. Todas ellas
son formas de expresar la experiencia de Dios que ha tenido la Comunidad cristiana
(o la Comunidad de Israel, en el caso del Antiguo Testamento).
4. Por fin, se consideran las áreas de expresión como formas que el hombre puede
utilizar para expresar también su relación con Dios (28). y se insiste en cómo la
expresión sirve para profundizar y consolidar la experiencia. Con lo cual, las
actividades pedagógicas se canalizan a través de contenidos y formas que aportan
las áreas didácticas de expresión; sobre todo, la verbal, plástica y dinámica.
Quiero hacer algunas anotaciones que guardan relación con esta época de la
enseñanza religiosa y que tienen su importancia para entender las situaciones que
van a seguir.
En primer lugar, se explica fácilmente cómo la concepción de la enseñanza religiosa
como un área de experiencia que lleva a la expresión, hizo que muchos educadores
pusieran un marcado acento en las vivencias religiosas, incluso en detrimento, a
veces, del conocimiento objetivo del mensaje cristiano.
En segundo lugar hay que notar cómo la misma estructura de los programas de
enseñanza religiosa suponen ya un fuerte diálogo e intercambio con el resto de las
asignaturas. Tanto por su paralelismo con las áreas de experiencia natural y social,
como por la aceptación de los instrumentos que proporcionan las áreas profanas de
expresión.
En último término, conviene hacer notar cómo las diferentes formas en que se
manifiesta el mensaje cristiano (la Biblia, la Liturgia, la Moral, la Doctrina...) se van
configurando a la conciencia de los educadores como «lenguajes» o formas
expresivas de la fe.
Todo esto tendrá una importancia decisiva en el siguiente, más reciente, cambio que
configura la situación actual de la enseñanza religiosa.
d) JUNIO DE 1979
En junio de 1979 la Conferencia Episcopal Española publica un documento decisivo
sobre la educación religiosa (29). La Jerarquía de la Iglesia española se manifiesta
consciente de los profundos cambios que se están dando en la sociedad. a partir de
lo que. desde la política y la sociología se ha dado en llamar «la transición». Este
cambio social le obliga a su vez a reflexionar sobre sus repercusiones en la escuela.
Y, como consecuencia de ello. se replantea el papel de la educación religiosa.
Varias son las aportaciones de este documento que suponen un cambio profundo
en la estructura de la enseñanza religiosa:
I. La primera premisa que sirve de base al desarrollo del documento es la
constatación de que la sociedad española es una sociedad plural, en la que
conviven diversas opciones ideológicas políticas y, naturalmente. religiosas. Así está
reconocido en la Constitución de 1978. El reconocimiento de esta pluralidad de
opciones y el reconocimiento del derecho a su libre expresión es una novedad social
importante con respecto al régimen anterior (30).
2. La Constitución reconoce. asimismo, el derecho a la educación religiosa y mora1
de los españoles y obliga a los poderes públicos a ser garantes de esta educación.
Naturalmente, este derecho no se refiere exclusivamente a la religión y moral
católica, como había ocurrido en los cuatro decenios anteriores.
3. La tercera de las premisas versa sobre la concepción de la escuela como lugar de
intercambio cultural, o ámbito de transmisión de la cultura propia de una sociedad
(31 ).
A partir de estos supuestos, la Iglesia española diseña un nuevo modelo de
educación religiosa, cuyos puntos fundamentales son los siguientes:
1. Se establece la distinción entre « enseñanza religiosa escolar» y «catequesis»
.La primera corresponde a la escuela; la segunda. a la comunidad cristiana (32). La
enseñanza religiosa escolar sirve al derecho a la educación religiosa y moral de los
españoles reconocido en la Constitución. Y es una enseñanza que se dirige «a
creyentes y no creyentes» según la propia expresión del documento episcopal.
2. Por tener lugar esta enseñanza en la escuela, asume la función cultural de la
escuela y se le señala como objetivo el diálogo con los distintos saberes de la
cultura que son transmitidos en la escuela. Lo que en forma estereotipada recibe el
nombre de «diálogo fe-cultura» (33). (...)
Muchas son las preguntas que surgen acerca de las diferencias entre enseñanza
religiosa escolar y catequesis y muchas también las concreciones que se piden
acerca del diálogo fe-cultura. Ello demuestra hasta qué punto la nueva situación
representa un cambio importante en el tradicional quehacer de la educación
religiosa.
Por ello me parece imprescindible dedicar las páginas que siguen a examinar el
nuevo modelo de enseñanza religiosa y sus implicaciones: no sólo metodológicas y
prácticas, sino también las que atañen a la misma identidad del profesor de religión.
ARTACHO LÓPEZ, Rafael. La Enseñanza escolar de la Religión. PCC. Madrid 1989
(pp 20-27)
NOTAS
(12) Catecismo Aslele y Ripalda. Edición crítica. BAC.
(13) Catecismo Nacional. Primer grado.
(14) Catecismo del Concilio de Trento. BAC. Editorial Católica. Madrid. 1980.
(15) COMENIO. l. A. Didáctica Magna. Akal. Madrid. 1986. p. 186.
(16) GARCIA CARRASCO. J., El concepto de ideología, ENRAHONAR.
(17) A pesar de que los pedagogos de la Ilustración no se oponen a una educación
en la religiosidad. Locke, por ejemplo. habla de «inspirar al niño el amor y el respeto
al ser supremo». e. incluso, invita a «realizar regularmente. mañana y tarde actos de
devoción a Dios» (LOCKE, J., Pensamientos acerca de la Educación. Ediciones de
lectura. Madrid, s. f.. p. 186). Rousseau, por su parte: «En todas partes reconozco a
Dios en sus obras. le siento en mi. le veo aIrededor mío, pero tan pronto quiero
contemplarlo en si mismo. así quiero averiguar dónde está. quién es, cuál es su
sustancia, huye de mi y, perturbado mi espíritu, nada distingo» (profesión de fe del
Vicario Saboyano: ROUSSEAU. J. J.. Emilio o de la Educación. Fontanela,
Barcelona. 1973. pp. 213-214). Esto no obstante, se comprenden las reticencias de
la Iglesia ante planteamientos de estos mismos autores, como la siguiente apostilla
de Locke al texto acabado de decir: «Esto (amor y respeto al Ser Supremo) bastará
para comenzar sin que sea necesario darle (al niño )... más amplias explicaciones»
(LOCKE, op. cit.. 186). O los supuestos de Rousseau acerca de la imposibilidad del
niño para captar la idea de Dios. (Ver ROUSSEAU, op. cit.. p. 200).
(18) Ley de Ordenación de la Enseñanza Primaria.
(19) COMISION EPISCOPAL DE ENSEÑANZA, Catecismo Escolar I. Madrid 1967.
(20) Catecismo Nacional. Primer grado.
(21) El Concilio Vaticano II había comenzado en 1963. Si bien la salida de los
primeros Catecismos Escolares había tenido lugar antes de la clausura del Concilio
(ésta tuvo lugar el 8 de diciembre de 1967), la elaboración de los mismos pudo
acometerse gracias al «espíritu conciliar), que ya se habla manifestado en los
principios documentos conciliares aparecidos hasta el momento.
(22) Seria ardua la tarea de reflejar aquí las fuentes europeas del movimiento
catequético. Su entrada en España tuvo lugar a través de dos vehículos que
mutuamente se apoyaron de una parte las traducciones bibliográficas. De otro lado,
sacerdotes y religiosos españoles formados en Insbruck, en el Instituto Católico de
Paris o en el centro Lumen Vitae de Lovaina donde tomaron contacto y lecciones
con los principales lideres intelectuales del movimiento catequético. De gran
transcendencia resultó la publicación en España de dos obras claves de la literatura
catequética alemana: JUNGMAN. J. A. Catequética Herder. Barcelona. 1957. y el
Catecismo Cat61ico. Herder. Barcelona. 1962 (llamado Catecismo alemán). El
primero presentaba y fundamentaba los principios teóricos de la nueva Catequesis.
El segundo ofrecía un modelo práctico de acción basado en los anteriores principios
(23) Recuérdese. por ejemplo: COMISION EPISCOPAL DE ENSEÑANZA. Guía de
los Catecismos Escolares. Madrid. 1967. Esta guía incorpora. si bien con un titubeo
balbuciente toda la terminología de la Pedagogía Activa (objetivos. contenidos.
actividades...) que posteriormente generalizó la Ley General de Educación del 70.
(24) Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la
Reforma Educativa. B.O.E. 187, de 6 de agosto de 1970.
(25) Orden de 2 de diciembre de 1970 por la que se promulgan las Orientaciones
Pedagógicas
para la Educación General Básica. Cuando, en adelante. se cite esta orden, será
sobre la edición de la Editorial Magisterio Español, Madrid, 1970.
(26) Sobre la concepción de la persona que inspira la estructura curricular de la
reforma del 70, puede verse el cuadro ilustrativo de ARTACHO, R., El área de
experiencia religiosa en la Educación General Básica. Bruno. Madrid, 1972, p. 12.
(27) Nuevas orientaciones. p. 55.
(28) Idem.. pp. 53 y 56.
(29) COMISION EPISCOPAL DE ENSEÑANZA y CATEQUESIS, Orientaciones
Pastorales sobre la Enseñanza Religiosa Escolar. Edice, Madrid, 1979.
(30) ibid.. p. 5.
(31) ibid.. p. 7.
(32) La distinción entre «Enseñanza religiosa» y «Catequesis» no es nueva.
Practicada en Alemania desde 1974. fue propuesta en España por un sector del
profesorado de Religión que en Cataluña cristalizó en el movimiento pro Cultura
Religiosa. El Seminario de Cultura Religiosa realizó trabajos teóricos y prácticos de
gran difusión. Con posterioridad a la inclusión de la distinción en este Documento
Episcopal. ha sido asumido por el Papa Juan Pablo II en su discurso a la
Conferencia Episcopal Italiana. con motivo de la presentación de los nuevos
acuerdos Iglesia-Estado Italiano que sustituyeron a los pactos lateranenses.
(33) Desde otro punto de vista. pero siempre interesante para el lector la historia de
la Catequesis y la Enseñanza Religiosa en España desde el Concilio Vaticano II
hasta 1987.
También podría gustarte
- Como Organizar La Sociedad de JóvenesDocumento75 páginasComo Organizar La Sociedad de JóvenesCharmaine Wright100% (1)
- Accion Catolica MichoacanDocumento28 páginasAccion Catolica MichoacanRobert WagnerAún no hay calificaciones
- La Iglesia Durante La Transición A La Democracia: Un Balance HistoriográficoDocumento18 páginasLa Iglesia Durante La Transición A La Democracia: Un Balance HistoriográficoSuertu Do100% (1)
- Concilio Vaticano II Resumen de Los DocumentosDocumento7 páginasConcilio Vaticano II Resumen de Los DocumentosPablo Zulberti100% (5)
- 3.3 Génesis de La Constitución Dogmática Lumen GentiumDocumento5 páginas3.3 Génesis de La Constitución Dogmática Lumen GentiumJorge Luis JuarezAún no hay calificaciones
- Iglesia - Introduccion GeneralDocumento30 páginasIglesia - Introduccion GeneralJOSEAún no hay calificaciones
- Derecho Canonico VideoDocumento2 páginasDerecho Canonico VideoStefania BeltranAún no hay calificaciones
- Rama P. Coomaraswamy - La Sociedad de San Pedro - Confusión Más ConfusiónDocumento7 páginasRama P. Coomaraswamy - La Sociedad de San Pedro - Confusión Más ConfusiónDavid_BCAún no hay calificaciones
- Programa de Antropologia CristianaDocumento6 páginasPrograma de Antropologia CristianaManuel Romero MolinaAún no hay calificaciones
- San Justin Popovic. EcumenismoDocumento2 páginasSan Justin Popovic. EcumenismomiguelAún no hay calificaciones
- Sobre La Dei Verbum, EnsayoDocumento5 páginasSobre La Dei Verbum, EnsayoJose Bedregal75% (4)
- Redemptor HominisDocumento41 páginasRedemptor HominisCatequesis, Para Todo100% (1)
- Para Vino Nuevo Odres NuevosDocumento102 páginasPara Vino Nuevo Odres NuevosMonica Paola OteroAún no hay calificaciones
- Catecfinal ENSAYO 1Documento594 páginasCatecfinal ENSAYO 1Yvan MartelAún no hay calificaciones
- Gadium Et Spes PDFDocumento10 páginasGadium Et Spes PDFNicolas OvalleAún no hay calificaciones
- Tema 09 La Iglesia Pueblo de DiosDocumento15 páginasTema 09 La Iglesia Pueblo de DiosJ César HernAndzAún no hay calificaciones
- Catecismo de La Iglesia Catolica PDFDocumento474 páginasCatecismo de La Iglesia Catolica PDFRose Santamaría100% (6)
- A - Recobrar La Confianza en Los EvangeliosDocumento20 páginasA - Recobrar La Confianza en Los EvangeliosMartin OrtegaAún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre El SinodoDocumento81 páginasTrabajo Sobre El SinodoEverth MartinezAún no hay calificaciones
- Manual de IndulgenciasDocumento67 páginasManual de Indulgenciasnicoarmenia30Aún no hay calificaciones
- La Pastoral KerygmáticaDocumento209 páginasLa Pastoral KerygmáticaEnrique José Barbosa EscobedoAún no hay calificaciones
- El Concilio Vaticano II y La Vida religiosa-UrbanoVALERODocumento18 páginasEl Concilio Vaticano II y La Vida religiosa-UrbanoVALEROEstivenAún no hay calificaciones
- Gravissimum Educationis PDFDocumento10 páginasGravissimum Educationis PDFAntonio Samamé ChimoyAún no hay calificaciones
- Los Signos de Los Tiempos IDocumento64 páginasLos Signos de Los Tiempos IEduardoAún no hay calificaciones
- Angel Salvatierra SainzDocumento105 páginasAngel Salvatierra SainzLuis Lozano SanchezAún no hay calificaciones
- El Evangelio de La Familia Walter Kasper Sal Terrae PDFDocumento13 páginasEl Evangelio de La Familia Walter Kasper Sal Terrae PDFJessica ArmstrongAún no hay calificaciones
- Gaudium Et SpesDocumento10 páginasGaudium Et SpesEdwin Regalado LebrónAún no hay calificaciones
- El Krausismo Teresa Rodríguez de Lecea PDFDocumento12 páginasEl Krausismo Teresa Rodríguez de Lecea PDFPabloAún no hay calificaciones
- Orden NaturalDocumento117 páginasOrden NaturalKevin AyalaAún no hay calificaciones
- Caba, Jose - de Los Evangelios Al Jesus HistoricoDocumento264 páginasCaba, Jose - de Los Evangelios Al Jesus Historicogiseladelarosa2006100% (2)