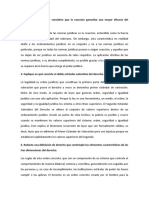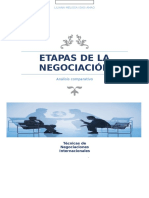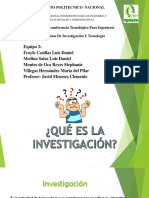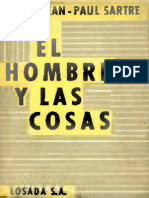Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
BALLESTEROS, Jesús, Postmodernidad Decadencia o Resistencia PDF
BALLESTEROS, Jesús, Postmodernidad Decadencia o Resistencia PDF
Cargado por
John Freimar Pérez Muñoz0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistas7 páginasTítulo original
BALLESTEROS, Jesús, Postmodernidad Decadencia o resistencia.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistas7 páginasBALLESTEROS, Jesús, Postmodernidad Decadencia o Resistencia PDF
BALLESTEROS, Jesús, Postmodernidad Decadencia o Resistencia PDF
Cargado por
John Freimar Pérez MuñozCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL 399
Postmodernidad: decadencia o resistencia*
E n este ensayo, cuya primera edición fue publicada en el año de 1989,
y desde entonces, traducido a varios idiomas, Jesús Ballesteros expone
como tesis central la superabilidad de la Modernidad, en tanto para-
digma cultural, junto con su secuela, coloquialmente denominada
postmodernidad, y a la que el autor adjetiva como decadente.
A fin de sustentarla, el autor ha procurado seguir un camino
expositivo segmentado en cuatro partes; siendo las tres primeras dedi-
cadas a exponer un estado de la cuestión; un, a juicio nuestro, certero
diagnóstico de la época histórica conocida como Tiempos Modernos y
sus implicaciones políticas, jurídicas y, sobe todo, económicas; así como
una descripción de aquella corriente de pensamiento que, ante el fraca-
so de la ideología del progreso inevitable, eje de la Modernidad, frente
a las promesas incumplidas, supone un abandono de la racionalidad la
comunicación y como afirma textualmente nuestro autor, de la misma
idea de hombre (p. 13). Por su parte, la cuarta etapa de la exposición,
esta centrada en las líneas fundamentales de un pensamiento alternati-
vo, cuya función sería, como ya anticipamos, la superación de la presen-
te encrucijada cultural. Finalmente, a manera de epílogo, y ésta sería la
novedad de la segunda edición, el autor hace un breve repaso de las
coordenadas en las que, postmodernidad como decadencia y como resis-
tencia, se desenvuelven en el umbral del tercer milenio. Para la presente
recensión, seguiremos el hilo u orden expositivo hasta ahora sumaria-
mente expuesto.
En la primera parte titulada: De la modernización tecnocática, son
centrales dos temas. Por un lado, las bases epistemológicas de la cultura
* Jesús Ballesteros, Segunda edición, Madrid, Ed. Tecnos, 2000, 185 p.
400 MIGUEL ÁNGEL AGUILAR
RESEÑAS
LÓPEZ
moderna, que se encuentran en el imperio de la exactitud y la negación
de lo analógico, cuya desembocadura sería una visión disyuntiva de la
realidad, paradigmáticamente expuesta por R. Descartes. El pensar
unívoco y exacto y la exclusión de la analogía serán, nos dice nuestro
autor, responsables a partir de entonces y a lo largo de la Modernidad
de escisiones y desgarramientos insuperables para la persona y el mun-
do (p. 23), por ejemplo, las falaces disyuntivas entre deber y felicidad,
individuo y colectividad, por señalar las más significativas. Por otro
lado, encontramos las consecuencias derivadas de esta visión del mun-
do: En primer término, el establecimiento de la ideología económica
del crecimiento indefinido, que en el plano de las conductas hace impe-
rar a la crematística, y en el ámbito de lo colectivo, transforma a las
sociedades en megamáquinas de producción. Se trata, sin duda, como
indica el propio autor, de la devaluación de los aspectos relacionados
con la cultura y la política, a favor de los estrictamente económicos,
representados por el mercado; institución, desde entonces, central en la
sociedad, pues de él se deriva la noción antropológica imperante de
homooeconomicus, y no requiere de referentes éticos o sociales para go-
bernase, le basta una lógica interna basada en el afán de lucro (p. 25-
27). En segundo término, la imposición de la ideología política de
progreso lineal, irreversible y necesario; es decir, la certeza de que todo
lo por llegar será mejor que el presente, así como el presente es mejor
que el pasado. El efecto práctico de esta ideología, representada
paradigmáticamente por el historicismo de Hegel, es, en el análisis de
Ballesteros, ... el desvanecimiento de la distinción entre el bien y el
mal como calificativos de la acción humana: lo que cuenta es el proce-
so; el mal, en cuanto necesario históricamente, se convierte en bien (p.
37); que históricamente ha desenvocado en el etnocentrismo, con su
carga de desprecio a lo extraño, donde el protagonista es el mundo oc-
cidental, el único civilizado. En tercer lugar, como consecuencia
socioeconómica de la visión disyuntiva del mundo, tenemos el mante-
nimiento de diversos tipos de marginaciones, evidentes contradiccio-
nes en la Modernidad, que había colocado a la igualdad entre los
hombres como valuarte, y a través de las cuales, siguiendo a Goffmann,
nuestro autor advierte que se tata como ausente, a quien en realidad
está presente (p. 43). Básicamente se señalan tres tipos de marginaciones,
o más correctamente heteromarginaciones, relacionándolas con la acti-
REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL 401
tud marginante correspondiente: La marginación de las minorías étnicas,
que pueden reflejar el miedo a lo desconocido, y más perversamente, el
cálculo y el deseo de dominio sobre los peor situados; siendo la actitud
antropológica del marginante de la categoría antropológica del Homo
ethnocentricus. La marginación económica, perpetrada a partir de la ca-
tegoría del Homo oeconomicus, y con la que se niega dignidad a las per-
sonas que, carentes de recursos económicos, no pueden declarar sus
preferencias en el mercados. La marginación hacia los incapaces de
cuidarse a sí mismos, como los niños, los ancianos, los enfermos, y cuya
actitud marginante se encuentra en calificación del hombre como Homo
labilis, es decir, la tendencia a no ver en la vida otra cosa que una oca-
sión de placer inmediato, huyendo, por tanto, de cuanto signifique ab-
negación, entrega o sacrificio por el otro (p. 49). En cuarto lugar,
instalado en el plano jurídico, J. Ballesteros hace un diagnóstico de la
titularidad de los derechos humanos, que en la Modernidad son consi-
derados como derechos subjetivos. La caracterización de los derechos
humanos como derechos subjetivos sería el resultado de la confusión
entre libertad e independencia, presentada doctrinalmente por Cons-
tant en su De la libertad de los modernos comparada con la libertad de los
antiguos. Se trata de una limitación ideológica que, unida principal-
mente a la elevación de la propiedad como paradigma de los derechos,
presenta como consecuencia la equiparación ente los diferentes dere-
chos; por ejemplo, el derecho al libre tránsito sería equivalente al dere-
cho de abuso de la propiedad. Tal confusión, comenta Ballesteros,
estaría en le origen del neoliberalismo actual, que intenta elevar la pro-
piedad al ámbito de la privacy y de presentar la fiscalización del empleo
de los recursos como intromisión paternalista en la intimidad... de los
bolsillos (p. 58). A sí mismo, la señalada igualación de los derechos en
torno a la propiedad privada tendría como efecto la posible alienación y
disponibilidad ilimitada de los mismos, tan perniciosa hoy en día sobre
todo en materia ambiental.
De la segunda parte del ensayo titulada De la modernidad política,
puede destacarse el diagnóstico que J. Ballesteros hace sobre la participa-
ción política en esta etapa histórica, caracterizada por la oscilación disyun-
tiva entre la búsqueda de la libertad y el pluralismo, y la búsqueda de la
igualdad y la homogeneización. El devenir político de los Estados mo-
dernos ha transitado ente dos extremos: libertad sin igualdad y la igual
402 MIGUEL ÁNGEL AGUILAR
RESEÑAS
LÓPEZ
dad sin libertad, nos dice, y poniendo mayor atención en el primero de lo
supuestos, nuestro autor comenta que su indudable acierto ha sido el
control del poder estatal; sin embargo, como efectos negativos, ha susci-
tado cierta despolitización de la vida pública, por el encasillamiento del
ciudadano en sus asuntos privados, dejando paso franco a la tecnocracia y
la mercadotecnia política, por un lado; y por otro, mediante de un sustan-
cioso análisis de encumbradas teorías políticas como las de Buchanan,
Rawls y Schumpeter, destaca la reducción progresiva de la política actual
a economía, a través de la elevación del crecimiento y la eficiencia a valor
supremo en nuestras sociedades (p. 74 y siguientes).
La tercera parte se dedica al tardomodernismo, o como lo denomina
nuestro auto, la postmodernidad decadente. Se trata de una corriente de
pensamiento en la que están representados principal, aunque no exclusi-
vamente, los postestructuralistas franceses: Lyotard, Foucault, Derrida,
Barthes, etc., intelectualmente apoyados en Malarmé y sobre todo en
Nietzsche. En opinión de nuestro auto, el postmodernismo decadente,
por su carencia de originalidad, lejos de representar una superación de la
cultura Moderna, es la culminación del espíritu de los tiempos moder-
nos. De la postmodernidad como decadencia, cabe destacar dos rasgos
esenciales. Por un lado. El escepticismo como método, expuesto en la
disolución de la verdad en el texto, o dicho con otras palabras, en la nega-
ción de la realidad en el proceso interminable de interpretación: Ahí donde
la interpretación no puede acabar jamás, no puede haber nada que inter-
pretar, nos dice nuestro autor (p. 88). Por otro, ya en el plano antropológico,
el ludismo, o la disolución del yo en el ello, a través del desencaramiento
del sujeto, a través de la supresión del rostro. En lugar de un yo integra-
do, lo que aparece es la pluralidad dionisíaca de personajes, el niño como
inocencia y juego, o lo que es igual, discontinuidad, placer, apetito, vio-
lencia depredación (p. 90). A esta disolución del yo, sigue la disolución
del reconocimiento del otro, y por tanto del reconocimiento del límite.
Todo es indiferente y, por tanto del reconocimiento del límite. Todo es
indiferente y, por tanto esta permitido. Ahora bien, la conexión que en-
cuentra Ballesteros entre el tardomodernismo y lo moderno, que como
se señaló, permite sólo hablar de una continuidad y no de una supera-
ción, se aprecia fundamentalmente en el primado de la voluntad: del
poder de disposición del sujeto, clave precisamente del mensaje eman-
cipado de la Ilustración (p. 92), y que ha sido aprovechando en gran
REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL 403
medida por la crematística moderna; y el primado de lo fragmentario,
que reduce lo humano a un cúmulo de sensaciones, y al mismo tiempo, se
opone a lo permanente.
Expuesto el status questionis, cabe preguntar cuál puede ser el cami-
no a seguir, que se muestre capaz de ofrecer una respuesta adecuada a
los desafíos del presente. La respuesta genérica que encontramos en
este ensayo, es la de pensar y actuar sin la jactancia de la aparente pleni-
tud moderna, ni el hartazgo y desánimo de la postmodernidad como
decadencia. Así, los cuatro pilares de la actitud postmoderna como re-
sistencia que propone nuestro autor serían: el pensamiento de la verdad
como objetivo que de sentido a la vida del hombre; y por voto, la cohe-
rencia entre los medios y los fines. Se trata, como nos dice J. Balleste-
ros, en efecto, de sustituir la voluntad de situación por la voluntad de
persuasión, a través del testimonio humano que elimina íntegramente
la violencia (p. 115). El ecumenismo representa, por su parte, la aper-
tura hacia la realidad humana, rica en culturas y manifestaciones de
vida, abandonando el etnocentrismo protagónico de occidente, al mis-
mo tiempo que evita caer en el relativismo (p. 118 y siguientes). Por su
parte, el objetivo del Neofeminismo sería el equilibrio entre animus y
anima, doctrinalmente escindidas en la Modernidad, y atribuida la pri-
mera al varón y la segunda a la mujer; se trata de una forma de concebir
las relaciones entre mujeres y varones superadora del primer feminis-
mo, que coloca a la mujer en los distintos puestos en los que se encon-
traba el hombre, pero manteniendo intactos los valores de éste, que
precisamente fundamentaron la discriminación que se intentaba erra-
dicar: el voluntarismo y el individualismo. Así, para el Neofeminismo
postmoderno, lo verdaderamente humano es lo que defiende y protege
la vida, en el sentido integral del término, y tal actitud deber ser el
factor fundamental de reconocimiento en la sociedad; por tanto, los
varones deberían adherirse a tales tesis y asumir, como vinculantes, aque-
llos valores que históricamente han sido identificados con lo femenino,
si quieren demostrar cierta cordura. El pensamiento ecológico auténti-
camente postmoderno, se opone a las aspiraciones y métodos de la eco-
nomía moderna, basada en el crecimiento perpetuo e ilimitado, así como
en las supuestas bondades del mercado. En este sentido, el pensamien-
to ecológico intenta, por un lado, evidenciar el reduccionismo
cuantitativista que día a día se actualiza en la instantaneidad del merca
404 MIGUEL ÁNGEL AGUILAR
RESEÑAS
LÓPEZ
do, devaluador de los aspectos cualitativos de los recursos a través de
los precios, y por otro, viene a subrayar los límites del voluntarismo, y la
capacidad de disponer: Lo que el hombre ha creído durante la Moder-
nidad que era su tener (el agua, el aire, el ozono o, en otro nivel, nuestro
cuerpo), el pensar ecológico ha puesto de relieve que forma parte nues-
tro ser, y que es, por tanto, indisponible (p. 143).
Como anunciábamos al principio de esta reseña, en la segunda edi-
ción de Postmodernidad: decadencia o resistencia, el autor nos ofrece, a
manera de epílogo, un repaso de las coordenadas dentro de las que se
desenvuelven la postmodernidad como decadencia y como resistencia,
en le umbral del Tercer Milenio. Por un lado, la postmodernidad como
decadencia se ve reflejada en los últimos tiempos a través del llamado
movimiento de lo políticamente correcto, calificado por nuestro au-
tor como neotibalismo. Se trata de la creencia en la imposibilidad de
superar los límites de la propia cultura o concepción del mundo (p. 161),
que recupera la interminable secuencia de interpretaciones de los
neonietzschinianos. Destacan como rasgos de este neotribalismo, en
primer término, la suficiencia de las culturas, pues cada una representa-
ría para sus miembros, la plenitud de la experiencia cultural. Así, la
verdad se disuelve en cultura e interpretación (p. 163) y ...sólo el que
se encuentra dentro de una cultura determinada puede valorarla...un
africano no podría leer a Dostoievski, ni un europeo entender a Gandhi
(p. 164). En segundo lugar, Ballesteros hace énfasis en la separación o
incontaminación de las culturas; en este sentido, el gran enemigo a eli-
minar es el mestizaje. Dentro de este ambiente, la visión de la alteridad
como extrañeza y hostilidad lleva bien a la indiferencia y la lejanía, bien
al odio y la violencia. Contribuye así al inadecuado planteamiento de
las relaciones entre los sexos, las culturas, y ente el ser humano y la
naturaleza. En todos los casos, la identidad aparece como la exclusión
del otro (p. 164). Paradigmático en este sentido, es el pensamiento del
filósofo norteamericano R. Rorty, que en su afán por construir una
identidad en EE. UU. Se identifica con el progreso, y éste, como ya se
ha tenido ocasión de señalar, imposibilita el juicio de las conductas y en
general de la historia. En Rorty, nos dice Ballesteros, el progreso susti-
tuye a la idea de verdad y de bien, ya que resulta tan absurdo plantease
que la humanidad haya podido equivocase en su crecimiento, como que
un animal lo haya hecho en su evolución (p. 166). A partir de esta base,
REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL 405
para Rorty es condición de convivencia la concentración de poder,
que posibilite la compasión del poderoso; se asoma aquí, nos advierte
agudamente el autor, una vez más la marginación propia del espíritu
moderno. Paralelamente a esta separación entre las personas y las cul-
turas, y con esto termina el autor con su repaso de la postmodernidad
decadente en el inicio del siglo XXI, se vislumbre un acercamiento del
hombre hacia el animal, basado fundamentalmente en la amplia co-
incidencia genética, así como su idéntica posibilidad de manipulación
científica, debido a las nuevas biotecnologías; esta situación constituye,
sin lugar a dudas, un rasgo inquietante del presente (p. 169).
Por lo que toca a la postmodernidad como resistencia, el profesos
Ballesteros insiste en el carácter del reconocimiento del límite, aún más
justificado en los tiempos que ahora corren, donde el nosotros amenaza-
do en la sociedad del riesgo, no distingue nacionalidades, culturas, am-
bientes; lo que vuelve obsoleta la categoría de enemigo, y surge como
necesaria la aparición de la sociedad cosmopolita (p. 172). Un modo rea-
lista, auténticamente postmoderno de ver la otredad, sería el primer paso
en la conjura de la sociedad del riesgo. A partir de entonces, el otro
aparece bien como indigente y necesitado de nuestro cuidado (es el caso
del niño, del anciano, del enfermo), bien como diferente y llamado a
complementarnos, dada nuestra popia indigencia y limitación (p. 173).
El mestizaje, en este sentido, se adecuaría a las condiciones postmodernas,
tal como se presentaba en la oba de J. Vasconcelos y, más recientemente
en los escritos de O. Paz y C. Fuentes. En definitiva, la postmodernidad
resistente continúa manifestándose frente al avance imparable de un con-
sumismo, que no tiene en cuenta las desigualdades sociales..., que se vincula
con la conciencia ecológica y con un nuevo modo de entender la identi-
dad como algo inclusivo y no excluyente (p. 176).
Para finalizar, nos resta únicamente congratularnos por la publica-
ción de esta segunda edición de Postmodernidad: decadencia o resistencia,
por su valioso diagnóstico de la época moderna y sobre todo, por su
convocatoria a resistir.
Hugo Saúl Ramírez García
También podría gustarte
- Desde El Yo Profundo A Lo Más Profundo de Dios RETIRO JUL IODocumento7 páginasDesde El Yo Profundo A Lo Más Profundo de Dios RETIRO JUL IOmariuhtcAún no hay calificaciones
- Prospecto 2017Documento56 páginasProspecto 2017Gian Gutierrez0% (1)
- Dictado Ritmico 02 (Cuatro Cuartos)Documento2 páginasDictado Ritmico 02 (Cuatro Cuartos)Gian GutierrezAún no hay calificaciones
- CPU Vastec Selecto I3 SBADocumento2 páginasCPU Vastec Selecto I3 SBAGian GutierrezAún no hay calificaciones
- Dictado Ritmico 01 (Tres Cuartos)Documento2 páginasDictado Ritmico 01 (Tres Cuartos)Gian GutierrezAún no hay calificaciones
- Mi TierraDocumento1 páginaMi TierraGian GutierrezAún no hay calificaciones
- Los Buenos Preceptos Del CantoDocumento2 páginasLos Buenos Preceptos Del CantoGian GutierrezAún no hay calificaciones
- Florilegio CriolloDocumento18 páginasFlorilegio CriolloGian GutierrezAún no hay calificaciones
- El Testamento de AmeliaDocumento1 páginaEl Testamento de AmeliaGian Gutierrez100% (1)
- 5º - No MatarásDocumento6 páginas5º - No MatarásDaniel PirottoAún no hay calificaciones
- La Lógica de La Anteposición IdealDocumento11 páginasLa Lógica de La Anteposición Idealjuansanchez92Aún no hay calificaciones
- Triptico Perfil de EgresoDocumento2 páginasTriptico Perfil de EgresoXitlalli TorresAún no hay calificaciones
- 4ro y 5to La Visión Integral y Trascendente Del Ser Humano.Documento5 páginas4ro y 5to La Visión Integral y Trascendente Del Ser Humano.Aldair SaavedraAún no hay calificaciones
- La Teoría de FrommDocumento2 páginasLa Teoría de FrommDaniel LozaAún no hay calificaciones
- El Pensamiento Lateral - Edward de BonoDocumento34 páginasEl Pensamiento Lateral - Edward de BonoWerner JaramilloAún no hay calificaciones
- La LecturaDocumento19 páginasLa LecturaJuster MG100% (1)
- ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL DELINCUENTE PROCESOS COGNITIVOS Y CONDUCTA Delictiva PDFDocumento12 páginasASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL DELINCUENTE PROCESOS COGNITIVOS Y CONDUCTA Delictiva PDFAlberto Soler100% (1)
- Adorno InfluenciasDocumento1 páginaAdorno InfluenciasCamila SuasnavasAún no hay calificaciones
- Examen Parcial DerechoDocumento2 páginasExamen Parcial DerechoAngely Yoselyn Romero LopezAún no hay calificaciones
- Etapas de NegociaciónDocumento6 páginasEtapas de NegociaciónRosario Jaimes AmaoAún no hay calificaciones
- Teoriza Sobre Los Principios y Valores Que Deben Regir La Conducta HumanaDocumento3 páginasTeoriza Sobre Los Principios y Valores Que Deben Regir La Conducta HumanaElvis AllendeAún no hay calificaciones
- PREGUNTASDocumento2 páginasPREGUNTASantonyAún no hay calificaciones
- NeurodidácticaDocumento18 páginasNeurodidácticaMultiocio2010Aún no hay calificaciones
- (04 09 2012) DescartesDocumento3 páginas(04 09 2012) DescartesBOCGASAún no hay calificaciones
- Deprivacion y Delincuencia 1-2 WinnicottDocumento116 páginasDeprivacion y Delincuencia 1-2 WinnicottMaría Martha Chaker50% (2)
- Articulos Psicologia Astrologica-01Documento405 páginasArticulos Psicologia Astrologica-01AlbertGyörgynéFeketeJuditAún no hay calificaciones
- Método CientíficoDocumento24 páginasMétodo CientíficoAngel DavidAún no hay calificaciones
- Aspectos Generales de La Psicología CientíficaDocumento17 páginasAspectos Generales de La Psicología CientíficagopramiAún no hay calificaciones
- Vicente Raga Rosaleny - Schlegel y Los Enemigos de La Ironía RománticaDocumento16 páginasVicente Raga Rosaleny - Schlegel y Los Enemigos de La Ironía RománticacrispasionAún no hay calificaciones
- Sartre Situacion 1 El Hombre y Las CosasDocumento257 páginasSartre Situacion 1 El Hombre y Las CosasAlejandra Semilla Lunar100% (3)
- Pierre Bruno-El Equívoco de La Separación-2010Documento7 páginasPierre Bruno-El Equívoco de La Separación-2010Nicolás IdigorasAún no hay calificaciones
- Camino A Cristo Cap. 11Documento12 páginasCamino A Cristo Cap. 11Moisés Prieto SierraAún no hay calificaciones
- El Modelo o Paradigma Racionalista-CuantitativoDocumento101 páginasEl Modelo o Paradigma Racionalista-CuantitativoAlejandro Gaitan100% (1)
- Epistemología de La FísicaDocumento2 páginasEpistemología de La FísicaEdu Ivan Robles Fern'100% (12)
- MaturanaDocumento2 páginasMaturanaVaneSsaAún no hay calificaciones
- Obras MounierDocumento3 páginasObras MounierAnneMoon55Aún no hay calificaciones
- La Comunicación Política en MaquiaveloDocumento9 páginasLa Comunicación Política en MaquiaveloFerran Sardans SerraAún no hay calificaciones
- Voz Virtudes Consideración GeneralDocumento11 páginasVoz Virtudes Consideración GeneralJuan Jesus PoloAún no hay calificaciones