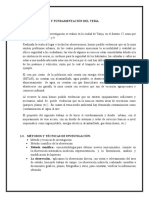Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Héctor Vera - Y Merlín Se Convirtió en Sociólogo. Robert K. Merton, 1910-2003 PDF
Héctor Vera - Y Merlín Se Convirtió en Sociólogo. Robert K. Merton, 1910-2003 PDF
Cargado por
Héctor Vera0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas3 páginasTítulo original
Héctor Vera - Y Merlín se convirtió en sociólogo. Robert K. Merton, 1910-2003.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas3 páginasHéctor Vera - Y Merlín Se Convirtió en Sociólogo. Robert K. Merton, 1910-2003 PDF
Héctor Vera - Y Merlín Se Convirtió en Sociólogo. Robert K. Merton, 1910-2003 PDF
Cargado por
Héctor VeraCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Y Merlín se convirtió en sociólogo. Robert K.
Merton, 1910-2003
Héctor Vera
El 24 de febrero de 2003 apareció fugaz en la prensa nacional la noticia de que a
los 92 años había muerto Robert King Merton. Los periódicos anglosajones pusieron más
énfasis en comentar el deceso. El diario británico The Guardian calificó a Merton como
el último miembro de una brillante generación de sociólogos estadounidenses cuyo
trabajó dio forma a la definición de su disciplina a mediados del siglo XX. Por su parte,
The New Times lo llamó uno de los más influyentes sociólogos del siglo pasado.
Sin embargo, para muchos en México la noticia significó enterarse de que en
realidad aquel sociólogo hacía el viaje a las honduras del cementerio por segunda vez,
pues numerosos académicos se habían encargado de eliminarlo de su horizonte
intelectual desde tiempo atrás. En un ambiente largamente dominado por el marxismo la
figura de un sociólogo estadounidense y funcionalista era fácilmente condenable. La obra
de Merton, como la de pocos sociólogos, ha sufrido tanto el peso de las etiquetas y las
consignas, y es un desperdicio sus escritos se hayan leído y enseñado tan escasamente.
Ahora que las pasiones militantes han aminorado, puede ser un buen momento
para leer con otros ojos la extensa y variopinta sociología de Merton, quien fue punto de
referencia en los debates internacionales a mediados del siglo pasado y escribió una de
las obras más relevantes de las ciencias sociales: Teoría y estructura sociales, conjunto
de ensayos publicado originalmente en 1949, que fue revisado y aumentado en 1957 y en
1964 (en español fue publicado por el Fondo de Cultura Económica).
El primer nombre de Merton fue Meyer R. Schkolnick. Cuando era un
adolescente actuaba como mago en fiestas de cumpleaños anunciándose como Robert
Merlin; después, a sugerencia de un amigo, modificó aquel nombre por Robert Merton y
así se inscribió en la universidad. En una nota insufriblemente cursi se podría escribir que
a “partir de entonces aquel fallido Merlín llenó de magia a la sociología”. Pero no se hará
aquí: por vergüenza y por que no fue cierto, antes al contrario.
Su estilo de escritura y argumentación se caracterizaron por la claridad y la
sobriedad; se interesó en la teoría, pero rechazó explícitamente las grandes
elucubraciones y procuró que lo atractivo no se convirtiera en superfluo. A Merton se le
atribuye la frase de que los sociólogos europeos estudian sin precisión temas interesantes
y que los estadounidenses investigan con rigor cosas que no le importan a nadie. En sus
ensayos (género de su predilección que cultivó con elegancia), trató de conjugar las
respectivas virtudes de los sociólogos de ambos extremos del Atlántico. Y lo logró.
Merton realizó sus primeros estudios en la Universidad de Temple y
posteriormente estudió su doctorado en la Universidad Harvard, donde trabó relación con
quien fuera el sociólogo más influyente de aquella época, Talcott Parsons.
Pronto Merton destacó en el mundo sociológico, en particular con la publicación
en 1936 de “Las consecuencias imprevistas de la acción social”, el cual apareció en la
American Sociological Review (en castellano se halla recopilado en Ambivalencia
sociológica y otros ensayos, editado por Espasa Calpe), texto del entonces sociólogo de
26 años que pronto se convirtió en un punto de referencia del debate teórico.
La parte primordial de la carrera de Merton fueron sus años en la Universidad de
Columbia, de la cual fue profesor de 1941 a 1979. Durante aquellos años trabajó
estrechamente con Paul Lazarsfeld, la labor de la cual se desprendieron numerosas
investigaciones. Fue en Columbia mismo donde Merton fue profesor de varios destacados
científicos sociales de la siguiente generación, como Peter Blau, James Coleman, Lewis
Coser, Alvin Gouldner y Seymour Martin Lipset.
Durante los años cincuenta fue presidente de la American Sociological
Association, periodo durante el cual la sociología como profesión creció
significativamente en Estados Unidos. Y en 1994 fue el primer sociólogo en ganar la
Medalla Nacional de Ciencia en ese mismo país.
Merton estudió de manera primordial los márgenes de la autodeterminación de los
individuos y cómo la vida de éstos tiene que ajustarse constantemente a ciertos límites
impuestos por la sociedad. Fue pionero en los estudios de opinión pública y en averiguar
qué tipo de influencia tienen los medios de comunicación de masas sobre la sociedad.
Escribió además lúcidas páginas sobre la manera en que las creencias colectivas
determinan en alto grado a la sociedad, como en su célebre artículo “La profecía que se
cumple a sí misma”, compilado en Teoría y estructura sociales.
Pero lo que despertó mayormente su interés fueron las investigaciones sobre la
ciencia, a las cuales dedicó tanto su tesis doctoral —Ciencia, tecnología y sociedad en la
Inglaterra del siglo XVII— como numerosos escritos que quedaron compilados en dos
bajo el nombre de Sociología de la ciencia (estas dos obras fueron editadas en España por
el sello Alianza). Incursionó en cómo los valores e instituciones sociales alientan o
inhiben el desarrollo de la ciencia, al igual que los comportamientos, motivaciones y
recompensas que componen la labor de los científicos.
Durante los primeros años de su carrera Merton recabó información sobre el
serendipity (aquellos descubrimientos que se logran de forma accidental). Producto de
esas pesquisas fue un libro que escribió con Elinor G. Barber: The Travels and
Adventures of Serendipity: A Study in Historical Semantics and the Sociology of Science;
la obra permaneció durante décadas sin publicar y sólo recientemente apreció bajo el
sello editorial de la Universidad de Princeton. Irónicamente, esta obra de juventud se
convirtió en su testamento intelectual.
El fallecimiento de Merton se suma a otros decesos importantes en el mundo de
las ciencias sociales y las humanidades. Hace unos días escuché a una socióloga
lamentarse: “Se está muriendo toda nuestra bibliografía”. Tenía razón, si se suma la de
Merton a las pasadas desapariciones de Niklas Luhmann, Hans G. Gadamer, Pierre
Bourdieu y Lewis A. Coser, se observa una noche donde cada vez hay menos puntos
luminosos, una noche que está a la espera de que comiencen a brillar nuevas
constelaciones.
También podría gustarte
- 1 y 2 SAMUELDocumento6 páginas1 y 2 SAMUELRogelio100% (2)
- Resultados Sni Convocatoria 2023Documento210 páginasResultados Sni Convocatoria 2023Héctor VeraAún no hay calificaciones
- Vera-Émile Durkheim Una Explicación Sociológica de La ReligiónDocumento10 páginasVera-Émile Durkheim Una Explicación Sociológica de La ReligiónHéctor VeraAún no hay calificaciones
- Scott-Lo Que Ve El Estado (Intro)Documento6 páginasScott-Lo Que Ve El Estado (Intro)Héctor VeraAún no hay calificaciones
- Lewis Coser - Marx, Nuestro ContemporáneoDocumento5 páginasLewis Coser - Marx, Nuestro ContemporáneoHéctor VeraAún no hay calificaciones
- La Jornada - Universidades, Sin Métodos para Sancionar El Plagio AcadémicoDocumento3 páginasLa Jornada - Universidades, Sin Métodos para Sancionar El Plagio AcadémicoHéctor VeraAún no hay calificaciones
- Héctor Vera, Reseña Josep Picó, Los Años Dorados de La SociologíaDocumento1 páginaHéctor Vera, Reseña Josep Picó, Los Años Dorados de La SociologíaHéctor VeraAún no hay calificaciones
- A Debate La Educación SuperiorDocumento5 páginasA Debate La Educación SuperiorHéctor VeraAún no hay calificaciones
- Te Lo Resumo Así Nomás ÉMILE DURKHEIMDocumento3 páginasTe Lo Resumo Así Nomás ÉMILE DURKHEIMHéctor VeraAún no hay calificaciones
- Robert K. Merton, Introducción, en Teoría y Estructura Sociales (Edición 1957)Documento8 páginasRobert K. Merton, Introducción, en Teoría y Estructura Sociales (Edición 1957)Héctor VeraAún no hay calificaciones
- Durkheim y Las 'Viejas' Reglas Del Método Sociológico PDFDocumento18 páginasDurkheim y Las 'Viejas' Reglas Del Método Sociológico PDFHéctor VeraAún no hay calificaciones
- Metrum, La Historia de Las MedidasDocumento1 páginaMetrum, La Historia de Las MedidasHéctor VeraAún no hay calificaciones
- Héctor Vera-Reseña de "Metrum. La Historia de Las Medidas", de Andrew RobinsonDocumento1 páginaHéctor Vera-Reseña de "Metrum. La Historia de Las Medidas", de Andrew RobinsonHéctor VeraAún no hay calificaciones
- Héctor Vera-Reseña Girola y Farfán PDFDocumento7 páginasHéctor Vera-Reseña Girola y Farfán PDFHéctor VeraAún no hay calificaciones
- Amortización GUIADocumento2 páginasAmortización GUIARawuerdJoseFloresAún no hay calificaciones
- Contabilidad de Costos e ImportanciaDocumento4 páginasContabilidad de Costos e ImportanciaAngela Espinoza AcuñaAún no hay calificaciones
- Este Es El Origen de La Antigua HistoriaDocumento17 páginasEste Es El Origen de La Antigua HistoriaGary Daniel Perez QuirozAún no hay calificaciones
- El Nacimiento Del Señor JesucristoDocumento22 páginasEl Nacimiento Del Señor JesucristoPablo MoyaAún no hay calificaciones
- Comentarios Reglas HamburgoDocumento8 páginasComentarios Reglas HamburgoCarlos César CasarrubiaAún no hay calificaciones
- UDD 2022 Pregrado Terminacion de ContratoDocumento54 páginasUDD 2022 Pregrado Terminacion de ContratoFederico Elias Ehijos MannAún no hay calificaciones
- Captura de Pantalla 2022-06-16 A La(s) 10.04.03Documento18 páginasCaptura de Pantalla 2022-06-16 A La(s) 10.04.03La Chulita NFAún no hay calificaciones
- Concepto de Conflicto LaboralDocumento19 páginasConcepto de Conflicto LaboralChoy SandovalAún no hay calificaciones
- Clase U1Documento12 páginasClase U1BryanRojas DjAún no hay calificaciones
- La Carta A García Es La Reflexión Que Se Hace de La Entrega de Una Carta Que Envía El Presidente de La Unión Americana A General Calixto García Con Un Personaje Llamado ROWANDocumento2 páginasLa Carta A García Es La Reflexión Que Se Hace de La Entrega de Una Carta Que Envía El Presidente de La Unión Americana A General Calixto García Con Un Personaje Llamado ROWANjokexiAún no hay calificaciones
- REGLAMENTO de Proteccion y Gestion Ambiental para El Desarrollo Sostenible Del MunicipioDocumento77 páginasREGLAMENTO de Proteccion y Gestion Ambiental para El Desarrollo Sostenible Del MunicipiomsolisorAún no hay calificaciones
- Informe de Investigacion D-17Documento24 páginasInforme de Investigacion D-17andrea mariana Diaz ChoqueAún no hay calificaciones
- Actividad de Repaso Del SemestreDocumento9 páginasActividad de Repaso Del SemestreRodriguez Canto Suri YoselinAún no hay calificaciones
- Avance de Proyecto 2024-10 (Capitulo I)Documento26 páginasAvance de Proyecto 2024-10 (Capitulo I)andersonrodriguez102907Aún no hay calificaciones
- Santa Cristina BolsenaDocumento10 páginasSanta Cristina BolsenaGerardo FortAún no hay calificaciones
- Udt 04 Juegos Predeportivos 04Documento1 páginaUdt 04 Juegos Predeportivos 04jhoampAún no hay calificaciones
- Capacitacion RETC VU SINADER Version PublicadaDocumento36 páginasCapacitacion RETC VU SINADER Version PublicadaSimon Mena RojasAún no hay calificaciones
- TRABAJO DE Revista Valores-y-AntivaloresDocumento22 páginasTRABAJO DE Revista Valores-y-Antivaloresrhumanos18asic.bolivarAún no hay calificaciones
- Cairo Rocio Com3Documento3 páginasCairo Rocio Com3Rocio Cairo100% (1)
- El Subsidio Eclesiástico y La Formación de Un Aparato de Estado: Las Dificultades de La Integración Fiscal de La Iglesia Indiana Vistas A Partir Del Obispado de PueblaDocumento28 páginasEl Subsidio Eclesiástico y La Formación de Un Aparato de Estado: Las Dificultades de La Integración Fiscal de La Iglesia Indiana Vistas A Partir Del Obispado de PueblaFrancisco Javier Cervantes BelloAún no hay calificaciones
- Efectos Sociales de La ComunicaciónDocumento11 páginasEfectos Sociales de La ComunicaciónJosé SilvaAún no hay calificaciones
- Capítulo I Del Ámbito de AplicaciónDocumento7 páginasCapítulo I Del Ámbito de AplicaciónmaribelAún no hay calificaciones
- Nidia Aylwin de Barros (Otros) 1982 - Un Enfoque Operativo de La Metodología Del Trabajo SocialDocumento133 páginasNidia Aylwin de Barros (Otros) 1982 - Un Enfoque Operativo de La Metodología Del Trabajo SocialHéctor Hernán Venegas VillanuevaAún no hay calificaciones
- Estadía Final Ingenieria CAHPDocumento38 páginasEstadía Final Ingenieria CAHPJuan Antonio Domínguez SánchezAún no hay calificaciones
- 7 Logros y Dificultades PDFDocumento5 páginas7 Logros y Dificultades PDFSofia CardenasAún no hay calificaciones
- Silabo Curso de Inducción Girsm 2023 - FDocumento14 páginasSilabo Curso de Inducción Girsm 2023 - Fgutierrezfk33Aún no hay calificaciones
- Acta Asamblea 20-11-2011,.doc TulipanesDocumento4 páginasActa Asamblea 20-11-2011,.doc TulipanesYessi GonzalezAún no hay calificaciones
- Ética y Valores 10° Guia # 5Documento3 páginasÉtica y Valores 10° Guia # 5jeronimo rivas ibarguenAún no hay calificaciones
- Libros Poeticos y Sapienciales2Documento28 páginasLibros Poeticos y Sapienciales2Rafael-1971Aún no hay calificaciones