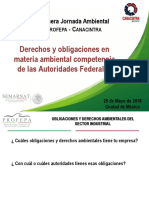Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Transform Ad or
Cargado por
Gustavo RendonTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Transform Ad or
Cargado por
Gustavo RendonCopyright:
Formatos disponibles
La promiscuidad de los encendedores
Luigi Amara
Huérfanos y desesperados por la ausencia de dioses contra los cuales rebelarnos, parece que no hemos
encontrado una forma mejor de emular a Prometeo que con robos insignificantes y escasamente
heroicos como los de encendedores. El imperio de la propiedad privada, siempre tan ávido de extender
sus dominios, no logra someter del todo esos artefactos desechables con los que hemos domesticado el
fuego, y no es rara la ocasión en que nos embolsemos alguno sólo por la sencilla razón de que pasó por
nuestras rápidas manos. Durante las fiestas y las sobremesas y hasta en los días de campo —lugares
propicios para el disfrute del humo—, es regla general que lleguemos con un encendedor de un color
determinado y salgamos, en el mejor de los casos, con otro muy distinto, enano, sospechosamente
vacío. La promiscuidad de los encendedores es entonces la única manera de practicar la lujuria pública, y
no sería sorprendente que una inteligencia perspicaz advirtiera en esos intercambios una serie de guiños
imperceptibles y hasta delicadamente lúbricos.
El acto de robar un encendedor es tan inconsciente y sistemático, pero al mismo tiempo tan ridículo y
generalizado, que difícilmente clasifica entre los actos de cleptomanía auténtica. Nadie en su sano juicio
lo entendería como un desplante anarquista contra la propiedad privada; mucho menos como una
reminiscencia tribal de compartir comunalmente el fuego. Algunos propician su pérdida para así valerse
del consabido pretexto de acercarse a una posible presa con un cigarro colgando de los labios; otros —
casi siempre la presa en un papel activo— lo desenfundan con la presteza de un gatillero del Viejo Oeste
para luego inevitablemente extraviarlo. Sin embargo, ninguna de estas conductas explica el porqué de su
proverbial cambio de dueño.
Como si requirieran de hielo seco para darles realce, los adictos al tabaco acompañan casi todos sus
actos con humo, circunstancia que los coloca como los principales agentes del mal conocido como
latrocinio pirómano. Esta enfermedad o, llamémosla así, esta curiosa práctica, no lleva necesariamente a
que la debilidad por la prestidigitación se extienda hacia otros artículos de primera necesidad, y en
general refuta la tesis de "la escalada del mal" que tanto gustan de esgrimir los moralistas diletantes, y
que Thomas de Quincey ridiculizó genialmente hace más de ciento cincuenta años: "Si uno empieza por
permitirse un asesinato pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la
inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el
día siguiente." El robo de encendedores es del tipo de faltas que se bastan a sí mismas; de alcance
restringido, no se expande ni irradia su indudable maldad, pues hace creer al infractor que no comete
ningún ilícito. Incluso hay personas incapaces de sobrellevar todos sus vicios al tiempo que se
avergüenzan de pedir el noveno cigarrillo de la noche, pero en cuyas mejillas es imposible descubrir el
mínimo rubor al momento en que deslizan, como quien no quiere la cosa, un encendedor ajeno a su
bolsillo desierto. Y es tal la desfachatez que demuestran, tal la completa ausencia de culpa, que confieso
que, tras observar detenidamente su modus operandi, la pregunta aparentemente propiciatoria y
cándida de "¿tienes fuego?" ha terminado por transformarse en mis oídos en una versión edulcorada del
"¡arriba las manos!"
Imagino ahora el rostro de confusión y alarma de los principales accionistas de la industria cerillera el
día en que apareció a la luz pública el primer encendedor de la historia. Ignorantes de que los nuevos
inventos tienden a superponerse, pero no a suplantar los anteriores, seguramente maldijeron con tal
vehemencia y ardor ese engendro mecanizado que lo condenaron a pasar de mano en mano como si se
tratara de una peligrosa chispa del infierno. Y es que, quizá debido a que el olor a fósforo y azufre de los
cerillos nos recuerda vagamente nuestros pecados veniales, prácticamente nadie hurta una tímida cajita
de cerillos, ni siquiera cuando el horóscopo estampado en su reverso nos resulta propicio. Robamos los
encendedores, el minúsculo prodigio de su técnica, y consentimos desganadamente en que nos sean
también robados, que circulen sin rumbo fijo entre los hombres; y todos sonreímos entonces como
Prometeos desorientados o idiotas. Y es que tal vez —como he meditado en repetidas ocasiones, tras
hacerme furtivamente de uno—, cuando ya nadie robe encendedores, el fuego, ya disminuido de la
audacia, se habrá apagado para siempre entre nosotros.
También podría gustarte
- Maquinas Eléctricas: El Transformador.Documento27 páginasMaquinas Eléctricas: El Transformador.Tu Cuaderno Virtual100% (2)
- Bibliotecas Borland y C++FDocumento50 páginasBibliotecas Borland y C++FwilmersitoruizAún no hay calificaciones
- FAG 05 Desmontaje de RodamientosDocumento14 páginasFAG 05 Desmontaje de RodamientosGustavo RendonAún no hay calificaciones
- Ayudatecgoodair 03Documento2 páginasAyudatecgoodair 03Hazel OrtizAún no hay calificaciones
- MoodleDocumento3 páginasMoodleGustavo RendonAún no hay calificaciones
- LoloDocumento2 páginasLoloGustavo RendonAún no hay calificaciones
- Manual Access 2003Documento141 páginasManual Access 2003Gustavo Pastoriza FervenzaAún no hay calificaciones
- S N HexadecimalDocumento3 páginasS N HexadecimalVicman InfAún no hay calificaciones
- 5 Rafael CoelloDocumento47 páginas5 Rafael CoelloAntonio Alvarez ChaconAún no hay calificaciones
- 5 Rafael CoelloDocumento47 páginas5 Rafael CoelloAntonio Alvarez ChaconAún no hay calificaciones
- Larson Matematicas 1 FormularioDocumento4 páginasLarson Matematicas 1 FormularioGabriela Irabien50% (2)
- Tiopental SódicoDocumento10 páginasTiopental Sódicorom92Aún no hay calificaciones
- Guia Sociales Junio JulioDocumento7 páginasGuia Sociales Junio JulioDavid ParraAún no hay calificaciones
- LGDocumento22 páginasLGapi-3703813100% (3)
- Pre-Informe Niveles de PHDocumento4 páginasPre-Informe Niveles de PHjohan povedaAún no hay calificaciones
- Empalme Natagaima 12Documento10 páginasEmpalme Natagaima 12Daniel Octavio Peralta HernandezAún no hay calificaciones
- Clase Unidad 1 AlumnosDocumento8 páginasClase Unidad 1 AlumnosAndrea CechAún no hay calificaciones
- Parte II - Introduccion A La AnatomiaDocumento14 páginasParte II - Introduccion A La AnatomiaDAvawyAún no hay calificaciones
- Riesgos en La Industria TextilDocumento7 páginasRiesgos en La Industria TextilAmparo MoraAún no hay calificaciones
- Nom 026 STPS 2008Documento14 páginasNom 026 STPS 2008Rᴏᴍᴀʀɪᴏ BᴇᴄᴇʀʀᴀAún no hay calificaciones
- Tema 3 Registros en La História ClínicaDocumento8 páginasTema 3 Registros en La História ClínicaKellycita Barreto AlavaAún no hay calificaciones
- Edicto Sargento Calificacion TestDocumento11 páginasEdicto Sargento Calificacion TestSabino MuniozgurenAún no hay calificaciones
- Boletin Semana N°06 - Ciclo Especial de Verano Virtual 2023Documento209 páginasBoletin Semana N°06 - Ciclo Especial de Verano Virtual 2023ggml2647Aún no hay calificaciones
- PRÁCTICA 7 PRUEBA PATERNIDAD BMC - pdf.2Documento11 páginasPRÁCTICA 7 PRUEBA PATERNIDAD BMC - pdf.2isaac padillaAún no hay calificaciones
- Contextualizaciòn Del CasoDocumento2 páginasContextualizaciòn Del CasoAngélica LealAún no hay calificaciones
- Certificado MedicoDocumento153 páginasCertificado MedicoEdwin RojasAún no hay calificaciones
- Ii - Primeros AuxiliosDocumento40 páginasIi - Primeros AuxiliosAna Lucía CastrejónAún no hay calificaciones
- Documento para El Proceso de Valoracion Con Los Padres de FamiliaDocumento2 páginasDocumento para El Proceso de Valoracion Con Los Padres de FamiliaMayra PerezAún no hay calificaciones
- 06 Manejo de Lodos en Ptar Cusco (Biosolidos) - Mariela ParedesDocumento53 páginas06 Manejo de Lodos en Ptar Cusco (Biosolidos) - Mariela ParedesEdison Supo83% (6)
- TESIS RECOPILACION SORIANO DDocumento4 páginasTESIS RECOPILACION SORIANO DPiero SorianoAún no hay calificaciones
- Abono, Insecticidas, Jabón PotásicoDocumento43 páginasAbono, Insecticidas, Jabón PotásicoAlfa OrionAún no hay calificaciones
- Practica 2 LacteosDocumento28 páginasPractica 2 LacteosLiwman PorrasAún no hay calificaciones
- Cocina Basica. Fondos y FumetDocumento8 páginasCocina Basica. Fondos y FumetWilfredo SinapellidoAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Aplicacion de Quimica en La IndustriaDocumento11 páginasEnsayo Sobre La Aplicacion de Quimica en La Industriajhudith torresAún no hay calificaciones
- Formulario de Inscripción en El Sistema de Atención en Salud de Medicna de Empresa (2019)Documento2 páginasFormulario de Inscripción en El Sistema de Atención en Salud de Medicna de Empresa (2019)Heimuller CruzAún no hay calificaciones
- Actividad en Power Point Psicología 8 de SeptiembreDocumento6 páginasActividad en Power Point Psicología 8 de SeptiembreIsidro SánchezAún no hay calificaciones
- El Carburo y Operaciones Basicas en Los MetalesDocumento4 páginasEl Carburo y Operaciones Basicas en Los MetalesAlxNelSonCarrascoAraucoAún no hay calificaciones
- Práctica 1. Ejemplos de Mezcla Homogénea y Heterogénea.Documento3 páginasPráctica 1. Ejemplos de Mezcla Homogénea y Heterogénea.Ángel ArriagaAún no hay calificaciones
- Tema 12 - Dispensación de Medicamentos de Uso AnimalDocumento19 páginasTema 12 - Dispensación de Medicamentos de Uso AnimalAna LopezAún no hay calificaciones
- La Influencia Del Estrés en El Rendimiento Académico en Estudiantes de Una Universidad Privada Del Cono Norte 2023Documento50 páginasLa Influencia Del Estrés en El Rendimiento Académico en Estudiantes de Una Universidad Privada Del Cono Norte 2023Miguel Tolentino la CruzAún no hay calificaciones
- Tabla 10-8 Cables Cu y Al A 75°CDocumento1 páginaTabla 10-8 Cables Cu y Al A 75°CDIEGOAún no hay calificaciones