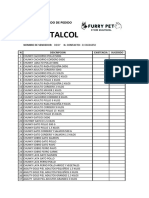Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Maltrato y Abuso de Niños Ecuador
Maltrato y Abuso de Niños Ecuador
Cargado por
Emilio GordilloDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Maltrato y Abuso de Niños Ecuador
Maltrato y Abuso de Niños Ecuador
Cargado por
Emilio GordilloCopyright:
Formatos disponibles
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE
EL MALTRATO Y ABUSO DE NIÑOS
Integrantes del grupo de Vinculación:
Emilio Gordillo
Noé Chicaiza
Luis Guamán
Bryan Camacho
Docente a cargo:
Dra. Belkys García
Quito, septiembre de 2018
ANTECEDENTES.-
El maltrato infantil se define como el o los abusos y la desatención de que son
objeto los menores de 18 años. Se incluyen todos los tipos de maltrato: físico,
psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial. La
exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas
de maltrato infantil.
Las acciones en relación a los derechos de la infancia-adolescencia en nuestro
país ha tenido como uno de sus más importantes elementos el trabajo en
contra del maltrato infantil.
Esta problemática desde un inicio sirvió de base para reflexionar sobre una
serie de aspectos de la vida de los niños, niñas y adolescentes: relaciones
adulto-niños, escuela y derechos, cotidianidad, relaciones de poder, atención
institucional, abuso físico, negligencia, prevención, atención de casos, punición
y no-punición, trabajo multi disciplinario, prevención, buen trato, calidad de los
servicios, han sido entre otros, algunos de los aspectos abordados por las
personas involucradas en este campo, se ha reflexionado mucho y se han dado
muchas e importantes contribuciones al mejoramiento de la vida de los niños.
Lamentablemente estas reflexiones han tenido muy poca respuesta en el
mundo académico en el país, los nuevos profesionales enfrentan estos casos
con las mismos perjuicios y desconocimientos con los que se enfrentaba el
tema en los primeros años.
El Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano tipifica que el maltrato es
toda conducta que provoque daño a la integridad o salud física, psicológica o
sexual. Erazo añade que el trato negligente o el descuido grave o reiterado en
el cumplimiento de los derechos como la alimentación, atención médica
educación, entre otros, también es maltrato. Existen además vejaciones
institucionales (en unidades educativas). En cuanto a las agresiones que
ocurren dentro del hogar, Erazo refiere que regularmente se dan en familias
disfuncionales o cuando los padres fueron abusados de pequeños. El informe
de Unicef, revela también que el 7% de los niños, niñas y adolescentes en
Ecuador no viven con sus progenitores biológicos. Los y las adolescentes son
quienes más se encuentran en esta condición, llegando al 9%. Un 5% de los
niños y niñas no viven con sus padres biológicos en sus primeros años y un
6%, de 6 a 11 años tampoco. Esto sucede sobre todo en 4 provincias de la
Costa (Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas) y en 2 de la Sierra (Loja y
Cañar). Erazo resalta que en los últimos años hay un factor que se repite en los
casos reportados y es que al momento del ataque el victimario que puede ser
tanto la mamá como el papá estuvieron bajo el efecto de alcohol u otra droga.
En la Zona 8 de Policía, que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y
Samborondón, desde enero de 2015 hasta febrero de 2016 se reportaron 174
casos de maltrato físico y 19 de maltrato psicológico; es decir, 182 eventos de
violencia. La mayoría de niños han sido violentados con azotes, pero se han
reportado casos más dramáticos como menores quemados. La violencia física
contra la mujer o miembros de la familia está tipificada en el artículo 156 del
Código Orgánico Integral Penal (COIP). El artículo especifica que la pena se
regirá al artículo 152 en donde se trata sobre las lesiones, pero se le
aumentará un tercio. Los tipos de violencia psicológica y la sexual están
estipulados en los artículos 157 y 158 del mismo cuerpo legal. La primera de
estas, dependiendo del daño, puede llegar a los 3 años de privación de
libertad. “Hay que olvidarse de la vieja escuela, en la que se opinaba que solo
podían educar a sus hijos con un pan en una mano y un palo en la otra. Hay
que recordar que nuestros hijos son lo mejor que hemos hecho en este
mundo”, recomienda el funcionario de la Dinapen, Gino Erazo.
Con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de
las Naciones Unidas en el año 1989, se produjo una profunda transformación
de la condición jurídica de la infancia. Un cambio extraordinario se opero a nivel
normativo: el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos
plenos de derechos y por lo tanto capaces de ejercer cada uno de estos de
acuerdo a la evolución de sus facultades.
La Convención eleva a derechos las necesidades de la infancia-adolescencia,
reconoció que estos gozan de todos los derechos de los seres humanos - a
excepción de los políticos, a elegir y ser elegidos para cargos públicos y del
derecho civil a casarse y fundar una familia - y determinó que es obligación de
los Estados Partes tomar todas las medidas de carácter legislativo,
administrativo y de cualquier otra índole que den efectividad a los derechos
reconocidos en ese instrumento.
Una de las consecuencias más relevantes de la vigencia de la Convención se
refiere a la protección de los derechos. El Estado, la sociedad y la familia,
asumen la obligación de garantizar de manera prioritaria la vigencia y el
ejercicio de los derechos de la niñez - adolescencia. El garantizar los derechos
se traduce en dos formas de protección: la protección social y la protección
jurídica.
La protección social de acuerdo a Palomba "es una actividad dirigida a ofrecer
las condiciones necesarias para el desarrollo de la personalidad y la
satisfacción de los derechos fundamentales de los sujetos menores de edad.
Es una actividad fundamentalmente política y la administración es el organismo
encargada de realizarla con idóneos instrumentos y servicios...". La Protección
jurídica "es eminentemente una función de garantía... atribuida
únicamente a la función jurisdiccional..."
Cuando un Estado es responsable de garantizar la vigencia de un derecho,
debe establecer mecanismos para que estos derechos sean respetados, o en
caso de que sean amenazados o hayan sido violados, se tomen las medidas
necesarias para que se dé por terminada la violación y se restituya el derecho
vulnerado.
Un ejemplo nos permitirá entender mejor esta obligación. Cuando un niño es
privado de manera temporal o permanente de su medio familiar (sea porque no
tiene familia, esta injustificadamente ha incumplido con sus obligaciones o por
que permanecer en ella es peligroso para su integridad o desarrollo) la
intervención del Estado no se podría dirigir exclusivamente a darle un lugar
donde vivir, comer y estudiar, ya que estas medidas restituirían de manera
parcial los derechos violados. La intervención debería buscar la restitución total
de los derechos, es decir el vivir en familia y que esta cumpla adecuadamente
con sus obligaciones frente al niño.
Una intervención, que reconozca la calidad de sujeto de derechos del niño,
debería buscar el cese de la violación y la restitución del goce y ejercicio del
conjunto de sus derechos, sin afectar o anular a otros.
La doctrina de la situación irregular, contraria a la Convención sobre los
Derechos del Niño, permitía "...legitimar la disponibilidad estatal absoluta de
sujetos vulnerables... niños y adolescentes abandonados, víctimas de abusos o
maltratos y supuestos infractores a la ley penal, pertenecientes a los sectores
más débiles de la sociedad...”. Estos son "tutelados" por las autoridades
encargadas de "resolver" estos casos, cesando la violación evidente al derecho
(o algunas veces cesándolas de manera aparente, como con las declaratorias
de abandono por pobreza de sus padres) declarando a la víctima en "situación
irregular" y no considerando en la medida el conjunto de los derechos del
menor de edad. Esta visión tutelar responde a una percepción caritativa -
asistencial, en la cual el niño/a aparece como un objeto de la protección-
intervención del Estado.
Este viejo concepto, superado por la Convención sobre los Derechos del Niño,
sigue vigente en la práctica de diferentes instituciones encargadas del trabajo
con menores de edad en nuestro país.
En este marco, una intervención basada en garantizar de los derechos, debería
ser entendida como "atención adecuada del caso", que con un objetivo
operativo la definiremos como (más adelante se proponen objetivos y
características adicionales):
a) Cesación de la violación a los derechos, mediante la toma de medidas que
genere un mínimo de afectación a otros derechos;
b) La toma de medidas que permitan que se restituya el derecho violado, y en
general, el goce del conjunto de estos; y,
c) Reconocimiento de la condición de sujeto de derechos de los niños, niñas y
adolescentes, por lo tanto, en la intervención profesional debe respetarse esta
condición.
HECHOS CLAVE
Una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido
maltratos físicos de niños.
Una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido
abusos sexuales en la infancia.
El maltrato infantil causa alteraciones en la salud mental y física que
perduran toda la vida. Sus consecuencias a nivel socio profesional
pueden, en última instancia, ralentizar el desarrollo económico y social
de un país.
Es posible prevenir el maltrato infantil antes de que se produzca, y para
ello es necesario un enfoque multisectorial.
Los programas preventivos eficaces prestan apoyo a los padres y les
aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos.
La atención continua a los niños y a las familias puede reducir el riesgo
de repetición del maltrato y minimizar sus consecuencias.
CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL
Actos de violencia (como víctimas o perpetradores).
Depresión.
Consumo de tabaco.
Obesidad.
Comportamientos sexuales de alto riesgo.
Embarazos no deseados.
Consumo indebido de alcohol y drogas.
Según la Unicef, en Ecuador en el año 2016, 304 personas de 10 a 19 años
murieron por homicidio y 323 por suicidio (8.6% y 9.4% del total de muertes en
este grupo etario respectivamente), según datos de las Estadísticas Vitales
2016. Y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Violencia de Género y la
Agenda Nacional de las Mujeres e Igualdad de Género (2014-2017), 6 de cada
10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia: psicológica, física, sexual y/o
patrimonial; y 1 de cada 10 ha sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18
años.
A nivel mundial, 6 de cada 10 niños de 2 a 14 años de edad sufren de manera
periódica castigos físicos a manos de sus cuidadores. En la mayoría de los
casos, los niños son objeto también de agresiones psicológicas. En Ecuador,
se registró en 2016 que aproximadamente, 4 de cada 10 niños, niñas y
adolescentes entre 5 y 17 años recibieron un trato violento de sus padres por
cometer un error o no obedecer, según datos del Observatorio de los Derechos
de la Niñez y Adolescencia (ODNA).
ALCANCE DEL CONCEPTO MALTRATO
La legislación ecuatoriana contiene una definición amplia de maltrato, en la cual
se incluye de manera conjunta con los malos tratos, la negligencia, el abuso
físico, mental y sexual, a ciertas violaciones a otra clase de derechos, como el
referido a la utilización en actividades contrarias a la ley, en actividades que
violan sus derechos o la mendicidad.
Esta definición contenida en el artículo 145 del Código de Menores fue
acordada fajo el influjo de una visión que entendía al maltrato como toda forma
de violación a los derechos del niño y no como una forma concreta de violación
a su derecho ser "protegido contra toda forma de perjuicio o abuso físico o
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de
un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo."
(Artículo 19 Convención sobre los Derechos del Niño).
Una definición importante que se encuentra vigente en el país es la contenida
en el artículo 2 de la Ley contra la violencia a la mujer y la familia, en la que se
define a la violencia intrafamiliar como "...toda acción u omisión que consista en
maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en
contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar". Esta Ley considera
como miembros del núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes,
descendientes, hermanos y parientes hasta el segundo grado de afinidad (art.
3).
Establece una clasificación de las formas de violencia intrafamiliar (art. 4):
Violencia física, a la que considera "Todo acto de fuerza que cause daño,
dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el
medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se
requiera para su recuperación";
Violencia sicológica se define a "toda acción u omisión que cause daño,
dolor, perturbación emocional, alteración sicológica o disminución de la
autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o
amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro miembro de
familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente en su
persona o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo
grado”;
Violencia sexual es "sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos
contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que
constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la
obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con
terceros, mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas o
cualquier otro medio coercitivo".
Además contiene otros aspectos como: principios procesales, competencia y
jurisdicción para conocer estos casos, medidas de amparo, proceso de
juzgamiento, sanciones aplicables, instituciones responsables (estas últimas se
refieren exclusivamente a las mujeres).
En el presente trabajo pondremos énfasis en la consideración de maltrato o
abuso como lo entiende la Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo
en cuenta las diferencias existentes entre los casos de maltrato y abuso
intrafamiliar y los generados en el ámbito institucional o por parte de terceros.
COMENTARIOS GENERALES:
COMENTARIOS ACERCA DE LA VISIÓN VISIÓN GENERAL QUE
DEBERÍA TENER UN ABOGADO EN LOS CASOS DE
MALTRATO
Con todos estos antecedentes este grupo de investigación ha determinado que
como hemos visto con anterioridad la intervención debería buscar garantizar
los derechos del niño, niña o adolescente víctima, lo que implica: el cese de la
violación, la restitución del derecho (de los derechos debería decirse) y la
rehabilitación del daño sufrido, así como la rehabilitación del maltratante (esto
es concordante con lo establecido en el Código de Menores).
En cada caso el profesional debería evaluar qué forma de intervención y que
herramientas le permiten cumplir con este objetivo, en función de este
planteamiento: la decisión sobre las medidas y pasos a tomar deben estar
condicionados al objetivo de garantizar los derechos y restituir el goce de los
mismos.
En este contexto el debate sobre la punición o no punición, es accesorio a la
evaluación sobre la utilidad o no de una u otra opción como medio para
garantizar la restitución del derecho violado.
No podemos terminar este marco teórico sin reiterar varios principios
fundamentales en la atención de estos casos desde el punto de vista legal:
a) Debemos relacionarnos con el niño/a respetando su condición de sujeto de
derechos, lo que implica que permanentemente prestemos atención a sus
opiniones, las tomemos debidamente en cuenta, y por ende favorezcamos que
estas se expresen.
b) La atención, en la medida de lo posible, debe ser hecha de manera
interdisciplinaria, de forma que al resolver las acciones a tomar sobre el caso
se tenga un panorama claro de todas las implicaciones de cada una de las
opciones en función del bienestar del niño/a.
c) La integralidad de los derechos, hace que toda medida deba ser sopesada
en relación a los efectos que esta puede tener en la vigencia de los otros
derechos.
d) Siempre debería buscarse utilizar medios alternativos de solución de
conflictos en los temas que la ley permite.
COMENTARIOS ACERCA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
QUE DEBE TENER UN ABOGADO EN TEMAS DE MALTRATO Y
ABUSO INFANTIL EN EL ECUADOR
Para este grupo de investigación la enseñanza del Derecho tiene lugar, al
menos, a través de tres canales distintos:
(a) Existe un conocimiento que la generalidad de las personas adquiere de un
modo más bien informal, que proviene de los procesos generales de
educación, de los medios de comunicación, etc.;
(b) Está la enseñanza profesional formal del Derecho, proporcionada en la
universidad, que se desarrolla conforme a los programas regulares de la
carrera de Derecho; y
(c) Existe una cierta formación más bien práctica que se adquiere a través del
desempeño laboral en roles conectados al sistema jurídico que pueden ser
desarrollados por abogados o legos y, en ciertos casos, por estudiantes de
Derecho.
En el presente caso nos interesa la enseñanza profesional formal, es decir la
que se imparte en las facultades y escuelas de derecho de nuestro país por
medio de programas ya diseñados y que cuentan con unos contenidos y
objetivos específicos establecidos por cada una de estas de manera autónoma.
En la actualidad existen alrededor de 16 facultades de derecho en el país, cada
una de ellas mantiene una propuesta curricular diferente, orientada por
diversos objetivos y se organizan de distinta forma, por lo que es imposible
determinar de manera general como un conjunto de contenidos sobre un tema
especializado integre un programa de formación de manera uniforme en todas
las facultades del país. También, por esta misma razón, es imposible o por lo
menos tiene pocas posibilidades de implementación- una materia específica
nueva que de manera uniforme se imparta en todas las facultades a nivel
nacional.
Esta misma diversidad impide que se pueda establecer líneas generales sobre
lo que comprende la enseñanza del derecho, sin embrago Andrés Cuneo
considera que existen algunas características comunes a la enseñanza del
derecho, la que se han presentado en los últimos treinta años:
a) Enseñar Derecho es fundamentalmente enseñar la ley. Enseñar la ley
consiste, principalmente, en la explicación de los principales códigos. Esta
característica trae aparejada la idea de que el Derecho se expresa sólo en la
fuente formal de la legislación y, que fuentes como la jurisprudencia judicial y
administrativa, la práctica judicial, notarial y administrativa, los usos y
costumbres, etc., carecen de relevancia para el Derecho. Más aún, esta
formulación asume que el profesional del Derecho - en el más amplio sentido
de la palabra - emplea como fuente principalísima la legislación codificada.
Basta pensar en el número de asignaturas destinadas a ramos "de códigos",
comparado con el de los destinados a leyes no codificadas para demostrar lo
anterior.
b) Para aprender Derecho, se estima que también son necesarios ciertos
conocimientos no legales o positivos vigentes; pero estos sólo tienen el
carácter de fundamentos del Derecho positivo o antecedentes históricos del
mismo. Filosofía del Derecho, Historia del Derecho, Derecho Romano, no son
elementos propios de la cuestión jurídica, ya que sólo tienen un carácter previo
a ella, si es que no introductorio a una rama particular (piénsese que en el
Derecho Romano, convertido, tan frecuentemente, en una introducción al
Derecho Civil).
c) Saber Derecho, es ser capaz de reproducir, con un grado variable de énfasis
en la memorización, el contenido de los principales cuerpos normativos
codificados. Piénsese, por ejemplo, en los exámenes orales, de tan frecuente
aplicación entre nosotros, en que le está vedado al alumno consultar textos o,
siquiera, el código respectivo.
d) El objetivo final de la formación jurídica es que el alumno adquiera una
síntesis de las principales ramas del Derecho positivo, síntesis que, por lo
demás, el alumno debe elaborar por sí mismo, pues el currículo de Derecho no
contempla cursos o actividades que permitan obtener un resultado tal.
Estas características planteadas por Cuneo permiten colegir un elemento
común, el conocimiento sobre el Derecho se resume al conocimiento de los
textos legales, o dicho en otras palabras, al conocimiento del derecho positivo.
Por ejemplo, el conocimiento de los textos legales es importante para la
atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato infantil, esto no es
suficiente, ya que se debe considerar necesariamente la consecución de
ciertas destrezas y habilidades para abordar de manera adecuada estos casos.
Cualquier propuesta, además de considerar la diversidad de las facultades de
derecho, debe asumir que el énfasis de la educación en derecho se encuentra
en el área cognoscitiva.
COMENTARIOS ACERCA DE LOS ROLES DEL ABOGADO EN
RELACIÓN AL TEMA
Este grupo de investigación ha determinado que otro aspecto importante es la
determinación del rol o roles que cumple el abogado, ya que esto permite
concretar la formación que recibirá y las prioridades en su carrera.
Raúl Urzúa, en su artículo "La Profesión de Abogado y el Desarrollo.
Antecedentes para un Estudio”, enumera los roles profesionales que el
abogado cumple:
(1) abogar, es decir defender un determinado punto de vista ante los que toman
decisiones, sean éstos tribunales o agencias administrativas;
(2) negociar, mediar y arbitrar,
(3) aconsejar acerca de la legalidad o ilegalidad de una determinada opción y
sobre las diversas alternativas, y sus ventajas, que ofrece el sistema legal;
(4) poseer los contactos adecuados para sacar adelante un asunto legal;
(5) formular o ayudar a formular el Derecho positivo, a través de la actividad
política o asesora de los órganos creadores del Derecho;
(6) participar en el proceso de planificación, informando sobre los marcos
legales existentes o proponiendo las medidas legales necesarias para poner en
práctica lo decidido; y
(7) aplicar el Derecho, como funcionario público o privado.
Con relación al tema de nuestro interés "atención de casos de maltrato a niños,
niñas y adolescentes", podemos encontrar que al menos cuatro de los roles se
relacionan: abogar, negociar, aconsejar y aplicar el derecho.
Abogar, que incluye la defensa de los niños víctimas de maltrato y abuso
sexual, y lo que debería considerarse la intervención profesional para lograr
que cese la violación al derecho y la restitución del derecho afectado, que en
algunos casos comprendería la búsqueda de sanción a los responsables del
maltrato o la participación de estos en programas de rehabilitación.
El desarrollar capacidades de mediación y negociación, que en algunos
casos pueden ayudar a dar solución a los casos que se presenten de manera
más rápida y efectiva, incluso considerando en los casos leves, la toma de
medidas sobre los mismos, o de aspectos relacionados, como los alimentos o
la tenencia, sin necesidad de llegar a un proceso judicial.
Aconsejar, incluye la determinación de las opciones más indicadas para cada
caso, con el objetivo de lograr la vigencia de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes maltratados.
En el caso de la aplicación del derecho es un entrenamiento dirigido
especialmente a aquellos jueces, funcionarios judiciales y funcionarios públicos
encargados de dar respuestas, como autoridades públicas, a los casos de
maltrato y abuso sexual que llegue a su conocimiento.
Con estos antecedentes, bajo nuestro criterio, se deberían aplicar las
siguientes estrategias con el fin de capacitar a los abogados que deberán
afrontar la defensa en casos de maltrato y abuso infantil.
ESTRATEGIAS PARA LA PREPARACIÓN DE UN ABOGADO EN
CASOS DE MALTRATO Y ABUSO INFANTIL.
Hemos considerado que se deberían aplicar las siguientes estrategias para que
los Abogados puedan desenvolverse correctamente en caso de maltrato y
abuso infantil, mismas que ponemos a consideración:
1) Establecer una materia especializada referida a los derechos de la infancia y
a los instrumentos operativos que surgen de ésta. Es decir preparar un
curriculum de una materia completa respecto al tema, en la cual se inserte
como uno de sus contenidos las herramientas, conocimientos, destrezas y
habilidades para que los estudiantes se encuentren preparados para atender
casos de maltrato a niños, niñas y adolescentes;
2) Preparar una programación específica de carácter flexible, exclusivamente
sobre el tema maltrato, que pueda ser incluida en el programa de las materias
que ya se vienen dictando en las facultades de derecho del país, tratando de
asegurar de que esta pueda ser adoptada por cada profesor responsable de las
mismas;
3) Diseñar una propuesta que aborde de manera exclusiva todos los aspectos
legales del tema maltrato infantil, asegurando que este tema sea visto de
manera integral, y por lo tanto brindando todas las herramientas,
conocimientos, destrezas y habilidades para que los estudiantes se encuentren
preparados para atender casos de maltrato a niños, niñas y adolescentes ; y,
4) Organizar cursos, seminarios o talleres de especialización, en los cuales,
estos conocimientos se impartan a aquellos estudiantes interesados en el tema
o a los que tengan un perfil vinculado a la atención de casos o al servicio
público, sea como jueces, funcionarios judiciales, defensores públicos.
Por lo dicho en relación a los objetivos, por el alcance de la consultoría y por la
poca o ninguna información que se dispone sobre los objetivos, programas y
planes de estudio de las facultades de derecho del país parecería obvio que
nos centraremos en la segunda opción. Sin embargo, la complejidad del tema y
la necesidad de dotarle de unidad al tratamiento que del profesional del
derecho a los niños víctimas del maltrato nos obliga a que presentemos
avances en las cuatro opciones, con una profundización en la tercera ( la
propuesta en relación al punto 3 puede servir de base para trabajar en
seminarios, cursos y talleres especializados ).
Esta opción se justifica en términos de calidad, ya que lo contrario podría
provocar que el profesional del derecho trabaje con enfoques parciales, lo que
tendría un enorme impacto en la calidad de la atención, en temas de la
complejidad del maltrato infantil, ya que no existiría en la opción segunda
ningún momento en que se trabaje de una manera integrada. En la primera
opción se corre el riesgo, que por la diversidad de temas a ser tratados, no
exista el tiempo para brindarle un tratamiento completo al tema.
Un elemento importante que surge de este acercamiento al tema, es la
necesidad de que se realice a nivel nacional una evaluación de la forma,
enfoque y contenidos que se vienen dando en las facultades de derecho al
tema de la infancia, especialmente si consideramos que la aprobación de la
Convención sobre los Derechos del Niño, modificó de manera radical la
consideración jurídica de la infancia, y todo hace prever que esto no ha sido
trasmitido de manera suficiente a los docentes universitarios del país.
Pese a los problemas descritos anteriormente sobre la diversidad existente en
la enseñanza del derecho, Cuneo identifica algunos de los hábitos, destrezas,
aptitudes, habilidades o criterios generales, que de manera más relevante
forman parte de la formación jurídica, obviamente estos tiene una íntima e
importante relación con la generación de una formación para una adecuada
atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas del maltrato:
* Capacidad para identificar los hechos relevantes de la situación jurídica de
que se trata. Es la aptitud que permite separar lo esencial y no esencial, en un
caso, en función de elaborar una respuesta jurídica para el mismo.
* Aptitud para ubicar las fuentes normativas aplicables a una situación jurídica
específica. Se trata de la capacidad para encontrar, dentro del conjunto de las
fuentes, aquella o aquellas que pueden ser relevantes para la solución del
caso.
* Destreza para descubrir y elaborar las diversas soluciones posibles para el
caso, que surgen de la interacción entre hechos relevantes y las normas de
eventual aplicación. Se trata de la capacidad para analizar y evaluar, conforme
a criterios normativos, los hechos del caso, encuadrándolos en la o las
soluciones que ofrece el sistema.
* Hábito y aptitud para evaluar soluciones respecto de situaciones reales o
hipotéticas, generales o particulares, a la luz de los valores o fines del Derecho
que compiten por su solución. Supone el ejercicio de la estimativa, en cuanto
ella permite optar entre soluciones mejores a la luz de la seguridad jurídica, la
justicia y el bien común.
Capacidad para poner en práctica lo resuelto mediante la realización de las
actividades necesarias para ello. Se trata de la adquisición de las técnicas y
procedimientos prácticos que permiten dar vida a la solución: redacción,
presentación, escrituración, alegación, etc.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Una vez identificadas las grandes áreas en las que nuestro tema se podría
insertar, quisiéramos concluir con ciertas conclusiones y recomendaciones:
1. Reconocer a la niñez y adolescencia como sujetos de derechos, y por lo
tanto como el derecho puede proveer de soluciones para cada caso,
respetando su condición de su sujeto de derechos y favoreciendo la restitución
del derecho violado;
2. Identificar el maltrato infantil como una forma de violación a los derechos de
la infancia, en especial del derecho a la integridad personal, a no ser víctimas
de tratos crueles, inhumanos y degradantes y al desarrollo pleno de su
personalidad.
3. Identificar las herramientas que provee el derecho para dar atención a los
casos de maltrato, evaluando las ventajas o desventajas de la aplicación de
estas en cada caso.
4. Describir y entender los distintos órganos del mundo jurídico que pueden
apoyar a la atención de los niños víctimas de maltrato.
5. Identificar los hechos, actitudes y comportamientos violatorios a los derechos
de los niños, especialmente aquellos hechos maltratantes que requieren de una
intervención.
6. Asegurar una atención profesional respetuosa de los niños, niñas y
adolescentes y sus derechos.
7. Brindar asesoría profesional adecuada a los casos de maltrato infantil que
sean puestos en su conocimiento.
8. Reconocer el trabajo multidisciplinario como una herramienta válida para la
atención de casos.
9. Desarrollar destrezas para entrevistar a niños, niñas y adolescentes víctimas
de maltrato, a maltratantes, a familiares y testigos.
10. Comprender y manejar algunas herramientas para realizar mediación y
negociación.
BIBLIOGRAFÍA:
Maltrato Infantil (una propuesta de intervención).- Graciela Tonon.
La intervención ante el maltrato infantil (una revisión del sistema de
protección).- Javier Martin Hernández.
Estadísticas sobre el abuso infantil:
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/el-44-de-los-menores-
de-5-a-17-anos-esta-expuesto-a-castigos-violentos
Los datos de abuso contra menores en Ecuador alarman pero son solo
la punta del iceberg:
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/los-datos-de-abuso-contra-
menores-en-ecuador-alarman-pero-son-solo-la-punta-del-
iceberg/20000013-3284485#
También podría gustarte
- El Modelo BiopsicosocialDocumento5 páginasEl Modelo BiopsicosocialGisela Verónica Medina100% (1)
- La Luz El Cáncer y Fritz Albert PoppDocumento10 páginasLa Luz El Cáncer y Fritz Albert Poppeva100% (3)
- Registro de Asistencia Pevoex HocDocumento2 páginasRegistro de Asistencia Pevoex HocVictor Ivan Paredes HuamanAún no hay calificaciones
- La Magia de La Sonrisa y La RisaDocumento2 páginasLa Magia de La Sonrisa y La RisaROSA LOPEZ ROJASAún no hay calificaciones
- Estrategias Conducta y Rendimiento Escolar Tdah - Orjales PDFDocumento14 páginasEstrategias Conducta y Rendimiento Escolar Tdah - Orjales PDFNinna SharimAún no hay calificaciones
- Anorexia y Test GraficosDocumento44 páginasAnorexia y Test GraficosMoonnii GonzálezAún no hay calificaciones
- Aquí Ocurren MilagrosDocumento5 páginasAquí Ocurren MilagrosEDUARDO OTALVAROAún no hay calificaciones
- 01 Pts Intalaciones ProvicionalesDocumento63 páginas01 Pts Intalaciones ProvicionalesJhonny Adolfo Fersaca Garces100% (1)
- Estatutos Fundacion Mapfre 2016 - tcm1069 209252Documento17 páginasEstatutos Fundacion Mapfre 2016 - tcm1069 209252Javier SilvaAún no hay calificaciones
- Lepto Spiros IsDocumento10 páginasLepto Spiros Isarianaa19cAún no hay calificaciones
- Snp-Sst-Pol-01 Politica de Seguridad y Salud en El Trabajo - Firmada PDFDocumento1 páginaSnp-Sst-Pol-01 Politica de Seguridad y Salud en El Trabajo - Firmada PDFAlan Dany Urcuhuaranga HuamánAún no hay calificaciones
- Formato de Sugerido ItalcolDocumento2 páginasFormato de Sugerido Italcolleidy sarmiento parraAún no hay calificaciones
- Presentación 1Documento1 páginaPresentación 1Guillermo IglesiasAún no hay calificaciones
- Mitos de La DiabetesDocumento1 páginaMitos de La DiabetesIgnacio ManuelAún no hay calificaciones
- Silabo Ciencia de Alos AlimentosDocumento6 páginasSilabo Ciencia de Alos Alimentosgiovanny revillaAún no hay calificaciones
- Artritis Reumatoidea TempranaDocumento33 páginasArtritis Reumatoidea TempranaJuan DavidAún no hay calificaciones
- Anàlisis de Juego y GuionesDocumento5 páginasAnàlisis de Juego y GuionesLeslie Carbajal RamirezAún no hay calificaciones
- Informe de Costeo de Servicios de Salud Ga4 210601027 Aa2 Ev01Documento7 páginasInforme de Costeo de Servicios de Salud Ga4 210601027 Aa2 Ev01Aida BallenAún no hay calificaciones
- Pruebas Supraliminares 2012Documento54 páginasPruebas Supraliminares 2012Manuel Alejandro González TapiaAún no hay calificaciones
- Cliica San Rafael Megacentro PDFDocumento25 páginasCliica San Rafael Megacentro PDFmilenaAún no hay calificaciones
- Universidad Nacional de TrujilloDocumento30 páginasUniversidad Nacional de TrujilloRonald Enrique Rodas HernandezAún no hay calificaciones
- Guía Metodológica Elaboración de GPC Con Evaluación Económica en El Sist Seguridad Social y Salud-Versión Final Completa IETS PDFDocumento312 páginasGuía Metodológica Elaboración de GPC Con Evaluación Económica en El Sist Seguridad Social y Salud-Versión Final Completa IETS PDFDuglas Camilo Cediel RuizAún no hay calificaciones
- Sst-Pla-003 Plan EmergenciaDocumento16 páginasSst-Pla-003 Plan EmergenciaFili ChafloqueAún no hay calificaciones
- Capitulo 5.en - EsDocumento6 páginasCapitulo 5.en - EsDiego Andres Hincapie HerreraAún no hay calificaciones
- 50 Recetas Vegetarianas - Las Me - Noemi CervantesDocumento136 páginas50 Recetas Vegetarianas - Las Me - Noemi Cervantestxirriv100% (3)
- Revista Veritas - Octubre 2021-1Documento18 páginasRevista Veritas - Octubre 2021-1Karen MenaAún no hay calificaciones
- Brochurt EC CGSIDocumento11 páginasBrochurt EC CGSIEdwin Wilfredo Cavero DiazAún no hay calificaciones
- Hoja de Producto Proteina PDFDocumento4 páginasHoja de Producto Proteina PDFRTAún no hay calificaciones
- Evacuacion HospitalDocumento9 páginasEvacuacion HospitalAnonymous t1wM4IhkAún no hay calificaciones
- DisincroniaDocumento5 páginasDisincroniaAna LuqueAún no hay calificaciones