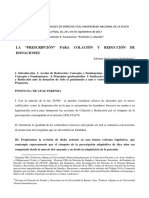Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
05 Lec 26 - Diversidad en La Jurisprudencia y Principio de Igualdad PDF
05 Lec 26 - Diversidad en La Jurisprudencia y Principio de Igualdad PDF
Cargado por
richard aguiriano0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
18 vistas29 páginasTítulo original
05 Lec 26 - Diversidad en la jurisprudencia y principio de igualdad.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
18 vistas29 páginas05 Lec 26 - Diversidad en La Jurisprudencia y Principio de Igualdad PDF
05 Lec 26 - Diversidad en La Jurisprudencia y Principio de Igualdad PDF
Cargado por
richard aguirianoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 29
DIVERSIDAD EN LA JURISPRUDENCIA
Y PRINCIPIO DE IGUALDAD*
Apotro Getsi Bioart
Sumanto: I) El principlo de igualdad.en el proceso, - 11) Igualdad en
Ja definicién del proceso. - 1U) Finalidad y conclusion del proceso.
- IV) Justicia, certidumbre ¢ igualdad. - V) El “escdndalo” en la
variacién jurisprudencial, - Vi) Variabitidad de soluciones y “cam-
bio” en el derecho. - VID) Uniformidad de soluciones y unificacién
de Tribunal. - VIII) La tensidn entre igualdad y cambio: Conclu-
stones.
1. EL PRINCIPIO DE 1GUALDAD EN EL PROCESO
1, Aleance del principio de igualdad.
La Constitucién establece que “todas las personas son
iguales ante Ja ley, no reconociéndose otra distincién entre ellas,
sino la de los talentos o las virtudes” (a. 18),
Este principio tiene dos aspectos bien sefialados: el de la
igualdad y el de la desigualdad que Ia ley reconoce. Lo primero
eg lo esencial, la ‘igualdad de tas personas en cuanto tales y la
preferencia a dar a esta calidad humana sobre todas las diver-
sidades relativamente accidentales desde el punto de vista (lo
cual puede parecer extraiio, pero es en realidad indispensable)
metafisico que es el que, en rigor, adopta la norma constitu-
cional,
* Comunicacién al VIv Congreso Nacional de Derecho Procesal (Men-
doza, octubre 1972).
H
Esto es lo que importa fundamentalmente en ec] plano so-
cial; para la sociedad, la ley no debe hacer “acepcién de per-
sonas” por razones gue se reputan no-csenciales para el er
humano, considerado en si mismo y en su relacién con los
demas en el ambito de la sociedad. Desde este punto de vista la
“Declaracién Universal de Derechos Humanos”, excluye la di-
versidad de razas, de religién, de sexo, etc., como elemento de
diferenciacién entre los hombres (arts. 1 y 2) +.
Pero al propio tiempo, ia Constitucién admite la posibilidad
de desigualdades en el trato, que generalmente se resumen
diciendo que corresponde “trato igual a los iguales y desigual a
quienes no lo son” 2,
Tal vez seria mejor decir que las diferencias o diversidades
que importan, no son las que corresponden en si (en lo que
son, piensan y creen) a las personas, sino las que se dan en
Ia relacién social, en lo que la sociedad estima que importa en
dicho plano. Seguin la Constitucién !o que puede tomarse en
cuenta es: la diversidad de: a) “talentos”, aptitudes, condicio-
nes, naturalmente ejercidas, realizadas, exteriorizadas; b) “vir-
tudes”, condiciones éticas positivas, igualmente traducidas en
la préctica social (“buenas costumbres” practicadas social-
mente).
En resumen: igualdad en el trato a las personas en cuanto
tales; diferencia sélo por el ejercicio (desigual) de sus aptitu-
des o de sus modalidades éticas positivas.
2. El Juez y ta igualdad en el proceso.
Cuando del proceso se trata, el problema de la igualdad
de las personas ante la ley, hasta podria decirse que abarca
incluso al juez, en cuanto, en todo lo procesal “de re sua agitur’
segin la antigua ensefianza y, por ende, no corresponderia man-
tenerlo como simple espectador, puesto que cl proceso implica
el desenvolvimiento del ejercicio de su propio poder y e] con-
dicionamiento de sus decisiones. No seria adecuado impedir la
1 Sobre estos problemas, v. GELSI, “Ideas en forno a la justicia”,
publicarse en “Revista de Derecho Procesal ibero-americana” (Ma-
rid).
2 JUAN LLAMBIAS DE AZEVEDO, “Apuntes sobre la Justicia’, v.
taq. A, Molina, ed. 0.T. Medina, Montevideo 1942, p, 108-113.
4
actuacion del juez: el principio dispositivo absoluto contrade-
ciria, en alguna medida, al principio de igualdad de Jas per-
sonas ante la ley.
Y si bien es cierto que la Constitucién se refiere a “perso-
nas” y parece aludir, segiin su origen histérico, a los sujetos
individualmente considerados, no lo es menos que el Tribunal
funciona en base a una o mAs personas (agentes) y que desde
el punto de vista de éstos y de las actividades que han de rea-
lizar en e] proceso, el problema también puede replantearse en
términos de igualdad $,
3. dguatdad de ias partes en et proceso.
Pero no cabe duda de que el principio fundamentalmente
se refiere, se “transfiere” en la igualdad de las partes en el
proceso, Porque el proceso se hace —en concreto— “para” ellas;
porque ambas requieren de 1a autoridad estatal (el Tribunal)
que les otorgue lo gue exigen; porque existe una necesaria rela-
cién, socialmente hablando, entre los limites del poder (auto-
ridad) y los de la libertad.
“Tgualdad de oportunidades procesales” para quienes in-
tervienen en él proceso, para que se realice adecuadamente ta
vision dialéctica 0 “bi-focal” del contenido del proceso para
el juez+.
Naturalmente que la reglamentacién debe tomar en cuenta
la posible diversa situacién de las partes, no menos que 1a
propia existencia de amhas.
Asi (en cuanto a esto ultimo) la intervencién de las dos
partes en la audiencia obliga a dar Ja palabra a alguna de
ellas en primer término; pero en el proceso escrito podria
establecerse que los escritos de conclusion se presenten de
manera paralela-y no sucesiya y dialéctica,
Si la situacién es diferente (actor - demandado; ejecutante
9 Corresponde al Juee “e) deber de realizar (pero aiiade): ya tegal
mente requerido para ello, ya de oficio, cuando Ja ley asi Jo impone,
todo lo necesario para colocarse en situacién de resolver”, dice
CHIOVENDA (“Institucién de D. Procesal Ciolt”, trad. E. GOMEZ
ORBANEJA, Madrid 1940, T., p. 63).
4 v, GELSI, “La enseflanra de D. Procesal", sobreliro de “Revista de
la Facultad de Derecho de México”, México 1970 (XX, enero - junio,
né 77-78), p. 498, nv 8.
36
- ejecutado; acreedor - concnrsado; etc.) las soluciones pueden
ser diversas, pero serd indispensable que nunca desaparezca la
posibilidad de defenderse y sera menester hacer el mfiximo
esfuerzo para que la iguaidad se mantenga en la mayor latitud
Posible (v. gri: intervencién del sindico que iguala, en cierto
modo, a acreedor y cohcursado) °°,
4. Iguatdad en proceso contencioss 6 veluntario,
Todo esto réferido al proceso contencioso, pero con posible
aplicacién al voluntario cuando éste supohe una pluralidad de
gestores o interesados: e] hecho de que no se encuentren en
colisién (“programada”) no debe hacer olvidar aue son per-
sonas diferentes y que, por tanto, deben ser oidas por igual,
deben tener similares (iguales en rigor, por cuanto no hay
diferencia entre ellas) oportunidades para actuar en el pro-
eso.
5. Igualdad de todos los que actian en el proceso.
Algo semejante cabe decir de la actuacién de otras per-
sonas en el proceso. No sdlo de terceros en el sentido propio
de la acepcién, sino también de todos los que deben actuar en
el mismo, ya se trate de testigos, peritos, etc., en cuanto son
personas, cuyos derechos deben protegerse en el proceso, sin
perjuicio de que éste puede ir dirigido a otras finalidades (la
proteccién de otros derechos). En ningtin caso puede admitirse
que por tratarse de “autores de medias de prueba” sean trata-
& y. en J, Feo. LINARES, “El debido proceso como garantia innami-
nada en la Constituciin Argentina’, B, Aires 1944, p. 36-38, la
discusién sobre si “debido proceso” y “garantia de igualdad” ‘son
Ja misma o diferente garantia, Eu el sentido sustantivo, el A, re-
euerda que “GALLAND sosticne que la garautia de] debido proceso
tiende a asegurar 1a antigua forma de Ja igualdad... (en el sentido
de que) “todos los hombres son iguales ante Ja ley” (p. 37), En el
sentido procesal, puede hablarse de que “cl debido proceso”, abarca
Ja aplicacion del principio de la ignaldad, ademds de otros princi-
plos, vale decir que lo abarcara pero no to confunde con él (cfr.
ob, cit. nota 6).
vy. GELSI, “Proceso y garantla de derechos hamanos", sep. “Rovista
de D. Procesal iberoamericana” (Madrid, 1971, n° I) en ek que se
distingue al proceso: a) como garantia de d. h. (ap. 1) y IV);
‘b) como occasion de garantia (ap. HI) y TV), a le que nos referimos
aqui, Sobre el principio de la iguatdad, p, 35-46.
36
dos como “medios” en el proceso: el principio de igualdad de
jas personas ante le ley tiene su plena aplicacién aqui’,
Il. IGUALDAD EN LA DEFINICION DEL PROCESO
6. Igualdad en el proceso y con referencia a su objeto.
Si la proteccién igual de las partes en e} proceso resulta
esencial, atento a} séntide instrumental de éste, aquélla deberia
trascender igualmente en su definicién, a la cual todo va orien-
tado o inclinado, para lo cual todo se hace en el proceso *, sin
perjuicio de que las partes a veces le sustraigan, en definitiva,
Ja solucién reclamada.
La reglamentacién misma de] proceso, tanto en lo organi-
zativo como en lo procedimental *, procura obtener 1a total im-
parcialidad del juez (fuera del conflicio, no comprometido en
el mismo) y sus adecuadas posibilidades de conocer lo que
ocurrié antes del proceso y de saber (y aplicar), el derecho per-
tinente. ‘
7. Juez del proceso y juez del juego.
Una de las diferencias entre el juez del proceso y el juez del
juego radica en que éste se realiza para que alguien venza
(no importa cual) y por lo que hace en el desarrollo mismo del
7 v. Sentencia qué roza este principio y nota de ENRIQUE VESCOVI
“Inadmisibitidad de le prueba ilegitimamente obtenida”, en “Revista
Argentina de Derecho Procesal”, 1908, n* 4, p. 63-77; especialmente
p. 67 y 72; a ese caso se refiere GELSI cn "5? Congreso Internacio-
nal de D, Procesal. Intervenctones orales de los délegados de Uru-
guay”, en “La Justicia Uruguaya”, tomo 65, Doctrina, p. 10.
“Por exigencias de la paz social, el orden juridico interviene pri-
mero reglamentando [a aetuacién forzosa de las pretensiones: si
surge una contrdversia, obliga a las partcs a plantear!a a un tercero;
y, siempre por exigencia de la paz social, quiere que el acto de
resolver Ja contraversia o, al menos, luego, el acto de juzgar se
cumpla una sola vez. La “res judicata” no es sino la “res de qua
agitue® después que se juzgé que se debe o que uo se debe”. CHIO-
VENDA, “Sulla cosa giudicata” (en “Saggi di 1), Processuale Civile”,
ed. 1930, II, p. 401),
v. GELSI, “Proceso y garantta...”, cit. p. 43 y sigs, ap. TIE), B)
y ©), y GELSI en “5¢ Congreso Internacional de D. Procesal, Inter-
venctones Oratea de los Délegados de Urugnay”, cit. p. 9 y 10.
oe
©
a7
juego; el juez se limita a vigilar las reglas de su funciona:
miento y a decir, al culminar, quién gand.
En tanto que en el proceso: a) el juez participa, es, tam-
bién, “sujeto principal” del mismo, no vigilante de lo que ocu-
tre; b) a él corresponde determinar su definicién, no exclusi-
vamente por Jo que actuaron durante su tramitacién las partes:
€l también participé del proceso y ademas el orden juridico.
en toda su complejidad, le pre-existe.
Cuando se encara la igualdad en el proceso, debe tomarse
en cuenta en relacién a lo que se pretende del mismo y para
lograrlo; c) no es sélo otorgar esa iguaidad para que haya
“fair play” como en el deporte (asi: cambiar el “lado del sol”
en una y otra de las etapas del juego), sino porque el sistema
de las partes contrapuestas que establece e] proceso contencioso.
es un medio reputado eficaz para evocar los hechos que im-
portan al mismo”,
8. Igualdad en ia decision del proceso.
Las partes pretenden, por ende, que haya igualdad entre
las mismas también (ante todo) cuando se resuelve la cuestion
disputada.
La igualdad no puede consistir en dar a cada parte lo mis-
mo, por cuanto en el proceso contencioso el dar a una de las
partes se realiza en perjuicio de la otra: cada una pretende
obtener la imposicién a Ia olra del sacrificio de su interés en
beneficio propio.
No se da, pues (programaticamente), en Ja solucién, sino
en la consideracion previa, tratamiento igualitario para resol-
ver en justicia. No ha de intervenir ningain elemento ajeno a
Ja cuestién misma, que es un problema de derecho, para con-
currir a su resolucién, prescindiendo, pues, de a quién se aplica
ésta.
En otros términos, el proceso iguala (debe igualar) a los
desiguales desde el punto de vista social, econdmico, cultural,
de poder, ete., en cuanto litigantes; la preeminencia exterior,
10 ¥. GELSI, “Algunas proposiciones sobre ética y ejercicio profesio-
nal”, sobretiro de “Revista de la Facultad de Derecho de México”,
(enero, junio 1971), (XXE, n° 81-82), p, 282-83,
38
desaparece en el proceso mismo, son iguales en el exigir
(pretensién) y en sus posibilidades de obtener satisfaccién a
sus requerimientos, con prescindencia de quiénes son fuera del
proceso.
Igualdad en el proceso, también a los efectos de obtener
compensacién o solucién (impuesta) de la cuestién propuesta a
Ja decisién del juez.
9. La Declaracién Universal de Derechos Humanos y ta
igualdad.
Asi resulta de la “Declaracién Universal de derechos hu-
manos”, que después de establecer que “todos son iguales ante
Ja ley y tienen, sin distincién, derecho a igual proteccién de la
ley", aiiade:
“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena
igualdad (i. e.: igualdad en el proceso; de inmediato se aclara
cl verdadero alcance de 1a igualdad procesal), a ser oida publi-
camente y con justicia, por un Tribunal independiente e impar-
cial, para la determinacion de sus derechos y obligaciones o
para el examen de cualquier acusacién contra ella en materia
penal” #35,
Vale decir que junte a las garantias de igualdad procesat
11 JUAN LLAMBIAS DE AZEVEDO sefiela que para Platén “Lo justo
es una igualdad (Leyes 757, c.)". Hay dos especies de igualdad: “la
dimensida, peso y mimero” y la que realmente debe establecerse,
vale decir, Ja que consiste en “atribuir al mas grande mis y al
més pequefio menos, dando a cada uno cn proporcién a su natura-
eza, a mayores valores en virtud y educacién, mayores bienes y
viceversa”. (“Ef pensamiento del Derecho g del Estado en la anti-
giiedad, Desde Homero hasta Platén”, ed. V. Abeledo. Buenos Aires,
1956, p. 380).
12 “Declaracién Universal de Derechos Humanos”, de 10-12-1948, arts.
7 (ler. parrafo)- y 10.
18 La “Declaracién Universal de D, H.” distingue: a) El proceso como
ocasién de garantia (art. 10 y 8).
b) El proceso como garantfa de los derechos (espeeifico y funda-
mental): b’, en general (a. 10); b”, en materia penal (a. f1, inc. 1)3
b’”, en relacién a la proleccién de los derechos humanos fundamen.
tales (a. 8).
En relacién a Jas garantias aludidas en €] proceso mismo se refieren
a: 1, publicidad (a. 11 y 10); 2. garantias de defensa (a. 11 ine.
ten materia penal; “anditur” a. 10); 3. igualdad en el proceso
(a. 10); 4. Tribunal independiente e imparcial (a, 10: en materia
penal); 5. efectividad del recurso, en la proteccién de los “dere-
chos fundamentales” (a, 8).
39
o en ek proceso, se aiiade que el Tribunal debe actuar “con
Justicia”, 0 sea que debe pronunciarse segun, en virtud, por
Tazones de justicia exclusivamente, con la finalidad de que
“se determine” su situacién juridica,
La igualdad resulta aqui, precisamente, de una adecuada
consideracién del caso con pena “fungibilidad” entre les partes,
desde el unico punto de vista del orden juridico pre-establecido.
Ill. FINALIDAD Y CONCLUSION DEL PROCESO
10. Finalidad y conclusién del proceso.
El proceso se realiza para que “se haga justicia”, segin la
expresiva formula popular, para que se establezca, se realice la
justicia en el caso concreto, Una determinacién segura y efectiva
del derecho de cada uno en las relaciones sociales (reales) en
que est4 empefiado,
La realizacién de Im justicia es siempre concrela, por
cuanto la realidad es siempre individual: la ley da el cance
para que esto ocurra, es una justicia en hipdtesis, que sera
real en In medida en que se aplique efectivamente en las rela-
ciones humanas concretas.
11. Solucién de la cuestion por las partes.
Esto ocurre o, mejor dicho, se pretende, cuando el proceso
se dirige a su terminacién normal, que es la sentencia, con-
curriendo asi el modo de resolver el litigio (0 causa o cuestién)
y el medio de terminar el proceso (como estructura sucesiva que
conduce a un fin)“; se pretende una solucién jusla, que
14 v. N. ALCALA-ZAMORA y CASTILLO, “Proce:
¥ auto-defensa”; México, ed. 1970, cap. IIT) ‘Auto-composicién”;
el A. sefiala con acierto la diferencia entre “modo de eoncluir el
proceso” y “medio para la solucién de los litigios”, a Jos que
Pertenecen los que sefalamos, sin peruicio de que existan figuras
comunes a ambos, pues la “auto-composicién, eulando es posterior
ala promocién del proceso, clausura este y decide la cuestion [iti
glosa” (p. 73).
15 COUTURE Slamaba a la sentencia, modo normal de concluir el
Juicio, en el doble sentida de “contienda legal sometida a la reso-
Iucién de los jueces” (art, 17 del C, Proc, Civ.) y de proceso juris
diecional; modos anormales son los que ulillzan las partes para
auto-composicién
consagra Jo qué él derecho (orden juridico) dispone para el caso
concreto, en e] cual (y ante ef tribunal) las partes son iguales
y no es admisible (como la propia denominacién lo indica)
que una sola de ellas determine, por si, la solucion.
Pero las partes pueden dirimir por si mismas la cuestién
plantezda, deliberada o indeliberadamente y de manera uni-
lateral o bilateral.
Si las partes optan por resolver por (y entre) si el con-
flicto que las separa, para superarlo, estan en juego la justicia
y los demas valores de la comunidad, como siempre, pero en el
eudl y el cdmo de su realizacién las partes se ponen como
decisoras soberanas, sea que el resultado concuerde o no con
su verdadera situacién juridica y su actuacién en el proceso.
La “soberania” de las partes es no sdlo sobre el problema
de fondo que las divide, sino incluso en cuanto a 1o realizado
procesalmente.
Puede decirse que en ese momento el proceso, como tal,
desaparece; pensamos no en el allanamiento o reconocimiento
(que se integra en aqué!); ni en la desercién, en la medida ep
que ls omisién procesat pueda influir en la solucién del con-
flicto, sino en la deliberada solucién que, unilateral (desisti-
miento en algunas situaciones) o bilateralmente, aportan las
partes a la causa (conciliacién, transaceién), Las partes se “li-
beran” del proceso, a la inversa de lo que ocurre con Ja autori-
dad judicial que no es tal sino en y por el proceso; las partes
prescinden de él, como puede hacerlo, v. gr. la ley que clausura
procesos pendientes, o decreta el indulto o Ja amnistia (y, en
vonsecuencia, Ja clausura de los procesos penales respectivos).
12. Conocimiento, ejeeucién y realizacién conereta de la
justicia.
La actuacién procesal cuando pretende obtener solucion
jurisdiccional en la causa ,qué reclama? “La determinacién
de la situacién juridica de una o mas personas, en un case con-
creto”: vale decir, que se precise, se concrete, se individualice
el orden juridico en una situacién de hecho, porque no se conoce
dirimir su conflicto de manera unilateral o bilateral, con o sin
eonclusién del proceso (“Fundamentos del Derecho Procesat Civit’,
3# ed., p. 387, 187, 207).
at
y no se uplica; o se concce y uo se aplica; o no puede estable-
corse con efectos juridicos o no puede aplicarse (proceso nece-
sarlo).
Pero la “inseguridad” de derecho que quiere resolverse,
no cs en el plano del mero conocimiento, sino en cuanto no se
Je “realiza”’, no se le Heva a aplicacién. Lo que se pretende cs
una “decisién”, una conduccién concreta para la vida de rela-
cidn entre los hombres, con caracteristicas de imposicién para
los mismos.
La diferencia entre “conocimiento” y “ejecucién” procesal
no tiene el alcance que se Je dio olrora: a) siempre hay un
minimo de conocimiento, al menos implicito; b) en el cono-
cimicnto se establece lo que ha de aplicarse (procesal o extra-
procesalmente); en Ia ejecucién se lleva (procesalmentc) a la
practica, a la realidad, lo que se determinéd previamente.
En todo caso, pues, a través del proceso y con Ja fijacién
de la sentencia y actos sucesivos de ejecucion, se procura deter-
minar y aplicar, en la realidad, la justicia legal del caso con-
creto,
Iv. JUSTICIA, CERTEZA E IGUALDAD
18. La decision del Juez.
Lo que se resuelve por el Juez recibe certeza (social) de
constituir el derecho del (en el). caso concreto y también (aun-
que ésto no es tan “seguro”) de ser aplicado legitima y efecti-
vamente por la autoridad del Estado que ejercita aquél.
La sentencia es una “decisién” *, un mandato, una disposi-
cién autoritaria, El juez es “viva vor (aunque se equivoque.
puesto que alguien tiene que decidir en definitiva y a él le ha
sido otorgada esa posibilidad, é1 es érgano de la sociedad para
establecerlo) ef gladium (para imponerse aunque sea resistida,
irresistiblemente, pues) juris”.
14, Investigacion de la justicia y certeza.
De ahi que en Ja sentencia —el acto del Tribunal que
16 v. en GELSI, “Ideas en torneo a ta justicia’, n° 37-38, indicaciones
sobre Ja decisién y el juicio.
a2
resuelve la causa—, justicia “legal” (la que ha sido consagrada
por el derecho positive) y certeza de la misma, deben coincidir
como aspectos diferentes, diversas caras o fases de] acto de la
sentencia, aunque correspondan a valores (o fines} diversos
que procure el orden juridico,
En Ja medida de Ia “realidad” de la sentencia no puede
sino ser cierta la definicién y aplicacién del derecho, en el sen-
tido de definida, individualizada, precisada (cual es Ia solu-
cién adoptada).
Esto es ain mas claro si se tiene presente lo dicho acerca
de la naturaleza de la sentencia como acto de autoridad; no
es lo intelectual (ei saber) lo que importa, sino el cauce de
conducta impuesto, determinado; es indispensable determinarlo,
porque se trata de aplicario, de Ievarlo a la realidad ¢“nece-
sariamente”).
La “tensidn” no es entre justicia y certeza, sino, en la bis-
queda de la primera (que debe ser cierta, asegurada) el fijar
un término a la misma, no hacerla indefinida". Sea definitiva
© provisoriamente la sentencia (presuntamente) justa, es, al
propio tiempo, sentencia determinada, “res judicata” segura y
asegurada para y en su aplicacién.
La justicia “procesal”, como toda justicia humana, es inse-
gura en su proposicién y en su aplicacién, pero debe asegurarse,
determinarse, para que pueda actuarse (realizarse) en la socic-
dad; tal determinacién corresponde, en principio, a la autoti-
dad del Estado en ek proceso {el Tribunal).
15. Certeza e igualdad: diversas precisiones.
Desde el punto de vista de la certeza del derecho cl prin-
cipio de la igualdad se consagra en el proceso, en la medida en
17 “Es un lugar comin en la literatura procesal, la cnerme importan-
cia que reviste la oportunidad de la justicia, sm pronta aplicacién
en los casos coneretos.,, lo mismo que el tremendo perjuicio que
Jas personas... y la sociedad misma sufren cuando los procesos
se convierten en actuaciones inacabables, excesivamente prolonga-
das”, (HERNANDO DEVIS ECHANDIA y HERNANDO MORALES
MOLINA, “El problema de Ja lentitud de los procesos y su solucién”,
wn? 1; en “Estudios de Derecho”, Organo de la Facultad de Derecho
y GC. Politicas do Ja Universidad de Antioquia, afio 31, 28 época,
setiembre 1970, vol. 89, ne 78, p. 257 y sigs.).
43
que se realiza aquélla del mismo modo, para cada parte y para
todas en conjunio.
Alguna institucién insospechada, podria también encararse
desde este punto de vista, como, por ej., el litis-consorcio nece-
sario; las facultades concedidas al juez para disponer la inte-
gracién subjetiva del proceso; la acumulacién de procesos; ja
excepcién de litis-pendencia; etc. Asegurar el “mismo derecho”,
o la misma solucién de la cuestion juridica planteada, para
todos y cada uno de Jos involucrados en aquélla.
16. Iguaidad decisoria, segiin los limites de la cuestion.
Si consideramos al principio de la igualdad en cuanto a
la justicia —-solucién justa de la cuestién procesal—, Ja igual-
dad no significa (como se indicé “supra”) dar ia misma solu-
cion a cada parte. Sino trato (procesal) igual y solucién que
corresponda a cada uno, que podra ser igual sdlo si ésto cra lo
pertinente y apropiado al caso (v. gr.: declarar la nulidad de
lo actuado; hacer lugar ala demanda y 4 la reconvencidn; ete.).
La igualdad —en Ja decisién de cada proceso— aparece
(formalmente) en el contenido de aquélla, en cuanto las mis-
mas Teglas sean aplicadas de Ja misma manera o los mismos
hechos determinados de igual forma, para dar lugar a ta deci-
sion; ésta podra ser igual, si sus fundamentos (incluida la posi-
cién subjetiva de las partes) son los mismos. La tradicional
expresion del “suum cuique tribuere” indica que, en cuanto al
contenido decisorio, pues, la igualdad se verificara en Ja me-
dida en que “lo propio” de cada uno sea igual at de los res-
tantes,
En lo demas, la igualdad decisoria es de orden basicamente
formal: la decision no debe hacer acepcién de personas, debe
considerarlas como tales y en relacién a la “quaestio disputata”,
prescindiendo de las peculiaridades ajenas a aquélla.
V. VARIACION JURISPRUDENCIAL Y ESCANDALO
SOCIAL
17. Variacién en el tiempo y en el espacio,
La variacién de la jurisprudencia asume dos formas con
sentidos claramente diferenciados.
4a
a) Por una parte, las variaciones sitcesivas en el tiempo,
por razones de ¢poca (preocupaciones dominantes), por influen-
cia de doctrina, por elaboracién progresiva de los. mismos Tri-
bunales. Aqui se. comprende que también en los Tribunales se
produce el fenédmeno del cambio juridico, que refleja el cambio
social e, incluso, lo promueve. No puede decirse que este cam-
bio escandalice a la sociedad, dado que ella misma cambia y
el cambio juridico (y especificamente jurisprudencial) no cs
—desde cierto punto de vista— sino una de sus manifesta-
ciones
b) Hay otras variaciones que aluden a la coordenada
espacial: las soluciones dispares que se dan en diferentes pai-
ses, especialmente cuando les mismos son vecinos o de similar
contextura histérica. Aqui el problema aludido se situa en. el
plano del D. Comparado y puede tener alcance estimulante,
en enanto a provocar modificaciones que mejoren el Derecho
Positive a instancias del modelo de otros Estados,
18. Variacidn del misme Tribunal.
Donde el escandalo sobreviene es en jas variaciones de la
jurisprudencia en un mismo Tribunal para el mismo problema
en casos diversos: contradiccién en el pensamiento de éste
frente a personas distintas; trato desigual de éstas por el
mismo érgano,
Puede deberse, a veces, a la distinta integracién del érgano;
otras, a modificaciones de interpretacién de los mismos agen-
tes. Si psicolégicamente ambas son comprensibles y hasta cierto
punto plausibles, uo hay duda de que sociolégicamente hay
un rechazo provocado por Ie coincidencia en el problema plan-
teado, en el Tribunal que debe resolverlo y en la época en que
las decisiones se pronuncien, por una parte, y por otra, la
diversidad de soluciones entre las mismas”,
18 Los ejemplos en cada pais son innumerables. V, COUTURE, “Doc-
trina y jurispradencia antertores en materia de liquidacién de sen-
tencta con condena genérica en dafios g perjuictos” (en “La Revista
de Derecho, Jurisprudencia y Administracién”, Rev. D.J.A., 2%
Spoca, t. 35, p. 90.
19 V, un caso particularmente importante, por tratarse de las garan-
tias del dcbido proceso, referente a una ley de desalojos que no
permitia,al mal pagador excepcionarse si previamente no pagaba
el alquiler intimado, en Rev. D.J.A., 1. 63, p. 152-169, cam senten-
45
El problema ve agudizado, naturalmente, por el hecho
de tratarse del affsmo Tribunal: no se piensa tanto en la posi-
tificacién de errores antecedentes cuanto en la,
de mandatos para iguales situaciones, demostrando
asi cémo, incluso popularmente, el tema ro se dirige hacia In
contradiccién intelectual sino hacia le oposicién en las solu-
ciones dadas para la conducta de las partes, en situaciones (que
se creen) idénticas,
19. Variacién en diferentes Tribunales, coincidentes en
tiempo y espacio.
Ratificando ésto, ocurre un rechazo a nivel de “justicia-
bles” también cuando Ja disparidad se plantea entre decisio-
nes de érganos diversos, siempre que concurran tas otras dos
identidades, en el tiempo y en la cuestién a resolver, revelan-
dose asi que Jo esencial radica en la creencia de una quiebra
del principio de igualdad: no se da Jo mismo a cada uno, no
se coloca a todos en el mismo plano, no se resuelve el pro-
blema de la misma manera para personas diversas ”,
20. Variacién y adhesién a la Justicia.
El problema resulta particularmente importante porque
toda autoridad necesita de la adhesién de quienes le estan su-
jetos, para mantenerse como tal. Esto es fundamental para
los Tribunales (no sdlo por ejercer “el mas desarmado de
Jos poderes”, sino) porque encarnan el orden juridico, por
esencia.
Por tanto, Ja incredulidad en los Tribunales arrastra con-
sigo, tarde o temprano, la del orden juridico mismo.
cias de la Suprema Corte de Justicia (con igual integracién) en
setiembre y octubre 1968; cn la misma, nota de GUIDO BERRO
ORIBE (entonces Fiscal de Corte) sobre “La reciente modificacién
del arf. 81 de ta Ley 13.292” (ihid.).
20 Otro ejemplo uruguayo de particular resonancla se dio en 1959-
1960 en cuanto al problema de Ja retroactividad de Ja sentencia
en materia de competencia de Tribunales, 9 raiz de una modifi-
cactén de la misma, realizada por Ley 12.590 de 28-12-1958, v.
GELSL"“Aplicacién en et tiempo de aspeetos procesales de la Ley
de Licencias (competencia judicial)”, en “La Justicia Uruguaya”
(L.5.U.), 1960, tomo 41, Doctrina, p. 101-103, con referencias a
las meneionadas vacilaciones jurispridenciales y a Jas opiniones
doctrinarias,
46
VI. VARIABILIDAD DE SOLUCIONES Y¥ “CAMBIO”
EN EL DERECHO
2t. Variaeidn en los hechos.
El] examen del caso concreto revcla que cada uno es, en
alguna medida, diverso, por integrar la realidad, que no puede
ser sino cambiante.
Los cambios actuales, especialmente en el orden tecnoid-
gico, introducen modificaciones imprevisibles. V. gr.: en toda
Ja materia de responsabilidad civil, las diferencias entre los
automotores de 1936 y 1972, hacen que un problema juridica-
mente igual en sus grandes lineas, pueda requerir modifica-
ciones en Ja descripcién (real) y en su tratamiento juridico.
Ademas, en 1972 la gran diversidad de automotores hace que
una misma colisién presente diferencias sustanciales (consis-
tencia de carrocerias, velocidad, etc.), todo lo cual se traduce,
después, en peculiaridades de Ja prueba e incluso en la defini-
cién del conflicto.
22. Variacién requerida por la norma sustantiva.
Ademés, determinadas materias, en su copjunto, reclaman
diversidad de tratamiento, de manera especifica, por asi reque-
rirlo la propia norma juridica.
El caso mas sefialado es el del proceso penal, La actitud
del juez es reglada por el Derecho Sustantivo, imponiéndole un
examen o andlisis que necesariamente coneluye en una varia
disima gama de resoluciones, por corresponder a una realidad
esencialmente cambiante, cual es la personalidad de cada delin-
cuente, .
No debera juzgarse el acto delictivo, sino que, a través de
éste y porque se ‘ha cometido, se procede al examen dei hombre
que delinquié. Aqui el aporte de las ciencias humanas y sociales
es inmenso y muestra, a la primera inspeccion, las variables de
la situacion que ba de ser juzgada. Habra de tenerse en con-
sideracién el ambiente social del individuo, sus antecedentes y
relaciones familiares; sus actividades. En todo ello hay aspec-
tos genéricos que es el signo predominante de lo social, pero lo
individual aparece luego, en las ciencias psicoldégicas, que, con
todos log aspectos genéricos que también consideran, tienen que
a7
volcarlos a la realigfd mica e irrepetible de cada personali-
dad.
El CédigePenal de Uruguay establece que “el juez deter-
minara eh la sentencia la pena que en su concepto corresponde,
dentro del maximo y el minimo sefialado por la ley para cada
delito, teniendo en cuenta Ia mayor 6 menor peligrosidad del
culpable, sus antecedentes personales, la calidad y el numero,
sobre todo la calidad, de las circunstancias agravantes y ate-
nuantes que concurran en el hecho” (art, 86, sobre “individua-
lizacién de Ie pena”),
Las dos primeras indicaciones se refieren al hombre-delin-
cuente (“peligrosidad” y “antecedentes Personales”) ; la tercera
y cuarta, a las circunstancias mismas del delito, pero el subra-
yado “sobre todo la calidad”, deja ain mayor latitud de apre-
ciaciga al juez. En efecto, el “abuso de fuerza”, por ej., tendra
més o menos importancia segin haya sido la educacién y los
antecedentes personales del delincuente (art, 47, ine. 6°) y asi
podran analizarse las restantes; sin contar con que el juez rea-
lizaré una variable apreciacién acerca de Ja “calidad” de las
mismas circunstaneies #,
23. Variacién en los “estados de hecho” Juzgados.
También, aunque en menor grado, se dan estas posibilida-
des de variacién en los casos en que se trata de determinados
“estados o situaciones de vida” que deben comprobarse en e]
Proceso 7.
21 El codificador JOSE IRURETA GOYENA en “Notas expllcativas
del autor del proyecto” sefiala: “Este articulo consagra el principio
de la individualizacién judicial de la pena...” (p. 227, ed. oficial
det Cédigo Penal), “... para que el juez pueda ajustar la repre-
siéa a las condiciones personales del delincuente. La inedgnith la
constituye Ja peligrosidad det agente y los medios de despejaria,
los antecedentes personales de] mismo’ y la cantidad y sobre todo
Ja calidad de las circunstancias concutrentes” (p. 298),
Sobre dificultades procesales para la determinacion de ia peligro
sidad del sujeto, que se hace mayor cuando se trala de establecer
el “estado de peligrosidad” sin que se haya ain cometido delito,
Vv. GELSL“Enjuiciamiento de sujetos peligrosos no-delincnentes™,
comunicacién nacional (Uruguay), al 5° Congresa Internacional
de Derceho Procesal, (México 1972}, publicada cn “La Justicia
Uruguaya” (L.J.U.), tomo 64, Dectrina, p. 57 y sigs. especial.
mente ap. I) y 1), nros. 1-7; y 1a comparacién con otros “estados”
de vida que es necesario “reconstruir” én algunos procesos (N’ 5-6).
2
48
Por ejemplo, “las rifias y disputas continuas que hagan
imposible la vida en contin” (Cédigo Civil, arts. 148, inc. 6° y
187) constituyen en Uruguay causal de separacién de cuerpos y
de divorcio. Los “estados” o “situaciones” que se prolongan en
el tempo se Integran con (mejor: surgen por y se aprecian a
través de) un conjunto de actos y hechos juridicos, pero su
significacién (“hacen imposible la vida en comin”), salvo
cuando se traducen efectivamente en una ruptura de la vida en
comin, requieren un estudio del caso referido a las modalida-
des personales (educacionales, culturales, ambientales, etc.) pa-
ra saber si realmente tienen aquella importancia, Las rifias y
disputas que, para algunos, segin su sensibilidad y tempera-
mento harian insoportable la convivencia conyuga!, para otros
pueden constituir incidentes sin importancia. Los ejemplos po-
drian sobreabundar.
Tales “estados” o “situaciones” complejas, tales “tipos”
configurados legalmente, que también pueden denominarse
“standards” juridicos (“buen padre de familia’, para referir-
nos al mas venerable; “arrendatario buen cumplidor de sus
obligaciones”; etc.), abren una perspectiva genérica que, al ser
coneretada al caso procesal, requiere una variada individuali-
zacién y pueden traer consigo las pertinentes variaciones en la
resolucién.
Este aspeclo de variabilidad en las soluciones, fue subra~
yado por Couture * al tratar “las reglas de ta sana critica como
“standard” juridico”. Considera al “standard juridico” como
“una line# de conducta general susceptible de abarcar numero-
sas situaciones, representativo de cierta medida de comporta-
miento social”; aqui, como se ve, se subraya el aspecto gené-
rico del “standard”, el “modus operandi”, o el “modo de darse”
en lo social (y ya subrayamos cémo siempre lo “social” es lo
genérico, lo relativamente “fungible”).
Y después afiade, para aludir al problema de la variabili-
dad: “Por oposicién a ciertas soluciones rigidas como la mayo-
ria de edad, los plazos de prescripcién, los modos de adquirir
23 COUTURE, “Las reglas de fa sana critica en la apreciacién de la
prueba testimonial” (en “Estudios de Derecho Procesal Civil”,
Tomo Ii: “Partes en materia civil’, p. 180 y sigs.). No 26, “Las
reglas de ta sana critica como standard jaridico”, p. 225 y 226,
4
e] dominio, los “sta: ds” son sohuciones flexibles. Se trata, en
principio, de 3 de comportamiento social o individual”.
“Rectius”: ya modo de comportamiento social que Iuego se
verifica de diferentes maneras, si se Je considera en los casos
individueles, pensamos, “... pero existe una remisién al ma-
gistrado para que aprecie ese modo de comportamiento, en el
momenio del fallo, con arreglo a tales patrones o médulos de
conducta. En ultimo término se trata de problemas de grados,
en los cuales la estructura juridica juega un papel preponderan-
te... Son problemas de grados, no susceptibles de determina-
cién especificada en el campo de la ley. Es el comportamiento
social el que determina muchas de esas medidas de conducta,
tal como ocurre en el “standard” de las buenas costumbres:
no son tos jueces los que las determinan; pero son en iltimo
término los jueces, civiles o penales, los que las aprecian,
cuande la conducta individual debe juzgarse con relacién o
ellas”.
Couture plantea en eite parrafo las sucesivas remisioncs
de] Mamado “standard”: la ley los tipifica, pero se remite a
las “costumbres sociales” que los configuran, a); a su vez se
remite al juez que, en el caso concreto, debe concebir io que
el standard significa y aplicarlo a la situacién a juzgar, b).
Esas figuras juridicas son, forzosamente, poco precisas, com-
plejas e implican cierta duracidén temporal en su Tealizacién, a
través de la cual Ja variacién sigue produciéndose. Se advierten
las consecuencias: a) Mayor libertad para el juez en la apre-
ciacién de si el caso a juzgar ingresa o no en la figura legal,
en virtud de que esta ultima es, en si misma, relativamente
.imprecisa por Ja amplitud de sus lineamicntos. La “mayor
libertad” de] juez, por ende, es con respecto a la Jey: la aplica,
pero lo que ha de aplicar, de por si, otorga una Iatitud de
apreciacién que no existe (para yolver sobre los mismos ejem
plos) cuando se habla de incumplimiento de una definida obli-
gacion (vy. gr. pagar el precio), o de plazo de prescripcion, etc.
b) Desde el punto de vista de nuestro tema, surge de lo
expuesto que los criferios que establece la ley para juzgar
cuales hechos son significativos para un proceso, por su misma
configuracién, Ievan a Ia variabilidad de soluciones, al indi-
vidualizarlos, al aplicarios a la realidad conereta.
50
24. “Quaestio facti” y “quaestio juris".
En definitiva, una vez mds y con particular intensidad,
se advierte que la “quaestio facti” es disciplinada también por
Ja ley y que en ésta se encuentra una 2" razén de variabilidad
(la 1* es la irrepetibilidad del caso concreto).
La norma da significacién juridica a “situaciones de he-
cho” que no pueden reconocerse sin mas, que no tienen un
reflejo inmediato, una adecuacién indudable en la realidad.
El homicidio, el adulterio, la muerte, son hechos relativamente
bien definidos; no to son e] comportamiento de “buen padre de
familia”, la “imposibilidad de vida en comun”, la “peligrosi-
dad”, la “buena fe”, el “prudente arbitrio del juez” *,
Como en tales casos las posibilidades de variacion de
hecho y de apreciacién por parte del juez son indefinidas, au-
mentan las de explicacién de Jas variantes en Ias soluciones
jurisprudenciales, sin violar el principio de la igualdad sino,
mas bien, respetandolo. Si son diferentes los casos (como, ca-
bria decirlo, no pueden menos que serlo), no pueden resolverse
sino en forma desigual.
La ley fija criterios tan latos, que procuran en si mismos
contemplar la variabilidad de la vida en sus diferentes mani-
festaciones, que las soluciones jurisprudenciales diversas no
hacen, en su misma diversidad, sino manifestar su concordan-
cia con la norma y la realidad social disciplinada.
25, Resumen: variacién en el hecho y por ios criterios
juridicos aplicables.
Hemos indicado eémo el “caso concreto” examinado en
si mismo y los criterios que establece la ley para determinar
la “quaestio facti”, (especialmente cuando la configuracién
Jegal alude a “situaciones 0 estados de vida sociales”, gené-—
xicos), explican, en gran parte, Jas variaciones jurispruden-
ciales.
Si recordamos Io dicho acerca del significado del man-
dato jurisdiccional (supra n° 12 y sigs.), desaparecen otros
fundamentos del “escandalo” denunciado, en cuanto to que
juvidicamente importa, es lo decidido.
24 V. ejemplos en ob. cit., notas 22 y 23, ibidem.
ér
26.
ser arbjtréria, no puede decidir porque “tal es mj buen querer”
(porque “se me ocurre”). “El derecho moderno, en especial el
derecho anglo-americano, ha creado uno de jos mas valiosos
standards juridicos de nucstro tiempo, mediante la idea de
“razonabilidad” (que)... se aplica indistintamente, en el dere-
cho pablico y en el derecho privado” **,
Cuando se trata de la “decisién” de una autoridad publica,
para un caso concreto, la razonabilidad resultar4 de su con-
frontacién con et criterio que la inspira (i. e. las normas en
que se basa) y su adecuacién a la realidad que pretende dis-
ciplinar.
En el caso de la autoridad jurisdiccional, ha de refle-
jarse de alguna manera, en Ja presentacion de la decision, de
modo que pueda advertirse directamente en ella por jo que
expresa la propia autoridad que la pronuncia, de donde surge,
en qué se basa. Ocurre con la sentencia algo dispar con lo que
se da —al menos en la mayoria de los paises en 1a ley, que
enuncia las reglas sin decir Ias razones, La sentencia aplica
las normas; debe decir cuales y por qué, debe revelar 1a razo-
nabilidad para el autor (de ahi la expresién de fundamentos,
como en las resoluciones administrativas) y debe exponerlas
a la posible fiscalizacion de sus destinatarios (sistema de recur-
sos) y del publico en general. La sentencia, pues, no puede
ser arbitraria, ni para su autor, ni para los destinatarios, ni
para la comunidad.
En nuestro Derecho podemos anotar dos ejemplos carac-
teristicos. Sentencia de 2° o 3* instancia: “El juez o Tribunal
que conozca en 2% o 3° instancia estara obligado a consignar
en la sentencia, sea confirmatoria 0. revocatoria, los fundamen-
tos de hecho y de derecho que la inspiren; con las citas expre-
sas de las disposiciones aplicables sin que baste referirse a
los fundamentos de la sentencia anterior. Debera especialmen-
te referirse en su sentencia a los nuevos hechos o razones juri-
dicas alegadas en la instancia” (a. 738 inc. 2 y 8): se exige la
25 COUTURE, ob. cit, p. 225.
52
exposicién de lay propics razones, con lo cual quicre asegu-
rarse la efectiva revision de lo actuado *.
En tanto que el acto de gracia que pronuncis la Suprema
Corte en acta de visita de circeles y causas, se pronyncia sin
expresién de causa, “por razones a su juicio justificadas” (a.
370 C. Instr, Criminal); aim en tal caso debe haber razones
suficientes para el autor de la decisién, pero no necesitadas
de justificacién universal (para el publico) o ante los sujetos
de Ja causa (sistema de recursos)".
Estos dos ejemplos sefialan tipicamente la diferencia entre
un acto jurisdiccional que debe ser emanado del orden juri-
dico precedente y otro que, autorizado naturalmente por aquél,
no decide en virtud de normas aplicables que lo fundan, sino
por razones que pertenccen al fuero intimo de los agentes y,
que en cl plano del drgano, éste no tiene por qué expresar.
27. Expresién de fundamentos y no-arbitrariedad.
De donde, la expresién de log fundamentos, viene a ser la
garantia —en el sentido de medida que se adopta para asegurar
Ja vigencia del derecho—, de la “no arbitrariedad” de la deci-
sidn 0, positivamente, de la “razomabilidad legal” o fundamenta-
cién (fundabilidad) legal de lo que se decide.
En tal sentido Ga decisién en el orden juridico), atento a
que las normas deben ser cumplidas, debe reconocérseles el
caracter de “su inquebrantabilidad”, “no es admisible apartarse
de ellas en un caso individual. De lo contrario hay arbitrarie-
dad. La arbitrariedad puede cometerse sdélo por la autoridad, a
ta que incumbe la realizacién de! derecho, Aforismo: “Arbitra-
riedad es la antijuridicidad de la autoridad”. Especialmente la
jurisdiccién y ta ejecucién pueden cometerla, apartindose de
jas normas juridicas en un caso concreto. Asi nos encontramos
en el plano de Ja “justicia, que requicre en primer lugar, que al
juzgarse Jas calidades y relaciones de los hombres, se apliquen
medidas iguales” *°,
26 GELSI, “De las nulidades en Ios actos procesales”, p. 430-32,
27 GELSI, “Sentencia penal y cosa juzgada” (separata de “Revista de
Estudios Procesales", Rosario, Ne 11, mayo 1972, n° 40 y 41),
28 JAMES GOLDSCHMIDT, “Problemas generates del Derecho", ed.
Depalma, Buenos Aires, 1944, p, 14-15.
53
También podría gustarte
- Nota Cassagne Constitucionalidad DnuDocumento4 páginasNota Cassagne Constitucionalidad Dnurichard aguirianoAún no hay calificaciones
- Unidad Didáctica II Lección 8Documento30 páginasUnidad Didáctica II Lección 8richard aguirianoAún no hay calificaciones
- Unidad Didáctica II Lección 12 FILOSOFIA DERECHODocumento40 páginasUnidad Didáctica II Lección 12 FILOSOFIA DERECHOrichard aguirianoAún no hay calificaciones
- La Unica Finalidad de Los Daños PunitivosDocumento14 páginasLa Unica Finalidad de Los Daños Punitivosrichard aguirianoAún no hay calificaciones
- Principios Constitucionales y Las Clausulas Generales de Los ContratosDocumento55 páginasPrincipios Constitucionales y Las Clausulas Generales de Los Contratosrichard aguirianoAún no hay calificaciones
- El Boleto de Compraventa InmobiliariaDocumento16 páginasEl Boleto de Compraventa Inmobiliariarichard aguirianoAún no hay calificaciones
- Reflexiones en Torno A La Naturaleza Jurídica de La Renuncia de DerechosDocumento10 páginasReflexiones en Torno A La Naturaleza Jurídica de La Renuncia de Derechosrichard aguirianoAún no hay calificaciones
- La Prescripcion para Colacion y Reduccion de DonacionesDocumento9 páginasLa Prescripcion para Colacion y Reduccion de Donacionesrichard aguirianoAún no hay calificaciones
- Anales 2014Documento640 páginasAnales 2014richard aguirianoAún no hay calificaciones
- Acciones Posesorias CCivCom. Ponencia. PicadoDocumento8 páginasAcciones Posesorias CCivCom. Ponencia. Picadorichard aguirianoAún no hay calificaciones
- Resumen Guia Societario2017 Derecho ArgentinoDocumento47 páginasResumen Guia Societario2017 Derecho Argentinorichard aguirianoAún no hay calificaciones
- Principios Derecho Del ConsumidorDocumento12 páginasPrincipios Derecho Del Consumidorrichard aguirianoAún no hay calificaciones
- Anales de Academia de DerechoDocumento512 páginasAnales de Academia de Derechorichard aguirianoAún no hay calificaciones
- La Pretension ProcesalDocumento3 páginasLa Pretension Procesalrichard aguirianoAún no hay calificaciones