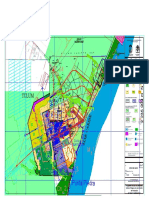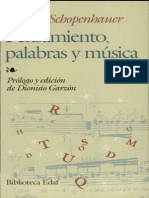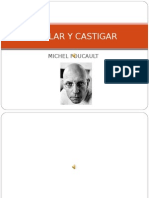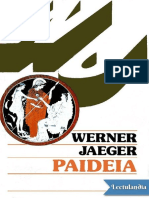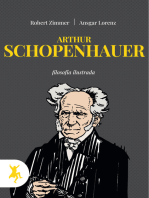Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Schopenhauer, Arthur - Metafisica de Las Costumbres (Escaneado Por JCGP) PDF
Schopenhauer, Arthur - Metafisica de Las Costumbres (Escaneado Por JCGP) PDF
Cargado por
JuanManuelRodríguezRego0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas127 páginasTítulo original
Schopenhauer, Arthur - Metafisica De Las Costumbres (Escaneado Por Jcgp).pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas127 páginasSchopenhauer, Arthur - Metafisica de Las Costumbres (Escaneado Por JCGP) PDF
Schopenhauer, Arthur - Metafisica de Las Costumbres (Escaneado Por JCGP) PDF
Cargado por
JuanManuelRodríguezRegoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 127
de Ja cuarta y
furtad y rep
ie, de aquilla que se
trata sino de una
fécticus claberada pars
dad de Berl
ca
o caupida. Sin Juda, anhelu era el
de ite tons las parcels di una part
i, la ttica
peeventa 1 gata obra como una
oudisea que bordea en todo mam insondable
mo esti en explo-
rio y Hogar a escuidrifiar
| lo que hay mis ala de sus lindes-
cLAsicos
rece de cotccon
Jocobo Mutoz
© Edtonal Tota SA_200
Sagat, 3328004 Modnd
Taleloro 91 593:90.40
Fax 91 593.91 1
Email wrote 3
ip ota 8
(© Robots Rednguez Atomayo 200)
Duate
Joann Golly?
ISBN 04 8)64.440x
epost vogal #22/2001
Inptescn
‘Smancat Edronee
INDICE
ESTUDIO PRELIMINAR:
La ética de Schopenhauer: una odisea hacia el abismo de la
mistica.
‘Unas «Lecciones» para la posteridad, que no para sus coeténeos
El gran descubrimiento (Platén, Kant, el brahmanismo
y la estarua de Memn6n) rn
Del magnetismo y el ensuefio como claves de acceso ala xcosa-
ens.
Excurso freudiano
La disolucién aporética del enigma de la libertad
Los reproches esgrimidos contra la érica kantiana.
Un viaje hacia os confines del pensamien
la «nada» como destino de la moral. sssssessesssesseeees
Algunos datos relativos al texto, las notas y otras incidencias
de la presente versién castellana
Bibliografia.
Repertorios bibliogréficos ..
Ediciones criticas de sus obras.
Algunas versiones castellanas de Schopenhauer
Libros en torno al pensamiento schopenhaueriano,
Tabla cronolégica
METAFISICA DE LAS COSTUMBRES
Capitulo 1: Sobre la filosofia préctica en general.
Hechos de la conciencia moral; a modo de problema
va
XL
XLII
XLII
XLV
ROBERTO RODRIGUEZ ARAMAYO
El propésito de mi ética.
Capiculo 2: Acerca de nuestra relaci6n con la muerte
La vida como algo consustancial a la voluntad
Vida y muerte
En plantas y animales..
Laextincién de la consciencia ...
La forma presente de la realidad
Afirmacién (provisional) de la voluntad de vivir
Capitulo 3: En toro a la libertad de la voluntad.
‘Acerca del arrepentimiento..
Sobre la determinacién de eleccién 0 el conflicto de los
motivos (o de la oposicién entre motivacién intuitiva
y meditada, asi como de la diferencia entrafiada por ella
entre hombres y animales).
Acerca del carécter adquirido.
Las esferas de Ia alegria y el sultimiento..
En tomo alla libertad de la voluntad para negarse y afirmar-
sea s{ misma
Capitulo 4: Del estado de la voluntad en el mundo de su ma-
nifestacién, o del suftimiento de la existenci
Naturaleza inconsciente ......
Animales nrnne
E! sufrimiento en la existencia humana
» Conato sin meta ni satisfaccién...
Etedio..
Consideracién metédica
tales de la existencia humana svn
La negatividad de toda satisfaccién..
Capftulo 5: En toro a la afirmacién de la voluntad de vivir.
va
35
45
49
51
52
53
53
54
55
56
62
62
75
t El derecho coercitivo.
INDICE
Dos camino que desbordan a mera airmacin dl cuespo
individual. sn
Afirmacién de la voluntad por encima del propio cuerpo
(procteacién).
Capitulo 6: Acerca de Ia injustica y el derecho, o sobre la doc-
trina filosdfica del derecho.
Deduccién del egoismo.
La injusticia .
Seis ribricas para la injusticia..
Las relaciones sexuales.
Deduccién de la propiedad
Dos formas de practicar la
La menti
El concepro del
recho
El derecho a mentir.
La dimensién ética del significado de lo justo y lo injuso
EI Estado .....
En torno a la doctrina kantiana del derecho
Acerca del derecho penal
Capitulo 7: En torno a la justicia etern:
Capfeulo 8: Sobre la significacién ética de la conducta; 0 en
Yomo ala eseacia de la vid y el vito.
Sobre los conceptos de «bueno» y «malo»
El cardcter perverso
La cruel
Los tormentos de la concienci
ELbuen carder yl vi.
tabends espontinea
onda.
ado gnores compasio
La amistad
El llanto.
76
7
129
129
133
134
136
140
144
145
151
153
155
156
ROBERTO RODRIGUEZ ARAMAYO
Capitulo 9: En torno a la negacién de la voluntad de vivir, 0
acerca de la renuncia y la beatitud
Aeétepog mow
La redencién.
Acerca del suicidio se
Sobre la relacién de la negacién de la voluntad
con la inexorabilidad de la motivacién .
‘Ejemplificacién de esta doctrina a eravés de los dogmas cris-
tianos. se
Dela nada, en el mundo abolido
Una tiltima cuesti
Indice onoméstico.
LA ETICA DE SCHOPENHAUER: UNA ODISEA
HACIA EL ABISMO DE LA MISTICA :
Roberto Rodriguez Aramayo
«Eixiste, certamente, lo mefable.
Exto se deja traslucir; es lo mésticon
(Tractatus logico-philosophicus, 6.522).
Unas eLecciones» para la posteridad, que no para sus coetdneos
Al comienzo del prélogo a la segunda edicién de E! mundo como
voluntad y representacién, Schopenhauer se muestra consciente de que
los principales destinatarios de su obra no habran de ser sus compatrio-
tas, ni tan siquiera sus contemporaneos, sino mds bien las generaciones
venideras, habida cuenta de que todo cuanto es realmente valioso tarda
mucho tiempo en llegar a obtener un justo reconocimiento. Comoquie-
ra que sea, ésa fue la suerte que habia de correr su efimera carrera
docente. Sus apuntes de clase tuvieron que aguardar bastante para
encontrar audiencia. En realidad, ésta s6lo se formé cuando dichos
manuscritos fueron publicados a comienzos del presente siglo, dado que
sus cursos no lograron despertar el interés de los estudiantes berlineses,
‘quienes dejaban desierta su aula, miencras abarroraban la de Hegel.
En el semestre de verano del afio 1820 Schopenhauer dicté un cur-
so quc se proponia versar sobre «La filosofia globalmente considerada 0
acerca de la quintaesencia del mundo y del espiriqu humano». Fue la
primera y la tinica vez que lo hizo, no alcanzando a reunir ni media
docena de alumnos. La razén de tan parco auditorio era bien sencilla.
El horario escogido (de cuatro a cinco de la tarde) era el mismo en que
Hegel impartia su clase més concusrida,
Durante algo més de una década, la presencia de Schopenhauer en
Ja Universidad berlinesa se limit6 al anuncio de sus cursos. Resulta
curioso seguir la pista de dichos anuncios. El rétulo recién mencionado
se repite sin mas en el semestre de invierno, donde solo se registran dos
pequefias alteraciones; en lugar de seis veces por semana, se ofertan
linicamente cinco sesiones y el horario es ahora de cinco a seis de la
xi
ROBERTO RODRIGUEZ. ARAMAYO
tarde. En el semestre de verano de 1821 el titulo sufte una pequefia
‘modificacién, Se habla entonces de «Las Iineas maestras del conjunto
de la filosofia, esto es, del conocimiento de la quintacsencia del mundo
y del espiritu humano». Como los alumnos contintian sin acudir, para
cel semestre de invierno de 1821/22 se anuncia un curso de sélo dos
horas por semana y de caricter gratuito sobre «Dianologfa y légica, es
decir, la teoria de la intuicién y el pensamiento». En un desesperado
intento por captar alguna clientela, nuestro frustrado profesor universi-
tatio alternaré y combinaré estos anuncios a lo largo de varios afios
hasta el semestre de invierno de 1831/32 ', es decir, hasta que decide
abandonar Berlin en el otoho de 1831, huyendo de una epidemia de
célera que acabaria con la vida de su odiado rival.
No es extraiio que, con tan amarga experiencia, Schopenhauer die-
ra en denostar la ensefianza universitaria de la filosofia y consagrara
todo un capitulo de su Parerga y Paralipomena a la catarsis del sarcas-
mo. Hegel es agraciado alli con los mas feroces epitetos. Queda con-
vertido en el patadigma del antifildsofo, en el prototipo del profesional
de la filosofia que, lejos de vivir parc la filosofi, vive della filosofia®. Su
excesivo protagonismo en las aulas universitarias habria terminado por
adocenar a los espfritus ¢ incluso seria el tiltimo responsable de que no
surjan ya genios creadores como Kant, Goethe 0 Mozart’. Sus doctti-
nas vienen a compararse con un galimatias ininteligible que nos hace
recordar las mentes delirantes de los manicomios*,
Para Schopenhauer, la filosofia «es una planta que, como la rosa de
los Alpes o las florecillas silvestres, s6lo se eria al aire libre de la monta-
iia y, en cambio, degenera si se cultiva artficialmente»’, Pretender con-
Ta Tita es recogida por Franz Mockrauer en el prélogo a su edicin de las
Lesions li, Anhur Supenbaursdandehifcher Nachle Ploaphice Vr
sungen, en Arthurs Schopenbanerssamtiche Werke (bsg. von Paul Deusen), R. Piper
and. Co, Verlag, Munich, 1973, vl. X pp. xexl
* Aquel que «se hubiera dedicado a la invextigacién de Ia verdad y nos oftecie-
se ahora sus frutos, qué acogida tendela que esperar de aquellos nepocianes de
citedis, contratados por fines politics, que han de vivir con la mujer y Tos nis
dela flsofa,y euyo lema es por tanto: “primum vives, deinde philophare”». Ch
Prt nd Pigomone ther de Une Dipl ch, Ara Shon
hauen, Zurcher Ausgabe. Werke im zebn Banden (hing. von A. Hlbscher) Diogenes,
Zitich, 1977 (10 vols), vol VIL, p. 166; en lo sucesivo nos referiremos a esta ed
idm mediance la sigla ZA (Ziircher Ausgabe), indicando a continuacin ef nme
ro de volumen (en romanos)y de la pégina (en arabigos) donde se localiza el tex
to en cuestion, Sigo aq la waducion de Francesc Jexin Herndndr i Dobn: Sobre
4a flop univertgra, FA. Natin, Valencia, 1989. p57
"Chi op ety ZA VIL, 193 (ed. cast. cit, p. 84),
4 Chr op. cits ZA VI, 162 (el. case. p53).
fr op. ety ZA VIL, 175 (ed. eas. cit, p. 67).
xl
ESTUDIO PRELIMINAR
vertirla en un oficio y querer ganar dinero con ella supone tanto como
prostituirla*, Sdlo Kane consticuye la gran excepcién a esta regla, si
bien su filosofia chabria podido ser més grandiosa, més decidida, més
pura y mas bella, si l no hubiera desempefiado aquella plaza de profe-
sor’. Pero lo peor de todo es que sus presuntos epigonos, a pesar de
que no logran comprender cabalmente las enseftanzas del maestro, gus-
tan de revestirse con expresiones kantianas, «para dar a sus chismorreos
tuna apariencia cientifica, poco més 0 menos como juegan los nifios
‘con el sombrero, el bastén y el sable de papin*,
Esos parisitos de la filosofia, que ostentan las cétedras universita-
rias, no dejan de conspirar contra los auténticos filésofos’, condenan-
do al ostracismo sus aportaciones a la historia del pensamiento. Scho-
penhauer viene a quejarse amargamente de que sus escritos no
encuentran eco alguno en las revistas y publicaciones especializadas ",
en tanto que las obras de quienes ocupan una cétedra universitaria son
reeditadas constantemente. Su mayor consuelo ser4 identificarse con
esta tesis vertida por Voltaire en su Diccionario filoséfico, al hablar de
quienes pertenecen al mundo de las letras: «Entre las gentes de letras,
quien ha rendido un mayor servicio al pequefio ntimero de pensadores
repartidos por el mundo, es el estudioso solitario, el verdadero sabio
que, encerrado en su gabinete de trabajo, no ha disertado en las aulas
de la universidad, ni expresa las cosas a medias en el seno de las acade-
mias, y que casi siempre se ha visto perseguido»
Schopenhauer esti convencido de que consagrarse ala bisqueda de
Ia verdad se muestra incompatible con la persecucién del sustento.
T ganar dinero con la losoflaconsiuye entre los anciguos la efi que s+
Lingua os stra defor fof, La rain defor sot cn los Hiofon
rerun, por coniguente, completamente andlogn Ia que se da ene las micha-
has que se han coegado por amor las rameras pagadasy (ftp. ee, ZA Vil,
172; ed. case cits pp. 63-69
* Cheon is BA VIL, 169-170 (ed. cae. cit, p61.
* Che op ats ZA VI 191 (ed est city p83).
> Che op. ce, ZA Vl, 174 (ed. east. ci pp, 65-66)
© Chi tp. es ZA Vl, 204 Ce. eases p96)
° Che op. ets ZA Vil 200 (ed. ests. 92).
© El certo en custin es ciado por Schopeahauer ft. op. cit, ZA VIL, 215+
216 (cae cpp OBO . 7
{imo podita pues alguien que busque unos ingresos honest pars mise
mo, incluso para la mujer los nos, consagrae al mismo Gempo Ia verdad
‘Ais verdad, que en rador los tempos ha sido cna compat peligro una inv
Cada Inoportua en cualquier pure, probablemence por tn hr sta rpmrcentada
siempre desnuda, porgue no tse nad, i naga tiene que repay sino que
mente quiee set busada por si misma (cf op city ZA Vil, 171; ed. ast. cits
763).
xm
ROBERTO RODRIGUEZ ARAMAYO
«Pues lo cierto es que quien corteje a esa beldad desnuda, a esa atract
va sirena, a esa novia sin ajuar de boda, debe renunciar a la dicha de set
filésofo de Estado o de citedra. Llegard, a lo sumo, a filésofo de bohar-
dilla. Sélo que, en compensacién, en vez de un piiblico de estudiantes
de oficio que van a hacerse ganapanes, tendré uno que conste de los
raros individuos, escogidos y pensadores, que esparcidos aqut y all
entre la inniimera muchedumbre, aparecen aislados en cl curso del
tiempo, casi como un juego de la Naturaleza. Y alli, a lo lejos, se vis-
lumbra una posteridad reconocida» ". He ahi el auditorio al que,
andando el tiempo, habran de llegar sus ensefianzas: la posteridad'®,
A fin de redimir su estrepitoso fracaso en las aulas, Schopenhauer
se persuadira de haberse tomado «ta filosofia demasiado en setio como
para haber podido ser profesor de tal materia», diciéndose a si mismo
que, «después de rodo, ala filosofia seriamente cultivada le vienen muy
estrechas las Universidades» ”. Por eso, tras haber intentado exponer su
propio sistema filosdfico en la palestra universitaria, se permite, sin
embargo, recomendar que la ensefianza de la filosofia en la universidad
se cifia tinicamente a la exposicién de la légica y de una sucinta histo-
tia de la filosofia que abarque desde Tales hasta Kane", Pues nada pue~
de suplir a la lectura directa de los grandes textos clésicos, «Las ideas
filoséficas s6lo pueden recibirse de sus propios autores; de ahi que,
quien se sienta inclinado hacia la filosofia, debe buscar a sus inmortales
maestros en el silencioso templo de sus obras».
Cl Cher den Willen in der Natur, ZA V, 342. Sigo aqut la versén castllana
realzada por Miguel de Unamuno (Madrid, 1900), reditada en Alianza Editorial
(Madrid, 1987) con prélogo y nota de Santiago Gonzi Noriega; fp. 199.
© Esa misma posteridad que sabra valorar sus esritos también pondra en sa
justo lugar a la filosofia hegeliana, na mistficacién colosal gue daré a la posts
dad un tema inagotable para burlare de nuestra época: und scudoflosfla paral
zadora de todas las fuerzs xpirituales, que ahoga todo pensamiento rely ques gra
‘as al abuso mis insolente de la lengua, coloca en su lugar el vocabulario més
hhuero, absurd, iteflexivo y, como confirma el éxito, més entontecedor; pseudo
losofia que, teniendo como niicleo una ocurrencia absurda y sacada del ait, ca
ce tanto de razones como de consecuencias, es dect, que nada la demuestra, ni
explica ni demuestra nada por si misma, y que, falta de originalidad, no es sino
tuna meta parodia del realismo escolisticos (ci. Uber die Freviet des menshlichen
Willen, ZA VI, 19. Sigo aqui la wraduecién de Vicente Romano Garcla: Sobre el
libre albedrio, Aguilar, Buenos Aires, 1982, pp. 54-53)
Che. op city ZA VI, 16 (ed. cast. cit, p. 51).
© Che Ober den Willen in der Natur, ZV. 342 (ed. east, cits p. 199)
" Ghz Ober die Universtits-Philowphi, 28 VII, 216. De hecho, sus Parerga.
inden, nos Fragments sobre I hora de si ate materia ea
Sugerenca, enrigueeiéndola —eso si con un capitulo final sobre s propio sist
ma filossfieo ° per
"Chr. Die Welt lh Wille und Vorsellung, ZA 1, 22
xiv
ESTUDIO PRELIMINAR
Quien se autodescribia como una suerte de Kaspar Hauser secues-
trado por esa conspiracin gremialista que pretendia hurtarle un mere-
ido reconocimiento®, confié en que sus escritos acabarian siendo
revisados por «el tribunal de la posteridad, esa corte de casacién de los
juicios de los contemporineos que, en casi todas los tiempos, ha teni-
do que ser para el verdadero mérito lo que es el Juicio Final para los
Santos», Al fin y al cabo, en opinién de Schopenhauer no es el Esta-
do, sino la Nacuraleza, la tinica instancia competente para otorgar las
auténticas citedras, entendiendo por tales el talento para realizar un
legado filosofico que resulte de interés para las generaciones veni
ras, Haciendo de la necesidad virtud, el autor de El mundo como
voluntad y representacién se felicita por no haberse convertido en un
rofesional de la docencia universitaria y asegura estar dispuesto a pulit
lentes, como Spinoza, antes que a constrefiir su pensamiento alas conve-
niencias del oficio®. Es més, su abandono de la docencia le habria per
mitido entregarse de lleno al estudio y no car en los defectos de un
Fichte, «a quien la ensefianza jamds le dejé tiempo para aprender", 0
cn las incohetencias del maestro Kant, debidas en parte a que «la ince-
sante ensefianza en la cétedra apenas deja tiempo a muchos sabios para
dedicarse a aprender a fondo:
El gran descubrimiento (Platin, Kant, el brabmanismo y la estasua +
de Memnsn)
‘Como cs bien sabido, Schopenhauer se autodesigna como albacea
de la gran herencia kantiana, gustando de presentar su. pensamiento
como culminacién de la empresa iniciada por Kant. Solo él habria
sabido desarrollar cabalmente las premisas del maestro. Si alguien pre
tendiera encontrar ciertos antecedentes de sus intuiciones en los filoso-
femas de Fichte o Schelling, cometerfa un error imperdonable, habida
cuenta de que «quien encuentra una cosa es el que, reconociendo su
valor, la recoge y conserva, y no el que, habiéndola cogido por casuali-
‘er don Willen in der Naar, ZA V, 184 (cst. ps 24) y Frag
mene ar Geschichte der Pilenphie, ZAM, 154 (et cat cp. 188)
Gi. Chordie Grandlage der Mor, ZA VI, 224 Sigo ag a tadecign de
Vicente Romano Carcl El findament dele moral, Agar, Bucoos Airs, 1965,
TD
Pe Cli, Uber die Univeritéts-Philoophie, ZA VUl, 218 (ed. cas. cit pp. 110-
” Cf. Uber den Willen in der Natur, ZA V, 342 (ed. cas. city p. 198).
» Chi, Uber die Grundlage der Moral, ZA VI, 222 (ed. cast. cita pp- 109-110).
© Cin op. cits ZA VI, 180 (ed. cast. city pr 55).
xv
ROBERTO RODRIGUEZ ARAMAYO.
dad en la mano, acaba por arrojarla; asi ¢s como América fue descu-
bierta por Colén y no por el primer néufrago que las olas dejaron en
sus playas»®, Asi es exactamente como nuestro filésofo se ve a sf mis-
mo, como un explorador que, gracias a la cartografia trazada por la
filosofia trascendencal, pretende navegar hasta el confin mismo del
pensamiento ¢ incluso Hegar a traspasar en ocasiones esa linde aparen-
temente infranqueable.
Cuil es ese descubrimiento del que tanto se precia Schopenhauer?
Pues el haber despejado la gran incégnita kantiana, esa «X» con que la
cosa en si, el trasfondo del mundo fenoménico. quedaba designada
dentro de ia filosofia trascendental, La clave de béveda que cierra el sis-
tema schopenhaueriano, «el meollo y el purto capital de su sistema»,
se cifta en esa «verdad fundamental y paradéjica de que la cosa en sf,
que Kant oponia al fendmeno, llamado por mi representacién, esa cosa
en si, considerada como incognoscible, ese sstrato de todos los fené-
menos y la naturaleza toda, no es mis que aquello que, siéndonos
conocido inmediatamente y muy familiar, hallamos en el interior de
nuestro propio ser como voluntady”.
Sirviéndonos de su propio s{mil, bien podria decirse que Schopen-
hauer acaso no desdefiarfa verse comparado con Américo Vespucio en
relacidn a este descubrimiento, El «Colén» de Kénigsberg habria fijado
el rumbo en la direccién correcta, pero no atribé el primero al conti-
nente que otro habria de bautizar con su nombre. Pese a encontrarse
muy cerca, «no llegé Kant al descubrimiento de que la apariencia del
mundo es representacién y que la cosa en si es voluntad» *. El destino
habia reservado semejante honor para él mismo. «Si se consideran
—leemos en sus Parerga y Paralipomena— las contadag ocasiones en
que, alo largo de la Critica de la razin pura y de los Profégémenos, Kant
saca s6lo un poco a la cosa en si de las tinieblas en donde la mantiene,
al presentarla como la responsabilidad moral dentro de nosotros y, por
lo tanto, como voluntad, también se advertiré entonces que yo, median-
te la identificacién de la voluntad con la cosa en si, he puesto en claro y
Ilevado hasta sus tilkimas consecuencias el pensamiento de Kano»,
‘Tal como explica en su Critica de la filosofia kantiana™, con su dis-
tincién entre la cosa en si y el fenémeno, Kant habria restaurado, des-
de una perspectiva original y sefialando una nueva ruta de acceso a la
% Chi. Fragmente zur Geschicbre der Philosophie, ZA Vil, 151 (ed. cast. cit p.
185),
© Chie Ober den Willen in der Natur, ZA V, 202 (ed. east. cit, 40).
* Che. Kriik der Kamtischen Pbitsophie, 2A Uh, 519.
» Chi. Versuch uber das Geistersehen sind was damit eusammenhangs, ZA VI,
291-292,
* Ese Apéndice a El mundo como voluntad y represencacin inexplicablemente
xvi
ESTUDIO PRELIMINAR +
misma, una verdad ya enunciada hace milenios por sendos mitos.
‘Tanto el célebre mito platénico de la caverna como la doctrina capital
de los Vedas, plasmada en el mitico velo de Maya, supondrian una for-
mulacién poética de aquello que la filosofia trascendental acerté a
expresar en términos filosdficos, Ya en fecha tan temprana como
1814, Schopenhauer identifica por primera vez la idea platénica y la
cosa en sf kantiana con la voluntad, «la idea platénica, la cosa en si, la
voluntad (puesto que todo ello configura una unidad) constituyen algo
‘dgico, que no se halla en los contornos de las fuerzas naturales y cuyo
img es inagotable, ilimitado e imperecedero, por hallarse al margen_
del tiempo» ®. Sélo dos afos después establecers otra equivalencia ter-
ia de los Vedas, aquello que deviene continuamente, mas
nunca es», seffalado por Platon, y el efenémeno» de Kant, son una ¥
Ja misma cosa, son este mundo en el que vivimos, son nosotros mis
‘mos, en tanto que pertenecemos a dicho mundo» *. Eneremedias nues-
tro autor ha entrado en contacto con una influencia que le marcaria
decisivamente, traba conocimiento con algunas tradiciones escritas de
Ja ensefianza esotérica brahménica prebudista, gracias a la lectura de una
versin de las Upanisad® que acababa de publicarse por entonces™,
ampurado én las reimpresiones que se hicieron de la traduccién de Eduardo Ove-
jero y Mauri publicada por Aguilar hacia 1928.
* Che. Krit der Kantschen Philosophie, ZK Ul, $16.
© Cit. Der handichrifiche Nachlap’(hisg. von Arthur Hbschet), Deutscher
Taschenbuch Verlag, Munich, 1985 (5 vols), vol. I, pp. 187-188. En lo sucesivo,
al referimos a esta edicién lo haremos designdndola con la sigla HN, afiadiendo el
‘ndimero del volumen (en romanos) y de la pagina (en guatismos) de que se erate.
2 "Schopenhauer cia en griego un pasaje tomado del Timeo (eft. 27 d).
Cie. HIN 1, 380,
Ferrater se hace eco en st. Diccionario de una observacién realizada por S|
Bucea, seg [a cual deberfa hablarse de [as Upanisad, y no de los Upanizad 0 |
} Upanisadas, dado que «Upanisads ex un sérmino femenino y en sinscito no pare
ce formarse plural en el sustantivo, Su significado etimolégco sela vol sentarse (sed
con devocign (1) junto a (apa) un maestto» y alude a las explicaciones dadas
Ja tansmisin del saber véieo.
"ek francés Anquetilclité esta coleeciin de textos bajo el tculo Oupnethat
En esta edicidH TOF textos estaban oscurecidos por partida doble, pues se tata de
tuna traduccién latina a partir de una taducein persa del stnsritor (ft. R.Saftane
ski, Schopenbauer y lor afiossalnaer de la fleofia, Alianza Universidad, Madrid,
1991, p. 280). Schopenhauer, sin embargo, escribic lo siguiente a este respec
sCémo se sient a través del Oupnethar el alien del esirtn sagrado de los Vedas!
Cain hondamente imbuido de ese xpiivu queda quien se ha familiarzado con el
Ineinspétcicn de este lhen incomparable! Cie replers se halla cada Iinea de un sig-
sificado preciso! ;Y cdmo se purfica el expiiu de todos ls prejuiciosjudaicos que
le han sido inculcados, asf como de todo cuanto tenia esclaviada a la filosofal Se
xvi
ROBERIO RODRIGUEZ ARAMAYO
Hacia 1820 Schopenhauer matizara que wa voluntad, tal como la
reconocemos en nosotros, no es la cosa en sf, dado que la voluntad s6lo
emerge mediante actos volitivos particulates y sucesivos, los cuales caen
bajo la forma del tiempo y consticuyen por ello un fenémeno. Sin
embargo, este fendmeno supone la més clara manifestacién de la cosa
en si, Al emerger cualquier acto volitivo desde las profundidades de
nuestro interior se verifica en la consciencia un trénsito, enteramente
originario ¢ inmediato, de la cosa en si (que mora fuera del tiempo)
hacia el fenémeno. Por eso me veo autorizado a decir que la esencia
{intima de toda cosa es oluntad o, lo que viene a ser lo mismo, que la
toluntad es la cosa en si, apostillando que se trata tinicamente de una
denominatio a potiori»”. Muy poco después vuelve a reflexionar sobre
la presunta contradiccién de que la voluntad sea la cosa en si y, sin
‘embargo, nuestro conocimiento de dicha voluntad no exceda el ambito
fenoménico. La incoherencia se desvanece, al advertir que la cognitio
intima que cada uno tiene respecto de su propia voluntad representa el
punto donde més claramente la cosa en sf transita hacia lo fenoménico
y por ello ha de ser el intérprete de cualquier otro fenémeno»™. Pero,
sin duds, el texto que refleja mejor su peculiar interpretacién del con-
cepto kantiano de cosa-en-si se halla recogido en el manuscrito conoci-
do como Cogitata Il. «Yo he dado en llamar —escribiré en 1833— casa
en sia la csencia intima del mundo con arreglo a lo que nos resulta mds
concienzudamente conocido: la voluntad. Ciertamente, nos hallamos
ante una expresi6n subjetiva, que ha sido escogida en atencién al sujero
del conocimiento, pero semejante deferencia no deja de ser esencial,
puesto que se trata de comunicar conocimiento. Y por ello se muestra
infinitamente més adecuada que si hubiera decidido denominayla
Brahm, Brahma, alma césmica 0 algo de idéntico tenor».
Como vemos, Schopenhauer no escamotea las deudas intelectuales
contraidas con Kant, Platén y el brahmanismo, aun cuando tampoco
desdefie recener para s{ el mérito de haber sabido encauzat, como nadie
lo habria hecho hasta entonces, el caudal filoséfico que mana de tales
fuentes. «Reconozco que —anota en uno de sus manuscritos hacia
1816— no creo que mi doctrina hubiera podido nacer antes de que las
Upanisad, Platén y Kant pudieran proyectar sus destellos al mismo
ticmpo sobre un espiritu humano. Pero también es verdad que (como
‘vata de Ta lecrura més gratificante y conmovedora que uno pueda hacer en este
‘mundo; ha sido el consuelo de mi vida y lo seri de mi muertes (eft. Einiges zur
Senbrsdineratun, ZA %, 437)
°C. HN Ill, 36.
» Cie HIN Ill, 103,
» Cf HN IV, 143,
xvil
ESTUDIO PRELIMINAR
dice Diderot en El sobrino de Rameau), a pesar de haber muchas esta
tuas y de que brillara e. sol sobre todas ellas, sélo sonaba la de Mem-
én». Entre la cohorte de los filésofos, él era quien habia sido llama-
do a ocupar ese privilegiado pedestal.
Del magnetismo y el ensuefio coma claves de acceso a la wcosacen-sl>
El autor de £l mundo como voluntad y representacién también lo es
de un opisculo bastante mas desconocido, cuyo titulo es Ensayo en tor-
no a la clarividencia y cuanto esté relacionado con ello®. Sin embargo, a
A habré de acudir quien se halle inceresado en refrendar las tesis pri
mordiales de la filosofia rascendental. Porque, cuando Schopenhauer
se propone hacer tal cosa, vuelve sus ojos a los fendmenos paranormax
les consignados por la teor‘a (muy en boga por la época) del «magne-
cismo animalv®, esto ¢s, por lo que hoy denominarfamos como hipno-
© Chr. HN 1, 422. La esamua de Memnén (hijo de Titén y de la Aurora) en
la Tebas egipcia tenia fama de emit armonioros sonidos cuando sala el sol. El
pasaje de # sobrine de Rameau aludido por Schopenhauer reza como sigue: «El
{Cretis que no lo hice? No tenia ni quince afios cuando me dij, por primera vez!
Qué te pasa, Rameau? esis softando, ZV en qué suefas?, en gue te gustarla haber
hecho hacer algo que exctara la admiracién del universo. Pues bien, no tines
mis que soplar y mover los des. La lauta suena por casualidad. Estos mismos
ensamientos infaniles me los repedt a una edad mas avanzada. Hoy todavia me
los repito: ysigo dando vureas alrededor de fa esatua de Memoén, Yo: 2Qué es
50 de la estatua de Memnén? Fl: Algo muy sencillo, a mi modo de ver. En tor~’
no a la estatua de Memnén habia muchas otras a las que también tocaba el sol
cada mafana; pero s6lo la de Memnén sonaba, Para posta, Voltaire: hay alg
cago, Voltaire el tercero, Voltaire: y el euarto, Voltaire. Para misicos.. En torno
{ste pequeio grup de mennone el eo sun sono de tac a cuyo exten
fo se hubietan clavado sendas orejas» (cfr. D. Diderot, Novela, traduccién y notad
Ye-Falix de Ania, Alfaguara, Madrid, 1979, pp. 239-240),
“Exe opisculo fie publiado en castellano, junto a otros eapitulos de Parga y
Parlipomens, con el dessfortunado titulo de La nigromancia (La Espaha Modern,
Madrid, SA. versa castellna de Edmundo Gonzdlee Blanco). Hoy en dia quiad se
Jmpusiera el rétulo de «Parapicologlav, aunque hay quien muy recientemente ha opt,
do por el de £1 acubiomo (CS Bdiciones, Buenos Aires, 1991. En esta dltima edicin,
ademis del opisculo dedicado a la «Especulacién tracendente en torno a la aparen-
te intencionalidad en ef destno del individuos, se incluye también el capitulo acerca
del magnedsmo animal y la magia de Sobre la vobunted en la naturale).
"También conocido cemo smesmerismos, por set F. Mesmer (1733-1815) el
iis extoso propagador de una hipétesis cuys fnalidad era explcar el conjunto de
fendmenos que hoy en dia constituyen el abjeto del hipnotismo, Antes de recono-
zr el hecho de lz sugestin hipndtica, se ctela en la existencia de una fuera fic
dlo, similar al del magnetismo terreste, destinado a explicar toda suerte de fend
‘menos paranormales.
ROBERTO RODRIGUEZ AKAMAYO.
tismo, «Lo prodigioso del magnetismo —nota en 1815— se cifra en
abrir al conocimiento las puertas que conducen hacia el gabinete secre-
to de Ia voluntads®.
La clarividencia manifestada por algunas personas en medio del
trance hipnético (al que Schopenhauer se reliere con el cérmino de
esondmbulos») viene a suponer —segtin cade leer en su Ensayo sobre la
clarividencia— «una confirmacién de la doctrina kantiana de la ideali
dad del espacio, del tiempo y de la causalidad, asi como una confitma-
cién de mi doctrina de la realidad nica de la voluntad, en cuanto
micleo de todas las cosas». «Lo delirantemente asombroso y por elle
lo absolutamente increible (hasta verse corroborado por la coincidencia
centuplicada de testimonios dignos del mayor crédito) de la clarividen-
cia sonambular (por cuanto devela lo encubicrto, lo ausente, lo mas
remoto € incluso aquello que todavia dormiea en el regazo del futuro),
pierde cuando menos absoluta inconcebibilidad, si reparamos en que
—como he dicho tantas veces— el mundo objetivo es un mero fend-
meno cerebral, pues es el orden y regularidad de dicho mundo (orden
y regularidad que se basan en las funciones cerebrales de espacio, tiem-
poy causalidad), lo que queda suprimido en alguna medida por la cla-
rividencia sonambular. En efecto, gracias < la doctrina kanciana de la
idealidad del espacio y el tiempo, concebimos que la cosa en si (y, por
ende, lo tinico aucénticamente real de todos los fenémenos), al estar
desvinculada de esas dos formas del inteleeto, no conoce la diferencia
entre lo préximo y lo remoto, ni distingue el presente de lo pasado y lo
porvenir; de ahi que las disociaciones basadas en esas formas absolutas
no se muestran como absolutas y en los casos de que hablamos dejan
de presentarse barreras infranqueables, al quedar modificado el modo
de conocimiento merced a la transformacion de su érgano en sce
cial. De lo contratio, si el tiempo y el espacio fueran algo absolue\men-
te real e integraran el ser en si de las cosas, entonces aquel don clari
dente de los sonambulos constituiria un milagro absolutamente
inconcebible, al igual que toda televidencia © premonicién en general.
En cambio, la doctrina de Kant viene a recibir en alguna medida una
confirmacién factica mediante los hechos aqui mencionados. Pues,
como el tiempo no constituye una determinacién del auténtico ser de
las cosas, el antes y el después carecen de significado a ese respecto, y
de acuerdo con ello debe poder conocerse un acontecimiento antes de
que suceda tan bien como después. Toda mantica, esté cifrada en sue-
fios, en la premonicién sonambular o en cualquiera otra cosa, no con-
siste sino en cl descubrimiento del camino conducente a liberar al
SCR HN 1, 338
* Gtr Verh Uber Geisterschen und was damit exsammenbngr, ZA VIL, 327
x
ESTUDIO PRELIMINAR ©
conocimiento de la condicién del tiempo. Esta cuestién también se
deja ilustrar por la siguiente alegoria. La cosa en ses el primum mobile
del mecanismo que otorga su movilidad a toda la compleja y variopin-
ta maquinaria de este mundo».
En Sobre la voluntad en la naturaleza, Schopenhauer confiere al mag-
netismo animal el eiulo que Bacon habia ororgado a la magia, Para él se
trata de una metafsica préctica, de una suerte de metafisca empirica 0
experimental, que logra hacer aflorar a la voluntad como cosa en sf, con-
jurando ef imperio del principium individuationis y quebrantando con
ello las barreras espaciotemporales que separan a los individuos. En el
sroceso hipnético «la voluntad se abre camino a través de las lindes del
endmeno hacia su primordialidad y acnia como cosa en sf". De ahi
gue «el magnerismo animal —lecmos en el manuserito denominado
Cogitata I— suponga la confirmacién fictica més palpable de mi doctri-
na de la omnipotencia y la sustancialidad tinica de la voluntady*,
‘Con todo, estos primeros pinitos del hipnotismo no coparon su
insaciable curiosidad y Schopenhauer dedicé también una gran atencién
a la vida onirica, que habria de revelarse asimismo como una privilegiada
via de acceso hacia el universo de la voluntad como cosa en si, En un
apunte fechado hacia 1815 describe a la vida real y al mundo de los
ensiehos como las hojas de un mismo libro. La diferencia entre ambos
estribaria en que, si ben durance la vigilia nuestra lectura recorteria orde-
nadamente cada una de sus piginas, al sofiar hojeariamos pasajes de la
‘misma obra que todavia nos resultan desconacicos”.
A Io largo de todos los escritos de Schopenhauer cabe detectar un.
gran interés por la oniromdntica®, es decir, por descifrar el criptico len-
guaje de los suefios. De hecho, estaba convencido de que una ver cier-
to suefio admonitorio le habsrfa salvado la vida'", El ensuefio se presen-
ta como una mediacién entre la vgiliay el trance hipndtico, un puente
que a través del intrincado simbolismo de los suefios Hlevaria hasta
nuestros recuerdos parte de la omnisciencia lograda por el sonambul
© Chr op. cit, ZA VIL, 287-288 .
* Chr Ober den Willen in der Natur, ZA V, 299.
fe. HN 1.1, 29
Cf HIN VL, 30,
© Che HN 1, 340, :
% Cf HIN IIL, 525
En la nochevieja de 1830 Schopenhauer sof que un grupo de hombres le
daba la ienvenida cuando visitabs un pais desconocido para él. De alguna forma
logs reeonocer en un adulto 2 un compatero de juegos de a Infancia que tenia
su misma edad y habla fallecido a los diez anos, hacia ya tres décadas. El suefo fue
interpretado como un aviso de que, si no sbandonaba Berlin, podria ser witima de
la epidemia de edlera (cfr. HN 1V.1, 46-47).
xx
ROBERIO RODRIGUEZ ARAMAYO.
mo magnético®, En todo caso, su interés estriba en que, tal como lo
hacfa el hipnotismo, también el suefio puede servirnos para vislumbrar
los oscuros dominios de la cosa en si, esto es, de la voluntad. «Cuando
nos depertamos de un sueffo que nos ha conmovido muy vivamente
—leemos en un manusctito fechado hacia 1826—, lo que nos conven-
ce de su inanidad, no es tanto su desaparicién, cuanto el descubrimien-
to de una segunda realidad que late con mucha intensidad bajo noso-
tros y emerge ahora. ‘Todos nosotros poseemos el presentimiento de
que, bajo esta realidad en la cual vivimos, se halla escondida otra com-
pletamente distinta y que supone la cosa en si», «El hecho —escribira
dos afios depués— de que yo sea el secreto director teatral de mis sue-
fios representa una segura prucba de que mi voluntad mora mas allé de
Excurso freudiano
El concepto schopenhaucriano de voluntad es tan sencillo como
complejo al mismo tiempo. Es caracterizado como lo radical, la natu-
raleza o esencia intima de las cosas, el set en si del mundo. Se trata del
corazén mismo del universo, del magma que late bajo la Naturaleza,
de algo que, «considerado puramente en si, constituye un apremio
inconsciente, ciego e irresistiblex”.
Esta tiltima definicién, can emparentada con la libido freudiana,
bastarfa para preguntarse si acaso nos encontramos ante un pionero de
las indagaciones psicoanaliticas, méxime teniendo en cuenta el interés
© CHAN I, 236 y 502
* CHL FIN II, 281, En ee send, sla vida es como una noche qu ena un
larg shen (HN, 115); en snc a sna los meres Se de on
ei etn y Yoda mere sponds on despa (HN Tal). sada es on
Steg yn mucteconles @ deperar (FN i, 36)
"Zee HINT, 392 sDent al enseno nos convetinos en un amaturd
geval qu hae hblr as penomja'e inven ceases maine eal She
{Espa nel suc mio potinc dl sonanbulso legumes express de
tntmodo steafo'y subline, mowtando hondosconormiente qc no poseemos
‘lspci nos txnamoneloacso proessee HN I 26) gua
the ov son, donde somos serge apuntader year ei de eu
Reson o siuncons puccan en dh a'menado pesminos y anand
IMtemanoTo que san dear o alg que cui, tn ane de uc lar psoas
Iablen'o venga gu lo atocenientos alguns veo time tenemos oI
Taha un lin ml ac) prsatimi 3 ns cs qs Hes
Camu, ce 4x psy desta gen
‘Ende 2 isn see,aunqe de un pace desta qu no cu bap I one
Stic (ce HN Vi, 108
Met Die Wot ab Wile nd Vorellng, ZA I, 347
xx
ESTUDIO PRELIMINAR <1
demostrado por las fenémenos hipnéticos y la vida onirica, esto es, los
dos primeros caminos recorridos por Freud en su intento por atisbar el
inconsciente. La cuestién parece clara incluso para el propio padre del
oanilisis, quien leg6 a reconocerlo con estas palabras: «Sélo una
minorfa entre fos hombres se ha dado clara cuenta de la importancia
decisiva que supone para la ciencia y para la vida la hipétesis de proce-
sos psiquicos inconscientes. Pero nos apresuramos a afiadir que no ha
sido el psicoanilisis el primero en dar este paso. Podemos citar como
precursores a renombrados fildsofos, ante todo a Schopenhauer, el gran
pensador cuya “voluntad” inconsciente puede equipararse a los instin=
tos animicos del psicoaniliss, y que atrajo la atencién de los hombres
con frases de inolvidable penetracién sobre la importancia, desconoci-
da atin, de sus impulsos sexuales»*.
‘Ortra cosa es que al pionero se le quiera ver como a una musa. Eso
es algo a lo que Freud no parecfa muy dispuesto, como apunta en su.
Autobiografia. elas amplias coincidencias del psicoandlisis con a filoso
fia de Schopenhauer, el cual no sélo reconocié la primacia de la afect
vidd y la extsordinaria significacign de la sexualidad. sino cambién el
mecanismo de la represién, no pueden atribuirse a mi conocimiento de
sus teorfas, pues no he leido a Schopenhauer sino en una época muy.
avanzada ya de mi vida. ue
Freud prefiere declararse ignorante y confesar un déficie de lectu-
ras, antes que renunciar a la gloria de atribuirse un descubrimiento.
Saliendo al paso de las afirmaciones que sefialan a Schopenhauer como
tuna notable influencia de la teoria psicoanalitica, no dejard de admitit
su parentesco intelectual, pero insistiendo en el hecho de que no cono-
fa previamente su pensamiento y, por lo tanto, no le guié en unos
descubrimientos que no desea compartit. «En la teorfa de la represién
—leemos en la Historia del movimiento psicoanalitico— mi labor fue
por completo independiente. No sé de ninguna influencia susceptible
de haberme aproximado a ella, y durante mucho tiempo cref que se
trataba de una idea original, hasta que un dia O. Rank nos sefialé un
pasaje de la obra de Schopenhauer Hl mundo como voluntad y npresen-
tacién, en cl que se intenta hallar una explicacién de la demencia. Lo
que el fildsofo de Dantzig dice aqui sobre la resistencia opuesta a la
aceptacién de una realidad penosa coincide tan por completo con el
contenido de mi concepto de la represién, que una vex més debo sélo a
ri falea de lecturas el poder atribuirme un descubrimiento. No obstan-
* Chic eUins isla del prisunlisie (1917), cu Sigganend Preush, Obras comme
pletas (traduccibn de Luis Lopez Ballesteros), Biblioteca Nueva, Madeid, 1972-75
(9 vols), vol. VIL. p. 2436,
Chi, op. cit, vol. VIL, p. 2971,
soa
ROBERTO RODRIGUEZ ARAMAYO
te, son muchos los que han leido el pasaje citado y nada han descubier-
| to. Quizé me hubiese sucedico lo mismo sien mis jévenes afios hubie-
J ratenido més aficién a la lectura de los autores filos6ficos» *,
En 1933 fueron publicadas las Nucuas lecciones introductorias al psicon
anéliss. AIM se refiere Freud por tiltima vez a las posibles influencias de
Schopenhauer y el tono utilizado revela claramente Jo enojoso que le
resultaba todo este asunto. «Diréis, quiz’, encogiéndoos de hombros:
Esto no es una ciencia natura, es filosofia “schopenhaueriana’. ;Y por
qué un osado pensador no podria haber descubierto lo que luego confir-
marfa la investigacién laboriosa y detallada? Ademés, todo se ha dicho
alguna vez, y antes que Schopenhauer fueron muchos los que sostuvie-
ron tesis andlogas. Y por ltimo, lo que nosotros decimos no coincide en
absoluto con las teorfas de Schopenhauer» ”.
El destinatario de la contundencia con que viene a expresar este
liltimo aserto no seria sino él mismo y, més concretamente, el autor de
Mas alld del principio del placer, quien tsece aios antes patecta opinat
una cosa bien distinta. «Lo que desde luego no podemos oculearnos es
que hemos arribado inesperadamence al puerto de la filosofia de Scho-
penhauer, pensador para el cual la muerte es el «verdadero resultado» y,
por tanto, el objeto de la vida y, en cambio, el instinto sexual la encar~
nacién de la voluntad de vivim ®.
Pero dejemos a Freud con su tan curiosa como delatadora obsesién
por obviar el parentesco que cabe observar entre la filosofia de Scho-
penhauer y ciertas claves de la teoria psicoanalitica, para retornar al
objeto principal del presente trabajo, donde se trata de presentar un
texto que versa sobre su penszmiento moral
‘Como es bien conocido, Schopenhauer se preciaba de la estrecha
trabazén que mantenia unidos entre sf a los distintos capitulos de su
sistema filoséfico, donde tanto la filosofia de la naturaleza como la
estética y la ética gravitan sobre su concepcién metafisica de la volun
tad, aquello que consideraba su mds genial descubrimiento. Pero acaso
Che op. cit, vol V, p. 1900, Se dirfs que Freud no tiene le conciencia muy
tranquila en este punto y parcee dudar incliso de si, en efecto, leyé « Schopen-
hhauer-en su juventud, aun cuanco ahora no sea capar de recordarlo porque su
memoria se halle bloqueada por aguna resistencia. Un cexto, en definiiva, que se
presenta muy jugoso para la propia integpretacién psicoanalitica,
/>_" Che. ap. et, vol. Vill, p. 3161. El passje citado prosigue ast: «Nosotros no
afirmamos que el tinico fin de la vida sea la muerte; no dejamos de ver, junto a la
‘muerte, la vida. Reconocemos dos instintos fundamentales y dejamos a cada uno
su fin propio. Cémo ze mesclan ambos en cl proceso de la vida y mo el instin-
to de muerte es llevado a coadyutar a los propésitos del Eves, son problemas que
quedan planteados a la investgacién fucura» (cfr. ibid, p. 3162),
© Chi. op. cit, vol. VIL, p. 2533.
ESTUDIOPRELIMINAR
no se haya repatado tanto en el hecho de que, como ha escrito recien=
temente Fernando Savater, da moral —es decir, la seocién préctica de
su filosofia— no es un apéndice ni un corolario, sino la rizén de ser
misma del sistema», Ciertamente, su reflexién ética constituye
entrafia misma de su pensamiento y a ella conducen el resto de
tesis, Por eso pudo escribir el autor de fn torna a la libertad de la
voluntad humana que su filosofia ves como la Tebas de las cien puertas:
por todas partes se puede entrar y llegar en linea recta hasta el cen-
tro», esto es, hasta la ética®.
La disolucién aporética del enigma de la libertad
Lo primero que nos revelard la ética de Schopenhauer es que no
somos libres, entendiendo por ello el ser capaces de optar por dos 0
més alternativas. No ste lo que se ha dado en lamar liberum arbi
srium indifferentiae, bajo cuyo supuesto «toda accién humana seria un
milagro inexplicable, al constituir un efecto sin causa», Como nada
de cuanto se halla inmerso en el tiempo puede ocurzir sin responder a
una ley causal, nuestros actos tampoco dejan de obedecer a esa causali-
dad tamizada por el entendimiento que supone la motivacién. «No es
‘metéfora ni hipérbole, sino una verdad seca y literal, que, lo mismo
que una bola de billar no puede entrar en movimiento antes de recibie
tun impulso, tampoco un hombre puede levantarse de la silla antes de
que lo determine a ello un motivo; pero entonces, se levanta de una
Ianera tan necesaria ¢ inevitable como la bola se mueve después de
haber recibido el impulso. Y esperar que alguien haga algo sin que lo
:mueva a ello ningiin interés, es como esperar que un ozo de madera
se acerque a mi sin que tire de él ninguna cuerda>“.
El comportamiento del ser humano se reduce, dentro de las coor-
denadas del planteamiento que hace Schopenhauer, a una ecuacién
entre una motivacién dada y un determinado caracter; «cualquier
accién humana es el producto necesario de su cardcter y del motivo que
Sfz su contibucién al segundo volumen de la Historia de le dice edtada
por Vicoria Camps (Editorial Critica, Barcelona, 1992, p. 500),
© Ober die Fribet de merchlichen Wills ZA V1, 8 (ed. cst. cits p. 40).
© Identifcada en ocasiones con la entrafia misma de su metaisica, como cuan-
do en 1813 constata etar gestando tuna flosofla en la gu sla ica y la metafcica
se une sol cum (ce. HN, 35) quince aos mis tarde 6 pregunta: Qué
‘metafica se compadece tan bien con la moral como la mia’ (et. FIN II, 908).
Chis Ober die Freheit des mensclichen Willen, ZA Vl, 84 (ed. east its.
136).
Che. op. city ZA V1, 83 (ed. cast. cit, pp. 134-138),
xxv
ROBERTO RODRIGUEZ ARAMAYO
haya entrado en jucgo. Una vez dados estos dos fictores, su accién se
sigue inevitablemente. Asi las cosas, bien podria pronosticarse e incluso
calcular de antemano con seguridad tal accién, si no fuera porque, por
un lado, el cardcter resulta muy dificil de sondear y, por otra, el motivo
no estuviese con mucha frecuencia también octlto y expuesto a la
réplica de otros motivos diferentes».
Tal como Kant explicé con su ejemplo de los sien téleros que una
esencia sin existencia no constituye realidad alguna, tampoco cabria
conferir ninguna realidad a una existencia sin esencia, pretensién que
se oculta bajo la doctrina del liberum arbierium indiferentiae. Segiin
los partidarios de dicha doccrina, el hombre seria cuanto es merced al
conocimiento y, por ello, cabrfa concebir el que se vayan introdi
do nuevas formas de comportamiento, Sin embargo, en opinién de
Schopenhauer, seria justo al revés. El conocimiento se limitarfa tinica-
mente a darnos noticia de lo que ya somos de una ver para siempre”.
A su modo de ver, «el hombre no cambia jamds y, al como haya actua-
do en un caso, volverd a actuar siempre, en las mismas circunstancias»
«Aguardar que un hombre acre, bajo circunstancias idénticas, una vee
de una manera y otra de forma completamente distinta, seria tanto
como esperar que ese mismo Arbol, que nos ha dado cerezas este vera~
no, nos proporcione peras el préximo afio»®.
Al enfrentarse con el enigma de la libertad, Schopenhauer decide
disolverlo en una insoluble aporia. «La persona —leemos en un manus-
crito de 1816— nunca es libre, aun cuando sea manifestacién de una
voluntad libre, cuya libre volicién se manifiesta en esa individualidad y
adopta en dicha manifestacién la forma de todo fenémeno, esto es, el
i op. cit, ZA VI, 95 (ct. ed. case. cit, p. 150). Ese paaje nos hace recor
dar aquel den Critica dele razén pricica, donde se nos ice que, si pudieamos
penetar en ka mente de un hombre, de modo que no nor fuese ano ni el mis
insignificance de sus miles, yconociéramos sl mismo tiempo todas aquells cit
canstancias externas que operan sobre él, eabriasaleular con seguridad a conduc-
ta de un ser humano en Io porveir, al igual que se ace con ls eclipses de sol y
unas (ce Ake, V, 99), Sélo que Kant lo wtilimba como preimbulo pars morte
al perio de la libertad: cf. Raberto R. Aramayo, Critia dela ran werdmca (Ei.
td en torn alas aporas marates de Kant), Veenos, Madtid. 1992, pp. 43 y ss.
oC HIN, 91
© Cle Uber die Freie des menshlchen Wills, ZA V1, 89 (ed. cast. ct p.
142).
© Clr op. cit, ZA VI, 97 (ce. ed. it, pp, 152-3). Cuando redacta estas thi
sas lineas para su crsayo premiado por la Academia noruegs, su autor est tenien
Ge pecsct wn teato Feld ee 1032 y que poonigue ant le face suc bye
dicho dtbol pode muy bien ser de una u otra clase, pero éxe se ve deverminado
a ser un cerezo yy al dor de ser Io primordial deja también de see libre, siendo
tsto algo que tge para todo individvo» (Cit. HN IV.1, 124),
>I
ESTUDIOPRELIMINAR |
principio de raz6n y, por ende, también el espacio y el tiempo. Ast pues,
en tanto que tal manifestacién se despliega en una sucesién de actos,
todos ellos quedan sometidas bajo la necesidad merced a la esencia de la
persona, Mas en cuanto esta persona misma supone la manifestacién de
un libre acto volitivo, las acciones no tienen otra fuente al margen de la
voluntad libre y, como el conjunto de la manifestacién se debe a ésa, ella
¢s el origen de todas y cada una de las acciones»”,
En este contexto, las cosas han de ser como son y no podrian haber
sido de otra manera. «Puesto que todo cuanto sucede, tanto lo que tie-
ne importa sello que se
modo estrictamente necesatio, resulta inttil ponerse a meditar sobre
cudn insignificantes y contingentes eran las causas que dicron lugar a
tal 0 cual acontecimiento, asi como sobre cuin ficilmente hubieran
podido ser distineas, al ser esto algo ilusorio, ya que todas ellas encra-
ron en juego con una necesidad tan inexorable y una fuerza tan perfec-
ta como aquella merced a la cual el sol sale por Oriente. Mas bien
hemos de considerar los acontecimientos tal como tienen lugar con los
mismos ojos que leemos un texto impreso, sabiendo que, antes de que
nosotros lo leamos, ya esté ahi”. No podemos llegar a conocernos
més que leyendo en ese libro redactado por nuestras propias acciones,
ya que nuestros actos vienen a expresar nuestra esencia wy en lo que
hacemos reconocemos aquello que somos»,
Como sugiere Riidiger Safranski en su magnifico libro reciente-
mente traducido al castellano, esta teorfa podria tener en su base una
experiencia biogréfica que Schopenhauer hubo de vivir muy intensa-
‘mente. Se trata de aquella gran eleccién ante la que le habrfa sieuado su
padre, cuando le puso en la encrucijada de optar por prepararse para ir
a la universidad o realizar un largo viaje por Europa que condicionaria
su vocacién profesional, dado que con ello asumia la promesa de aban-
donar su pasién por el estudio y proseguir la tradicién familiar, dedi-
candose al comercio. «De ese modo, el padre fuerza a Arthur a adoprar
la postura existencial de la decisidn: una cosa o la otra. Se le pone en
una situacién que le obliga a “proyectarse” a si mismo. Cree saber lo
que quiere y por tanto tiene que decidirse. Pero ser precisamente en
su decisién donde podré leer lo que verdaderamente quiere y es. En la
eleccién no podemos sustraernos a nuestro propio ser y después de ele-
gir sabemos quiénes somos”.
uestra irrelevante, ocurre de un
* Ch HN 1, 357,
Cit. Ober die Preiets des menihlichen Willens, ZA VI, 101 (eft. ed. cast. lt,
p. 158).
© Gli. op. city ZA VE, 99 (ed. cast. cic, p. 205),
” Clr. R. Saffanski, op, cit, p. 60. Precisamente, para iluscrar el texto recién
XXVIL
ROBERIO RODRIGUEZ ARAMAYO.
duda, Schopenhauer se sorprendié a s{ mismo, al traicionar sus
convicciones y elegir un sendero que le apartaba de su camino. Esa
‘crucial experiencia le hizo comprender que, contra lo que pensaba, no
se conocia bien a si mismo y que sdlo Ilegé a conocerse realmente tras
haber elegido una de las alternativas. «Todo hombre —escribié en
1821— es cuanto es merced a su voluntad, posee originariamente su
voluntad y su caricter, constimyendo el querer la base de su naturaleza;
el conocimiento lega después y sirve tan sélo para mostrarle aquello
que ya es; de ahi que no pueda decidir ser de tal o cual manera, ni tam-
poco sea capaz de ser algo diferente a lo que ya es, sino que es cuanto es
de una vez para siempre y va conociendo paulatinamence aquello que
ya es». Solo al ir conociendo aquello que realmente queremos, cuan-
do nos vemos obligados a elegir entre varias opciones, cobramos con-
ciencia de lo que somos.
Ahora bien, pese al automatismo con que vienen a ejecutarse las
acciones como meros corolarios del encuentro entre un carécter deter-
minado y tales 0 cuales motivos, Schopenhauer no destierra de su
reflexién’a la responsabilidad, ese pilar sin el cual no es posible ningu-
na referencia ética. Es innegable que albergamos el sentimiento de
sabernos responsables por cuanto hacemos, y ese hecho de la concien-
cia nos impide disculpar cualquier tropelfa en base al mencionado
automatismo”. «Por muy estricta que sea esa necesidad con la cual,
ante un caricter dado, los actos quedan suscitados por los motives, no
se le ocurriré a nadie, por muy convencido que se halle de tal cosa, dis-
culparse por ello y pretender descargar la culpa sobre los motives, al
saber perfectamente que, con arreglo a las circunstancias, esto es, obje-
se acude a-un pasaje de la Metafsca de las costumbres, que canscribimos
fagul siguiendo nuestra propia traduccién: «Aun cuando se cif a las pretensiones
fue se adecian 2 su idiosincrérico cardcter, no deja de sencit —sobre todo en cier
tos momentos y en determinados sstados de Animo— la incitacién de las preten-
siones antagénicas y, por elo, incompatibles, que habrin de verse sojuzgadas, si
quiere encregurse sin reservas 2 hs primeras, Pues, al igual que nuestro iineratio|
fisico sobre la rierra es una linea, y no un piano, en el sendero de la vida, cuando
{quetemos asir y asumir una cosa, hemos de renunciar 2 innumerables otras que van
apareciendo 2 ambos ldos del camino, Ciettamente, podemos no clegir y trasteat
todo lo que nos atrae fugazmente, cual nifos en una feta; este erastocada afin equi-
wale a convertir ea un plano la linea de nuestro camino, corriendo erriticamente
dée un lado para otro en 7ig-2ag sin llegar 2 ninguna parte. Quien quiere serlo todo,
ro puede ser nada (eft. pp. 263-264 del manuserio)
* Che, HN IIL, 91.
“Se rata del setimiensa caro y seguro elaine als rppnanbided por cvan-
to hacemos, la imputabaldad de rests accones,rodo fo cual se apoya en fa
certeainqucbrantable de que noseton mismos somos lo autores de nuetor actos
(Ge. Uber de Freie des menchien Well, 28 Vi, 134 ed cast. ct p. 200).
xxv
ESTUDIO PRELIMINAR +
tivamente, tal accién bien podria haber sido totalmente distinta, con tal
de que también él hubiera sido muy otro», «Las recriminaciones de la
conciencia se refieren, ante todo y ostensiblemente, a lo que hemos
‘echo, peto en realidad y en el fondo, a lo que somos, ago sobre lo cual
s6lo nuestros actos proporcionan un testimonio valido, al comportarse
‘con respecto a nuestro cardcter como el sintoma en una enfermedad”.
En este orden de cosas, «la empresa de querer corregit los defec-
tos del cardcter de un hombre mediante discursos moralizantes, que~
riendo transformar as{ su propia moralidad, es comparable a la de
trocar el oro en plomo mediante una reaccién quimica o al proyecto
de conseguir, gracias a un cuidadoso cultivo, que una encina dé
albaricoques»”, «;Acaso no tuvo Nerén a todo un Séneca como pre-
ceptor suyo%»”, nos pregunta Schopenhauer. A su modo de ver, es
verdad que cabe «modificar la conducta, mas no la volicién propia-
mente dicha, siendo esto lo tinico a lo que corresponde valor moral.
No se puede modificar el fin que persigue la voluntad, sino s6lo el
camino que toma para llegar a él. La instruccién puede variar la
cleccién de los medios, pero no la de los fines iltimos» ®. Resulta
obvio que, con arreglo a este planteamiento, «la ética puede contri-
buir a forjar la virtud en tan escasa medida como la estética es capaz
de producir obras de arter™,
WET piers haber sido oto y en aquello que reside anto su culpa come st
mérito, Plies todo lo que hace se infire de sf mismo como un simple corolariow
(che. Uber die Grundlage der Moral, ZA VI, 217; ed. east. cit, p. 103)
” Chr op. cit, ZA VI, 297 (cl. ed. cast cit, p. 206), «Todo acto supiere a la
conciencia el comentario de que »podias haber actuado de otra manera, aunque
su verdadero significado sea el de «podrias muy bien ser de otra formas. Ahora bien,
dada por un lado la invarabilidad del careter y, por otto, la exticta necesidad con
{que se presntan todas las circunstancas en las que dicho caricter va colocéndose
Sucesivamente, el «ranscurso vital de cada cual se ve determinado sin excepcin des-
Ge la A hasta la Z; pero, como dicho curso vita resulea desgual tanto en su deter
tminacién subjtiva como en lt objetiva, mostrindose para unos més aforcunado,
noble digno, que para ottos, esto nos conduce, sino se desea elimtinar toda jus
ticia, al supucito Rumemente srraigado en cl brahmanismo y el budismo, de que
aquellas condiciones bajo lat cuales uno ha nacido vienen 2 ser la conseeuencia
moral de una exitencia precedente (cfr. Zur Ethik, ZA IX, 254)
" Chi. Uber die Freibeit des mensclichen Willen ZA Vi, 91 (et. ed, cas. cits
p. 145)
» Che ibid, 93.
* Ctr, Uber die Grandlage der Moral, ZA V1, 296 (eft. ed. cast cits pp. 204-
205).
" Che. HN 1, 147
ROBERTO RODRIGUEZ. ARAMAYO
Los repraches esgrimidos contra la ética kantiana ”
Esra es la discrepancia radical que sus premisas morales mantienen
con respecto al disefio ético de Kant. En oposicidn a su maestro, Scho-
penhauer sostiene que wel moralista, como el filésofo en general, ha de
conformarse con la explicacién e interpretacién de lo dado, esto es,
aceptar lo que realmente hay o acontece, para llegar a su compren-
sidn». Su cesis es la de que «no hay otro camino para llegar a descubrit
el fundamento de la ética salvo el empirico, es deci, indagar si se dan
acciones a las que debamos atribuir auténtic valor moral —como seria
el caso de los actos orientados a la justicia esponténea, la pura filantro-
pfa o una genuina generosidad»®.
Este punto de partida le hace ironizar sobre la compulsién pres-
criptiva esgrimida por los adalides del rigorismo kantiano; «en la escue-
Ja kantiana la razén préctica con su imperativo categérico se presenta
cada vez. mas como un hecho sobrenatural, como un templo de Delfos
instalado en el énimo del hombre, de cuyo tenebroso santuario ema-
nan ordculos que, desafortunadamente, proclaman, no lo que ocurrind,
sino lo que debe suceder»™,
Por de pronto, Schopenhauer habré de reprochar a la ética kantia-
na su comprobada ineficacia. «Puesto que la moral ha de habérselas
con la conducta real del hombre y no con apriéricos castillos de naipes,
ante cuyos resultados no retrocederfa ningin hombre inmerso en los
graves apremios de la vida y cuyo efecto frente al torbellino de las
pasiones resultaria, por lo tanto, comparable al de querer apagar un
vasto incendio con una jeringuilla». En su opinién, el formalismo éti-
co se muestra insolvente para combatir a ese antagonista de la moral
que representa el egofsmo; «para hacer frente a semejante adversario se
requiere algo més real que una sutil argucia 0 una apriérica pompa de
jabono™.
Pero Schopenhauer no se contentard con este reproche y, en un
segundo momento, tildaré de inmoral a la ética kantiana, cuyo deber
incondicionado supone un ideal quimérico, «Una voz que ordena, ya
provenga ésta del interior © del exterios, resulta sencillamente imposi-
ble de imaginar sin que amenace o prometa; pero entonces la obedien-
cia que se le preste podea verse calificada, con arreglo a las circunstan-
cias, de astuta 0 de necia, pero lo tinico cierto es que nunca dejard de
© Cle. Ober die Grundlage der Moral, ZA VI, 160 (ed. cast. cit, p. 29)
op. ty ZA VI, 235 (cf ed. cast. cit, p. 126).
op. cit, ZA VI, 186 (clt. ed. east. cit. pp. 62-63).
© Cli. op. cic, ZA VI, 183 (cfr. ed. cst. cit, p. 59).
% Clic op. cit, ZA VI, 238 (cfr. ed. cast. cit, p. 131)
3Ox
BSTUDIO PRELIMINAR
ser egolsta y, por ende, careceré de cualquier valor moral» ®. Mas no se
one whist. cri del formalismo ético kantiano, el cual también
le incoherente, habida cuenta de que aquel «eudemonismo,
que Kane habia expulsado solemnemente por la puerta principal de su
sistema como algo heteronémico, vuelve a introducirse furtivamente
por la puerta trasera bajo el nombre de bien supremon™.
En efecto, con la doctrina del bien supremo y sus postulados, el
autor de la Critica de la razén practica, aquejado ya por los perversos
tfectos de la senilidad, se habria encargado de arrojar por la borda los
logrs aleanzados en su glriosa Fandamentaion de le metfie de ls
costumbres". Fl filésofo de Kénigsberg, tras renegar de la heteronomta
comportada por el eudemonismo y poner las condiciones para liberar a
la moral de su tradicional yugo ceolégico, haria descansar finalmente
su ética sobre hipétesis teolégicas disimuladas. «No pretendo hacer
ninguna comparacién satitica— nos dice—, pero el procedimiento
empleado aqui presenta ciertas analogls con la sorpresa que nos dis-
pensa un prestidigitador, cuando nos hace descubrir una cosa que,pre~
viamente ha escamoteado a nuestra mirada», A los ojos de Schopen-
hauer, el coqueteo de Kant con la teologia le hace pensar en «un
hombre que asiste a un baile de disfraces y se pasa toda la noche corte-
jando a una bella dama enmascarada, ilusionado por hacer una con-
quista, hasta que al final ella se quita la careta, pata darse a conocer.
como su esposar”"
Un viaje hacia los confines del pensamiento: la «nada» como destino
dela moral
En algiin momento Schopenhauer describe su ética como «diame-
tralmente opuesta en sus puntos esenciales a la de Kant» y nos reco-
mienda confrontar sus discrepancias, para comprender mejor su pensa-
miento. Por eso hemos crefdo conveniente ofrecer una visién
panoramica de tales disimilitudes. Ahora sabemos que, al autor de Los
dos problemas fundamentales de la moral, slo le preocupa comprender
aquellos fenémenos que suclen circunscribirse al émbito de la moral.
Esa seria en su opinién la tarea cabal del filésofo, al cual no le compete
ap. cit, ZA VI, 163 (ft. ed. cst. cit, p. 33).
@p. cit, ZA VI, 164 (eft. ed. cast. cit, p. 34).
tp. it, ZR VU. 158 (ed. case cit. p- 2)
Op. it, ZA VI, 165 (eft. ed. cast. ci, p. 36).
Cf. op. ee, ZA VI, 209 (fe ed cast. cits. 93).
» Chi. op cit, ZA VI, 155 (et. ed. cast city p. 22)
XXX
ROBERTO RODRIGUEZ ARAMAYO
la faena de acufiar imperativos con los que nadie podrd cumplir. Cier-
tamente, no se propone llegar a prscribir cudl haya de ser ef compor-
tamiento calificable como ético, sino tan s6lo compulsar si dicho com-
portamiento tiene realmente lugar, «La cuestin relativa a la realidad de
a moral —leemos en un apunte fechado hacia 1833— se cifra en lo
siguiente: zexiste de hecho algtin principio que pueda contrarrestar al
del egoismo?» A renglén seguido nos brinda esta respuesta: «Como el
egotsmo limita la preocupacién por lo provechoso a la esfera particular
del propio individuo, el principio que se le contraponga habri de
ampliar esos desvelos hasta la esfera de los demds indi
Este principio, contrapuesto al del egoismo, no sera otro que la
compasion, fendmeno en el que se basaria tanto la justicia esponté-
nea como la verdadera filantropia. Sélo las acciones que broten de la
compasién poseen un valor moral. Cuando ésta se despierta dentro
de nosotros nuestro corazén presta cobijo al bien y el mal que suften
los demis, haciéndolo suyo, logrando sentir sus alegrias y pesares del
mismo modo, aunque con distinta intensidad, que si fueran las
suyas propias. Pero Schopenhauer, tras constatar todo esto, confiesa
que semejante proceso le parece admirable y lo califica de misterio-
so. «E's, en verdad, el mayor misterio de la ética, constituye su fen6-
meno primordial y originario, al tiempo que representa el mojén
més alla del cual sélo puede avencurarse a transitar la especulaci6n
metafisicar™.
Schopenhauer sabe muy bien que nuestro principal mévil es el
egoismo y por ello propone adoptar «la ausencia de coda motivacién
egofsta como criterio del valor moral de las acciones»”, para descubrir
a continuacién que la compasién es «la tinica fuente de las acciones
abnegadas y por ello la verdarera base de la moralidad»™, al constituit
«el nico motivo no egoista y, por lo tanto, el tinico auténticamente
‘moral, aun cuando de suyo represente la més extrafiae inconcebible de
fas paradojas»”.
Quien supo diseccionar con tanto deralle y minuciosidad todos
los registros de las pasiones humanas, el mismo pensador que consa-
g16 paginas inmortales a disertar sobre la envidia o la crueldad, no
podia dejar de asombrarse ance un fendémeno que contrattestara esos
petversos mecanismos y determinar que «cualquier acto caritativo
supone todo un misterio», declarando a wla catidad el comienzo de la
* Cie HN IL, 151
% Chi. Ober die Grandlae der Mora, ZA VI, 248 (eft ed. cast, p. 143).
® Git op it, ZAVI, Bad (ed, cat. cit p. 138).
Chi. op. its ZA VI, 285 (ed, cast. cit, p. 192).
© Cli op iin ZA VI, 270 (ce. ed. cast ce, pp. 172173).
~om
ESTUDIO PRELIMINAR 4
mistica»™; y cllo pot la sencilla razén de que, tras los lindes de lo cog-
noscible, todo se vuelve mistico”, como habrfa de refrendar ese apa-
ido lector de Schopenhauer que fue Ludwig Wittgenstein: «existe
ciertamente lo inefable, aguello que se deja raluctr,es0 es lo misticor®,
Tal es la concepciér schopenhaueriana de los fenémenos éicos.
Fstén ahi, pero represenian una misteriosa paradoja que nos conduce
hasta el misticismo. «Mi filosoffa —leemos en un manuscrito fechado
hhacia 1827— se diferencia de la méstica en que, mientras ésta se alza
desde adentro, aquélla lo hace desde afuera. El mistico parte de su pro-_
pia e incima experiencia individual, en la que se reconoce como ef cen=,
tro del mundo y la nica esencia eterna. Sélo que nada de todo ello”
resulta comunicable y, salvo para quien mantenga que se debe creer en
su palabra, no puede llegar a convencer. Por el contrario, mi punto de
partida son meros fenémenos que resultan comunes a todos y cuya
feflexién al respecta se muestra perfectamente participable. Ahora
bien, cuando aleanza Wu maximo cenit, mi filosofia cobra un cardcter
negativo, limitandose a hablar tan s6lo de aquello que debe ser negado
y suprimido, al deber describir cuanto se conquista con ello como una
nada e indicando el consuelo de que se trate de una nada relativa y no
absoluta; mientras el mistico sigue un procedimiento enteramente
positivo. De ahi que la mistica suponga un excelente complemento a
i filosofiar
La ética de Schopenhauer se nos presenta como una espe:
sea hacia el insondable abismo escudrifiado por la mistica, si
conforme con llevarnos hasta el borde mismo del precipicio, sin arro-
jarse al vacio, como si harfa el mistico. A él lo que le interesa en el fon-
do es explorar los confines del pensamiento, Hlegar hasta los tlcimos
mojones del conocimiento y, a ser posible, echar un vistazo més alld de
dichos limites. «Existe una frontera hasta la que puede abrirse paso el
pensar y hasta la cual puede iluminar la noche de nuestra existencia,
aun cuando el horizonte siga envuelro entre tinieblas. Este confin es
alcanzado por mi tcoria en esa voluntad de vivir que se afirma o niega
por encima de su propio fenémeno. Pero pretender it més lejos es, a
mi juicio, canto como querer volar sobrepasando la atmésfera» ®.
Lo que Schopenhauer nos propone se asemeja bastante a la preten-
sién acariciada por Wittgenstein al final de su Tractarus, cuando se
Gi HN Il, 211.
” Gir, HIN IIL, 203.
© Cf. el aforismo 6.522 del Tracasus
© Cf HN IL, 345.
"Clr. Die Welt als Wille und Vorstellung, ZA IV, 693 (cht. ed. cast. city p.
1147)
YOO
ROUERTO RODRIGUEZ, ARAMAYO
‘compara esta obra con una escalera cuyo destino es traspasar los limites
mismos de! lenguaje". La filosofia schopenhaueriana, al igual que los
aforismos wittgensteinianos, quiere conducirnos un poco més alld del
final de trayecto, alli donde nadie hubiera osado llegar antes, hasta ese
limite aparentemente infranqueable «donde no cabe vislumbrar la
solucién del problema sino desde muy lejos y, cuando reflexionamos
en rorno a ella, nos precipitamos en un abismo de pensamientos»',
Como comprobard quien se asome a su Metafisica de las costumbres,
el razonamiento de Schopenhauer progresa paulatina ¢ implacable-
mente, sin importarle las consecuencias. Somos voluntad, luego no
dejamos de ser maquinas deseantes. El deseo cngendra menesterosidad
y su no satisfaccién da lugar al suftimiento, Esa es la radiografia del
mundo que le rodea. Luego la tinica salida digna es la de acabar con el
origen del sufrimiento, negando nuestra propia voluntad de vivir. Algo
que, por otra parte, han venido haciendo desde tiempo inmemorial el
ascetismo mistico que ha enttecruzado todas las épocas y religiones,
desde los sianassiindios hasta los anacoretas cristianos. Todos ellos vie~
nen a demostrar con su conducra que «la voluntad es capaz de querer
suprimir su manifescacién concreta, elimindndose con ello a si misma,
yen esto consiste la libertad, la posibilidad misma de una reden-
EI destino de la ética schopenhaueriana no es otro que la meta 0
estacién término de la propia vida: la nada. Esa nada sobre la que ya
meditaba un jovencisimo Schopenhauer de veinticuateo afios, que
habia comenzado a emborronar sus primeros cuadernos de trabajo. «La
“nada” es wn concepto meramente relacional. Aquello que no mantiene
nningiin tipo de relacién con alguna otra cosa es tomado por éta como
nada y ella, a su ver, califica de nada a esa otra. Asi pues, si nos consi-
decamos como existentes dentto del espacio y el tiempo, tacharemos de
nada, 0 ditemos que no es en absoluto, todo cuanto quede fuera del
espacio y el tiempo; y asimismo afirmaremos con todo derecho que,
“tan pronto como cesemos de hallarnos inmersos en el espacio y el
tiempo, dejaremos de ser en absoluto, asi como que nuestro ser (lo
contrario de la nada) cesa con la muerte”, Por el contrario, si llegise-
‘mos a cobrar consciencia de nosotros mismos al margen del tiempo y
“Mis proposciones renulan escarcedons en tanto que, quien me com-
prenda,cexmina por reconocerls como catente de sentido, una wee que ls hive
Sobrepano,saltando por eacna de las mitmas (Debe, por decile a aoa
tsclta despuds de haber sbido por el (li 6.5.
Wisp Ole De Web al Wile utd Vor, 28 IV 702 io x ep
° Cf HIN L127, Suprsién que, como reclea Schopenauer, no cabe con-
fundir con el suicidio. * ‘ ve
sooay
ESTUDIO PRELIMINAR
el espacio, tendrfamos entonces razones para tildar de nada cuanto se
halle inmerso en dichas coordenadas, a la vez que las palabras de “prin
cipio” y “final” perderian para nosotros todo su significado (relaciona-
das como estarian con esa nada) y no podriamos decir que hemos
comenzado ni que terminaremos en un momento dado» . Esta refle-
xidn juvenil habria de oficiar como un auténtico desafio para su siste-
ma filoséfico, empecinado en situarse al otro lado del espejo y atisbar
esa orra enaday.
Un buen conocedor de Schopenhauer, como era Th. Ribot, afir-
maba que «la parte verdaderamente original del pensamiento schopen-
haueriano es su moral. Nada se encuentra antes de él que se le parezca.
Su doctrina se distingue de las demés, tanto por su principio, al ser tan.
indiferente al deber como a la utilidad, cuanto por sus consecuencias,
puesto que, en lugar de decirnos cémo hemos de obrar, busca, por el
‘ontario, el modo de no obrat. Con sus pretensiones de ser puramente
especulativa, con su pesimismo, su palingenesia y su nirvana, se alza
delante del lector como un.enigma inquictante» ”.
En efecto, instalado en un escenario donde han hecho mutis por el
foro, tanto cualquier sustrato teol6gico de la moral ™ como toda fun-
damentacién de corte utilitarista o eudemonista, por no hablar de la
Gtica del deber, Schopenhauer siente por los ascetas la misma cutiosi-
dad que despertaron en ¢l tanto el ensueno como el magnetismo. No
deja de sentir cierto estremecimiento, al pensar que alguien, gracias a
tuna intuicién privilegiada, haya podido traspasar el Velo de Maya y
comprobar que, tras el imperio del principium individuationis, todos y
cada uno de nosotros configura una tinica realidad, demostrando luego
en su conducta que ha cenido el privilegio de acceder a semejante
conocimiento. Por eso, ante quienes califican como toda una paradoja
el resultado ascético de su ética, replica lo siguiente: «sélo cabe llamarlo
paraddjico en este rincén noroeste del viejo continente, y més bien
s6lo aqui en tierras protestantes, ya que por el contrario en toda el
‘Asia, donde quiera que el repugnante islam no haya destruido a fuego
y hierro las antiguas y profundas religiones de la humanidad, antes que
otra cosa correria tal resultado el riesgo de ser tachado de trivialidad.
Consuélome, pues, con que mi ética es enteramente ortodoxa con res-
pecto al Upainischada de los santos Vedas, como con respecto a la reli-
HN I, 34
© Che. La files de Schopenhauer, Salamanca, 1879, pp. 238-239.
“ «Slo hay an caso en Occidente de auténtica moral de renunciamiento caren-
te de sustraco tligioso. Se trata de la ética que corona el sistema de Aruro Scho-
ppenhauecr (cf. el estudio ntroductorio de Fernando Savater a su antologla,tiula-
da Schopenhauer. La abolicién del egolsmo, Montesinos, Madeid, 1986, p.18).
xoxV
ROBERTO RODRIGUEZ ARAMAYO
gi6n universal de Buda, y con que tampoco esté en contradiccién con
el antiguo y genuino cristianismo» ™.
Su filosofia moral se reconoce, por lo tanto, deudora del misticis-
mo en general. ¥ ello es asf por una razén muy sencilla: porque, a su
modo de ver, sélo la mistica habria sabido legar hasta esos abisales
confines del pensamiento que su reflexién filosdfica se propuso explo-
rar, Rentabilizando una imagen acufiada por Luckécs, y que nos ha
sido recordada por J.F. Yvars'", quiz cupiera rotular al sistema de
Schopenhauer como el «Gran Hotel del Abismo». Alojandose alli, su
clientela tiene garantizada una buena panorimica de tales confines y, si
lo desea, tambicn podrs realizar alguna cxcursidn guiada por quiches,
al entender de su propietario, mejor conocen ese abismo insondable.
las distintas tradiciones misticas que se han ido sucediendo a lo largo
de la historia.
Un aventajado alumno, que la posteridad habfa reservado para
Schopenhauer, supo captar perfectamente las ensefianzas del macstro,
acertando ademas a expresarlas de forma harto concisa, «Lo mistico
viene dado por el sentimiento del mundo como un todo limitado»
—teza el aforismo 6.45 del Tractatus, «no se cifra lo mistico en eémo
sea cl mundo, sino en el simple hecho de que exister (cft. 6.44). A
buen seguro, estos aforismos estén inspirados en la lectura de una de
las pocas obras filos6ficas que merecicron atencién por parte de Lud-
wig Wittgenstein. Nos referimos, claro esté, a El mundo como voluntad
J Yepresentacién, una obra en la que se pueden encontrar textos tan
bellos como éste donde se condensa cabalmente la cosmovisién defen
dida por el pensamiento schopenhaueriano:
La voluntad, saliendo de la noche de la inconsciencia para despercar
4 la vida como individuo, se ve transportada hacia un mundo sin limi.
tes ni fin, poblado de innumerables individuos que se hallan colmados
de aspiraciones y estén sujetos tanto al sufrimiento como al error; y des-
pués de haber pasado como por un penoso suefio, corre a sumergirse de
hnuevo en su antigua inconsciencia. Pero hasta entonces sus descos son
ilimitados, sus pretensiones inagotables y todo anhelo satsfecho engen-
dra un renovado afin".
Acaso ahora tengan atin mds vigencia que cuando fueron escritas
°° CE. Ober den Willen in der Nawur, ZA V, 340, Sigo aqul la venién caste-
Mana de Miguel de Unamano (ed. cits pp- 197-198),
ii. sla étca dela evasiéne, esldio inttoduetorio a su antolla cle Schoe
peahauet, Gusluda La enti del pevmuno, Labor, Barcelona, 1976,
Chr. Die Welt als Wille und Vorseliung, ZA VI, 670 (ele. ed case,
na).
2OXVI
ESTUDIO PRELIMINAR,
‘estas palabras de Max Horkheimer sobre Schopenhauer: «su filosofia
opr te eu perfeccidn Jo que la juventud sospecha hoy: que no
existe poder alguno del que esté suspendida la verdad, que, de cierto,
leva en si misma el caricter de la impotencia» "2, En todo caso, noso-
tros estamos convencidos de que la filosofia de Schopenhauer, al ento-
har su «réquiem» por el optimismo ilustrado, viene a representar algo
asi como un preludio cuyos compases nos hacen traspasar —sin tan
siquiera darmos cuenta el umbral de una postmodetnidad que nos
tiene a la intemperie y ros hurra el amparo de cualquier certidumbre.
* Cz: Max Horkheimer, Socioigice (tad. de Viewor Sanchez de Zavala), Tate
sus, Madrid, 1966, p. 183.
XXXVI
ALGUNOS DATOS RELATIVOS AL TEXTO, LAS NOTAS
Y OTRAS INCIDENCIAS DE LA PRESENTE VERSION
CASTELLANA,
E] texto manejado para la presente versién castellana es el editado
por Franz Mockrauer en 1913 y que ocupa las paginas 367-584 del
volumen X (Arthur Schopenhauers handschrifilicher Nachlaf.. Philoso~
phische Vorlesungen. Im Auftrage und unter Mitwirkung von Paul_
Deussen, zum ersten Mal volistindig herausgegeben von Franz Mo
krauer. Zweite Hafte: Metaphy der Natur, des Schénen und der $
ten. R. Piper and Co. Verlag, Munich, 1913) de las Obras completas de
Schopenhauer publicadas por Paul Deussen (Arzhur Schopenhawert
samtliche Werke, brsg. von P. Deussen, Munich, 1911-1942; 16 vols.).
Estas lecciones han sido reimpresas recientemente por Volker
Spierling y, en un principio, nos propusimos utilizar el cuarto volumen
de su edicin (Arthur Schopenhauer, Metaphysik der Sitten, Piper,
Munich/Zurich, 1985) para nuestra versién castellana. Sin embargo,
aun cuando en lla el texto se reproduce fielmente con respecto a la
edicién primigenia, no sucede lo mismo con el complejo aparato criti-
0 elaborado por P Deussen y E Mockrauer. Como es natural, el sesgo
de la coleccién bilingie donde aparece la presente traduccién aconseja-
ba no prescindir de un instrumental que puede resultar de cierta utli~
dad a los estudiosos del pensamiento schopenhaucriano. Conviene,
pues, explicitar brevemente algunas claves concernientes al menciona~
do utillaje
Los guarismos que se hap intercalido entre corchetes dentro del
texto corresponden a la numeracién. de los folios del manuscrito cot
servado en Berlin. Esta referencia permice confrontar més cémoda:
mente la traduccién con el original, a la vez que posibilita ubicar el ini«
cio de las anoraciones marginales (incidencia que se constata cuando el
nuimero aparece una segunda vez) y distinguir las hojas afiadidas como
apéndices o suplementos (caso en el que dicho mimero se ve acompa+
fiado de una letra).
Las interpolaciones que no quedan reflejadas con este método irin.
siendo identificadas a pie de pagina, registrindose ast todas las adicio-
nes que Schopenhauer fue aftadiendo 2 la primera version de sus lecs
xoxIK
[ROBERIO RODRIGUE/ ARAMAYO.
ciones. Con ello se logea diferenciar las distintas capas cronolégicas que
integean el manuscrito craducido,
Por otra parte, nuestras notas recogen también algunos pasajes de
Iaprimera edicion de E! mundo como voluntad y repretentacidn, que vie-
nen a cumplimentar lo apuntado someramente por el texto de las lec-
ciones. En este sentido, tampoco hemos dejado de recoger aquellas
acotaciones contenidas en el ejemplar de dicha obra que su autor utili-
zaba como inspiracién de meditaciones ulteriores y a las que Schopen-
hhauer se remite mds de una vez, mientras clabora estos materiales para
sus clases.
En otras ocasiones, nuestro autor deja constancia de algunas refle-
xiones albergadas por alguno de los distintos manuscritos que siempre
ilevaba consigo. Estos Ragmentos resultan partcularmente valiosos
para quien se halle interesado en fechar el momento en que Schopen-
hrauer vuelve a revisar sus materiales didécricos, habida cuenta de que
nos propocionan una fecha de referencia, cual es la de cuéndo fuera
escrito el fragmento en cuestidn. Excepto un par de alusiones a k
bajos preparatorios (Vorarbeiten) de la primera ediciém de ELamundo,—
Schopenhauer suele remitirse a determinados pasajes de dos manusc
tos en concreto, Uno ¢s el «Diario de Viaje» (Reisebuch) del que sc si
viera entre septiembre de 1818 y 1822. Los fraiMientos correspondien-
tes a este diario presentan la ventaja de brindarnos una fecha muy
conereta y puntual, Ilegéndose a indicar con frecuencia incluso el dia
én que fucton redactalos, ademés de la ciudad en que se hallaba st
autor. El segundo manuscrito es el denominado «Mamotreto I» (per-
mitasenos traducir de tal guisa el vocablo alemén Foliay), cuyo conte-
nido fue redactado entre enero de 1821 y mayo de 1822. Todos estos
textos han sido tomados de la edicidn realizada por Arthur Hbschor
de los manuscritos inéditos de Schopenhauer (Der handschrifiliche Nach-
laf’, brsg. von A. Hiibscher, Kramer, Frankfurt a.M., 1966-1975; 5
vols.), dado que P. Deussen no Ilegé a publicar sino los més tempranos.
Como es bien conocido, Schopenhauer tachaba con tinta los pasa-
jes que deseaba suprimir. Pero, cuando nos encontramos con un pasaje
tachado a lipi, esto puede significar dos cosas bien distineas. Un trazo
intenso indica que nos hallamos ance un pasaje seleccionado para una
publicacién. Uno més debil denota, sin embargo, que podcia ser omi
do ad libitum. Estas omisiones discrecionales abundan en el caso de las
lecciones (acaso para ir ajustindose al tiempo de la exposicién) y, por
descontado, tampoco hemos dejo de dar buena cuenca de el ince
dencia. El resto de las notas cumple con la misién tradicional de apor-
tar ciertos datos en torno a un personaje, una obra o un mito citados
por el autor traducido.
XL
[ALGUNOS DAIOS RELAIIVOS AL TEX 10, LASNOTAS...
No quisiera dejar de constatar aqui que la presente publicacién
pretende constituir una modesta contribucién al proyecto de investiga-
Uign sobre «lndividualismo y accién racional» (P$91-0002); programa.
‘cuyo principal inspirador es Javier Muguerza, aun cuando por azates
cl destino sea yo quien oficie como su responsab.c desde un punto de_
vista burocritico,
Y, por tiltimo, debo agradecer, tanto al Deutscher Akademischer
Ausauschdiense como a Ia Comunidad Autonema de Madtid, eas
oportunas ayudas que me permitieron llevar a cabo este trabajo en
Nuarburgo CAlemanta), bajo el anftionazgo acidémico del profesor
Reinhard Brandt.
Marburg ali., septiembre de 1992
7
. BIBLIOGRAFIA.
Repertorios bibliogrificos
Arthur Hilbscher: Schopenhauer-Bibliograpbie, Frommann-Holzboog,
Stutrgart-Bad Cannstatt, 1981.
Ediciones criticas de sus obras
Arthur Schopenhauers simtliche Werke (hesg. von Paul Deussen), R.
Piper, Munich, 1911-1942 (16 vols.; los comos VII, VIII y XII
nunca fueron publicados).
Arthur Schopenhauer. Stimaliche Werke (nach der ersten, von Julius
Frauenstidr besorgcen Gesamtausgabe neu bearbeitet und heraus-
‘gegeben von Arthur Hubscher), Brockhaus, Leipzig, 1937-1941 (7
vols.). Brockhaus, Wiesbaden, 1946-1959 (segunda edicién;
reimp. de algunos tomos en 1960, 1961 y 1966). Brockhaus,
Wiesbaden, 1972 (tercera edicién).
Arthur Schopenhauer. Werke (Ziircher Ausgabe), Diogenes, Zurich,
1977 (10 vols.) (El texto corresponde a la edicién critica de A.
Hibscher]. :
Arthur Schopenhauer. Der handjehrifliche Nachlaf (hrsg. von Arthur
Hibscher), Kramer, Fonkece Mt. 13661955 (5 vols.). Deuts-
cher Taschenbuch Verlag, Munich, 1985 (reimp.).
Arthur Schopenhauer. Philosophische Vorlesungen. Aus dem handschrife
lichen Nachlaf (sg. von Volker Spierling), Piper, Munich, 1985
(4 vols.)
Arthur Schopenhauer. Gesammelte Briefe (hrsg. von Arthur Hiibsche),
Bouvier, Bonn, 1972, Bouvier, Bonn, 1987 (segunda edicién
mejorada).
Algunas versiones castellanas de Schopenhauer
Obras principales:
De la cuddruple ratz del principio de razin suficiente (trad. de Leopoldo-
Eulogio Palacios), Gredos, Madcid, 1981 [Existen dos eraducciones
anteriores debidas a E. Ovejero y Mauri (Madrid, 1911) y Vicente
Romano Garcia (Aguilar, Buenos Aires, 1967)].
EL. mundo como voluntad y representaciin (crad. de Eduardo Ovejero y
Mauri), Aguilar, Madrid, 1928. [Hasta hoy ésta es la tinica edicién
XL
ROBERTO RODRIGUEZ ARAMAYO
integra de dicha obra en castellano. Las reimpresiones posteriores
(Aguilar, Buenos Aires, 1960; Porriia, México, 1983 y Orbis,
Madrid, 1985) prescinden de toda la segunda parte, asi come del
“Apéndice sobre la filosoffa kantiana” }
Sobre la voluntad en la naturaleza (trad. de Miguel de Unamuno),
Madrid, 1900. [Reimpresiones en Alianza Editorial, Madrid, 1970
Y/ss. con pr6l. y notas de Santiago Gonzalez Noriega.)
10s dos problemas fundameniales de la érica: I. Sobre el bre albedrio; IL
El fundamento dela moral (trad. de Vicente Romano Garcia), Bue.
nos Aires, Aguilar, 1965 (2 vols.). Reimp. en 1970, [Entre otras
varias, cabe destacar la que corrié a cargo a cargo de Eugenio [maz
¥ fue publicada en Revista de Occidente (Madrid, 1934) bajo el
tfeulo Sobre la libertad humana:)
Ediciones parciales de «Parerga y Paralipomena»: :
Fragmentes sobre historia de la filosofta (trad. de Vicente Romano Gar-
cla), Buenos Aires, Aguilar, 1965. (Esta edicién cuenta con vatiae
reimpresiones.]
Sobre la filosofia universivaria (edici6n a cargo de Francesc Jestis Her-
ndndez i Dobén), Natén, Valencia, 1989, [Existe una versién ulte-
tior del mismo texto: Sobre la filosofta de la universidad (trad. de
Mariano Rodriguez), Tecnos, Madrid, 1991.)
4a nigromancia (trad. de Edmundo Gonzdlez-Blanco), La Espafia
Moderna, Madrid, s.a. [Dos de los opiisculos contenidos en esta
traduecién han sido reeditados bajo el titulo de El ocultisma CS
Eds., Buenos Aires, 1991)
Parerga y Paralipomena. Aforismas sobre la sabiduria de la vida (trad. de
Antonio Zozaya), Madrid, 1889 (2 vols.). [Posteriormente se
publicaron varias ediciones del mismo texto; v.g.: Eudemonologta
(Tratado de mundologia o Arte de bien vivir) (trad. de Edrnurcla
Gonzilez Blanco), La Espafia Moderna, Madrid, s.2. (vercin
reimpresa bajo el titulo de El arte de bien vivir, Siglo Veinte, Bue.
nos Aires, 1943 y EDAE Madrid, 1965). Aforismos de floofta
Practica (trad. de Luis Roig de Lluis), Madrid, 1927, Aforismos
sobre felicidad en la vida, Rafacl Cato Raggio Edivon, Madvid,
1929. Eudemonologta: Parerga y Paralipomena: Aforismos sobve la
sabidurta de la vida (trad. de Juan B. Bergua), Bergua, Madrid, sa,
Aferismos sobre la sabiduria de la vida (wad. de Miguel Chamorro;
prélogo de Juan Martin Ruiz-Werner), Aguilar, Buenos Aires,
1970.)
Aleunos opiisculos (trad. de Fulgencio Egea), Reus, Madrid, 1921.
XUV
BIBLIOGRAFIA
Ensayos sobre religion, exética y arqueologta (trad. de Edmundo Gonzd-
lez-Blanco), La Espafia Moderns, Madi, own, Valencia
jeres y la muerte (tra . r
a “Ty02, (Reiapretenes en Prometeo, Valencia, 1966 y EDAF,
Madrid, 1966).
Antologias:
Obras (ord. de Eduardo Ovsero y Edmundo Gonzalez Blanco), me
a ind peso, EL rade come soled rena
St, ace ee ms
“Antologia (edicién a cargo de Ana Isabel Rabade), Peninsula, Barcelo-
ser ecurm st n mmi.
Libros en torno al pensamiento schopenhaueriano 4
argo, 1967.
B , Walter: Schopenhauer, Rowolht, Hamburgo, ;
Ciinurstons Fredericle Althur Schopenhauer Pnlsoper of Psion,
Buen, Ones and Washburn, Londres 1946.0
Cresson, Andie Sfypenbane Sa i sm oute, Aes wn expt de a
aoe ae Bhonte der Metaphyikal Leigfaden zum Gebrau-
’ tul: Die Elemente der Metaphysik a
EN Verlengee owie cum selbstudium zusammengestelle,
Aachen, 1870 (segunda edicién, 1890). bh 1864
Wilh: Aur Schopenhauer, Braunschig 1865,
Eriuten, Wales Der Petheisbegif bei Kant und Schopenbane, Bet
Fiser, Keno: Schopenhauers. Leben, Werke und Lehre, Heidelberg,
lone 1 luar-
Foucttrn pe Cane, Alexander: Hegel Schopenbawer (rad de Es
6 ek ee ee tie Sehapcohieriche Philosophie,
roe Tis Nave Briefe siber die Schopenhauersche Philosophie,
Leipzig, 1876.
XLV
ROBERTO RODRIGUEZ ARAMAYO
GARDINER, Patrick: Schopenhauer (trad. de Angela Saiz Séez), Fondo
de Cutcura Econémica, México, 1975,
Hamuin, DW. The Arguments of the Philesophers, Routledge and
Kegan Paul, Londres, 1980,
Hasse, Heinrich: Archur Schopenhauer, Munich, 1926,
HeiNnicn, Ginter, Uber den Begriff der Vernunft bei Schopenhauer,
Peter Lang, Berna, 1989.
HontitiMeR, Max: Socioligica (rad, de Victor Séncher de Zavala),
‘Taurus, Madrid, 1971,
Honsciter, Archur: Deakyh gegen den Strom. Schopenhauer gestern-hew-
se-morgen, Bouvier, Bont, 1973.
Katty, Michael: Kants Ezhics and Schopenhauer Crivciom, Londres,
1910.
Kowal ewskt, Amold: Archur Schopenhauer und seine Weltanchasung
Halle, 1908.
LEHMANN, Rudolf: Schopenhauer, ein Beitrag zur Prychologie der
Metaphysik, Berlin, 1894,
Maceitas FArtAN, Manuel: Schopenhauer y Kierkegaard: sentimiento y
pasién, Cincel, Madrid, 1985.
Macer, Bryan: Schopenhauer (trad. de Amaia Bércena), Cétedra,
Madrid, 1991,
Matter, Rudolf: Arthur Schopenhauer. Transzendentalphilorophie und
Metaphysik des Willens, fromman-holzboog, Stuttgart, 1991.
MANN, Thomas: Schopenhauer, Nietesche, Freud (trad. de Andiés Sén-
chez Pascual), Bruguera, Barcelona, 1984.
Mazzantint, Carlo: Letica di Kant e di Schopenhauer, Tistenia,
Turin, 1965.
Micueterni, Mario: Lo Schopenhaueriano di Wittgenstein, Bolonia, 1967,
PHILONEKO, Alexis: Schopenhauer. Una floroia de la magedia (trad. de
Gemma Mufoz-Alonso, rev. por Inmaculada Cérdoba Rodrigues),
Anchropos, Barcelona, 1989,
PICLIN, Michel: Schopenhauer o lo trégi
Marfa’ Menéndez), EDAR, Madrid, 1975.
PULEO, Alicia: Como leer a Schopenhauer, Jicar, Madrid, 1991,
Rivot, Th.: La filosofia de Schopenhauer, Salamanca, 1879,
Rosset, Clément: Schopenhauer, philosophe de labsurde, PUB, Pati,
1967.
RUYSSEN, Théodore: Schopenhauer, F. Alcan, Parts, 1911.
Rpwuskt, Stanislas: Laptimisme de Schopenhauer, F. Alcan, Patt,
1908.
SACAKANO, Luigi: Il problema morale nella flosofia di Arturo Schopen-
bauer, Morano, Népoles, 1934.
de la voluntad (trad. de Ana
XLVI
|
|
BIBLIOGRAHA,
fi rad,
5 ‘idiger: Schopenhauer y los afos salvajes dela filsofia (x
ww “eJose Panett nackte ‘Alea Universidad, Madrid, ae 7
SALAQUAKDA, Jorg (his): Schopenhauer, Wissenschafiliche Buchge
sellschaft, Darmstadt, 1985. wer tu
SALOMON, Levis Dat Verblenis der Vonage Schepenban der
oe Welt als Wille und Vorstellunge (1. Auflage), Gieen, 1922. vt
Sans, Edouard: Richard Wagner et la pensée schopenhauerienne, Paris,
cong Schopenhauer Nice (aad. de Jost R. Pre-Ban-
cisco Beltrin Ed,, Madrid, 1914. ve kee
sus ‘sine Die Wabrbeit im Seoande der Liige (Schopenhauers Relt-
"gionsphilosophie), Piper, Munich, 1986.
smite Velie take): Soapenbauer in Denken der Gegenwart,
iy ch, 1987. . .
sunvees Mancoe Manuel: Arthur Schopenhauer. Religiin y metaftsica
de la voluntad, Herder, Barcelona, 1989
TscHoFEN, Johann Michael: Die Philosophi
ihrer Relation zur Ethik, Munich, 1879.
vecenon, Talli: Qué ha dicho verdaderamente Schopenbauer (sad. de
Javier Abasolo), Doncel, Madrid, 1972. es
Wala, Willan: cur Selupenhauer (ad. de Joaquin Bock
6. dle Fernando Savater), Thor, Barcelona, 1988. ne brie
Zanes, EDM. Fuiedrich: Uber das Fundament der Ethik, Eine bei
Untersuchung tiber Kant und Schopenhauers Moralprinzip, Leipzig,
1874,
ie Arthur Schopenbauers in
xLvIL
——<—_—_«_ << —
1788
1793
1797
1799
1803
‘TABLA CRONOLOGICA
El 22 de febrero nace Arthur Schopenhauer en la por
entonces ciudad libre de Dantzig, aun cuando estuvo a
punto de nacer en Londres, circunstancia con la que su
padre, Heinrich Floris Schopenhauer, un acomodado
comerciante, habia proyectado asegurar para su hijo las__
ventajas_comportadas.por la nacionalidad briténica. Su—
madre, Johanna Henriette Tiosinier, alcanzarfa cierta fama___
como eseritora.
La familia decide trasladarse a la ciudad hansedtica de
Hamburgo, al quedar Dantzig bajo la soberania del rey de
Prusia.
Tras el nacimiento de su hermana Adele, Schopenhauer
parte hacia Le Havre, donde pasar dos afios aprendiendo
francés al cuidado de la familia de un colega paterno.
De nuevo en Hamburgo frecuenta la escuela privada que
regenta el prestigioso pedagogo Runge.
Su padre, que no querfa quebrar la tradicién familiar y no
vefa con buenos ojos la vocacién de su hijo hacia el estu-
dio (por la penuria econémica que acarreaba), le pone
Ante una diftileleccin. Podiaingresar en un insticuto y
preparar su acceso a la universidad, o bien emprender un
viaje de dos afios por Europa, bajo la condicién de iniciar
su aprendizaje como negociante a su regreso. La tentacién
resulté irresistible y Schopenhauer hace las maletas. Viaja
con su familia asia Holanda y luego a Inglaterra, en cuya
es confiado durante medio afio a la custodia de un
religioso para familiarizarse con el idioma inglés. Més car-
de marcharian a Paris, para pasar el invierno, Después de
visitar Francia y Suiza, no dejaron de acercarse a Viena,
Dresde, Berlin y Dantzig.
XL
Wes
1805
1806
1807
1809
1810
1811
a
1813
1814
1816
iy
ROBERIO RODRIGUEZ ARAMAYO
De regreso a Hamburgo, intenta cumplir su promesa y
Prepararse para el comercio bajo la turela de un influyente
senador. El 20 de abril su padre aparece muerto en el
canal al que daban los almacenes de la parte posterior de
su casa, Todo hacla sospechar en un suicidio que no se
podia reconocer piiblicamente, En su fuero interno Scho-
penhauer habria de responsabilizar del mismo a su madre,
Esta decide rehacer su vida y se instala en Weimar con
Adele, Alli organiza un salén literario que habrd de fre-
‘cuentar el propio Goethe.
Desligado por su madre del compromiso adquirido con el
padre, Schopenhauer se matricula en un insticuco de Go-
tha, que habré de abandonar a causa de un poema satiri-
co. Aunque no vive con su familia, fija su residencia en
‘Weimar, donde recibe clases particulares.
Alaleanzar la mayorfa de edad, recibe la parte que le con
ponde de la herencia paterna, lo que le petmicird subsistir
como rentista durante toda su vida. Se matricula en la Uni-
versidad de Gotinga como estudiante de medicina
Realiza estudios de filosofla con G. E. Schulze, quien le
inicia en el estudio de Platén y Kant.
En la flamante universidad berlinesa tiene como profeso-
res a Fichte y Schleiermacher, cuyas clases le decepcionan
enormemente.
La guerra le aleja de Berlin y se refugia en Weimar, donde
redacta su tesis doctoral Sobre la cuddruple ratz del princi-
pio de razin suficiente,
‘Tras pelearse con su madre, se instala en Dresde, donde se
iin gestando los materiales de El mundo como voluntad y
representacién, cuya tedaccién dard por terminada en mar-
2 de 1818, Se doctora in absentia por la Universidad de
Jena.
Publica Sobre la visi y ls colores ante la indiferencia de Goe-
the, de quien esperaba un caluroso laudo, que nunca lleg6
L
1818
an
1819
Boa
1820
1821
1822
1823
1824
1825
TABLACRONOLOGICA «+
En marzo ultima el manuscrito de su obra principal. Pri-
mer viaje a Italia, en que visita Venecia, Bolonia, Florencia
y Roma.
Esta es la fecha que porta el pie de imprenta de la primera
edicién de £ mundo como voluntad y representacién. Prosi-
gue su periplo por Italia, recalando en Napoles, Venecia y
Milan, Fallece, al poco tiempo de nacer, a hija concebida
con una camarera en uno de sus diversos escarceos amoro-
0s. Una crisis financiera de su banqucro (que Finalmente
no tuvo setias consecuencias para él, aunque resulté algo
‘més grave para su familia) le hace retornar a Alemania y
pensar en dedicarse a la docencia. El 31 de diciembre tie-
ne lugar su habilitacién como profesor en la Universidad
de Berlin, después de haber estudiado seriamente las can-
didaturas de Heidelberg y Gotinga.
El 23 de marzo imparte su leccién magistral, donde sale
victorioso de una disputa con Hegel. En el semestre de
verano imparte.su primer y inico curso, al que asisten
muy pocos estudiantes por haber escogido el mismo hor:
rio del encumbrado profesor Hegel.
Comienza su relacién sentimental (que habria de durar
toda esta década) con Carolina Richter, una joven corista
de la épera berlinesa que cuenta por entonces con dieci-
nueve afios y que portaba el apellido de su principal
amante, Louis Medon, con quien Ilegé a tener un hijos
este vistago hizo que Schopenhauer decidiera no llevarla
consigo cuando se traslad6 a Frankfurt en 1831.
Segundo viaje a Tralia, en el que visita fundamentalmente
Milén y Flerencia.
Pasa casi un afio en Munich, aquejado de distintas dolen-
cia.
Tras una escancia de reposo en Bad Ganstein, se instala en
Dresde y planea traducir la Historia natural de Hume,
proyecto que abandona por no encontrar editor.
‘Vuelve a Berlin e intenta reanudar, sin éxito, su cattera
u
—~
1830
1831
1832
1833
1836
1838
1839
1840
1841
1844
ROBERTO RODRIGUEZ ARAMAYO
como docente. Su regreso se vio motivado por un pleito
que habia provocado la incautacién de su fortuna. Una
costurera vecina suya le demandaba una pensién vitalicia
(que le fue reconocida por los tribunales dos afios més tar-
de) por las lesiones que se le habian causado en agosto de
1821, cuando Schopenhauer la “invité” a desalojar el ves-
tibulo de la casa, porque aguardaba la visita de su amante
y no deseaba tener testigos del encuentro.
‘Aparicign de la versién latina de su eratado Sobre la visidn
17 los colores.
Merced a un suefio premonitorio del que deja constancia
en uno de sus manuscritos, Schopenhauer abandona Ber-
lin huyendo de la epidemia de célera que acabaria con la
vida de Hegel
Durante su estancia en Mannheim, realiza la traducci6n
del Ordeuls manual de Gracién, trabajo para el que no
encontraré editor y s6lo verd la huz péstumamente,
Tras haber sopesado distintas posibilidades, fija su resi-
dencia definitiva en Frankfurt, donde vivieé el resto de su
vida
Publica Sobre la voluntad en la naturaleza,
Fallece su madre, que le habia desheredado expresamente
por tercera ver.
La Real Academia Noruega de las Ciencias premia su
ensayo En torn a la libertad de la voltantad humana.
Su esctito Acerca del fundamento de la moral no resulta
premiado por la Real Academia Danesa de las Ciencias,
ast a nico presenta, «causa de au iespenios-
dad hacia los filésofos consagrados.
Edita estos dos ensayos bajo el titulo de Los dos problemas
fiandamentales de la ética.
Aparece la segunda edicién de El mundo como voluntad y
ut
1846
1849
1851
1859
1860
‘TABLA CRONOLOGICA
representacién, obra que se ha enriquecido susrancialmente
con un segundo volumen de «Complementos».
Segunda edicién corregida de su tesis doctoral.
Muere su hermana.
Ven la luz los Parenga y Peralipomena.
El mundo como voluntad y representacién alcanaa su tercera
edicién.
Segunda edicién de Las dos problemas fundamentales de la
ética. La mahana del 21 de septiembre su ama de llaves lo
encuentra reclinado en el brazo del sof con un gesto
apacible, Schopenhauer ha “despertado” del breve suetio\
um
ARTHUR SCHOPENHAUER
METAFISICA L
LAS COSTUMBRES
ve
n castellana de
Roberto Rodriguez. Aramayo
METAFISICA DE LAS COSTUMBRES'
[239]? .
CAPITULO 1
SOBRE LA FILOSOFIA PRACTICA EN GENERAL
La parte primordial.
Filosofia practica,
Cardcter inteligible.
La virtud no se aprende’,
La filosofia no puede sino interpretar y explicar lo dado, esa eset
cia del mundo que se manifiesta y se hace comprensible a cada cual in
concreto, esto es, en tanto que sentimiento, a fin de explicar el conoci-
miento abstracto de la raz6n, tomando a éste siempre bajo el respecto
de aquel punto de vista. En este orden de cosas, el comportamiento
humano es lo que constituiré en lo sucesivo el objeto de nuestra consi-
deracién, descubriendo que su importancia no estriba en criterios
meramente subjetivos y se fundamenta en razones objetivas. En dicho
examen daré por supuesto el contenido de las lecciones anteriores, pues
en ésta, al igual que en las materias precedentes, slo cabe tevelar un
conocimiento que coimplique al conjunto de la filosofta.
ABs erie viene a corregis el de «fixicav
Ni Ls prone vi clas ela apa else ead por
Paul Dewey Frame Menke en dre Soph the Wels fen
snr Sopher ciriok Hea Pace aey acre ee
Gh Stn go eiouatmende Sope ne
cuatro pigs en cada una de las hojas ne aetan Pe I abe casings
pjpna de au tne ce AP see rar el come ds pres
la pagina correspondientes a continuacidn de la sigla SW II). as parila y
2
METAFISICA DE LAS COSTUMBRES
Hechos de la conciencia moral: a modo de problema
La significacién ética del obrar es un hecho innegable. (Tlustr,)
gorico ni ley moral algunos.>
“Tad aquy hasta el final del prrafo ns enconrames ante un exo fade
uleriormencfenbmen del ques pare de sbovesedejad constanca con un Ieee
{ov nerpoacicnm snake ene partes a xenon de a mipma. orden
Glciitar tna mejor visalzacén de fos mismos,exos pases qucarin demarcadog
pores igo «>
-MELAFISICA DE LAS GosTUMBES
El propbsito de mi érica
Cuestiones a dilucidars mi tema es el de sacar a colacién los meros
sentimientos, con objeto de esclarecer que:
— no existe ninguna doctrina del debers
—niiun principio ético universal;
- asi como tampoco un deber incondicionado’.
De nuestro dictamen global se sigue que la voluntad no sélo es
libre, sino también todopoderosa; de ella no se desprende tnica.
mente nuestro actuar, sino también nuestro mundo; en funcién de
esiny sea la voluntad, asi se manifestard tanto el obrar como el
mundo de cada cual; ambos forman parte de su autoconocimiento,
al hallarse determinados por la voluntad. Pues nada existe al margen
de la voluntad y son ella misma; sélo la voluntad es genuinamente
auténoma, siendo hecerénomo cualquier otto aspecto. Nuestro
empefio puede ceftirse al intento de dilucidar y esclarecet el com.
ortamiento del hombre, cuya expresién vieal es tan diversa y se tras
duce en méximas contrapuestas, con arreglo a su naturaleza mas
profunda y su contenido mas sustantivo, entroneandolo con los
considerandos realizados hasta el momento, destinados a explicar el
resto de los fenémenos del mundo y a convertir su esencia intima
en un claro conocimiento abscracto, Nuestta filosofia mantendrd en
este punto la misma inmanencia que ha venido defendiendo a lo
largo de toda la reflexién hecha hasta ahora.
No vamos a utilizar las formas del fenémeno (el principio de
raz6n) pata sobrevolar por encima de éste (que es quien dota tle sige
nificado a aquéllas) y aterrizar en el campo de las hueras ficciones
Sino que vamos a permanecer en el fécilmente perceptible mundo
real, alli donde reside tanto la materia como los limites de nuestra
meditacién y cuya complejidad desborda la més honda investiga-
GH. $W Ht, § 53 pp. 320s: «Tampoco hemos de hablar den “debe incon:
dicionado® porque de, como digo nel Spenice,enciera una convradienne Ps
tuna conzadiciin palpabic devi que f vlan cle y presse egy lee
con atteplo a las cuales ha de querer, “"Deber querer™ Uatsubnden heeec as
madera (Cf. El mundo come soluntad yepransicion, vesion cetelin def Ove,
jero y Mauri, Aguilar, Madid, 1928, p. 303). At viene al mundial sapease
‘atgércn para empurar miltrment as sendas dl gobicin con ss eaber pene
Snao. Un ecm ha, hein de mad Poet a nea
una ese refeencia alos eanigosy as recompenss como contcion nee
tgs pede cpr de doin sprimidey quae rdsu sgnifincons fechas,
deberincondicionado una eonradrs in adjco (Ch SW Ul 6204 ad
P-558)
METAFISICA DE LAS COSTUMBRES
resultard tan
cién del esplritu humano. Asi pues, el mundo real res :
eo ‘eon fa muestra consideracién ética como a las anterio-
[240} Filosofia histérica y auténtica filosofia’.
5 Cie SW 53 p. 2 bj ite de me oni a habe
situir el mundo real del conocitmiento, en el cual vvimos y "
coy setenv € ms pnd ei
ue es capa el expt humanor (feed east cit p. 303). vnc floten
CHE SW ILS 53, p. 322. ee muy Ws pose un onion io
del mundo el que cree per conocer su esencia isércamente weve dace
este conocimieno, Pats coda esta sofas histrics toman el emo, :
na huthieraexistido, por una determinacién de la come aye denen Jo que Kant
iam el fndmeno en oposisén 3 cos en sy Platn lo que deviene y munca cs, en,
pone gue sempre ey nea devine inalment lo gu do anaon
Peo de Mayan (od cast cep. 308).
a
CAPITULO 2
ACERCA DE NUESTRA RELACION CON LA MUERTE.
La vida como algo consustancial a la voluntad
En base a todo lo anterior ya nos es conocido que cuanto acontece
cn ol mundo lo hace como representacién de la voluntad, viniendo 4
La forma presente de la realidad
‘Ante todo hemos de reconocer con claridad que la forma del fend-
‘meno de la voluntad y, por ende, de la vida o de la realidad, s6lo es pro-
piamente el presente, no el futuro o cl pasado. Estos sélo existen en cl
concepto, en la conexién del conocimiento sujeto al principio de
razén. Nadie ha vivido en el pasado ni nadie vivir nunca en el porve-
nir; tan s6lo el presente constituye la forma de toda vida, pero es tam-
eile la repreemtacn ol concimientoy todo cuanto a be compe: l eabera
no sed cento, sino la soprma efloescencia del cuerpo, Cuerpo y corarnconstta-
yen hombre todo, como volunad yrepesotaciSne (Foiant , pp. 36-37; fechado
mni82i)
Schopenhauer anota al margen: «Ver Faliantp. 950: ft. Der hendchrfiiche
[Nach ed ci, vo. ll, p- 104. «Slo un tipo de conocinseno es mediate abs:
trac; nos refrimoe aes mera sombra del conocimiente que supone el conecpto,
les nmctoneFocan eaten se data na corneas ue opens al
{hie efuer Alin y sla pose eda uno dobe permanccer dentro desu plo y
cls ene sin que sade pda axa al tron (ete fragmento data de 1821)
Tncerplacion hast cl comienao del primo epigae).
2
vstsca Deas costars 4
bién su incuestionable patrimonio”, que nadie puede arrebacarle. La
vida es a la voluntad algo tan cierto y seguro como et preseinté ala vida._
‘Ciertamente, cuando nos ponemos a pensar en los milenios transcurrie
dos, en los millones de seres humanos que vivieron en ellos, nos py
guntamos wgdénde fueron?, qué ha sido de ellos’. Pero limirémonos
2 evocar el pasado de nuestra propia vida y a revivirlo en el escenario
de la fantasfa, y preguntemos igualmente: «zque fue de todo aquello2,
adénde ha ido a parar?>, Pues todo ello corrié la misma suerte que la_
vida de nuestros antecesores. © acaso hemos de creer que el pasado, al
quedar saldado’ con la muerte, recibe una nueva existencia. Nuestro
propio pasado, incluso el mis cercano, ayer mismo, no es ya sino un
vvano suefio de la fantasia; c igual ocurre con el pasado de todos aque: a
Ios predecesores. Qué fue? Qué es? El presence", yen el presente la
vida y la existencia, que son el espejo de la voluntad y su reflejo. La.»
voluntad.es la cosa en si, y-el tiempo sélo esta ahi en lo_que atafie.a.su-
fendmeno, de.modo que su transcurso no le afecta para nada, Quien
todavia no haya reconocido esto, habra de afadir a las anteriores cues —=
tones "elatiyas al destino de nuestros predecesores la siguiente pregun=
ta: spor qué soy ahora y no he pasado ya? {Cul es la prerrogativa con—_
cedida-ami i inte yo, para existir en el tinico presente.
tealmente fectivo, mientras tantos millones de seres humanos, entre
los que se Gientan los grandes héroes y sabios de la antigiiedad han“
desaparecido en la noche de los tiempos y han quedado reducidos a la
nada?; zde dénde proviene el inestimable privilegio de existir realmente |
justo Ahora? :Por qué no he fallecido yo también ya hace largo tiempo,
como aquéllos? O, por expresarlo deun modo algo més extravagante:
gpor qué mi Ahora es justo ahora y no lo ha sido alguna vez con ante-
tioridad? Lo curioso es que, al cuestionarse esto, est considerando su
existencia y su tiempo como independientes la una del otro, si bien
aquella queda encuadrada en éste. Bien mirado admite dos «ahoras»,
de los que uno pertenece al sujeto y el otro al objeto, asombrandose de
que una feliz.coincidencia les haga converger. En realidad el presente es
1 Schopenhauer se remize aut ala pig. 71 de su manuserito conocido como
Reisebuch (Piao de vise). Em el lugar indicado eabe lec lo siguiente: Como tan
Sélo ol prerente cola el tiempo real, ahi es donde se concentra suestea total existen-
cia efectva, a la que stve delimit; as as cosas, mas valle dspensaee continua
mente un risueno reibimiento, dsfrutandolo con la clara concieneia de quc, en
Canto tal el presente nos lbera de los dolores inmediars y lac hace woleabley, ¢n
lugar de encarirlo con ese rowro malhumorado que afronta las esperanas malogy
“det pas ols cuts del povenina (te Dor hondichflche Naclo.e e. 24).
“Bre Trgmento daa de 1820
* Bia frase viene a corner sta or: «La voluntad, euyo espeo es a vida y ol
conocimienco dela liberad, que la reflejanitidamence en ese espejo.r
B
METAFISICA DE LAS COSTUMBRES
el punto de contacto del objeto, cuya forma es el tiempo, con el sujero,
quien en lo relativo a la forma nada tiene que ver con ninguna de las
configuraciones del principio de razén, ya que el principio de razén
s6lo constituye la forma del objeto, y no la del sujeto, Ahora bien, todo
es objeto de la voluntad en cuanto haya llegado a ser representacién,
siendo el sujeto el correlato necesaio de todo objeto slo hay abjeros
reales en el presente. Pasado y futuro sélo existen en el plano conceptual
¥ no contienen sino meras ensofiaciones fantasmagéricas, por lo que el
presente es la forma esencial de la manifestacién de la voluntad e inse-
parable de ésta. El riem-
‘po se reduce a pasado y futuro. Podemos comparar el tiempo con un
circulo que gicara sin fin; la mitad que desciende continuamente seria
el pasado y aquella en ascenso el futuro [244], mientras que el punto
superior indiviso en contacto con la tangente seria el prevente inexten-
so; asi como la tangente no participa en la rotacidn, tampoco lo hace el
presente, el punto de contacto del objeto, cuya forma es el tiempo, con
4 sujeto, que no tiene forma alguna, dado que no pertenece al ambito
de lo cognoscible, sino que supone la condicién de todo conocimiento.
También podemos imaginarnos al tiempo como un impetuoso e ince-
sante torrente que se rompe contra la roca del presente sin arrastrarla
consigo. La voluntad en cuanto cosa en si se halla sometida al princi-
pio de razén en tan escasa medida como lo esté el sujeto del conoci-
miento que, después de todo, no deja de ser ella misma o su manifesta-
cién; y tal como a la voluntad le corresponde a ciencia cierta su propia
manifescaci6n, la vida, asimismo el presente consticuye la tnica forma
de la vida real. Por eso no hemos de preguncarnos por el pasado ante-
rior ala vida ni por el fucuro posterior ala muerte, ya que no hay res-~
Presta para ello; antes bien habremos de reconocer que la tiniea foimal _
efi donde se manifiesta la voluntad es el presente, Ya los escolésticos
ensefiaron que la eternidad (esto es, la forma en la que la cosa en sf
constituye su forma misma en cuanto manifestacién en el tiempo) no
es una femporis sine fine successio, sino un Lune stans, de ahi elidem—,
nobis nunccesse, quod erat Nunc Adamo: ie, inter Nunc et Tune mullan
se differentiams”. Por consiguiente, Gnicamente el presente consticuye
{a forma de la manifestacin de la voluntad: de ahi que aquél no pueda
7 eli hal pine pty ei) ,
» aL ecolsticaserschron que fa nidad no €8 una suesn temporal sin
séxmino (o comienre, Gna tin ehovinan sharon mee net aR ee
to que fe para Adan, cs dct, que ene esc ahora ye de entonees no este ning
tn dtrncin (ds Hobbes, Levan ep. 6, oper latina, Londres, F841 vl,
500),
“
Oriode o
Q ne
rchuir ésta ni tampoco lo contrario, es decir, que la segunda sea capaz
de evadirse del primero. O lo que viene a ser lo mismo: aque! a quien
contente la vida tal como es, quien quiere y asiente a todas sus maniz
festaciones, puede considerarla con toda confianza como sin término y
desterrar cualquier miedo a la muerte como una suerte de espejismo en
el que se originaria tan disparatado temor, el espejismo de poder verse_
privado del presente, de que pudiera darse un presente sin él 0 un
ticmpo sin presente alguno. Este espejismo que subyace al miedo a la
‘muerte constituye, con relacién al tiempo, lo mismo que supone, en lo
tocante al espacio, aquella otra fantasia metced a la cual el sitio que
luno ocupa en la esfera terrestre seria el superior y todo lo dems que-
daria por debajo; de forma parecida vincula cada cual el presente a su
individualidad y cree (en tanto que teme a la muerte) que con ésta se
extingue todo presente; el pasado y el futuro quedan desamparados sin
el presente, Al igual que por doquier de la esfera terrestre es artiba, la
forma de toda vida viene dada por el presente y temer a la muerte por
que nos arrebate el presente no es mucho mis juicioso que temer desl
atmos hacia abajo por toda la esfera terrestre desde Ia altura donde_
ahora nos hallamos felizmente instalados. La objetivacién de la volun-
tad es la forma esencial del presente; éste corta en cuanto punto inex-
tenso las dos vertientes del tiempo infinito y permanece sin experimen-
tar cambio alguno, como ese sol que arde sin cesar en un mediodia
cxerno desprovisto del refrescance atardecer, mientras s6lo en apariencia
se sumerge en el seno de la noche; de ahi que, cuando un hombre teme
a la muerte como su aniquilamiento, esto equivale a imaginar al sol
[245] Femiendo sumergirse en la noche eterna por ver llegar el atarde=
cer. Pongamonos ahora en el caso contrario; cuando un hombre ago-
biado por las penas de la vida y, aun cuando la afirme en su conjunto,
no puede seguir soporcéndola por detestar sus angustias y, en concreto,
la pésima suerte que le ha correspondido; no le cabe esperar poder
librarse de sus penalidades a través de la muerte y ver en el suicidio un
remedio para sus males; no se trata sino de una falsailusién con la que.
el venebroso Orco’ le sefiala un remanso de paz. La tierra gira entre el
dia y la noche; ePindividuo auere; pero el sol brilla sin cesar en un
eterno mediodia; a la voluntad de vivir le corresponde la vida con coral
certeza y la forma de la vida es el presente sin término; no importa que
los individuos, manifestaciones de la idea, aparezcan y desaparezcan en
el tiempo cual efimeros suefos, El suicidio se nos presenta, pues, como.
un acto estéril y necio por lo tanto; ulteriormente trabaremos conoci-__
miento con otras facetas suyas atin menos favorecidas.
~® Ded infernal romana de los muertosy dela muerte. En la mitologa griega
1 Orco ofa cl lugar donde moraban las almas
CR reek beta eonyne-
5
we ren
-METAEISICA DE LAS COSTUMBRES
iy
METAFISICA DE LAS COSTUMBRES
Por mucho que cambien los dogmas y yerre nuestro saber, este sen-
timiento no deja de revestir certeza, puesto que la naturaleza nunca
queda desorientada, sino que prosigue certeramente su camino por esa
senda tan expedita y que cualquiera es capaz de comprender,
Cada ser se halla por entero dentro de la naturaleza y ésta en cada
una de las cosas. La naturaleza tiene su centro en todos y cada uno de
los animales; en vircud de la naturaleza han encontrado éstos su cami-
no cierto hacia la existencia y ella les mostrard la salida. Entretanto el
animal no padece temor alguno por s1 extincién y vive completamente
despreocupado, sostenido por la consciencia de que él es la naturaleza
misma y por ello inmortal, al igual que ella, Sélo el hombre alberga en
su interior la certidumbre de la muerte merced a conceptos abstrac-
tos. Pero lo mas curioso es que dicha certidumbre no le asola en todo
momento y sélo sabe angustiarle bajo circunstancias muy determinadas
cn las que algo se lo recuerda a su fantasfa, Contra la poderosa voz de
la naturaleza bien poco puede hacer kr reflexién. También en él, como
en el animal que no piensa, prevalece la persistente voz de esa cons-
ciencia interior de que él es la naturaleza, el mundo mismo; y de ahi
nace aquella seguridad en la existencia que permite conjurar el desaso-
siego del hombre ante el pensamiento de una muerte cierta y no leja-
na; por contra, cada hombre vive como si fuera a hacerlo cternamente,
/hasta el punto de dar la impresién de que nadic posee en realidad un
auténtico convencimiento respecto a la certidumbre de su muerte, ya
gue de lo contrario todas nosotros nos hallariamos préximos al estado
animico de un reo condenado a muerte; la tesis de que cada uno de
nosotros debe morit subyace en nuestro interior in abseracto y de una.
forma tedrica, pero la dejamas a un-lado; como hacemor-con ‘antas
otras verdades que son tales en el plano tedrico pero no resultan aplica-
bles a la praxis. Se puede intenrar dar una explicacién psicoldgica basa-
dan la costumbre y darse uno por contento con respecto a lo inevita-
ble; pero eso no resulta suficiente y ello por esa profunda razén que he
apuntado, Esa consciencia de que cada uno porta dentro de si la fuente
le toda existencia y constituye por sf mismo el nticleo esencial de la
naturaleza supone al mismo tiempo el punto de partida de la variada
gama de dogmas que sosticnen la persistencia del individuo tras la
muerte; este tipo de dogmas se han ido dando a lo largo de todas las
Epocas entre casi todos Tos pueblos y siguen manteniendo su vigencia,
y ello ese a ue las pruebas esgrimides en su favor siempre fueron har-
to deficientes, mientras lo conttario no precisa de demostracién alguna
al quedar testimoniado por los heches; confiar en estos hechos queda
16
METAFISICA Di AS COSTUMBRES
cexigido por esa confianza absolura, que cada cual ha de albergar dentro
de si, en que la naturaleza no miente ni tampoco se equivoca nunca,
sino que muestra franca ¢ ingenuamente cuanto es y cuanto hace; si,
con todo, caemos en el error, es porque nosotros mismos lo oscurece-
mos mediante ilusiones destinadas a proporcionar la interpretacién,
mas adecuada para nuestras estrechas miras.
‘A estas alturas ya hemos cobrado clara consciencia de que tinica-_,
menite-trmanifestacién de la voluntad cuenta con un principio y con
un téiimino temporal, mientras que por el concrario la voluntad como
‘cosa en si no afectada ni por lo uno_ni por_lo otro, [246] =
como tampoco el correlato de todo objeto, esto es, el sujeto cognos-
cente, no el conocido, y que, por lo tanto, a la voluntad de vivir siem-
re le corresponde una vida cierta, algo que, desde luego, no cabe_
Hencificar con aquellos dogmas telativos a la inmortalidad del Tidivi
‘Guo. Pues con la voluntad como cosa en si (al igual que con el sujeto
pur del conocimicnto, el ojo eterno del mundo) se compadece tan
poco la persistencia como la consuncién; pues éstas s6lo tienen lugar
en el tiempo y aquélla no esté enclavada en el tiempo. De ahi que
cuando el individuo (esa manifestacién particular de la voluntad alum-
brada por el sujeto del conocimiento)* en virtud de su egoismo alber-
ga cl deseo de mantenerse por un tiempo infinito, no cabe prometerle
A nuestro modo de ver mayor consuelo o satisfaccién al que pueda dar-
se para garantizar la permanencia del resto del mundo tras su muerte;
pues ésta es la expresién del mismo parecer, s6lo que aludiendo a la
temporalidad en términos objetivos. Eg efecto, cada une sélo es efim
ro en cuanto individuo, mientras que como o6sa en si etd fuera del
fiampoy, por lo tanto, no tiene térming, Pero timbién sélo en cuanto
TeROMTEHS se distingue de las dems cosas del mundo, como cosa en si
que manifiesta la voluncad en todo. El no verse afectado por la muerte
sélo le corresponde como cosa en si, pero viene a coincidir en cuanto
fendmeno con la duracién del resto del mundo externo (Queda supri-
mida la observacion sacada del Veda®.) De ahi que con tespecto a [a
mucrte invadan al sentimienco dos perspectivas bien distintas; la
mayor parte del tiempo nos mostramos indiferentes ante la muerte,
pero en determinados momentos nos estremecemos con su pensamien-
® El contenido del paréntesis ha sido cachado a ldpiz. Esto parece indicar un
rmargen de discrecionaldad para prescindir, ono, durante la exposicién del pasaje ash
marcado,
Cit, SW IE, § 54, p. 333, nota 390; «En el Vela ete pemumicnio se exprent
diciendo que cuando un hombre mute, su facultad de ver se confunde con el so, su
olfato con la tierra, su gusto con el agua, su ofdo con el aire, su vor con el fuego, ete»
(cfr. ed. cast. cit, p. 313)
7
METAFISICA DE LAS COSTUMBRES
to; y ello, tras haber ajuscado nuestro conocimiento a la vida y recono-
cer dentro de nosotros su base, la infinieud, que es la forma de la mani-
festacidn de la vida. ‘Tan ambivalente como es nuestro ser, a saber, cosa
en si, por un lado, y manifestacidn, por el otro} asi de ambivalente
resulta también nuestro parecer sobre la muerte, Esta consciencia inter-
nna y meramente sentida, que acabamos de elevar a la categoria de evi-
dencia, impide ciertamente —como ya se ha dicho— que el pensa-
miento de la muerte nos envenene la vida, sino que dicha consciencia
estd ala base de ese luchar por la vida que hace mantenerse en pie a
todo ser vivo y le permite continuar viviendo alegre. como si no exis-
tiera la muerte, mientras clave su mirada en la vida y se acomode a ella;
mas esa consciencia, por el contrario, no es capaz de impedir que,
cuando la muerte aborda en concreto al individuo —ya sea en la reali-
dad o meramente en el Ambito de su fantasia— y éste fija la vista en
ella, se sienta conmocionado por el miedo a la muerte y trate a toda
costa de ponerse a salvo, En tanto que su conocimiento se ajusta a la
vida como tal, también reconoce en éta la inmortalidad y a si mismo
como el ser intrinseco a esa vida, pero al presentarse la muerte ante sus
oj0s, también reconoce en ésta lo que es, a saber, el fin cronoldgico de
esa manifestaci6n individuo-temporal que es él mismo. De ahi que
todo ser vivo tema necesariamente a la muerte. (¥ en tiltima instancia son expresiones de al
tan poco encomiable como la codicia, la lujuria y la cobardfa.) También
el hombre posee un temor natural hacia la muerte. ¥ Jo que tememos en
Ia muerte no es el dolor en modo alguno, ya que 1) éste se halla obvia-
mente aquende la muerte (Ia muerte es un punto matemiitico) y 2) a
menudo escapamos del dolor con la muerte (al igual que, a la inversa,
con frecuencia aceptamos padecer los més espantosos dolores con tal de
sustraemnos a la muerte, aunque ésta fuera fécil y durara tan s6lo un ins-
7 Aga figura un apunte adicional, que posteriormente fue cachado con tina:
shacigndosclo con ell mis nooro y palpable que munca como su eens 80 consists
*"Taerpolacion (hasta el inicio del parents),
© Ningin ser vivo avanza por la vida sin temer a la muerte (Séneca, ep. 121,
18),
METAFISICA DE LAS COSTUMBRES
tante); por lo tanto, distinguimos entre dolor y muerte como dos cosas
enteramente distintas. Lo que todo ser vivo teme en la muerte, de hecho,
¢s el ocaso del individuo, tal como reconoce sin ambages; y como el
individuo es un punto de la voluntad de vivir en su conjunto, que se
halla por entero en cada una de sus manifestaciones individuales, se rebe-
la contra la muerte con todas sus fuerzas y todo su ser. De ahi la irre-
montable angustia de todo ser vivo ante la perspectiva de una muerte
que avanza hacia él y le hace tener el alma pendiente de un hilo. Con frecuencia la reflexi6n y Ia filosofia conjuran
y hacen desvanecerse el horror a la muerte; dilucidar si la razén tiene
poder suficiente, [247] no s6lo de encubrir, sino también de vencer real-
mente por entero al estremecimiento anejo al especticulo de la muerte 0
si, por el contrario, mirar fijamente su rostro resulta tan fisicamente
imposible como encarat al sol, es una tarea que compete a la psicologia
empirica. Aun cuando el sentimiento nos deja desamparados en este
punto, la razén puede interceder en nuestro favor y dominar al menos
cen parte esas adversas impresiones de la muerte, elevandonos a un punto
de vista mds alro desde donde predomina el conjunto en lugar de lo par-
ticular. Tal es el punto de vista en el que nos hallamos actualmente, si
bien no nos estancaremos en él, legando a cobrar uno todavia més ele
do y reconfortante. Asi pues, ya este punto de vista que hemos conquis-
tad hasta el momento con el conocimiento metafisico de la esencia del
mundo, nos permite superar el horror a la muerte, habida cuenta de que
la reflexién es capaz de dominar ese sentimiento inmediato alojado en
todo individuo.
Afirmacién (provisional) de la voluntad de vivir
Bajo este supuesto, imaginemos a un hombre que hubiera intro-
yectado las verdades expuestas hasta ahora, pero que al mismo tiempo
no se prestase a reconocer (en base a la propia experiencia 0 a una
penetrante inteligencia) un dolor consustancial a toda vida; bien al
Contrario, se halla plenamente satisfecho con la vida, que encuentra
sencillamente perfecta y, en serena meditacién, desearia que el curso de
7 Tncerpolacién (basa cacritud de la muerte inclusive).
9
\
MEYAEISICA DE LAS COSTUMBRES
su vida (tal como la ha experienciado hasta el momento) tuviera una
duracién infinita 0 contara con una repeticién continua; alguien cuyo
frenesi por vivir fuera de «al calibre que, ante los goces de la vida, asu-
miera de buen grado la factura de fatigas y penalidades a las que se
halla sometido; semejante personaje se afianzaria «como el tuétano del
hueso a la sélida y duradera tierra», como dice Goethe*, sin tener nada
que temer, pues se veria protegido por el conocimicnto —que le atti-
buimos— de que él mismo es la naturaleza y, en cuanco éta es impere-
cedera, veria como algo indiferente a esa muerte que acude presurosa
sobre las alas del tiempo, al considerarla una mera manifestacién, un
espectto desvaido que puede asustar al débil, mas carece de poder
alguno sobre él, quien se sabe una y la misma cosa que aquella volun-
tad cuya objetivacidn y reflejo es la totalidad del mundo existente, algo
a lo que siempre le corresponde con certeza la vida y el presente (ya
que éta es la tinica forma apropiada para la manifestacién de la volun-
tad); de ahf que no pueda verse atemorizado por un pasado o un futu-
to indefinidos donde él no tendria lugar, al encararlos como una falsa
apariencia y saber que él ha de temer tan poco a la muerte como el sol
a la noche. Este es el punto de vista de la naturaleza, una vez que se ha
logtado alcanzar por medio de un meticuloso discernimiento el nivel
més alto de su autoconsciencia (ejemplos de poetas y fildsofos)
Dicho punto de vista seria adoptado por muchos hombres con
tal de que su conocimiento marchase al compas de su voluntad, es
decir, si estuvieran en disposicién de volverse transparentes ante si
mismos, al margen de cualquier ilusién. Dado que, de cara al conoci-
miento, éste es el punto de vista de la afirmacion de la voluntad de
vivir en su conjunto. A titulo provisional, quisicra participarles lo
que yo entiendo por afirmacién y negacién de la voluntad analizando
dos expresiones enteramente genéricas y abstractas: si bien Vds. mis-
mos podrian intentar encontrar a continuacién otras aclaraciones
algo més concretas. (248] La voluntad se afirma a st misma significa
que, aun cuando a su objetivacién, esto es, al mundo 0 a la vida, le
sea dada clara y cabalmente su propia esencia como representacién,
este conocimiento no estorba en modo alguno su volicién; esa vida
seguird siendo deseada por la voluntad, tal como lo venia siendo sin
contar con el conocimiento, en cuanto impulso ciego, slo que ahora
de modo consciente y reflexive.
Lo contrario es la negacién de la voluntad de vivir, que hace acto de
Eira poema Las fomtna de a umanidad.
» Ch, SWI, § 54 p. 335. All se glosany ctan passes del Baghavat Gita y del
Prometeo de Goethe, ludiéndose despucs al pensamiento de G, Bruno y Spinoza
(cfrved. cast. cit, pp. 314-315).
0
METAFISICA DE LAS COSTUMBRES
presencia en cuanto aquel conocimiento pone término a la volicién y
las manifestaciones individuales conocidas dejan de actuar como moti
0s de la volicién; ese conocimiento global, adquirido merced a la com-
prensidn de las ideas relativas a la esencia del mundo, el cual refleja la
voluntad, se convierte en un aguietador de dicha voluntad y hace que
&ta se anule a si misma, Este planteamiento general de fa cuestién
podria resultarles incom:prensible por el momento, pero rodo se aclara-
4 cuando a continuacién les exponga los fenémenos —ledse los proce-
dimientos— en los que se ponen de manifiesto la afirmacién, por un
lado, y la negacién, por el otro. Pues ambas emanan del conocimiento,
‘mas no de un conocimiento abstracto s6lo expresable en palabras, sino
de un conocimiento vital que tinicamente se deja expresar por los
hechos y las coscumbres, al margen de los dogmas que ocupen a la
razén como conocimientos abstractos. Por lo demas, mi tinico objeti-
vo es proceder a una mera presentacién de ambas, exponiendo su
contenido en conceptas abstractos para que resulte claramente com-
prensible a la raz6n, pero me cuidaré muy mucho de prescribirles o
recomendarles una u otra como si de una ley se tratare; esto seria
algo completamente absurdo, ya que la voluntad es absolutamente
libre y se autodetermina por si sola sin que pueda darse ley alguna
para ello, Dicha libertad y su relacién con la necesidad habré de ser
hhuestro proximo objeto de estudio. Tras zanjar esta cuestién y seguir
tratando a continuacién sobre la vida misma® (cuya afirmacién y
negacién constituye nuestro problema), haremos algunas observacio-
nes relativas a a voluntad y su objeto, pudiendo entonces abordar
propiamente el examen del significado ético de la conducta, que se
veri muy esclarecido por todo ello,
Gp mara de lpi conforma de «Zs car as palabras gues alan bray
das enel text poo. Fas dara que con lo pada sealse una inversion de
Gichos ermine en ars de ana opctn cca, anspor le rex imporanciay
steer Ta Riptide uesal subrayar con em vpider a ques ret lpi si
plement se ha pasado su sito por enemas dl ex.
a
CAPITULO 3
EN TORNO A LA LIBERTAD DE LA VOLUNTAD
Que la voluntad en cuanto tal es libre, es algo que se deduce auto-
mévicamence de si eneidad nich), del hecho de sex el conti de
toda manifestacién. A ésta, por el contratio, la conocemos como some-
tida al principio de razdn, en sus cuatro configuraciones. Como sabe-
mos, el concepto de necesidad es idéntica al de la consecuencia de unas
premisas dadas, ya que ambas nociones son intercambiables; as{ pues,
todo lo que pertenece al Ambito fenoménico (es decir, todo lo que es
‘objeto para quien en cuanto individuo constituye un sujeto cognos-
cente) es fundamento, por un lado, y consecuencia, por otro, y bajo esta
liltima condicién se ve necesariamente determinado, no pudiendo ser de
otro modo que como es bajo ningiin respecto. De ahi que todos los
fenomenoy por ende, todos los acontecimtenos de la Naturleeahayan
le tener un cardcter necesario; y esta necesidad suya queda testimonia-
da [249} por el hecho de que para toda manifestaciéno suceso se ha de
buscar un fundamento del cual dependan como consecuencias, Esta
regla carece de excepcién, al colegirse de la validez absoluta del princi-
pio de razén, Ahora bien, por otra parte, este mundo, con todas sus
manifestaciones, es objetivacién de la voluntad, la cual, al no ser ella
misma fendmeno, ni objeto o representacién, sino cosa en si, tampoco se
halla sometida al principio de razén (la forma del objeto) ni se ve carac-
terizada por ello como consecuencia debida a un fundamento y, por
consiguiente, no conoce necesidad alguna, o sea, que es libre. El con-
cepto de la libertad es propiamente, por lo tanto, un concepto negativa,
dado que su contenido es la mera negacién de la necesidad, es decir, de
la relacién de la consecuencia con su premisa conforme al principio de
raz6n, Aqui apreciamos con gran claridad el gozne de aquella gran anti-
nomia, la coexistencia, la compatibilidad de la libertad con la necesidad.
Algo sobre lo que no ha dejado de hablarse mucho en los tiltimos
tiempos, si bien —por lo que yo sé— no se haya dicho nada claro ni
apropiado. Cada cosa, cada acontecimiento cs, en cuanto fenémeno,
en cuanto objeto, necesario sin excepcién; mas todo objeto es en si
toluntad y ésca es plenamente libre por toda la eternidad, El fenémeno,
cl objeto, se ve necesatia ¢ irremediablemente determinado por la con
catenacién de causas y efectos, en la que no cabe interrupcidn alguna.
2
METAFISICA DE LAS COSTUMBRES.
Sin embargo, la existencia de ese objeto y el modo de su existencia,
esto es, [a idea que en él se revela 0, lo que viene a ser lo mismo, sw
cardcter, constituye una manifestacién directa de la voluntad. Com
arreglo a esta libertad de la voluntad bien podria no existir sin mas 0
ser de un modo radical y esencialmente distinto; pero en tal caso toda
esa cadena de la que € forma parte, y que no deja de ser ella misma
tuna manifesracién de la voluntad, seria enteramente otra; ahora bien,
tuna vez que la cosa existe como algo determinado se ha integrado en la
sucesién de principios y consecuencias, hallindose dentro de la misma
determinada a cada instante, sin poder llegar a trocarse en algo diferen-
te, 5 decir, aleerarse, ni tampoco sustraerse de la concatenacién, 0 sea,
desaparecer. El ser bumano es, al igual que cualquier otra parte de la
naturaleza, objetivacién de la voluntad, manifestacidn por tanto; razén
por la cual lo dicho también rige para él. Tal como cada cosa de la
naturaleza pose sus fuerzas y cualidades, que le hacen reaccionat de
tuna forma determinada ante un influjo determinado y constituyen su
cardcter, también el hombre tiene su cardeter, merced al cual los moti-
vos dan lugar a sus actes con absoluta necesidad. :
En este modo de actuar se manifiesta su candcter empirico, que a su
ver nos descubre su candcter ineligible, a voluntad en si, de la que es un
determinado fendmeno, segin explico en el capitulo quinto de mi
Merafitica de la naturaleza, Mas el hombre supone la manifestacién
mis perfecta de la voluntad, la cual, para subsistir flucamente, ha de
verse iluminada por un conocimiento de tan alto grado como para
posibilitar una reproduccién plenamente adecuada de Ia esencia del
mundo bajo fa forma de la representacién, que no es otra sino la com-
prensidn de las ideas, el espejo puro del mundo. Por consiguiente, en
los hombres la volunted puede llegar a cobrar plena consciencia de sf
misma, alcanzando un conocimiento claro y exhaustivo de su propia
esencia, tal como se refleja globalmente en el mundo. [250] La presen-
cia real de este grado de conocimiento se plasma —como Vas. saben —
en el arte y se llama genio. Mas adelante veremos que gracias a este
conocimiento, cuando la voluntad lo pone en prictica consigo misma,
se hace posible una abolicién y auronegacién de la voluntad, justamen-
te en su manifestacién més perfecta. Cuando sucede esto, la libertad
también se pone de relieve en el fendmeno; si bien, como ésta sdlo ata-
fie a la cosa en si y nunca al fendmeno, tampoco puede mostrarse
jamés en éste. Sin embargo, en el caso mencionado, la libertad también
se hace visible de modo inmediato en el fenémeno, al suprimirsu esen-
cia, mientras la manilestacién misma todavia subsiste en el tiempo,
haciéndose patente entonces una contradiccién del fendmeno consigo mis-
mo. Dicha contradiccién recibe el nombre de autonegacién y constituye
23
\
METAEISICA DE LAS COSTUMBRES
una muestra de la santidad. Todo esto no es sino una mera anticipa-
cién de algo que se aclarars més tarde. Por ahora me limitaré a sefialar
gue el hombre se distingue de todas las demas manifestaciones de la
voluntad por mor de su libertad, esto es, de la independencia con res-
pecto al principio de razén, algo que, si bien sélo incumbe a la cosa en
sty resulta contradicrorio con el fendmeno, posiblemente también puede
afectar al fenémeno, aun cuando se presente como ina contradiccién
del fenémeno consigo mismo. En este sentido, cl calificativo de libre
no sélo le corresponderia a la voluntad en si, sino también al hombre,
diferenciéndose asf del resto de los seres. A continuacién se aclarard
cémo ha de entenderse esto, pero antes hemos de dar un paso previo,
cual es el de precavernos del error de creet que la conducta de un indivi
‘duo determinado no se halla sometida a necesidad alguna y la ley de la
motivacidn tiene menor validez que la de la causalidad o fa de las con-
clusiones de una deduccién. Mientras que, al margen del caso mencio-
nado, que supone una simple excepcién a la regla, la libertad de la
voluntad como cosa en sé no llega cn modo alguno de forma inmediata
hhasca su mianifestacién, ni siquiera alli donde ésta alcanza la maxima
cota de notoriedad: el animal racional provisto de un cardcter indivi-
dual, esto es, la persona. La persona en cuanto tal no es libre, pese a ser
manifestacién de una voluntad libre, Pues se trata de un fenémeno
determinado precisamente por ese libre querer. Esa voluntad, que
constituye el en sf de la persona, es ciertamente libre en cuanto vosa en
si, es decir, independiente del principio de razén; pero, en tanto que se
‘manifiesta como persona, este fendmeno cae en cuanto tal bajo la for.
ma de todo objeto: el principio de razén, Por ello, aunque la voluntad
que se manifiesta, y que constituye el en si de la persona, supone una
unidad al margen del tiempo, el fendmeno la presenta a través de una
pluralidad de acciones a las que la forma de la manifestacién (el princi-
pio de razén) distiende de aquella unidad. Mas, como el ser en si que
se manifiesta en estas acciones no cs sino la voluntad extratemporal y,
por ende, constituye una unidad, no deja de hallarse presente en todas
esas acciones la esencia intima e inmutable, siendo siempre la misma
voluntad la que se manifiesta en cada una de tales acciones, De ahi que
todas esas acciones de la persona lleven consigo en el tiempo idéntico
cardcter y se sigan de los motivos tan regularmente como los efectos dq
una fuerza natural siguen a sus causas, sin que pucda resultar nada disa
tinto a lo resultante. Ahora bien, como lo que se hace visible en la per
sona y en toda su conducta es justamente ese querer libre (que se relat
>
EI pasaje que va desde aqui hasta sresultar nada distnto alo resultante> supone’
4
METAFISICA DE LAS COSTUMBRES
ciona con ella como el concepto con la definicién), también se ha de
atribuir cada uno de los hechos aislados de la persona a la voluntad librey
se presenta asimismo a la consciencia como libre, esto es, como exte-
riorizacién de la voluntad, que en cuanto cosa en si no conoce necesi-
dad alguna, Esa ¢s la razén de que —como ya dije con anterioridad—
[251] cada cual se tiene por libre « priori en cada una de sus acciones,
en el sentido de que en cada caso cabria igualmente cualquier accién
como posible, al sentir que toda accién sélo se origina en su voluntad,
si bien observe a posteriori, por medio de la experiencia y la reflexién,
{que st accidn tiene lugar necesariamente en base a la concurrencia de
su cardcter con los mctivos . Esto explica que la cosquedad filoséfica, siguiendo los die-
tados de st sentit, defenda vehementemente la plena libertad de las
acciones individuales, mientras que, por el contrario, los grandes pen-
sadotes de todos los tiempos, asi como las dogmaticas mas incsivas, la
niegan (vg.: Lutero, de servo arbitrio; Spinoza, de servitute humana”).
Pero, tras haber comprendido que rodo el ser en sf del hombre es la
voluntad, siendo aque manifestacién de ésta, y que el principio
razén suficience —la forma esencial del fenémeno— impera en el
Ambito fenoménico del ser humano como ley de la motivacién, Vds.
podrén dudar de la inevitabilidad del hecho, cuando un caricter dado
Se enfrenta ante determinados motivos, en tan escasa medida como
puedan dudar de que la conclusién se deriva de las premisas. Acerca de
Ta necesidad de la conducta resulta recomendable la lectura de The doc-
trine of philosophical necessity (Birmingham, 1782) de Priestley *. Sin
embargo, Kant es el primero en. demostrar la compasibilidad de esta
necesidad con la liberted de la voluntad en sf (cfr. Kr. dx. V, 560-586”
y pr. V, 169-179), al establecer esa diferencia entre cardcter empirico y
repolci (asta dina de a Fase y portant, dl panes),
Tite como sla eta libro de Ui Bode Spoor.
“Bical completo ds obra ex Diguions lating to Mater and Spriz To
sich iad tory othe pipeline concerning te Orin of te Sead
sind he Navureof Mach: tits infec on Can, opel wih rope the
Bee ie buctunce of Cte. (Phe Decne of Piephicd Neva ae
1c Bel an Appendix tote Dison veating Sa Maser end Spi. To shih
“lid Soc to several pesos in he convovered te prinpe ofa) Bini
Fa 2 Gogunda lca, La taducion chads por Schoperhaucr esa version
rida de iho lito, cao tule es de Puri aren dee needed deb voi
tall eracine de sme enc. Alona 1808.
1 feeb 560.386 (te 532 333), Schopenhncer mane un ejempar de
iui in, paren 1799 polar pcre # ae:
recone agua ein de 1787
© Chi, KV A 169-179, Su eemplar data de 1795 (edicin de Kebrbac).
25
(METASICA DE LAS COSTUMBRES
caricter inteligible sobre la que ya les he hablado anteriormente (cfr.
cap. 5 de la Metafisica de la naturaleza”). El cardeter inteligible es la
voluntad como cosa en sf en cuanto aparece en una determinada pro-
porcién en un individuo dado. El cardcter empirico, sin embargo, es
esta manifestacién misma en cuanto se pone de manifiesto en los
modos de obrar, conforme al tiempo, en la corporeizacién, conforme al
espacio, Por ello sostengo que el cardcter inteligible constituye —a mi
modo de ver— un acto extrasemporal de la voluntad y, por ende, indivi«
sible ¢ invariable; ol carter empirico, sin embargo, en cuanto fendmeno
distendido y desplegado en el espacio, en el tiempo y en todas las for-
mas del principio de sz6n, se deja expetienciar en todos los modos de
actuacién y a lo largo de todo el transcurso vital del individuo, Pero,
tanto este transcurso vital como toda la experiencia en que dicha vida
s€ presenta, no suponen sino una mera manifestacidn, pues ésta es la
tinica manera en que la voluntad acude al conocimiento. As{ como el
arbol en su toralidad no pasa de ser una continua manifestacién cléni-
ca de uno y el mismo impulso que, si bien se presenta del modo més
simple en la mera fibra, también se reitera en sus combinaciones de
hoja, tallo, rama y tronco; esto nos permite darnos cuenta de que todos
los actos de un individuo no son sino la continua repeticidn (en meras
formas y manifestaciones diversas *) de la exterioricacién de su cardcter
inteligible, desprendiéndose inductivamente su caricter sensible de la
suma de todos los actos.
La autoconsciencia interna es el punto donde la cosa en si, la volun-
tad, se troca en fendmeno cognoscible y, por lo tanto, alli es donde se
concitan ambos. La voluntad mora fuera del dominio del principio de
Fazén, es decir, del imperio de la necesidad; el fenémeno tiene su sede
en el interior de tales dominios. [252] Hasta que la filosofia no ha ense-
fiado a distinguir entre ambos, se hallaban entremezclados en el pensa
miento, de suerte que e! sentimiento de la voluntad como cosa en si se ve
transferido a su fendmeno; tal es la razén por la que quienes no han
esclarecido su juicio merced a la filosofia tengan por un dato inmediato
de la consciencia el Hberum arbisrium indifferentiae”. Con arteglo a
ello, mantienen que en un caso determinado veste hombre, en una
situacién dada, puede actuar asi o también hacer lo contrario». Los
adversarios filoséficos afirman, sin embargo, que «no puede hacer sino
Jo que hace». «Quién® tiene razén? Eso es lo que se ha de dirimir.»
Este acomete un desarrollo inexorable del concepto de poder que
© Chr. pp. 43 y ss, dela edicidn de P. Deussen (citadla en la primera nota).
Este paréntess a sido erazado a lpia,
& La libre eleecién por parte dela voluncad al margen de cualquier mlluencta
“Este final de pirrafo ha sido afiadido a lipizy luego tachado en parte
6
METAFISICA DE LAS COSTUMBRES
servird para ilustrar la cuesti6n. El concepto de poder presenta un doble
significado. Para simplificar las cosas, echaremos mano de un ejemplo
tomado de la naturaleza inorgénica. Que una modificacién tenga
lugar, esto es, que una causa tenga un efecto, requiere cuando menos
dos cuerpos que, ademés, han de ser distintos, ya sea cualitativamente 0
en raz6n de su movimiento; uno solo, o muchos uniformes bajo ese
respecto, no concitan modificacién alguna. El estado que se llama cau-
sa y efecto" constituye, por lo canto, una relacién encre distintos cuer-
pos, al menos dos, y las condiciones que configuran esa relacién se
tribuyen entre ambos términos de un modo necesario. V.
originar movimiento, uno ha de ser el que mueva y el otro el mévil.
Pata otiginar una combustién, uno de los cuerpos ha de ser oxigeno y
cl otro afin a éste. Su combustionabilidad se halla, por lo tanto, doble-
‘mente condicionadas primero por su propia indole y, en segundo lugar,
por el medio para lograrlo. «No puedearder» es un aserta anfibolégico..
Puede significar «na es inflamable» 0 también que eno existen las con
diciones externas para le combustidn (oxigeno y temperatura).» Lo, vis-
to aqui con respecto a la ley de la causalidad vale asimismo para Ja de
la motivaci6n, pues ésta ya se ve mediatizada por el conocimiento o la
causalidad dada. «Este hombre no puede hacer esto» significa que «fal-
tan las condiciones externas para tal accién, por tanto, los motivos
externos o el poder exterior». Pero también que «él mismo, aun dadas
las condiciones indicadas, no es capar de semejante acciénv. Lo que se
deja expresar del siguiente modo: «no quierer. Puesto que las condicio-
nes internas no son sino su propia indole, su esencia, esto es, su volun-
tad. Al igual que las propiedades quimicas de un cuerpo sblo se dejan
mostrar tras haberlo analizado con varios reactivos o su peso es el fruto
de sopesatlo con otros, la capacidad interna de un hombre, es decis, su
voluntad, sélo se muestra al colocarse entre motivos en contflicto (pues
los motivos, al igual que los reactivos, son causas ocasionales) [253] y
tras haber ampliado la esfera de su capacidad externa a un espacio acor-
de con ello, revekindose con tanta mayor claridad cuanto mayor sea
ésta. Si ésta es exttemadamente angosta, el hombre se halla aprisiona-
do, solo; de este modo serd tan poco capaz de patentizar aquella capaci-
dad interior como lo son las propiedades quimicas de un cuerpo
cnfrenadassincament lat la lu. Pero sea cazo de un hombre_
ee riqueeza, tiene caprichos y, aTa vez, esta al tanto de la mis
fede Gifos muchos; entonces la esfera de la eapacidad externa ex lo
suficientemente amplia y mostraré si prefiere satisfacer sus caprichos
© Eley efector es un afiadido ulterior. to
7
-METARISIC.A DE LAS COs TUMBRES
2 paliar La miseria ajena, Se nos mostrari cual es su capacidad interna,
es decir, cuil es su voluntad. Ahora bien, a él y a otros jueces afilos6fi-
cos les parece que tanto podria hacer lo uno como lo otro; esta apa-
riencia radica en lo siguiente: se cifien al concepto abstracto de hombre
ysal querer juzgar «@ priori, no les cabe otra posibilidad, puesto que un
‘conocimiento material, que proporciona matcria a los juicios analiti-
0s, sélo tiene que ver con los conceptas y no con los individuos. Bajo
quel concepto subsumen al individuo y lo que vale para cl hombre en
general, a saber, que en tal caso podria actuar de ambos modos, lo
transfieren al individuo, adscribiéndolo a una eleccién atin por deter-
minat, liberum arbisrium indifferentiae. Pero, de ser asi, hoy tendrfa
que actuar de un modo determinado y mafiana, bajo circunstancias
por completo idénticas, habria de poder obrar de una manera comple-
tamente opuesta. Mas, para ello, tendrfa que haberse modificado su
voluntad, lo cual supone, a su vez, que la voluntad habria de hallarse
inmersa en el tiempo; asf las cosas, o bien la voluntad tendsia que ser
uun mero fendmeno, o bien el tiempo habria de llegar a ser cosa en si
Pues cl cambio sélo es posible en el tiempo y, en este caso, las condicio-
nes de la capacidad interna, esto es, de la voluntad, habrian de modifi
se, al ser tomadas como idénticas a las de la capacidad externa, Sin
embargo, sabemos que la voluntad es casa en sf y que, en cuanto tal, se
halla fuera del tiempo; de forma que las condiciones de la capacidad
za no pueden cambiar nunca, pudiendo hacerlo tinicamente las rela
‘ivas a la externa. Sea el caso de un individuo que prefiriese la disminu-
cién del sufrimiento ajeno al incremento del propio deleite; ayer habria
actuado igual que hoy, de darse la capacidad externa adecuada, y lo que no
hizo ayer, es seguro que tampoco lo hari hoy (ya que la capacidad interna
no puede experimentar cambio alguno) *, es decir, que no puede hacerlo,
x lo tanto, de cara al éxito da lo mismo que falten las condiciones
internas 0 externas de las acciones pretendidas; en ambos casos deci-
‘mos que el individuo no puede realizar tal o cual acci6n. Por lo que ata-
fic a las condiciones internas de la accién, la palabra idiosincrisica es
‘querer, aun cuando con frecuencia nos sirvamos también del vocablo
‘poder, para indicar de un modo metaférico la necesidad de que el obrar
dela voluntad marche al unisono con el de la naturaleza. (Jlustr) ". Los
grandes poetas y literatos son generalmente el espejo mas fiel, a la vez
que el mis ilusizativo, de la naturaleza y de la esencia de las cosas, pot
Jo que podemos referirnos a ellos tan bien como a la propia naturaleza.
Shakespeare resulta especialmente valioso en este sentido, ya que no
© El parentess ha sido escrito a pis.
© s(Ulustr)» esd esctito a lipiz. Al margen, y también a lipiz, se ha escrito lo
siguiente: «no cabe dat, perdonar, amar
28
METAFISICA DE LAS COSTUMBRES
sélo nos muestra la conducta del ser humano, sino que deja trastucir ef
‘oculto engranaje de sus acciones. (Alegorfa de Goethe).
Measure for Measure, acto 2, escena 2. Isabella pide al regente
Angelo el indulto para su hermano condenado a muerte:
— Angelo: I will not do is
—Ikabella: But can you, if you would?
— Angelo: Look, what Iwill not, chat Fcannot do,
Tal como hay un cierto grado de voluntad que se patentiza en una
fuerza natural determineda segiin leyes inmutablee, también existe una
proporcién semejante que aparece en todo individuo humano [254] y
de la cual fluyen sus actos conforme a una ley consecuencial igualmen-
te estricta, pese a que esto no sea ficil de captar ni de expresar. Por eso
mismo exigimos al dramaturgo que lleve hasta el final con todo rigor
las consecuencias y la coincidencia consigo mismo del caracter que
pone en escena. Con arreglo a lo dicho, esa dispura en torno a la liber-
tad del obrat individual: es decir, acerca det liberiumi arbitrium indiffe—
rentiae, gravita propiamente sobre la cuestidn de si la voluntad se halla,
© no, inmersa en el tiempo. De hallarse al margen del tiempo y de toda
forma relativa al principio de raz6n —segtin se encargan de demostrar
tanto Ia doctrina kantiana como mi propia exposicién—, entonces el
individuo no dejar de comportarse del mismo modo en cuanto se
conciten idénticas circunstancias, de suerte que toda accién, ya sea
buena o mala, garantiza un sinnimero de otras que ha de llevar a cabo
y no puede dejar de acometer; es més, un individuo tiene que actuat
con arreglo a las circunstancias externas, tal como se determina en quf-
‘mica que un cuerpo ha de reaccionar ante cualquier reactivo; como
Sa hombres los de Stakespeare]patecen ser hombes comnts y, sin embar
go, no lo son, Esasenigmateasy ensambladas caus de fa naturale atian ante
fovotos, en sus pitas teal, Como sifucrantelojescuya afer y cj estuvisen
hechas de erital;can area su destino muetan el trancuro de las hors a mis
je que los impulse (Goethe, Lav os
ap. 1)
Isabel: sBero puede i quisiera? / Angelo: Veris
lo que no guiertampoco purdohacero
“ Schopenkaer se remitsagut ates pastes de sus manuscritos, saber: Folant
pgs. 63 (fechado en 1821) y 132 (que daa de 1822) st como Reiebuch pig. 95
{escrito en 1820); ct, Der hondichrifliche Nachle. ci, wl Il, pigs 91, 133-y
532-33 respecivaments). lle aga ene orden porque han sido lio:
‘Lo que ln gente silecrtender por libertad el liber arbitriam indiferentgs,
sera miso eto eto, levado hat sus dlumas consecuencas: cada hombre es Io
due esa consecuencia del conocimient;éxe sera fo primero y Ta voluntad, la eh
Clon, carter dterminado por ella Jo segundo; viene al mundo como algo moral
tenis nulo, se conceal! mis yal mandy decide ser aso as, atuar eal o cual
»
-METAHISICA DE LAS COSTUMBRES
bien dice Kant, si tuvigramos un conocimiento exacto del carécter
‘empitico y de sus motivaciones, se podrfa calcular de antemano la con-
ducta del hombre al igual que cabe pronosticar un eclipse de sol 0 de
Juma. El carécter es tan consecuente como la naturaleza; toda accion
individual ha de acontecer conforme a dicho caricter, al igual que todo
fonémeno tiene lugar con arreglo a una ley natura tanto las causas del
fendmeno como los morivos de la accién no son sino causas ocasionales,
La voluntad, cuya manifestacién constituye el ser y la vida del hombre
en sti conjunto, no puede desdecirse en un caso conereto y lo que el
hombre quiere globalmente, también habra de quercrlo en su detalle.
Los griegos lamaban al caricter 00 a sus manifestaciones, esto es,
a las costumbres, 1799 (ética); originariamente esta palabra significa
shabito» y fue escogida para describir metaféricamente la constancia
del caricter a través de la constancia del habito. En la doctrina cristiana
nos encontramos con el dogma de la predestinaciém, cuyo evidente
trasfondo es la profunda conviccién de que el hombre no cambiay
sino que tanto su vida como su conducta, esto es, su cardcrer empiti«
co, no son sino el mero despliegue de su cardcter inteligible, el desa-
rrollo de unas disposiciones invariables que ya se manifiestan resucl-
tamente en la nifiez, de manera que su conducta se ve determinada
Forma, pudiendo adoprar un nuevo modo de comporamiento @consecuencia de un
revo conocimiento, De ah que (cule Dearie hasta lo escoistcs) is nauraeea
Principal det alma consiaen'conoer incluso an slo en wn pensomient abmacte
te rein de age or nd, del cong mina day i once
‘hieno Inti es propio del enima emo y pot lo tanta del cuerpo de ln
ieee tae son un at analy vrs wenfcae cone
scenic; tal ex el cao tanco en Descartes como en Spinone (Fela fp 63
aio 1821), ° ,
«Dude le olunade libre sii tanto como pregunarse sl hombre puede
queer algo distinc delo que quite, pues eo fo que impli cl prgumarse ila
dtrerminacign no prosede de la volun, sino dela ctunstancias atin kp.
152; afio 1822).
“Cuando dos mosivos contrapuestose igualmente poderosos, Ay B,aetian soe
sun hombre, pero me queda muy’ lato que dicho sujet escoge A noes menos obwo
{qe en lo sucsivo nose mostrar infil x su decisions porque moval hice hv cont
fos tli slg orl ln dsb examin del tv
resentindole sempre tan sdlo el A, pas ental cao nuncs pods contr eon si
Aan: mae ben he de prccnae ander mero an vey armen ce er
posible, afin de que inidan sobre don toda su potenca: [96] agulio que the
Sse I etn de snalea mi nin oro Prams er
coda La exci al di y ier enon acho: se tengo ge ocger exon, AR.
‘ae trabado conocimienco con su voluniad y puedo onfaren sus efecto tan fe
mente como efor de ua farza natura con tana cerca como que fae ade y
agua moja, al aciia dl conorme a ls motives que se evidencan ott os tn
fuctes para (Reebuch pp. 95-96; ao 1820),
T
30
METAFISICA DF 1S COSTUMBRES
desde el momento mismo del nacimien‘o y en lo sustantivo petma-
nece idéntica hasta el final,
1254] Ahora bien, se hace necesario establecer ciertas consideracio-
nes acerca de la relacion entre el cardcter y el conocimiento, habida cuen-
ta de que este tltimo alberga todas las metivaciones del primero.
‘Los motives determinan la manifestacién del carécter o del obrar,
pero dichos motivos acriian sobre el hombre a través de la mediacién
del conocimiento, siendo asi que el conocimiento es mutable y vacila
con frecuencia entre la verdad y el error, corrigiéndose en muy diversos
grados a lo latgo del transcurso de la vida; de ahi que el modo de com-
portarse de un hombre pueda verse modificado en forma muy notable,
iin que cllo nos autorice a inferir un cambio de su cardcter. [255]
‘Aquello que cl hombre quiere propiamemte, el anhelo de su ser més inti-
‘mo y el objetivo que persigue conforme a dicho anhelo, no podemos
cambiarlo en modo alguno mediante ningiin influjo externo, como
Texpolacidn (hasta el fnal de raf} vow
3
METAFISICA DE LAS COSTUMBRES
serfa el caso de consejos y las advertencias; de lo contrario, podriamos
cxcarlo de nuevo. Séneca lo expresa magistralmente con su velle non
discitur *, Desde fuera slo podemos actuar sobre la voluntad mediante
motivos. Estos, sin embargo, nunca pueden Hegar a alterar la voluntad,
misma, pues su preponderancia se halla sujeta a la condicién de que la
voluntad sea justamente como es, proclive a dejarse impresionar por:
ese tipo de motivos. Todo lo que pueden hacer es modificar la direccion
de su esfuerzo, logrando enderezar por otto camino de los seguidos:
hasta el momento la busqueda de aquello que la voluntad persigue
invariablemente. La instruccién, el perfeccionamiento del conocimientoy
el influjo externo en definitiva, podré ensefiarle a la voluntad que se
equivocs en los medios, logrando con ello que ese objetivo, al que
aspira desde siempre con arreglo a su ser mas intimo, se vea perseguido
por algtin ofro camino e incluso reparando en wn objeto enteramente dis-
inte; pero nunca conseguira que la voluntad guiera realmente algo
diferente a lo querido hasta el momento*; esto permanece inmutable,
ya que dicho querer es indisociable de su propia mismidad y ésta desa-
arecerfa con aquél Sin embargo, la manifesacién de exte querer, el
obrar, puede verse harto modificado por influencia del conocimiento,
As{ se puede conseguir, por ejemplo, que el hombre intente alcanzar su
‘meta invariable unas veces en el mundo real y otras en uno imaginario
(vg. los partidarios del paraiso mahomerano); uno y el mismo hombre
puede perseguir su objetivo tan pronto en un mundo real, empleando
medios tales como la astucia, la violencia y el engafio, como en uno
imaginario, sirviéndose entonces de la justicia, la templanza, la caridad
1 la peregrinacién a La Meca. Pero no por ello ha cambiado su anhelo
‘ni mucho menos él mismo. Asi pues, por muy distinta que se presente
la conducta de un hombre en diferentes momentos, su querer sigue
siendo enteramente el mismo. Velle non discitur.
A lo que antes denominaba capacidad externa no le corresponde
tan sélo la existencia de las condiciones exteriores y de las motivacio:
nies, sino también el conocimiento de las mismas. En este s
dicen los escolisticos: causa finalis non agit secundum suum esse reale,
sed secundum esse cognitum®. No basta, por ejemplo, con que el hom-
bre de nuestro ejemplo anterior posea riquezas; también ha de saber lo
tid
Bl querer no es materia de aprendizaje (ft. ep. 81,14).
© Not a pie de pigina del propio Schopenhauer: s.o¢ motivas bisicos hacia los
que la voluncad puede orientar su esfuerzo nunca pueden set otros: séle pueden
‘aria los motivo secunsdatios que les srven de season Lay reosivaconey lass
de su actuacin siempre seran de una misma indole
* La causa final no acta conforme a su ser rel, sino sélo con arteglo a au sct
conocido (ef. Suiner, dip. met, disp. XXII, sect. 8
[METAFISICA DB LAS COSTUMBRES
que puede hacer con ellas tanto para consigo mismo como para con los
demis. No ha de conocer tinicamente el suftimiento ajeno, sino que
deberta saber por s{ mismo lo que eso significa; y otto tanto cabria
decir con relacién al goce. Su conocimiento al respecto quizd no sea
tan bueno en una primera ocasion tuna segunda y, sien una
ocasidn similar acta de modo diferente, [256] ello se deberd a Guc Taz
circuiistaficias éran propiamente orras en lo relaivo a su. conocimiento-
de las mismas, siendo otras para él, aunqae fueran idénticas para noso-
eras en cuanto espectadores, Pues asi como el desconacimiento de las cir-
cunitanciae realmente existentes hace a éstas inoperantes, también pue-
den por el contrario actuar como efectivas circunstancias
completamente imaginarias, y no al modo de un espejismo aislado,
sino de forma duradera y estable. Sea por ejemplo el caso de un hom-
bre firmemente convencido de que toda obra de caridad habré de verse
cencuplicada en una vida futura; semejante convencimiento vale y
Sera igual ques se tratara de una fable letra de cambio a uy largo
plazo, pudiendo dar por egoismo lo que tomaria en el mismo nombre
bajo tun punto de vista diferente, En ambos casos su querer es entera-
mente el mismo, por muy distinto gue parcaca su obrar. Este gran
influjo del conocimiento sobre la conducta es, justamente, el responsa-
ble de que el cardcter se desarrolle progresivamente y vaya poniendo de
relieve sus diversas facetas. De ahi que el cardcter se muestre distinto en
cada edad, no porque él haya cambiado, sino que es el conocimiento
quien lo ha hecho, continuando idéntico el carécter, si bien de otro
modo, por otros caminos, bajo una configuracién diferente; por lo que
una juventud ardiente ¢ indémita, puede seguirle una madurez
moderada y en ka que se siente la cabeza, Con et paso del tiempo se
realza cada vex mis lo que hay de malo en el cardcter (al reprimirse la
vergiienza y cl miedo iniciales). Aun cuando a veces también pueden
verse refrenadas de buen grado las pasiores a las que uno sucumbié en
su juventud sélo porque ahora se han llegado a conocer los morivos con-
trarios. Al principio todos somos inacentes porque nadie, ni los otros ni
nosotros mismos, conoce lo que hay de malo en nuestra propia nacura~
leza, ya que esto sdlo salea ala vista con ocasién de motivos que sélo se
van conociendo con el tiempo. Finalmente, aprendemos a conocernos
como tan distintos al buen concepto que ceniamos de nosotros mismos
4 priori, anses.de que la experiencia nos revelara lo contrario, que con
frecuencia nos espantamos de nosotros mismos. ;O es que creen, Vs.
‘que el mayor de los bribones se tiene por tal a prior? -
3
METAFISICA DE LAS COSTUMBRES METAEISICA DE LAS COSTUMBRES
Acerca del arrepentimiento visible se consume plena y nitidamente, es decir, merma su belleza, de
igual modo la voluntad que se manifiesta sélo en el tiempo, esto es,
El arrepentimiento no se debe en modo alguno a que la voluntad mediante actos, se encuentra con un obsticulo andlogo en su medio,
haya cambiado, puesto que esto es imposible, sino a que se ha modifi- fn ese conocimiento que raramente le proporciona los datos con total
cado el conocimiento. Lo esencial y lo propio de aquello que he queri- precisién, razén por Ia cual el hecho no se compadece perfectamente
do, he de seguir queriéndolo, ya que yo mismo soy esa voluntad ajena con la voluntad y se prepara el camino al arrepentimiento, El arrepenti-
al tiempo y la transformacién. Por ello nunca podré arrepentirme de lo miento emana siempre de una rectificacién del conocimiento, no de un
gus, be queride, aun cuando si quepa artepentirme de lo que haya ‘cambio de la voluntad, el cual es imposible. El remordimiento relativo a
recho, puesto que, guiado por conceptos erréneos, pude hacer algo dis- un mal paso en nuestros actos tiene poco que ver con el arrepentimien-
tinto de lo que resultaba verdaderamente adecuado a mi voluntad. El to; es la afliccién que produce el conocimiento de uno mismo en si, es
decir, en cuanto voluntad, y se basa justamente en la certidumbre de
arrepentimiento consiste en darse cuenta de esto gracias al mentis del
que uno posce en todo momento la misma voluntad. Si ésta cambiase
conocimiento, Y esto no se tefiere tinicamente a la experiencia del
mundo, a la eleccién de los medios y al discurrir sobre la conformidad y el remordimiento no fuera sino mero artepentimiento, éste se autoa-
de los fines con respecto a mi propia voluntad, sino también a lo espe- nnularfa, puesto que lo pasado no podria suscitarnos desazén alguna, al—
cificamente ético. As{ por ejemplo, en un momento determinado pue- tratarse de la exteriorizacién de una voluntad que no seria ya la del
do haberme comportado de una manera mds egoista de la que corres- arrepentido, Pero el significado del remordimiento sera examinado con
ponde a mi cardcter, inducido por una idea exagerada de la detalle mas adelante,__ ~ 7
petentoriedad en que me hallaba 0 por haber sobredimensionado la
petfidia y malicia de los demés, [257] 0 también por haber actuado
precipitadamente, es decit, sin reflexién, incitado por motivos, no reco Sobre la determinacién de eleccién o el conficto de los motivos
nocidos con claridad in abstract, ino meramente intuiivos, merced a (ade la oposicién entre motivacién intuitiva y medivada,
tna impresén momentinesy i emucion sueiada por lle cava vee tsk como dela forencia entrada por ella nave hombres y animales)
za habria suspendido el uso de mi rzzdm mas la vuelta a la reflexién no
8 aqui sino ese conocimiento rectificado del cual puede nacer el arrepen- El influjo que el conocimiento tiene, en cuanto intermediario de
timiento que, en tal caso, se testimonia siempre a través de un intento las motivaciones, no ciertamente sobre la voluntad misma, sino
por enmendar lo sucedido en la medida de lo posible. Sin embargo, sobre su aparicién en las acciones, sustenta asimismo la principal
también cs cierto que, para engaharnos a nosotros mismos, solemos diferencia entre la conducta del hombre y ta de los animales. El ani-
recubrir bajo la apariencia de la precipitacién lo que no son sino accio- mal sélo cuenta con representaciones intuitivas. Fl hombre, gracias
© {nes secreamente premeditadas, Pues nadie adulamos ni enbaucagos a la razén, posee también representaciones abstractas, conceptos.
con tan sutiles artimanas como a nosotros mismos, También puede [258] Aun cuando el hombre y el animal quicran esencialmente lo
darse el caso contrario y comportarme de un modo menos egoista al mismo ¢ incluso se vean individualmente determinados por ciettos
que corresponda a mi cardcter por un exceso de confianza en los demés ‘motivos con idéntica necesidad, el ser humano cuenta con una ven-
© por desconocer el valor relativo de las cosas buenas de la vida, © cn taja respecto del animal, la de determinar su eleccién, lo que se ha
aras de un dogma en el que luego deje de creer; con ello asistimos a solido considerar como una libertad de la voluntad en las acciones
otra clase de arrepentimicnto, el de indole egoista. El valor ética de la individuales, aunque no sea sino la posibilidad de un conflicto entre
accién ha desaparecido de mi vista: dicha accion no fue una secucla de varios motivos, de entre los cuales el mds fuerte le determina inexo-
mi cardctcr, sino de mi yerro. Por consiguicnte, el arrepentieniento rablemente; mientras que, por su parte, ef animal queda determina
siempre es el conocimiento contrastado de la relacién entre el hecho y la do, no por el mds fuerte, sino por el mds actual. Pues in concrero
intencidn, lo que se queria de verdad. Asi como la voluntad, al manifes- siempre est actuando un tinico motivo al mismo tiempo, dado
tar sus ideas sélo en el espacto, a través de la mera forma, topa con la que las representaciones intuitivas no cubren un ampliv espectio
oposicién de una materia dominada por otras ideas, cual son las fuer- temporal. El animal solo tiene este tipo de representaciones, por lo
za naturales, lo cual obstaculiza que el esfuerzo de la figura por hacerse que siempre se ve determinado necesariamence por la represen-
* ii °
-METAPISICA DE LAS COSTUMBRES
tacién presente en ese instante, en el que no se da sino un tinico moti
vo para su voluntad; sin deliberacién ni eleccién. Por ello sélo en los
animales puede comprobarse inmediata ¢ intuitivamente la necesidad de
la determinacién de la voluntad mediante motivos, la cual resulta
homologable a la determinacién necesaria del efecto por la causa, ya
que aqui cl espectador tiene a la vista el motivo de forma tan inmediata
como su efecto, Pore contrario, entre Tos hombres os motivos supo-
nen representaciones abstractas de las que el espectador no es participe
y la necesidad de sus efectos queda distorsionada para cl propie agen
encubierta tras el conflicto con otto motivos. Este conflicto solo puede
tener lugar alli donde los motivos sean represensaciones abstractas. Pues
tinicamente conceptos, juicios y raciocinios, asf como sus concatena-
ciones, pueden darse conjunta y simulténeamente en la consciencia, en
tanto que representaciones abstractas, e intcractuar al margen de cual-
[258] Tal es la determinacién eleciva que ototga preeminencia al
hombre sobre los animales. Pero tambicn es una de Les cosas por la
que su vida resulta mucho més angustiosa que la de los animales; en
general nuestras mayores penalidades no residen en el presente bajo la
forma de representaciones intuitivas 0 sentimientos inmediatos, sino
en la razén bajo la forma de conceptos abstractos, de. pensamientos
desazonantes de los que el animal seve libre al vivir inicamente el pre:
sente, Esta diferencia entre la determinacién volitiva animal y la del
hombre (la determinacién electiva humana) puede queda ilustrada
con un ejemplo que, al mismo tiempo, puede servir para desbaratar
uno de los més afamados argumentos en contra del necesitarismo de la
voluntad y que, de hecho, slo puede ser zanjado desde eta perspec
El asno de Buridén®,
Se trata realmente de un ingenioso argumento contra la dependen-
«ia de la voluntad al que tanto Descartes como Spinoza deberian haber
prestado una mayor atencién. Ambos parten de un principio igual:
mente fako y obtienen resultados contrapuestos. Los dos vienen a
idencifcar las resoluciones de la voluntad con la facultad de afirmar y
negar (Facultad de juzgar). Descartes define a la voluntad como liber.
© Como es bien conocido, Juan Buridén (1328-1340) plantes la paradoja de un
paradoje queda efi) que mri de inaiion al no cota cok eter
38
-METAFISICA DE LAS COSTUMBRES
tad de indiferencia; [259] sin embargo, responsabiliza de todo error a
csa voluntad que afirma o niega arbitrariamence sin razén suficiente
(medit. IV), Spinoza, pot el contrario, sostiene rectamente que el juicio
se troca necesario al verse determinado por principios y que otro tanto
ocurre con la dererminacién de la voluntad mediante motivos, por lo
que la voluntad también se ve enteramente necesitada: esto ultimo es
correcto, pero ha sido erréneamente deducido (Etica, pars Il, prop. 48,
49). El ejemplo de Buridén: si se propicia una suspensio judici (suspen
sién del juicio), como en el caso de dos ttdas absolutas e igualmenté
vigorosas, de dos principios cognoscitivos mutuamente contrapuestos,
como si dos causas de a mins inensidad neutrlizanrecprocamen:
te sus efectos, al actuar la una en.contra de la otra, y dan lugar a una 7
paralizacidn: si ciertos motivos se contraponen de tal mode que, al—
excluirse mutuamente, pueden Ilegar'a suprimirse recfprocamente; 0
bien se Sigue una paralizacién total y el asno de Buridan ticne que
morir de hambre, al falarle un motivo que le haga preferir uno u otro
manojo de heno; o bien la voluntad ha de determinarse al margen de ——~
cualquier motivo, en el sentido afilos6fico del ser libre. Pero esto se cla-
rifica por sf solo invocando la diferencia existente entre la estructura
cognoscitiva del animal y la del hombre, Desde luego, en la facultad de
‘conocimiento irracional propia del animal no es posible conflicto algu-
no entre dos motivos que se excluyan mutuamente, tal y como no ocu-
tre en el caso del asno que la presencia de otra gavilla de heno le impi-
dla disfrutar de la primera; ya que s6lo una representacién le es presente
en el tiempo y puede accuar como motivo, a saber, aquella gavilla que
tiene ante sus ojos en ese preciso instante; esa orientacién de su mirada
depende de toda una serie de movimientos previos y por ello su actua-
cidn se ve determinada necesariamente en este punto. Troquemos aho-
ta este conocimiento irracional por ese conocimiento racional y reflexi-
vo donde operan motivos abstractos cuyos efectos en la voluntad no
dependen del tiempo ni de la sucesidn, sino que se hallan presentes
ante la consciencia abstracta sin diferencia de tiempo alguna como
excluyéndose mutuamente, lo que puede llegar a originar un verdadero
conflicto cuando el equilibrio de las fuerzas de ambos motivos ande
muy parejos asf se origina la perplejidad. Pero ésta se ve superada pron-
to gracias a una tercera reflexién adicional que, de no llegar a resolu-
ciGn alguna, no s6lo descarta uno de los objetos de la eleccién, sino
ambos; dicha reflexién serd el motivo de una imperiosa y ciega eleccién
que le resulta insufrible a la razén; por ello, o bien se deja arrastrar
hacia la supersticién, reclamando una sentencia del destino mediante
alguna suerte de vaticinio forjado expresamente para la ocasién
(iluser), o bien la razén, eras declararse incompetente para tomar una
9
METAFISICA DE LAS COSTUMBRES
decision, da un paso atrés y abandona su eleccién a la manera del ani-
‘mal, dejindose determinar por la impresién momentiinea del presente:
con lo cual aquello que corresponde propiamente al azar es tomado
como designio del destino y esta segunda formula se deja subsumir por
la primera.
[260] Este contraste en el modo de verse determinado por los
motivos que median entre el hombre y el animal se muestra de muy
largo aleance, al ejercer una notable influencia sobre su esencia y entra-
far en gran medida esa diferencia tan radical como manifiesta que
‘media entre las existencias de ambos. El animal siempre se ve motivado
Por una representacidn intuitiva enclavacka en el presente; por el Con
tratio, el hombre se esfuerza por descalificar este tipo de motivacién,
con lo cual saca el maximo partido del privilegio que consticuye su
raz6n, puesto que no elige ni rehtiye el goce 0 el dolore pasajeros, sino
que reflexiona sobre sus consecuencias. Salvo en las acciones mis insig.
nificantes, nos determinamos conforme a pautas meditadas y motivos
abstractos, y no con arreglo a las impresiones del presente. Por eso
cualquier privacién momenténea nos resulta bastante ficil, mientras
ue toda renuncia se nos antoja terriblemente ardua, ya que la primera
sélo atafie al fugaz presente, en tanto que la segunda concierne al futt-
ro y equivale a innumerables privaciones. Tanco nuestro dolor como
nuestro contento no moran por lo general en el presente, sino en pen=
samientos abstractos: éstos son los que con frecuencia nos causan dolo-
res tan insoportables que hacen palidecer cualquier sufrimiento propio
del animal; muchas veces la experimentacién de nuestro dolor fisico que
da sepultada por un sufrimiento animico simulténeo™. Muy a menudo
las preocupaciones y la exaltacién del pensamiento desgastan mucho més
el cuerpo de lo que pucdan hacerlo las fatigas fiscas. De ahi el aserto de
Epicteto: ragaaver...%; 0 este otro de Séneca: pluna sunt, quae nos
‘errent, quam quae premunt, et saepius opinione quam re laboramus”,
Schopenhauer se remite agus una anotacén hecha en la pgina 431 de su
ciompl dea primer clin dE mundo lua cea oa
habe de incomporase al texto en la segunda edicgn, Cle SY Tp 998 oy ake
In presén de dolores intlectalesexraordinaios provocamos eevee
ottsfsicos para aracr nuestra atencn a agutles; come cuande vemos ra hong
bre conmavido por agin vilento dor moral mess lon cbelon,rlpeane
echo, arafase el roto o tare er todo To cual no es mis qu df ctokes de
snediosviolents para sustaerse alguna idea que ha legado a sale snes
(God. cin ci p 330),
» sugnooe ¢O0savdewnods ov ra.ngaua ata ra noayycre eNom ls
oss tn qe inguies Tos hombres sina iat opinious relatos 4 Le mene oe
Exchirdion V).
* sSon mis ls cosas que nos atemorizan que aqulls que relent nos ator
4
T
. [METAFISICA DE LAS COSTUMBRES
Eulenspie el Ninos)
i
cia en el modo de conocer propios del animal y del hombre. En
Wirtud de dicha divergerca tnteamente al hombre le correspond la
emergencia de un cardcter individual, siendo esto algo que le diferencia
sobremanera del animal, que sdlo posee cl cardcter de la especie. El pri
mero depende de la eleccién entre varios motivos que, por lo demés,
han de ser abstractos. La multiplicidad de los caracteres individuales se
tue en la ciinsrmsnlaiones que se dan en presencia de én
nes. El animal, sin embargo, carece de una verdadera
determinacin elective, viendo determinado su hacer o dejar de hacer,
por la presencia o ausencia de una impresién determinada, siempre y
‘cuando éta suponga un motivo en general para su especie. De ahf que
no muestre sino el cardcter de la especie”. ; .
En definitiva, de semejance determinacién electiva también se deriva
el hecho de que sélo en el hombre se dé la decisién y no el mero deseo
de un signo vilido de su cardcter, y ello tanto en lo tocante a sf mismo
como en lo reference a los dems. Sin embargo, la decisién no se corna
cietta (para uno mismo y para los ocros) més que a través del hecho, El
deseo es una mera consecuencia necesaria de la impresién presente, ya
imeman y Tuy a menudo nves ns nos hacen padecer mis. que la
tealidad musmae tcf ope IED.
“Sofa alen mevievo cuyas andanzas inspirarlan uno de los més eélebres
poemassinfénicos de R, Straus ~
SSCHSWTIES 5S, p. 395: «También Eulnapegl se buraba donosamente dé
Ja naturaleza humana cuando rela al subi la montaiay loraba al bajara..Es mds, los,
rigs sacle lloar no por baberse hecho dafo, sino por ver que les comipadecen el”
afsiblens def dolor que encllos se ha despertado et lo ques hace lls (ce
cast itp. 331).
‘Schopenhauer remie aq la pigina 432 de su sjemplar dela primera edicibn
de El mundo como senuadynpreenacin donde ha dejado cca esta observacin:
En el ciao de quc, tal come sicede con los animales, lor motivos actuaran sobre
hosotros sn corey de una manera inttvs,entances slo un motivo os sera pre
nte a cada instante y, al no contar con Ia oposiién de ningin oto, el acto en ces-
ti6n quedaria necesariamence determinado. Solo al ser simuleincannente presents
ante Ia conciencia i absracte pueden los motivos luchar dentro de nosotros spo
niendo el victorioso un signo equivoeo del dole individual de nuestra voluncad,
os deci, del cadcter individ. En exo se cifa también el valor de toda ca, puesto
aque, aun cuando lo que nos mueve al obrat noble y justo no deja de ser originaria-
‘ent un conocimiento incitivo,éste seve vinculad a cera tess abstract, gracias
2 ial one dich nein no se mania cca el po a Yevepe
tenade— puede balla sempre presence» la conaclncia y entree cn conflewo om
duel moto coneapucsto, Porque, como se be seal, slo la detrminacion en
base al confito de motvos abstracts patenia el carder individual.»
a
También podría gustarte
- Tratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFODocumento437 páginasTratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFOraulAún no hay calificaciones
- Plan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Documento1 páginaPlan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Aída Castillejos0% (1)
- Picasso y Braque, La Invención Del Cubismo. William RubinDocumento434 páginasPicasso y Braque, La Invención Del Cubismo. William RubinApllxl88100% (3)
- Schopenhauer - El Arte de PersuadirDocumento38 páginasSchopenhauer - El Arte de Persuadirhokroeger93% (40)
- Plano de Sectorizacion General Distrito de Ventanilla Callao1-ModeloDocumento1 páginaPlano de Sectorizacion General Distrito de Ventanilla Callao1-ModeloCris JaelAún no hay calificaciones
- Plano de AmarilisDocumento1 páginaPlano de AmarilisBenjamin Caceres Guerra100% (1)
- Craig Robertson El Espejo Del Artista PDFDocumento155 páginasCraig Robertson El Espejo Del Artista PDFApllxl8867% (3)
- CARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMODocumento1 páginaCARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMOedinson sierra PIANISTA100% (1)
- Aws d17.1Documento102 páginasAws d17.1Carlos Mujica SaucedoAún no hay calificaciones
- El Poderoso de Israel - Alto SaxDocumento2 páginasEl Poderoso de Israel - Alto SaxCesar Luis Palacios Pinillos100% (2)
- Martínez Moro, Juan - Crítica de La Razón Plástica. Método y Materialidad en El Arte Moderno y Contemporáneo PDFDocumento168 páginasMartínez Moro, Juan - Crítica de La Razón Plástica. Método y Materialidad en El Arte Moderno y Contemporáneo PDFApllxl88Aún no hay calificaciones
- Minimal ArtDocumento74 páginasMinimal ArtApllxl88Aún no hay calificaciones
- Remedios Varo El Espacio y El ExilioDocumento442 páginasRemedios Varo El Espacio y El ExilioCarmen Vitaliana Vidaurre ArenasAún no hay calificaciones
- Descartes - Meditaciones MetafisicasDocumento65 páginasDescartes - Meditaciones MetafisicasEscuela Internacional De Filosofía InterdisciplinarAún no hay calificaciones
- Ernest Hemingway y Otros EscritoresDocumento71 páginasErnest Hemingway y Otros EscritorescrazymolochAún no hay calificaciones
- Pensamiento, Palabras y Música. Arthur SchopenhauerDocumento212 páginasPensamiento, Palabras y Música. Arthur SchopenhauerJacobo Lama Abreu100% (4)
- Schopenhauer - La Cuadruple Raiz Del Principio de Razon SuficienteDocumento135 páginasSchopenhauer - La Cuadruple Raiz Del Principio de Razon SuficienteNadia_Alejandr_7146100% (1)
- Prometeo: Interpretación Griega de La Existencia HumanaDocumento75 páginasPrometeo: Interpretación Griega de La Existencia HumanaQuicoRuiz-AzcárateCasteleiro100% (3)
- Bechtel William Filosofia de La MenteDocumento55 páginasBechtel William Filosofia de La MenteSotero Alperi ColungaAún no hay calificaciones
- Desobediencia Civil PDFDocumento55 páginasDesobediencia Civil PDFPedro MartinezAún no hay calificaciones
- Alexis de Tocqueville La Democracia en AmericaDocumento770 páginasAlexis de Tocqueville La Democracia en Americayserranolorenzo50% (2)
- Stevenson - El Significado Emotivo de Los Terminos EticosDocumento20 páginasStevenson - El Significado Emotivo de Los Terminos EticosRuck CésarAún no hay calificaciones
- Protogaea - LeibnizDocumento37 páginasProtogaea - LeibnizEdher Rosales50% (2)
- Hannah Arendt y Jürgen Habermas Discutiendo en El CiberespacioDocumento11 páginasHannah Arendt y Jürgen Habermas Discutiendo en El CiberespacioDebates Actuales de la Teoría Política ContemporáneaAún no hay calificaciones
- Bhagavad Gita Tal Como Es PDFDocumento796 páginasBhagavad Gita Tal Como Es PDFShivoham TlacatecolotlAún no hay calificaciones
- Principio de Responsabilidad Hans JonásDocumento386 páginasPrincipio de Responsabilidad Hans JonásAbigailGuido89100% (1)
- David Hume Sobre El SuicidioDocumento4 páginasDavid Hume Sobre El SuicidioBebêto BextorAún no hay calificaciones
- Breviario de Los VencidosDocumento71 páginasBreviario de Los VencidosAlfredø Casanøva100% (4)
- Bergson, Henri - Introducción A La Metafísica. Ed PorruaDocumento0 páginasBergson, Henri - Introducción A La Metafísica. Ed Porruajulio_carvajal_6Aún no hay calificaciones
- Alvin Toffler La Creaciondela Nueva CivilizacionDocumento85 páginasAlvin Toffler La Creaciondela Nueva Civilizacionnato_kmqAún no hay calificaciones
- Michel Onfray - Cinismos Retrato de Los Filósofos Llamados PerrosDocumento237 páginasMichel Onfray - Cinismos Retrato de Los Filósofos Llamados PerrosMatias Cereceda94% (16)
- Noam Chomsky - Michel Foucault, La Naturaleza Humana: Justicia Versus Poder (Fragmento)Documento14 páginasNoam Chomsky - Michel Foucault, La Naturaleza Humana: Justicia Versus Poder (Fragmento)Katz Editores68% (22)
- Borges y El Cristianismo PDFDocumento451 páginasBorges y El Cristianismo PDFdavidAún no hay calificaciones
- Carl MengerDocumento23 páginasCarl MengerbecksysxAún no hay calificaciones
- Jorge Luis Borges Otras InquisicionesDocumento73 páginasJorge Luis Borges Otras InquisicionesfranciscodraqueAún no hay calificaciones
- VIGILAR Y CASTIGAR FinalDocumento40 páginasVIGILAR Y CASTIGAR Finalgriseldita2008100% (8)
- Realismo y Anti Realismo PDFDocumento33 páginasRealismo y Anti Realismo PDFLeopoldo Rueda100% (1)
- Manual de RetóricaDocumento109 páginasManual de RetóricaIsrael Omar Barajas Navarro100% (5)
- Zygmunt Bauman - Arte, Muerte y PostmodernidadDocumento10 páginasZygmunt Bauman - Arte, Muerte y PostmodernidadAurelio MerzbauAún no hay calificaciones
- Paideia Los Ideales de La Cultura Griega - Werner Jaeger PDFDocumento4334 páginasPaideia Los Ideales de La Cultura Griega - Werner Jaeger PDFdiegotavormina100% (7)
- P10D Ep13Documento2 páginasP10D Ep13vishwanath hiremathAún no hay calificaciones
- Aguatandil ModeloDocumento1 páginaAguatandil ModeloJuan Pablo Garcia VitulloAún no hay calificaciones
- Ejercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedDocumento8 páginasEjercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedRodrigoxdxd10Aún no hay calificaciones
- Cuaderno de Estímulos 2Documento99 páginasCuaderno de Estímulos 2GabiAún no hay calificaciones
- Baches Karel Omi 2017-2Documento1 páginaBaches Karel Omi 2017-2JuanGonzalezAún no hay calificaciones
- Cabeza Loca SaxoDocumento1 páginaCabeza Loca SaxoMartin GarciaAún no hay calificaciones
- LA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en SibDocumento1 páginaLA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en Sibleydi violetaAún no hay calificaciones
- Al Que Es Digno Vencio Saxo AltoDocumento2 páginasAl Que Es Digno Vencio Saxo AltoFabricio Medinacelli De la CruzAún no hay calificaciones
- 000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozDocumento6 páginas000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozAlejandro MartínAún no hay calificaciones
- A-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Documento1 páginaA-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Nelson Forero100% (1)
- Comportamiento Organizacional 15a EdicioDocumento716 páginasComportamiento Organizacional 15a EdicioHumberto Centeno Cortés100% (1)
- Mapa Puerto MaldonadoDocumento1 páginaMapa Puerto MaldonadoelvisAún no hay calificaciones
- C KashaaraDocumento20 páginasC KashaaraBeatriz BatistaAún no hay calificaciones
- Catastro Final Sgidur 2021 Ok-Plano Catastral 2021 OkDocumento1 páginaCatastro Final Sgidur 2021 Ok-Plano Catastral 2021 OkDemetrio Levi CrisantoleviAún no hay calificaciones
- RUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2Documento2 páginasRUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2leonelAún no hay calificaciones
- A Donde VayasDocumento3 páginasA Donde VayasJuan Oviedo-ReinaAún no hay calificaciones
- Articulo de Tapa Club 140Documento20 páginasArticulo de Tapa Club 140Sergio MarcanoAún no hay calificaciones
- Entrañable TrombónDocumento1 páginaEntrañable TrombónfranciscosaxofonAún no hay calificaciones
- Segunda Guerra MundialDocumento11 páginasSegunda Guerra Mundialmariasil971Aún no hay calificaciones
- Alto-Mi Linda MusicaDocumento2 páginasAlto-Mi Linda MusicaAna Carolina MedinaAún no hay calificaciones
- El Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanDocumento30 páginasEl Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanIván SeffinoAún no hay calificaciones
- Adolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoDocumento2 páginasAdolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoIvan Felipe Muñoz VargasAún no hay calificaciones
- Dios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Documento1 páginaDios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Jared Isaac PortilloAún no hay calificaciones
- Ortodoncia Denticion MixtaDocumento67 páginasOrtodoncia Denticion Mixtaortodoncia 201867% (3)
- Francis BaconDocumento56 páginasFrancis BaconRefugio Resendiz Lara100% (1)
- Gadamer-El Inicio de La Filosofía Occidental (Escáner) PDFDocumento73 páginasGadamer-El Inicio de La Filosofía Occidental (Escáner) PDFApllxl88100% (2)
- Frank Stella. Obra Gráfica (1982-1996)Documento52 páginasFrank Stella. Obra Gráfica (1982-1996)Apllxl88100% (1)
- Georgia O'Keeffe. Naturalezas ÍntimasDocumento83 páginasGeorgia O'Keeffe. Naturalezas ÍntimasApllxl88100% (2)
- Georges Braque. Óleos, Gouaches, Relieves, Dibujos y GrabadosDocumento70 páginasGeorges Braque. Óleos, Gouaches, Relieves, Dibujos y GrabadosApllxl880% (1)
- Francisco de Paula SantanderDocumento24 páginasFrancisco de Paula SantanderApllxl88Aún no hay calificaciones
- Guillermo Facio Hebequer. Sentido Social Del ArteDocumento104 páginasGuillermo Facio Hebequer. Sentido Social Del ArteApllxl88100% (2)
- Kubrick, Stanley - Cinemateca PDFDocumento92 páginasKubrick, Stanley - Cinemateca PDFAngie.100% (1)
- Goya e Italia, El Enigma Sin Fin - Maria Elena Manrique AraDocumento14 páginasGoya e Italia, El Enigma Sin Fin - Maria Elena Manrique AraApllxl88Aún no hay calificaciones
- Kandinky. AcuarelasDocumento100 páginasKandinky. AcuarelasApllxl88100% (1)
- Rene Magritte - Obra Completa (103 Laminas)Documento103 páginasRene Magritte - Obra Completa (103 Laminas)panchorytAún no hay calificaciones
- Toulouse-Lautrec. de Albi y de Otras ColeccionesDocumento156 páginasToulouse-Lautrec. de Albi y de Otras ColeccionesApllxl88100% (3)
- Max Ernst - BernardiniDocumento49 páginasMax Ernst - BernardiniApllxl88100% (1)
- El Lenguaje Del Cine (Parte 2) - Martin MarcelDocumento127 páginasEl Lenguaje Del Cine (Parte 2) - Martin Marcelflor_gchuAún no hay calificaciones
- Odilon Redon. Colección Ian WoodnerDocumento140 páginasOdilon Redon. Colección Ian WoodnerApllxl88100% (2)
- El Cine o El Hombre Imaginario. Edgar MorinDocumento223 páginasEl Cine o El Hombre Imaginario. Edgar MorinKohay Ornelas Patlan100% (3)
- Roland Mousnier - El Siglo XVIII (Historia General de Las Civilizaciones)Documento689 páginasRoland Mousnier - El Siglo XVIII (Historia General de Las Civilizaciones)Apllxl88100% (11)
- Burke - Cómo Interrogar Los Testimonios VisualesDocumento12 páginasBurke - Cómo Interrogar Los Testimonios VisualespiamontealegreAún no hay calificaciones
- Los Colores de Las Independencias Americanas. Liberalismo, Etnia y Raza - Manuel Chust e Ivana Frasquet (Eds.)Documento294 páginasLos Colores de Las Independencias Americanas. Liberalismo, Etnia y Raza - Manuel Chust e Ivana Frasquet (Eds.)Mariano Schlez88% (8)