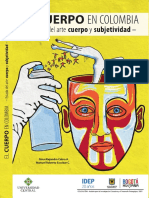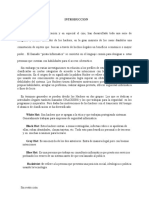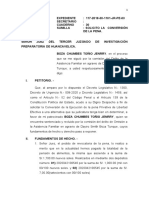Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Año de La Violencia en Culiacán
Cargado por
zuluagadavid0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas4 páginasFroylán Enciso - 1976
Título original
El año de la violencia en Culiacán
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoFroylán Enciso - 1976
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas4 páginasEl Año de La Violencia en Culiacán
Cargado por
zuluagadavidFroylán Enciso - 1976
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
El
año más violento en la historia de Culiacán
Por Froylán Enciso
El periodo más violento en la historia de Culiacán no fue de ninguna manera el
sexenio de Felipe Calderón, ni el anterior, sino 1976, un año con muertes masiva al
estilo culichi. Culiacán vivía ya un clima de guerra civil incontrolable, debido a la
violencia de narcotraficantes fuertemente armados en un clima de absoluta
impunidad. En 1976, la violencia culichi había llegado a límites tan desmedidos que
hasta las redacciones de periódicos de la capital se preocuparon por mandar a algún
reportero a aquella lejana ciudad de provincia. Los editores de El Sol de México, por
ejemplo, decidieron enviar a Ricardo Urioste —experimentado periodista que
después pasó a la redacción de UnomásUno— para cubrir la primera gran guerra del
narcotráfico sinaloense.
Urioste llegó a Culiacán y, como pudo, desentrañó lo que ocurría en esas tierra
lejanas, mediante entrevistas que iluminan hasta nuestros días la proporción,
motivación económica y lógica bélica de los enfrentamientos durante el año más
violento que vivió Sinaloa. Lo primero fue hablar con los policías locales que,
aunque no tenían tan buena fama, podrían ayudarle a ubicar la magnitud de la
violencia.
Para entrar a la jefatura de policía municipal, Urioste vio el espectáculo de varias
docenas de agentes armados hasta los dientes que miraban a través de las ventanas.
Como todos los habitantes de Culiacán, temían que los narcotraficantes llegaran a
arreglar alguna cuenta pendiente. Sabía que podían caer en cualquier por momento
o hasta atacar por un simple error de cálculo. En la oficina del jefe habían dos
docenas de ametralladoras descansando sobre las paredes. Las palabras del
nervioso jefe de la policía Juan de Dios Aguirre Zazueta tenían la precisión de quien
bebe el quinto café por la mañana: “Estamos al borde del infierno.”
En 1976, hubo 543 homicidios relacionados con el tráfico de drogas en Culiacán.
Urioste puso la cifra en perspectiva: “El infierno ya ha llegado. El índice de hechos de
sangre, en relación a los habitantes de Culiacán, es 40 veces superior al que se
registra en Bueno aires.”
No hay certeza de cómo hizo sus cálculos. Según los datos históricos de los censo de
INEGI, para 1970 el número de habitantes de la ciudad fue de 167,956 y en el de
1980 fue de 304, 820. La tasa de crecimiento en la década fue de 5.9, por lo que se
puede hacer un cálculo aproximado de alrededor de 250,000 habitantes para 1976.
Es decir, hubieron 217.2 homicidios relacionados con narcotráfico por cada 100,000
habitantes. En la historia narcótica de México, esta inusitada cifra es solo superada
por el drama de la violencia en Ciudad Juárez en 2010, cuando los asesinatos
ascendieron a 224 homicidios por cada 100,000 personas, sin desagregar los que
estaban relacionados con el narcotráfico y los que no. Es decir, el infierno culichi de
1976 fue realmente un evento histórico.
Los empresarios, que eran de las pocas personas que rompían el silencio que
reinaba en Culiacán, decían que todo se debía a la fragmentación del mercado de
tráfico de drogas. El acaudalado vendedor de seguros Jorge Muñoz decía que el
problema se había agravado por la muerte de “padrinos” del narcotráfico como
Modestillo Osuna en el sur del estado y Antonio Arce “el Copala”.
Las elucubraciones sobre el origen del infierno en Culiacán no parecían considerar
el hecho de que más que una fractura del mercado se estaba viviendo un aumento
de las ganancias y la militarización del negocio de las drogas debido a presiones
internacionales. Nada mencionaron por ejemplo, acerca de la detención del
narcotraficante sinaloense Jorge Favela Escobosa en agosto de ese año en la colonia
Polanco de la ciudad de México, quien posiblemente se vinculó con la ruptura de la
conexión turco-‐francesa de heroína.
Para los empresarios sinaloenses, todo se explicaba como un asunto de
competencia: se había facilitado la entrada a punta de balazos de nuevas familias y
emprendedores que buscan redistribuir los beneficios del negocio. En el pasado,
según ellos, todo se resolvía mediante el acuerdo de ocho familias que controlaban
el tráfico de drogas. Las grandes familias del narcotráfico sinaloense tenían todo lo
que se pudiera ofrecer para que las transacciones se realizaran en paz: sanatorios
clandestinos, abogados y ejércitos de hasta cien hombres armados con cuernos de
chivo, M16 y M18.
Pero con el tiempo, algunos de los trabajadores de estas familias empezaron a crecer
en ambición. Un “burro” —como se les llama a los transportistas de drogas que en
otros lugares llaman mulas— ganaba alrededor de 50,000 pesos por viaje. Dado que
los burros asumían gran parte del riesgo de poner la heroína de Culiacán en Estados
Unidos, no parecía raro que quisieran obtener una parte más sustanciosa de las
ganancias. Era lo justo. Luego de tres o cuatro viajes, conseguían dinero suficiente
para asociarse con campesinos de la sierra que sembraban mariguana y amapola.
Los burros ponían la semilla, algo de equipo para acampar y sembrar, y un poco de
dinero para sobrevivir. A veces se iban a la mitad, pero en otras ocasiones
simplemente compraban el producto a precio preferencial. Un burro inversionista
podía quintuplicar su inversión inicial en sólo seis meses.
Para terminar de entender por qué habían tantos nuevo narcotraficantes, era
necesario tomar en cuenta cómo se habían movido los precios durante esas fechas.
De 1975 a 1976, el precio de un kilo de heroína refinada en cualquier laboratorio
clandestino de Culiacán, había pasado de 500,000 a millón y medio de pesos en el
mercado estadounidense. Entre otras causas, la triplicación del precio de la heroína
sinaloense seguramente se relacionó con el desmantelamiento de rutas de tráfico de
heroína turca vía Francia al principio de los años 1970.
Algunos narcotraficantes como Favela Escobosa, que tenían operaciones en Turquía
y Sinaloa fueron afectados por los operativos gubernamentales; pero otros
sinaloenses supieron aprovechar la oportunidad mediante la ampliación de sus
negocios por vías violentas. Ya que el costo de producción de un kilo de heroína no
pasaba de los 350,000 pesos, les quedaba una gran cantidad de dinero para
defender sus ganancias, con las armas de ser necesario.
Algunos narcotraficantes sinaloenses empezaron a recibir armas estadounidenses
como parte de sus pagos. Las armas llegaban por los mismos medios que usaban
para transportar drogas al norte, sólo que en sentido contrario.
Por agua, usaban barcas de pesca que interceptaban a barcos mercantes que
recibían las drogas y entregaban armas y dinero en altamar. Mientras que por tierra
usaban toda clase de vehículos, el medio más utilizado durante aquellos años sin
duda fue el transporte aéreo: desde los años 1940 había pistas de aterrizaje en todo
Sinaloa que se conectaban con otras pistas clandestinas que abrían camino hasta
Estados Unidos.
Ya en los años 1970, el tráfico aéreo privado en Culiacán era inmenso. Las avionetas
hacían vuelos rasantes para evadir las inspecciones con radar cuando venían de
Estados Unidos y llegaban, si no al aeropuerto, a alguna de las 100 pistas
clandestinas localizadas en los diferentes pueblos de la Sierra Madre. Estos vuelos
de regreso de la frontera estadounidense nutrieron al mercado de armas local. Era
frecuente ver numerosas avionetas con matrícula fantasma aparcadas en el
aeropuerto. Se estacionaban con absoluta impunidad, con la justificación de que
eran el único medio de transporte que se podía usar para llegar a algunos pueblos
de la sierra.
Una R-‐15 costaba 15,000 pesos, una R-‐16, 40,000; y se podían conseguir los
Cuernos de Chivo por 50,000. El arma preferida de aquellos tiempos era la pistola
Browning, quizá por su ligereza y porque costaba 10,000 pesos, una fracción
minúscula de las ganancias que redituaba el pasar un kilo de heroína a Estados
Unidos. Los periodistas de la época calcularon que el arsenal culichi alcanzaba las
30,000 armas. Es decir, diez veces más que los artefactos de guerra movilizados por
los cuerpos represivos del Estado en la época.
Días antes de que acabara ese 1976 que parecía eterno, hubieron cuatro inocentes
muertos en un tiroteo que duró 45 minutos en una calle céntrica de la ciudad. Uno
ya no sabía qué podría pasar en un ambiente en que lo mismo hombres que mujeres
trataban de hacerse escuchar a punta de metralla.
En el Palmito, por decir algo, recogieron a una mujer con 150 impactos de bala en el
cuerpo, dentro de una casa de la zona industrial, mientras que el joven Marco
Antonio Haas fue asesinado por órdenes de su ex novia, quien era hija de un
narcotraficante.
Unos gomeros (así se le decía a los productores de goma de opio) asesinaron al
primo de un traficante menor que se robó un cargamento de opio, con la esperanza
de que apareciera en el velorio.
Las listas de infortunios seguían en retahíla en los comentarios callejeros. Cada
quien tenía una tragedia que contar.
En la cárcel del gobierno del estado, aunque fuera difícil de creer, no había una sola
persona detenida por estos hechos. En medio de las masacres, el obispo de la
diócesis de Culiacán hizo una declaración que parecía premonitoria de un fin que ni
Dios podría detener:
“Si no somos capaces de detener esta ola de violencia, ella acabará por enterrarnos a
todos, sin excepción”.
El 16 de enero de 1977, el agente secreto de la Dirección de Investigaciones Políticas
y Sociales de la Secretaría de gobernación envió el siguiente informe:
“Al ponerse en marcha hoy, el plan Operación Cóndor, que tendrá como fin
intensificar el combate contra la siembra, cultivo y tráfico de drogas, ordenado por
el Sr. Presidente de la República Lic. José López Portillo, hoy de las 11:45 a las 12:45
horas se llevó a cabo un desfile militar por las principales calles de la ciudad que
estuvo encabezado por el General de División D.E.M. José Ernesto Hernández
Toledo, nominado Coordinador General de esta operación, que abarca los estados de
Sinaloa, Durango y Chihuahua, el cual se comprometió a que en cuatro meses el
narcotráfico estará reducido a lo ínfimo.”
Iniciaría así la cacería de los narcotraficantes de la nueva ola.
También podría gustarte
- MemoriasDocumento64 páginasMemoriasEdgar Alexander Esteves MillánAún no hay calificaciones
- El Cuerpo en Colombia. Estado Del Arte Cuerpo y SubjetividadDocumento222 páginasEl Cuerpo en Colombia. Estado Del Arte Cuerpo y SubjetividadJuan TorresAún no hay calificaciones
- Copia de La - Historia - de - Las - Relaciones - Internacio PDFDocumento14 páginasCopia de La - Historia - de - Las - Relaciones - Internacio PDFzuluagadavidAún no hay calificaciones
- El Estado en América Latina Desde La Independencia - Alan KnightDocumento23 páginasEl Estado en América Latina Desde La Independencia - Alan KnightMariano SchlezAún no hay calificaciones
- MemoriasDocumento64 páginasMemoriasEdgar Alexander Esteves MillánAún no hay calificaciones
- Constitucion Politica de Colombia - 2015 PDFDocumento125 páginasConstitucion Politica de Colombia - 2015 PDFJorge CastellanosAún no hay calificaciones
- Los "Incas Arios": Historia, Lengua y Raza en La Construccion Nacional Hispanoamericana Del Siglo XixDocumento28 páginasLos "Incas Arios": Historia, Lengua y Raza en La Construccion Nacional Hispanoamericana Del Siglo XixzuluagadavidAún no hay calificaciones
- Historia General de América LatinaDocumento25 páginasHistoria General de América LatinazuluagadavidAún no hay calificaciones
- Resumen Ejecutivo Version Definitiva PDFDocumento122 páginasResumen Ejecutivo Version Definitiva PDFzuluagadavidAún no hay calificaciones
- Dialnet NapoleonicosEuropeosYLiberalesEnLaIndependenciaAme 4679491 PDFDocumento22 páginasDialnet NapoleonicosEuropeosYLiberalesEnLaIndependenciaAme 4679491 PDFYoyi SmokerAún no hay calificaciones
- Portilo Valdes/ Independencia ConstituyenteDocumento14 páginasPortilo Valdes/ Independencia ConstituyentezuluagadavidAún no hay calificaciones
- Historia regional cara al siglo XXIDocumento12 páginasHistoria regional cara al siglo XXIMoonAún no hay calificaciones
- Países MapaDocumento1 páginaPaíses MapazuluagadavidAún no hay calificaciones
- Dialnet NapoleonicosEuropeosYLiberalesEnLaIndependenciaAme 4679491 PDFDocumento22 páginasDialnet NapoleonicosEuropeosYLiberalesEnLaIndependenciaAme 4679491 PDFYoyi SmokerAún no hay calificaciones
- Igualdad deDocumento1 páginaIgualdad dezuluagadavidAún no hay calificaciones
- Invitacion Centro de Historia 2 PDFDocumento1 páginaInvitacion Centro de Historia 2 PDFzuluagadavidAún no hay calificaciones
- ConvocatoriaDocumento5 páginasConvocatoriazuluagadavidAún no hay calificaciones
- Gaceta de Caracas Número 1 (1810)Documento4 páginasGaceta de Caracas Número 1 (1810)zuluagadavidAún no hay calificaciones
- Alegoria Patria PDFDocumento13 páginasAlegoria Patria PDFzuluagadavid100% (2)
- Invitacion Centro Historia 1 PDFDocumento1 páginaInvitacion Centro Historia 1 PDFzuluagadavidAún no hay calificaciones
- Tendencias de La Hria Regional en ColombiaDocumento21 páginasTendencias de La Hria Regional en Colombiareiner901224Aún no hay calificaciones
- Tratado de Economía DomésticaDocumento127 páginasTratado de Economía DomésticazuluagadavidAún no hay calificaciones
- 1468 1622 1 PBDocumento31 páginas1468 1622 1 PBJesiicaa FernandezAún no hay calificaciones
- Invitacion Centro de Historia 2Documento1 páginaInvitacion Centro de Historia 2zuluagadavidAún no hay calificaciones
- Marco Terico en HistoriaDocumento12 páginasMarco Terico en Historiazuluagadavid100% (1)
- Actualización RUT individuo ventas simplificadoDocumento1 páginaActualización RUT individuo ventas simplificadozuluagadavidAún no hay calificaciones
- Catecismo-Politico-Arreglado-La-Constitucion-De-La-Monarquia-Espanola-Para-Ilustracion-Del-Pueblo-Instruccion-De-La-Juventud-Y-Uso-De-Las-Escuelas-De-Primeras-Letras-Ilovepdf-Compressed PDFDocumento121 páginasCatecismo-Politico-Arreglado-La-Constitucion-De-La-Monarquia-Espanola-Para-Ilustracion-Del-Pueblo-Instruccion-De-La-Juventud-Y-Uso-De-Las-Escuelas-De-Primeras-Letras-Ilovepdf-Compressed PDFzuluagadavidAún no hay calificaciones
- Constitución EspañolaDocumento19 páginasConstitución EspañolazuluagadavidAún no hay calificaciones
- Data H Critica 09 03 H Critica 09Documento5 páginasData H Critica 09 03 H Critica 09nobelAún no hay calificaciones
- Eric Van Young-Haciendo Historia RegionalDocumento18 páginasEric Van Young-Haciendo Historia RegionalVíctor Hugo GonzalezAún no hay calificaciones
- Modulo 1 DogmaticaDocumento7 páginasModulo 1 DogmaticaVidal GarciaAún no hay calificaciones
- Manual de la escena del crimenDocumento130 páginasManual de la escena del crimenFernando Martinez GarciaAún no hay calificaciones
- Acta de Denuncia Verbal Caso Hurto de Televisor HuanzaDocumento10 páginasActa de Denuncia Verbal Caso Hurto de Televisor HuanzaÁlvaro Tamayo RojasAún no hay calificaciones
- Trabajo Informatica HACKER VS CRAKERDocumento7 páginasTrabajo Informatica HACKER VS CRAKERMary Paez MorenoAún no hay calificaciones
- Penademuertedebateéticosobresusargumentosafavor yencontraDocumento5 páginasPenademuertedebateéticosobresusargumentosafavor yencontraDavid MoruaAún no hay calificaciones
- FUENTES DE LAS OBLIGACIONES SEGÚN LA TEORÍA LÓGICO-JURÍDICADocumento5 páginasFUENTES DE LAS OBLIGACIONES SEGÚN LA TEORÍA LÓGICO-JURÍDICACristel RodriguezAún no hay calificaciones
- Juicio de DesocupacionDocumento2 páginasJuicio de DesocupacionPequeñita Celosa Sin CulpaAún no hay calificaciones
- Caso Odebrecht: La red de corrupciónDocumento17 páginasCaso Odebrecht: La red de corrupciónJuan Alejandro Uchuipoma AyalaAún no hay calificaciones
- La Delgada Línea Roja - El Caso de Liliana LedesmaDocumento9 páginasLa Delgada Línea Roja - El Caso de Liliana LedesmajuancsimoAún no hay calificaciones
- Genocidio y Apología Al GenocidioDocumento2 páginasGenocidio y Apología Al GenocidioKevin Hernandez VidesAún no hay calificaciones
- El Delito de Violación SexualDocumento6 páginasEl Delito de Violación SexualChristian Fernando Chauca PonceAún no hay calificaciones
- Cuadro de La Matriz FODADocumento5 páginasCuadro de La Matriz FODARaúl Alejandro Pérez Mendoza100% (3)
- 06-Tarea 1 Análisis de Problemas Actuales Relacionados Con CiberseguridadDocumento9 páginas06-Tarea 1 Análisis de Problemas Actuales Relacionados Con CiberseguridadHemir Figueroa CoetataAún no hay calificaciones
- Solicitud CornejoDocumento33 páginasSolicitud CornejoDi Bravo100% (1)
- Tema 7adamsDocumento9 páginasTema 7adamscesar escribanoAún no hay calificaciones
- Riesgos FinancierosDocumento5 páginasRiesgos FinancierosDyana ArriazaAún no hay calificaciones
- Informatica Forense ExposcionDocumento9 páginasInformatica Forense ExposcionoswalfloAún no hay calificaciones
- Ot.n° 1093-2021 FP Vraem Solicita Informacion de Medidas de Prevencion Ante Celebracion Del BicentenarioDocumento1 páginaOt.n° 1093-2021 FP Vraem Solicita Informacion de Medidas de Prevencion Ante Celebracion Del BicentenarioDivision Policial De Orden y SeguridadAún no hay calificaciones
- Falsificacion de MonedaDocumento18 páginasFalsificacion de MonedaJordy CanoAún no hay calificaciones
- Ley de La Policia Nacional de NicaraguaDocumento31 páginasLey de La Policia Nacional de Nicaraguajorge raul bacaAún no hay calificaciones
- Exp. 00074-2022-0-2102-JR-FP-01 - Consolidado - 00113-2022Documento6 páginasExp. 00074-2022-0-2102-JR-FP-01 - Consolidado - 00113-2022ivanAún no hay calificaciones
- Historia de La BiometríaDocumento9 páginasHistoria de La Biometríaamalia casilla vidalAún no hay calificaciones
- Solicito conversión de pena privativa de libertad a alternativa por pago total deudaDocumento10 páginasSolicito conversión de pena privativa de libertad a alternativa por pago total deudaEder Alexander Canchumanya AliagaAún no hay calificaciones
- Engler MetapediaDocumento4 páginasEngler Metapediaperrymsn33Aún no hay calificaciones
- RutkaDocumento3 páginasRutkaIkram AlimoussaAún no hay calificaciones
- Historias de AsesinosDocumento242 páginasHistorias de AsesinosLiz Lee100% (1)
- Aclaracion Rectificacion EnmiendaDocumento5 páginasAclaracion Rectificacion EnmiendaÁlvaro DíazAún no hay calificaciones
- Mapa conceptual de la psicología jurídicaDocumento2 páginasMapa conceptual de la psicología jurídicaStephanie DauxAún no hay calificaciones
- Respuesta reclamo descuento pensiónDocumento3 páginasRespuesta reclamo descuento pensiónFelix GatoAún no hay calificaciones
- Fichas Bibliograficas. Act 2Documento3 páginasFichas Bibliograficas. Act 2Jennyfer BautistaAún no hay calificaciones