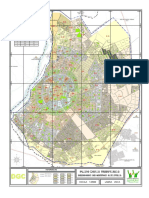Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Fracasan Las Reformas Educativas, Viñao
Fracasan Las Reformas Educativas, Viñao
Cargado por
Pablomalia0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas16 páginasEducación, Reforma educativa
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEducación, Reforma educativa
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas16 páginasFracasan Las Reformas Educativas, Viñao
Fracasan Las Reformas Educativas, Viñao
Cargado por
PablomaliaEducación, Reforma educativa
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 16
EsSTUDO*DOIS
gFRACASAN LAS REFORMAS.
EDUCATIVAS? LA RESPUESTA DE UN
HISTORIADOR™
Axtoxio Vitao**
arece haber un acuerdo, bastante generalizado, entre quienes
analizan las reformas educativas de las tltimas décadas 0 se
preocupan por las cuestiones relacionadas con la organizacién escolar,
el curriculum y las innovaciones en la enseiianza, sobre el fracaso 0
relativo fracaso de todas ellas. A pesar, dicen, de la serie sucesiva de
reformas emprendidas en los tiltimos decenios, el nicleo fundamental
de las précticas escolares ha permanecido précticamente invariable ©
no ha.experimentado mejoras evidentes (EscuDeRo, 1994, p. 141; FULLAN,
1994, pp. 147-148; Goooan, 1995, pp. 2-3: Smonsix, 1994, p. 7). In-
ccluso ha llegado a decirse que, por lo general, las reformas se suceden,
una tras otra, sin alterar lo que de hecho sucede en las instituciones
‘educativas y, sobre todo, en las aulas, porque constituyen, en el mejor
de los casos, una muestra de las buenas intenciones de los reformadores
en relacién con la mejora del sistema educativo, y, en el peor, una cor-
tina de humo para distraer alos actores implicados — profesores, alunos,
padres, sindicatos etc. ~y ocultar la ausencia de una politica efectiva de
‘mejora. Tanto en uno como en otro caso, se aflade, las reformas devienen
+ Conferéncia de abertura do J Congresso Brasileiro de Historia da Educagdo,
6111/2000.
‘++ Professor da Universidad de Murcia (Espa)
22_EDUCAGAO No BRASIL
un ritual que justifica la existencia de los reformadores y legitima una
determinada situacién politica (Camstit, 1982, p. 328; Cusan, 1990a,
Gimeno, 1992 y 1998, p. 86).
Las eriticas a los reformadores - es decir, a quienes plantean y
lanzan reforma tras reforma desde el poder politico y las adminis-
traciones educativas — no s6lo proceden de quienes las analizan desde
el dmbito de lo politico, organizativo o pedagégico, sino también, en
los tiltimos aiios, de los historiadores de la educacién, sobre todo de
aquellos interesados por la historia del curriculum, las disciplinas es-
colares 0 la vida cotidiana en los establecimientos educativos y, en
especial, en el aula. En esta critica, realizada desde la historia, unas
veces se ha achacado, a los reformadores, el poseer una “creencia
‘mesisnica” en ta posibilidad de “una ruptura més 0 menos completa
con la tradicién del pasado”, de que las pricticas y realidad existentes
sern desechadas, sin més, y sustituidas por las que se proponen. Mas
atin, que actuan, al ignorarlas, como si dichas précticas y tradiciones
no existieran, como si nada hubiera sucedido antes de ellos y estuvieran,
por lo tanto, en condiciones de construir un nuevo edificio desde cero.
Un hecho que plantea la necesidad de romper esa “antipatia existente
centre las estrategias de reforma del curriculum y los estudios y la historia
del mismo” (Goonson, 1995, pp. 9-10).
Las referencias al peso de las tradiciones o al “bagaje hist6rico” de
las instituciones docentes (Wess, 1995, p. 587), y al olvido de tas
mismas por quienes proyectan y aplican reformas que creen posible
“reinventar” la escuela, implica un requerimiento a los historiadores
de la educaci6n. Lanza la pelota a nuestro tejado y exige, por nuestra
parte, algtin tipo de respuesta. El problema surge cuando, desde la misma
Historia de la Educacién, se constata la ceguedad de los historiadores
hacia la realidad cotidiana de las instituciones docentes y las précticas
‘educativas en el aula. Una ceguedad que ha hecho que algunos de ellos
hayan recurrido, en los tiltimos afios, al simil de la “caja negra” para
referitse al curriculum real y efectivo (Goonson, 1995, p. 11), al aula
de clase (Derazre & Simon, 1995, pp. 9-10; Deraere, 2000, p. 10) 0 ala
_{FRACASAN LAS REFORMAS EDUCATIVAS? 23,
cultura escolar Jutta, 1995, p. 356) como objetos histéricos. Una caja
negra cuyo conocimiento plantea serios problemas teéricos,
metodol6gicos y de fuentes, pero que, también en los tltimos aiios,
esti siendo objeto de estudios, en unos casos por sf misma (GRosvENOR,
Lawn & RousManiese, 1999) y, en ottos, por sus relaciones con la
historia de las disciplinas escolares (Curxvet, 1996 y 1998; Jutsa, 2000),
con el divorcio entre los te6ricos y ciemtificos de la educacién y el
saber empirico-prictico de los profesores y maestros (ESCOLANO, 1999
yen prensa) 0 con la cuestién del fracaso y superficialidad de las refor-
‘mas educativas (Tyack & CuBax, 1995; Visso, 1996 y 1999), Algunas
respuestas al requerimiento se han producido ya desde la historia. El
propésito de este texto es dar cuenta de ellas, ofrecer una revisiGn ert-
tica de las mismas y avanzar algunas de su posibilidades 0 caminos a
seguir. Pero antes parece necesario realizar algunas precisiones
conceptuales que nos ayuden a desbrozar dichos caminos.
REFORMAS E INNOVACIONES EDUCATIVAS
Reforma y educativa son dos términos con connotaciones positi-
vas. Lo educativo nos remite a una actividad valiosa. Y cuando se habla
de reforma lo que viene la mente es un cambio que mejora a situacién
existente € implica avance y progreso (ALDRICH, 1998, p. 346).
Contrarreforma, sin embargo, tiene connotaciones negativas. De ahi,
por ejemplo el que algunos historiadores catélicos prefieran hablar de
“Reforma protestante” y “Reforma catélica’”, en vez de “Reforma” y
“Contrarreforma”.
{Puede identificarse, sin més, reforma con mejora, avance 0
progreso? Cambio no significa necesariamente mejora 0 progreso
(Tyack & Cusan, 1995, p. 5). El que lo sea o no depende de la ideologia,
valores ¢ intereses de los que lo juzgan (Cuan, 1990b, p. 72). Por ello
el historiador debe distinguir entre mejora y éxito. El que un cambio 0
reforma pueda calificarse o no como mejora dependerd de la valoracién
personal que le merezca, Sin embargo, su juicio sobre el éxito 0 fracaso
24_EDUCAGAO NO MRASHL
de una reforma se emitird en funcién de la adecuacién entre los props-
sitos de la misma y sus efectos, con independencia de la valoracién
‘que se haga de ellos. Asf, por ejemplo, puedo decir que la reforma
‘educativa emprendida por el bando “nacional” en Espatia franquista,
tras el inicio de la guerra civil, basada, entre otros aspectos, en la
depuracién del profesorado ¢ imposicién de un ferreo control ideol6-
ico sobre el sistema educativo fue todo un éxito, aunque a continuacién
precise que dicho éxito constituy6 el episodio més daitino, perjudicial
{y regresivo de toda la historia educativa, cientffica y cultural espaiiola
del sigho XX.
Por otra parte, al referirnos a los objetivos 0 propésitos de una
reforma educativa y a la adecuacién a los mismos de sus efectos y
consecuencias, el historiador debe distinguir entre los propdsitos ex-
plicitos y los no dichos 0 implicitos, a veces incluso negados. Es decir,
entre el discurso tedrico 0 retGrica discursiva de la reforma y los obje~
tivos ocultos, cuando se detecten, de la misma, En este caso el éxito 0
el fracaso no deben enjuiciarse en relaciGn con los objetivos manifes-
tados, sino con los efectivamente perseguidos y no dichos. Cuando,
por ejemplo, los defensores y diseftadores de las politicas de libre
eleccién de centro, en el contexto de la ideologia neoliberal, manifiestan
a) que dicha politica elevaré necesariamente la calidad de la enseianza,
b) que reduciré los costes, y ¢) que favorecerd, también necesariamente,
la igualdad de oportunidades reduciendo las desigualdades sociales y
educativas, uno no puede decir que dichas politicas fracasan por el
simple hecho de que las evidencias empfricas muestren a) que el mejor
predictor de la calidad es el entorno familiar y no la existencia o no de
libertad de eleccién de centro, b) que dicha calidad no depende de la
aplicacién, sin mds, de politicas de este tipo, c) que no se reducen los
costes, y d) que las desigualdades sociales y educativas se inerementan
(Awter, 197; ELmone & Fuuter, 1996). El mantenimiento de los
supuestos te6ricos cuando todas las evidencias muestran, de modo re-
petido y constante, su falsedad, debe hacemnos duidar acerca de si los
efectos perseguidos, y no confesados, son los manifestados o los real-
LLERACASAN LAS REFORMAS EDUCATIVAS? _ 25
mente producidos. Si fueran estos tiltimos tendrfamos que concluir afir-
‘mando que tales politicas tienen éxito porque alcanzan los objetivos
realmente perseguidos, no los manifestados, y calificando de ideologia
que oculta la realidad el discurso teérico que esconde las intenciones
reales de tales politicas, tal y como sucede en el caso espaiiol (ViNA0,
1998 y en prensa).
Por otra parte, los términos avance o progreso, en relacién con el
de reforma, tienen una connotacién lineal y también positiva. Se avanza
© progresa hacia delante. Nadie diré que lo que pretende no significa
tun avance 0 un progreso en el sentido de que supone una mejora en
relacién con una situacién dada. Lo que sucede es que estos dos térmi-
‘nos tienen también una connotacién temporal: se avanza o progresa en
el tiempo. ¥ es aqui donde las eriticas al presentismo a-histérico de los
reformadores deben matizarse. No es cierto que los reformadores
ignoren el pasado. Al contrario, recurren a él, lo interpretan y lo utilizan
cen apoyo de sus tesis y propuestas. Bien para demonizarlo, cuando
cculpan a las reformas anteriores, a los que les precedieron, del descenso
en la calidad o nivel educativo, bien para mitificar un pasado remoto,
una supuesta edad de oro que nadie concreta en el tiempo, en la que
todo fue mejor y a la que hay que volver. En este sentido, no puede
calificarse de avance una reforma que pretende volver atrés en el tiempo
(Track & Cusan, 195, p. 6). Ello sélo puede hacerse desde la
identificacién de avance con mejora — por lo menos para los que
defienden dicha vuelta atris.
La indole polisémica del término reforma y su empleo a modo de
paraguas en el que tienen cabida una amplia diversidad de objetivos,
iniciativas y programas dificulta todavia més el andlisis hist6rico de su
éxito 0 fracaso. Por un lado suele distinguirse entre reformas €
innovaciones y afirmarse que hay reformas que favorecen las
innovaciones y otras que las dificultan o entorpecen. Ambas son “ten-
tativas de cambio”. Sin embargo, las reformas parecen identificarse
més con los cambios globales en el marco legislativo o estructural del
sistema educativo, y las innovaciones con cambios, también
26 _EDUCAGAO NO BRASH —_
intencionales, mas concretos y limitados al curriculum ~ contenidos,
metodologia y estrategias de ense/ianza-aprendizaje, materiales, for-
mas de evaluacién (PEDRO & Puro, 1998, p. 40-43). Las reformas serfan,
en sintesis, “esfuerzos planificados para cambiar las escuelas con el fin
de corregir problemas sociales y educativos percibidos” (Tvack &
Cuan, 1995, p. 4). Otros autores distinguen entre reformas de mejora
© “primer orden”, que s6lo pretenden hacer més eficientes y efectivas
las précticas en curso, y reformas radicales, 0 de “segundo orden”, que
afectan a las tradiciones y creencias bésicas que sustentan la
organizaci6n y practicas escolares (Rompers & Price, 1983; Cunax,
1990b, p. 73).
Dada la dificultad terminol6gica y real existente para saber si nos
hallamos ante una innovacién o una reforma y, en este caso, de qué
tipo, parece conveniente que precisemos el alcance con el que utiliza-
mos el término reforma en este texto. Por reforma entiendo, con
Francesc Pedré e Irene Puig (1998, pp. 44-45), una “alteracién funda-
mental de las politicas educativas nacionales” que puede afectar al
gobierno y administracién del sistema educativo y escolar, a su
estructura 0 financiacién, al curriculum — contenidos, metodologia,
evaluacién -, al profesorado ~ formacién, seleccién 0 evaluacién — ya
laevaluacién del sistema educativo. Una alteracién, en todo caso, pro-
movida desde las instancias politicas, el cual excluye de nuestro andl
las reformas iniciadas desde abajo - en general mas cercanas a las
innovaciones ~ y no asumidas, en algtin momento, por el poder politi-
co. Ello deja fuera de nuestro andlisis los procesos de difusién y
adaptacién de determinadas ideas y métodos pedag6gicos elaborados,
en general, por asociaciones 0 personas individuales —ensefianza mutua,
infant schools, Froebel, Herbart, Escuela Nueva, Montessori, Decroly,
Freinet, Freire ete. -, origen, a su vez, de movimientos de reforma
supranacionales, de adaptaciones, con la consiguiente interpretaciGn y
modificacién, a contextos diferentes al de aquellos en los que fueron
elaborados, y de conflictos entre quienes se consideran auténticos
herederos e intérpretes correctos del sistema o método original.
LERACASAN LAS REFORMAS EDUCATIVAS? _27
CULTURAS ESCOLARES Y GRAMATICA DE LA.
ESCUELA
Las reformas educativas no han sido un tema extrafo para la Historia
de la Educacién, Sélo que, cuando se han estudiado, en su andlisis han
predominado los aspectos ideol6gicos, politicos, institucionales,
financieros 0 legales, asi como las referencias a sus personajes, leyes 0
hechos mas relevantes. También los historiadores se han referido, en
‘ocasiones, a su fracaso 0 a la disparidad entre lo pretendido y lo real
zado, entre las intenciones y lo realmente Hlevado a la préctica. La
explicacién de estas disparidades se achacaba, normalmente, a) a la
falta de recursos financieros © medios materiales, b) a los cambios
sociales y politicos, c) alas resistencias u obstaculos encontrados, d) a
la falta de apoyo o de un clima social favorable, e) a los intereses
corporativos opuestos al cambio, f) 0, simplemente, a la timidez,
debilidad 0 contradiccién de 1a reforma emprendida. Por lo general,
faltaba un andlisis que situara tales reformas en la larga duracién y en
la cuestién, més amplia, del cambio y las continuidades educativas
Desde la historia se han sefialado pues, una y otra vez, las
divergencias entre las propuestas © planteamientos teéricos de las re-
formas y su aplicacién o efectos reales. Unos efectos inesperados, im-
previstos — aunque previsibles ~ ¢ incluso, a veces, opuestos a los
deseados y realmente propuestos. Un solo ejemplo serd suficiente, En
1868, tras la llamada revolucién de octubre y la Ilegada al poder del
liberalismo radical o progresista, se implanta en Espafia la libertad to-
tal de ensefianza como primer paso hacia la supresién de la ensefianza
estatal. Los principios te6ricos del liberalismo radical eran, por ast
decirlo, tedricamente correctos: de la libertad no podia salir triunfante
cl error, sino la verdad. Dejando, por ejemplo, a las provincias y
municipios libres del dominio o tutela estatal en el émbito de la
‘enseftanza, descentralizéndola, las provincias y municipios se lanzarfan
crear escuelas para nifos y adultos. La descentralizacién produjo, sin
‘embargo, efectos opuestos a los buscados. La teorfa se mostré falsa:
25_EDUCACAO NO BRASIL
dejadasa su libre albedrfo las provincias y algunos municipios mostraron
més interés por crear, con fondos paiblicos, universidades ¢ institutos
de segunda ensefianza — los establecimientos que necesitaban aquellos
que decidian sobre el uso de tales fondos — en vez de escuelas para las
clases populares. Otros municipios —en las zonas rurales —despidieron
al maestro o maestra, y cerraron la escuela o contrataron, por un menor
sueldo, otros maestros sin titulo. Sélo unos meses después de haberse
aprobado el decreto-ley de libertad de ensefianza, e! mismo ministro
«que lo habfa firmado, Ruiz Zorrilla, hacfa expresa renuncia en el parla-
mento de su liberalismo te6rico y reconocfa, no sin tristeza, que
consideraba “necesario un perfodo de dictadura mas 0 menos larga”
para que todos los espaiioles supiesen leer y escribir (Visa0, 1985)
Este tipo de explicaciones, como aquellas otras que advierten los
limites y contradicciones intemas de una reforma determinada, a fin
de mostrar el divorcio entre la teorfa, la legalidad y las précticas, son
vvaliosas pero insuficientes. No dan cuenta ni muestran el “cambio sin
diferencia” (GoooMan, 1995), 0 la interaccién de las sucesivas refor-
mas entre sf, 0 entre ellas y los actores € instituciones det sistema
educativo, asf como su papel en los provesos de adaptacién, ritualizacién
y cambio de las reformas. No dicen nada o muy poco, en definitiva,
sobre las continuidades a medio y largo plazo o sobre la especifica
combinacién de cambios y continuidades que se produce en dichas
instituciones.
Ha sido al buscar explicaciones de este tipo cuando los historiado-
res de la educacién han acufiado dos expresiones 0 conceptos més 0
‘menos novedosos: el de cultura escolar 0 de la escuela y el de graméti-
ca de la escuela (grammar of schooling). La expresién “cultura esco-
lar”, asi entendida, ha sido acuitada y utilizada en el contexto de la
Historia de la Educacién europea (Cuervet, 1996, 1998; Juuta, 1995,
1996 y 2000; Escotano, en prensa; TeRRON & Maro, 1995; Visao,
1996, 1998b, 1999), con significados en ocasiones distintos, y la de
“gramética de la escuela” en el contexto estadounidense (Tvack &
Tosin, 1994; Tyack & Cupax, 1995). Las diferencias de matiz existen-
{FRACASAN LAS REFORMAS EDUCATIVAS? _29
tes entre ambos conceptos no empafan, sin embargo, la similitud en
sus supuestos bisicos ~ las ideas de continuidad, estabilidad,
sedimentaciGn y relativa autonoméa ~ y en la caracterizacién de los
elementos que los integran. Creo, por ello, que es posible dar una
definicién y hacer una caracterizacién conjunta ~ atin prefiriendo, por
‘més amplia, la expresiGn de cultura escolar — que englobe los aspectos
esenciales de ambas sin que ello signifique que esta sintesis personal
sea asumible por todos los autores citados.
La cultura escolar, asf entendida, estaria const
primera aproximacién, por un conjunto de teorfas, ideas, principios,
‘normas, pautas, rituales, inercias, habitos y practicas — formas de hacer
¥ pensar, mentalidades y comportamientos — sedimentadas a lo largo
del tiempo en forma de tradiciones, regularidades y reglas de juego no
puestas en entredicho y compartidas por sus actores en el seno de las
instituciones educativas. Tradiciones, regularidades y reglas de juego
{que se trasmiten de generacién en generacién y que proporcionan
eestrategias para integrarse en dichas instituciones, para interactuar y
para llevar a cabo, sobre todo en el aula, las tareas cotidianas que de
cada uno se esperan, asf como para hacer frente a las exigencias y
limitaciones que dichas tareas implican o conllevan, Sus rasgos carac~
teristicos serfan la continuidad y persistencia en el tiempo, su
stitucionalizacién y una relativa autonomfa que le permite generar
productos especificos — por ejemplo, las disciplinas escolares — que la
configuran como tal cultura independiente. La cultura escolar serfa, en
sintesis, algo que permanece y que dura; algo que las sucesivas refor-
‘mas no logran mas que arafiar superficialmente, que sobrevive a ellas,
Y que constituye un sedimento formado a lo largo del tiempo. Un sedi-
mento configurado, eso sf, por capas més entremezcladas que
superpuestas que, al modo arqueolégico, es posible desenterrar y sepa-
rar, Esta serfa la tarea del historiador: hacer la arqueologfa de la
escuela,
Los aspectos més visibles, en toro a los cuales se articula dicha de
la, en una
dicha cultura, serfan los siguientes:
0 _EDUCACAO No BRAS
+ Las pricticas y rituales de la accién educativa: la graduacién y
clasificacién de los alumnos, la divisién del saber en disciplinas
independientes y su jerarqu‘a, la idea de la clase como un espacio-
tiempo gestionado por un solo maestro, la distribucién y usos del
espacio y del tiempo, los criterios de evaluacién y promocién de
{os alumnos ete,
+ La marcha de la clase, es decir, los modos, a la vez.disciplinarios
€ instructivos de relacién y comunicacién didéctica, en el aula,
entre profesores y alumnos y entre los alumnos.
+ Los modos organizativos, formales ~ direccién, claustro, secretarfa
etc, ~ € informales — tratamiento, saludos, actitudes, grupos,
rejuicios, formas de comunicacién etc. -, de funcionamiento del
centro docente y relaciones entre sus actores - profesores, alumnos,
familias.
+ Los discursos, palabras, expresiones, frases, modos de
conversacién y comunicacién, representaciones mentales y rituales
conjunto.
El cardcter fundamentalmente hist6rico de la cultura escolar y a
histérico de unas reformas que ignoran su existencia, explicaria la
superficialidad de las reformas educativas; el que éstas, en general, se
limiten a rozar la epidermis de la actividad edueativa sin modificar,
pese a lo a veces manifestado, la escuela real, la realidad cotidiana de
dicha actividad y la vida de los establecimientos docentes. Las refor-
‘mas fracasan ya no porque, como es sabido, todas ellas produzcan
efectos no previstos, no queridos e incluso opuestos a los buscados; ya
‘no porque originen movimientos de resistencia, no encuentren los
apoyos necesarios 0 no acierten a implicar al profesorado en su
realizaci6n; ya no porque, al aplicarse, se conviertan en un ritualismo
formal o burocratico, sino porque, por su misma naturaleza a-histéri-
ca, ignoran la existencia de la cultura escolar o gramética de la escuela,
de ese conjunto de tradiciones y regularidades institucionales
sedimentadas a lo largo del tiempo, de reglas de juego y supuestos
EDUCATIVAS? _ 31
— FRACASAN LAS REFORS
compartidos, no puestos en entredicho, que son los que permiten a los
profesores organizar la actividad académica, Nevar la clase y, dada la
sucesién de reformas ininterrumpidas que se plantean desde el poder
politico y administrative, adaptarlas, transforméndolas, a las exigencias
que se derivan de dicha cultura o gramética,
El andlisis de ta cultura escolar puede ser util — siempre que
tengamos en cuenta los Ifmites y peligros que plantea su uso ~ para
entender esa mezcla de continuidades y cambios, de tradiciones €
innovaciones, que son las instituciones educativas, y oftecer un marco
explicativo para analizar:
+ cémo, desde el mundo académico, se aplican y adaptan las refor-
mas educativas;
+ c6mo, y por qué, determinados aspectos de éstas son incorpora-
dos mas o menos rpidamente a la vida escolar;
‘+ mo otros son rechazados, ritualizados, modificados, reelaborados
© distorsionados a partir de esos modos de hacer y pensar
sedimentados a lo largo del tiempo, de esas regularidades
institucionales que gobiernan la préctica de la ensefianza y el
aprendizaje y la vida en los centros docentes;
++ c6mo puede generarse el cambio educativo y Ia innovacién esco-
lar en las instituciones docentes;
+ c6mo, en definitiva, éstas son una combinacién de continuidades
y cambios. Una combinacién sometida a la l6gica de dichas regu-
laridades y a la presién de aspectos extemos a la misma, pero
configuradores de ella, como la cultura propia de cada politica
educativa y determinados cambios sociales y tecnolégicos;
++ c6mo dichaculturaes un producto hist6rico, por lo tanto cambiante,
que también cambia, y que goza de una relativa autonomia para
generar formas de pensar y hacer propias y, como consecuen
productos especificos en relacién con la ensefianza y el apren-
dizaje, entre los cuales se hallarfan las disciplinas escolares, los
modos de organizar el espacio, el tiempo y la comunicacién en el
aula, los exdmenes y las formas de acreditacién;
‘+ y c6mo, por tiltimo, la sociedad ha valorado ~ ha otorgado un
valor social ~ los modos de hacer y pensar propios de la cultura
escolar, y los ha adoptado en otros contextos formativos indepen-
dientes del sistema educativo formal
LIMITES Y PELIGROS DE LAS EXPRESIONES CULTURA.
ESCOLAR Y GRAMATICA DE LA ESCUELA
El recurso a las expresiones de cultura escolar o gramética de la
escuela, tal y como han sido expuestas, no esté exento de limites y
peligros. Como advirtié Robert L. Hampel en el debate ofrecido por la
revista History of Education Quarterly sobre la obra de David Tyack y
Larry Cuban (1995) en la que acufaban la expresion grammar of
schooling, los cambios en educacién son dificiles de “ver o cuantificar,
especialmente si el historiador slo examina las regularidades institu-
cionales y el discurso politico” (A.A.V.V., 1996, p. 476). En efecto,
fijarse s6lo, 0 de un modo casi exclusivo, en las continuidades y
persistencias puede hacer que dejemos a un lado los cambios. Incluso
los cambios originados por las reformas educativas en la cultura esco-
lar o la interaccién y componendas que siempre se producen entre
‘ambas. Nos falta una teorfa, una explicacién hist6rica, del cambio y de
la innovacién en educacién, de las discontinuidades, que se integre en
el andlisis de las continuidades y persistencias. Es imposible disociar
‘ambos aspectos. Entre otras razones, porque aunque no pueda ordenarse
el cambio —ésta serfa una de las lecciones que nos ensefiarfa el andlisis de
la interaccién entre las culturas escolares las reformas educativas éste
tampoco puede detenerse.
En sintesis, las expresiones o conceptos de cultura escolar y gramé-
tica de la escuela nos incapacitan, si no se combinan con un enfoque
atento asimismo a los cambios y a la tipologia de los mismos, para
captar:
UFRACASAN LAS REFORMAS EDUCATIVAS? _33
+ otros aspectos que también condicionan el relativo éxito 0 fracas,
de dichas reformas ~ contextos social y politico, apoyos 0
resistencias, contradicciones internas, financiacién ete;
‘+ los efectos e influencia de las reformas en la cultura escolar y
viceversa;
‘+ ylos cambios a largo y medio plazo en la misma cultura escolar,
porque, todo hay que decirlo, las culturas escolares también
‘cambian: no son eternas. Constituyen una combinacién ~ entre
‘otras muchas posibles ~ de tradicién y cambio,
‘Ademis, la expresi6n cultura escolar ~ 0 la de gramética de la
escuela —sugiere una construccién o estructura tinica. {Puede hablarse
de una sola cultura o gramiticade la escuela? {No seria mas esclarecedor
hablar de culturas o graméticas de la escuela?
yCULTURA ESCOLAR O CULTURAS ESCOLARES?
Puede ser que exista una tinica cultura escolar, referible a todas las
instituciones educativas de un determinado lugar y periodo, y que, in-
También podría gustarte
- Plan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Documento1 páginaPlan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Aída Castillejos50% (2)
- Tratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFODocumento437 páginasTratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFOraulAún no hay calificaciones
- Plano de Sectorizacion General Distrito de Ventanilla Callao1-ModeloDocumento1 páginaPlano de Sectorizacion General Distrito de Ventanilla Callao1-ModeloCris JaelAún no hay calificaciones
- Plano de AmarilisDocumento1 páginaPlano de AmarilisBenjamin Caceres Guerra100% (1)
- Aws d17.1Documento102 páginasAws d17.1Carlos Mujica SaucedoAún no hay calificaciones
- CARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMODocumento1 páginaCARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMOedinson sierra PIANISTA100% (1)
- El Poderoso de Israel - Alto SaxDocumento2 páginasEl Poderoso de Israel - Alto SaxCesar Luis Palacios Pinillos100% (2)
- Mapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaDocumento1 páginaMapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaSteveAún no hay calificaciones
- Matriz de ComunicaciónDocumento36 páginasMatriz de ComunicaciónConstanza Monserrat Fuentes Panoso100% (1)
- Mapa Puerto MaldonadoDocumento1 páginaMapa Puerto MaldonadoelvisAún no hay calificaciones
- NFD 75553 - 308966 - MediciDocumento1 páginaNFD 75553 - 308966 - MedicieuannabheatryzAún no hay calificaciones
- Renault Inyección Electrónica Clio 1.2 Mpi Sagem Safir PDFDocumento2 páginasRenault Inyección Electrónica Clio 1.2 Mpi Sagem Safir PDFJesusRodriguezAlvearAún no hay calificaciones
- Catastro Final Sgidur 2021 Ok-Plano Catastral 2021 OkDocumento1 páginaCatastro Final Sgidur 2021 Ok-Plano Catastral 2021 OkDemetrio Levi CrisantoleviAún no hay calificaciones
- Cuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo PartiturasDocumento1 páginaCuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo Partiturasedinson sierra PIANISTA100% (1)
- Dios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Documento1 páginaDios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Jared Isaac PortilloAún no hay calificaciones
- RUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2Documento2 páginasRUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2leonelAún no hay calificaciones
- Planta BajaDocumento1 páginaPlanta BajarimendarogmailcomAún no hay calificaciones
- Adolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoDocumento2 páginasAdolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoIvan Felipe Muñoz VargasAún no hay calificaciones
- Diagrama Unilineal Sic 30-01-2017Documento1 páginaDiagrama Unilineal Sic 30-01-2017ramonAún no hay calificaciones
- LA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en SibDocumento1 páginaLA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en Sibleydi violetaAún no hay calificaciones
- Abnt NBR Iso 9001-2015Documento44 páginasAbnt NBR Iso 9001-2015Matheus LourençoAún no hay calificaciones
- A-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Documento1 páginaA-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Nelson Forero100% (1)
- Aguatandil ModeloDocumento1 páginaAguatandil ModeloJuan Pablo Garcia VitulloAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Estímulos 2Documento99 páginasCuaderno de Estímulos 2GabiAún no hay calificaciones
- 3-Inicial Señor de Los MilagrosDocumento1 página3-Inicial Señor de Los Milagrosjulio cesar chambilla castilloAún no hay calificaciones
- CL 7-La Organización Como CerebroDocumento28 páginasCL 7-La Organización Como CerebroDaniel HuarachiAún no hay calificaciones
- Capitulo I La Administracion y Gestion - El Mismo Concepto y Su EvolucionDocumento20 páginasCapitulo I La Administracion y Gestion - El Mismo Concepto y Su EvolucionJulia CastilloAún no hay calificaciones
- P-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaDocumento1 páginaP-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaJoe NuñezAún no hay calificaciones
- Practicas Razonamiento Matematico Cepre III 2014 OkDocumento27 páginasPracticas Razonamiento Matematico Cepre III 2014 OkLatasha Flores100% (2)
- C KashaaraDocumento20 páginasC KashaaraBeatriz BatistaAún no hay calificaciones
- Cabeza Loca SaxoDocumento1 páginaCabeza Loca SaxoMartin GarciaAún no hay calificaciones
- GRUPO15 ModeloDocumento1 páginaGRUPO15 ModeloEmilia Lucia Villamayor MiersAún no hay calificaciones
- El Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanDocumento30 páginasEl Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanIván SeffinoAún no hay calificaciones
- Segunda Guerra MundialDocumento11 páginasSegunda Guerra Mundialmariasil971Aún no hay calificaciones
- Baches Karel Omi 2017-2Documento1 páginaBaches Karel Omi 2017-2JuanGonzalezAún no hay calificaciones
- Suelo HuancavelicaDocumento1 páginaSuelo HuancavelicaLucy Huaman GalvanAún no hay calificaciones
- Al Que Es Digno Vencio Saxo AltoDocumento2 páginasAl Que Es Digno Vencio Saxo AltoFabricio Medinacelli De la CruzAún no hay calificaciones
- P10D Ep13Documento2 páginasP10D Ep13vishwanath hiremathAún no hay calificaciones
- Plano Mdlo - Base Catastro 2019Documento1 páginaPlano Mdlo - Base Catastro 2019Cristhian Cliff Cornejo CarrilloAún no hay calificaciones
- RT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2Documento24 páginasRT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2UnAmigoMasAún no hay calificaciones
- Articulo de Tapa Club 140Documento20 páginasArticulo de Tapa Club 140Sergio MarcanoAún no hay calificaciones
- Plano de Sanat Cuz en PDF CompletoDocumento1 páginaPlano de Sanat Cuz en PDF CompletoNelson Martinez JankoriAún no hay calificaciones
- A Tu Amparo y ProteccionDocumento1 páginaA Tu Amparo y ProteccionWilson Andres CastañedaAún no hay calificaciones
- Juntos - GuitarraDocumento1 páginaJuntos - GuitarraAntonio GuerreroAún no hay calificaciones
- Comportamiento Organizacional 15a EdicioDocumento716 páginasComportamiento Organizacional 15a EdicioHumberto Centeno Cortés100% (1)
- Bases Moleculares de La Comunicacion CelularDocumento7 páginasBases Moleculares de La Comunicacion CelulardanyquetzAún no hay calificaciones
- ChilcaDocumento1 páginaChilcaClaudia FernandezAún no hay calificaciones
- A-300 Plano de Cortes Generales-Ba-Bosques Del Valle-3065-ModelDocumento1 páginaA-300 Plano de Cortes Generales-Ba-Bosques Del Valle-3065-ModelCynthia TobónAún no hay calificaciones
- Alto-Mi Linda MusicaDocumento2 páginasAlto-Mi Linda MusicaAna Carolina MedinaAún no hay calificaciones
- Ortodoncia Denticion MixtaDocumento67 páginasOrtodoncia Denticion Mixtaortodoncia 201867% (3)
- Ejercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedDocumento8 páginasEjercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedRodrigoxdxd10Aún no hay calificaciones
- Ibfc 520 NutricionistaDocumento10 páginasIbfc 520 NutricionistaErick AndradeAún no hay calificaciones
- Neuropsi Atencion y MemoriaDocumento5 páginasNeuropsi Atencion y MemoriaPsic Susy MaldonadoAún no hay calificaciones
- Entrañable TrombónDocumento1 páginaEntrañable TrombónfranciscosaxofonAún no hay calificaciones
- 000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozDocumento6 páginas000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozAlejandro MartínAún no hay calificaciones
- A Donde VayasDocumento3 páginasA Donde VayasJuan Oviedo-ReinaAún no hay calificaciones
- Renault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PDocumento2 páginasRenault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PmiguelAún no hay calificaciones
- Dermatoses OcupacionaisDocumento1 páginaDermatoses OcupacionaisWelson MikaelAún no hay calificaciones
- Aprender A Aprender en La Era DigitalDocumento239 páginasAprender A Aprender en La Era DigitalJtte100% (2)
- GM Relés y Fusibles CorsaDocumento1 páginaGM Relés y Fusibles CorsaRodrigo RamosAún no hay calificaciones
- Términos y CondicionesDocumento17 páginasTérminos y CondicionesFlavia KarinaAún no hay calificaciones
- Poggi Margarita Que Es Eso Llamado CurriculumDocumento13 páginasPoggi Margarita Que Es Eso Llamado CurriculumFlavia KarinaAún no hay calificaciones
- Angel Rodriguez Luño - ETICADocumento14 páginasAngel Rodriguez Luño - ETICAFlavia Karina80% (5)
- La Institución Educativa Como Organización Institucional y Espacio Dinámico de Formación PersonalDocumento37 páginasLa Institución Educativa Como Organización Institucional y Espacio Dinámico de Formación PersonalFlavia Karina0% (1)
- Proyecto MetegolDocumento5 páginasProyecto MetegolFlavia KarinaAún no hay calificaciones