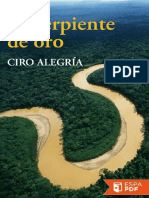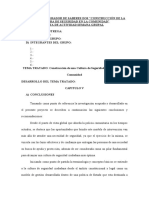Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet LaViolenciaEnLaDramaturgiaDeEnriqueBuenaventura 4808413 PDF
Dialnet LaViolenciaEnLaDramaturgiaDeEnriqueBuenaventura 4808413 PDF
Cargado por
HectalyTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Dialnet LaViolenciaEnLaDramaturgiaDeEnriqueBuenaventura 4808413 PDF
Dialnet LaViolenciaEnLaDramaturgiaDeEnriqueBuenaventura 4808413 PDF
Cargado por
HectalyCopyright:
Formatos disponibles
La violencia en la dramaturgia
de Enrique Buenaventura
Nubia Bravo Realpe*
Universidad del Cauca
La realidad sociopoltica colombiana de los 40 y 50 ha sido fuente de
inspiracin para muchos intelectuales colombianos que han vertido su
sensibilidad y creatividad en obras que revelan relatos no registrados por
la Historia Oficial. Es factible ilustrar esta hiptesis, por ejemplo, en la
dramaturgia de Enrique Buenaventura, especficamente, en Los papeles del
infierno, donde el autor, con profundidad y maestra, aborda crticamente
la violencia colombiana de la poca, en cinco piezas: La Maestra, La
Tortura, La Autopsia, La Audiencia y La Requisa. La obra es una mirada
retrospectiva sobre nuestro pasado inmediato y, segn Reyes (1977, 14),
no es la versin oficial, sino esa historia particular de los hombres, de la
cotidianidad, cuya temtica central es la violencia nacional que azot a
nuestro pas, dejando por doquier angustia, miseria y dolor.
En Los papeles del infierno, la violencia es un recurso dramtico que
sirve para recrear angustias, estados anmicos, frustraciones y represiones
que el ser humano experimenta en su vida; asimismo, es una forma de
liberacin de sus conflictos internos; adems, sirve para estructurar diferentes niveles: en primer lugar es el tema que conecta los cinco episodios,
en segundo lugar es el motor de la accin entre los personajes; en tercer
trmino es un mecanismo empleado para crear el distanciamiento entre el
pblico y el escenario, y, finalmente, es el elemento que revela la realidad
y la apariencia.
Los papeles del infierno recrean seres humanos dominados por el terror, la tortura fsica y mental, que engendr la violencia bipartidista en
Colombia. Las cinco piezas conforman un todo en su heterogeneidad, como
una crtica magistral a las causas de los actos violentos cometidos en un
* Profesora de literatura de la Universidad del Cauca, Popayn; nubrare@emtel.net.co.
Estudios de Literatura Colombiana
No. 7, julio-diciembre, 2000
La violencia en la dramaturgia de Enrique Buenaventura
Nubia Bravo Realpe
perodo de la historia colombiana; cuestionan a la sociedad y su ideologa,
y concientizan al pblico que pasa de ser un ente pasivo a un personaje
que se ve reflejado en la obra; al respecto, Reyes (Buenaventura, Reyes,
1965, 85) afirma que es un intento de integrarnos a la vida y a la muerte de
nuestro pueblo, representado a travs de sus frustraciones y contradicciones que reflejan la situacin de crisis, trmino que, desde el punto de vista
esttico, como distintivo comn, ha hecho brotar una literatura colombiana
que cuestiona el sistema. Para el mismo autor, estas obras rompen la concepcin de que la violencia es un hecho aislado, realizado por bandoleros
cuyos actos estaban impregnados de maldad. La violencia de estas piezas
dramticas penetra en el interior de los problemas del pas y desarrolla una
muestra sobre las diferentes formas de la lucha de clases, vistas por medio
de personajes de carne y hueso. En opinin de Buenaventura (1972, 95),
ste es un testimonio de casi veinte aos de violencia y de guerra civil
no declarada. Aunque no sean sucesos histricos concretos, la obra en su
conjunto expresa de manera dramtica hechos cotidianos que menoscabaron
la dignidad de muchos coterrneos durante el conflicto socio-poltico que
vivi la sociedad colombiana a mediados de este siglo. En una entrevista
hecha por Monlen a Buenaventura, el dramaturgo expres:
Estudios de Literatura Colombiana
No. 7, julio-diciembre, 2000
el asesinato de su padre, la violacin y suicidio de la protagonista. La narracin de la maestra, como un ser del ms all, alterna con las acciones
de los seres humanos, presentando en el escenario dos niveles de espacios
escnicos. Desde su tumba, ella reprocha al pueblo su miedo:
La Maestra: Tienen miedo. Desde hace un tiempo el miedo lleg a este
pueblo y se qued suspendido en el aire como un inmenso nubarrn
de tormenta. El aire huele a miedo, las voces se disuelven en la saliva
amarga del miedo y la gente se la traga. Un da se desgarr el nubarrn
y el rayo cay sobre nosotros (Buenaventura, 1977, 27).
La Maestra, primera pieza de esa coleccin, plantea el estallido de la
violencia en el campo. La muerte de la maestra es un acontecimiento del
pasado que se transforma en denuncia popular; ella es cuerpo muerto, pero
sobre todo memoria y reflexin sobre la cotidianidad nacional, porque
muestra la violencia poltica del gobierno como un hecho determinante en la
historia del pas. La pieza se divide en dos partes: en la primera, por medio
del monlogo, la maestra surge de ultratumba, cuenta su propio entierro,
las angustias de sus seres queridos y el temor del pueblo por el estallido
de actos violentos. La segunda, narra la fundacin del pueblo, la llegada
intempestiva de los soldados, la reparticin de tierras y cargos pblicos,
La narracin ambigua de la maestra no revela la razn del miedo que
azota al pueblo. La estrategia del silencio llama la atencin del pblico. En
la parte final de la primera secuencia todava no se ha revelado la razn del
suicidio de la maestra. Por medio de un apagn, con un violento redoble
de tambor, la obra crea suspenso y tensin en el espectador; esto sirve para
delimitar las dos partes de la pieza. Con la vuelta de la luz desaparece el
cortejo del entierro y se presenta una escena diferente. Peregrino Pasamb padre de la maestra es un campesino que tiene las manos atadas
a la espalda y est arrodillado; l fue a la selva y fund un pueblo con el
nombre de La Esperanza, con la ilusin de hacer una mejor vida. Pero
con la llegada del sargento y los soldados todo cambi, pues bajo la orden
de eliminarlo para organizar las elecciones, el padre de la maestra es
fusilado y sta es violada por los soldados. Como consecuencia, ella se
deja morir lentamente.
Buenaventura muestra su gran capacidad en el manejo del tiempo mediante la fusin del pasado, presente y futuro; asimismo, en la utilizacin
del suspenso para referirse al miedo del pueblo y al suicidio de la maestra.
En esta pieza de teatro, el autor pone en tela de juicio la poltica del gobierno nacional que, en su opinin, reprime al pueblo mediante el miedo
y la devastacin.
La obra plantea dos fuerzas antagnicas, encarnadas en el sargento,
que salvaguarda los intereses del gobierno y justifica sus actos violentos;
y en la maestra, como metonimia del pueblo agredido que defiende las
conveniencias de la comunidad y delata la violencia gubernamental imperante. Con su denuncia, la maestra se convierte en la fuerza orientadora de
la obra, no slo en el mbito individual sino del pueblo. Ella simboliza la
conciencia social. Por tanto, cada situacin dramtica deriva de esa fuerza
50
51
con Los papeles del infierno hu por primera vez de una auto-represin:
la de ajustarme a determinados modelos y cnones, la de hacer una obra
histrica, la de utilizar una tcnica... todo esto se viene al suelo con esta
pieza. En ella soy libre. Coexisten all elementos del teatro tradicional,
del absurdo y del brechtiano, pero hay una unidad en cuanto a dos cosas:
el hambre y el miedo. Son a la vez dos temas y dos tcnicas (Monlen,
1976, 102).
La violencia en la dramaturgia de Enrique Buenaventura
Nubia Bravo Realpe
orientadora que construye el microcosmos de la pieza teatral. Las palabras
de la maestra denuncian el abuso del poder del sistema imperante.
La Maestra: ... El sargento dio la orden y los soldados dispararon. Luego
el sargento y los soldados entraron a mi pieza y uno tras otro me violaron.
Despus no volv a comer, ni a beber y me fui muriendo poco a poco.
(Pausa). Ya pronto llover y el polvo se volver barro. El camino ser
un ro lento de barro rojo (29).
Despus del in suceso, la voz de la maestra se extinguir lentamente,
de igual forma, el pueblo se ir consumiendo por la injusticia. El asesinato
del padre y la violacin de la maestra anticipan un futuro funesto para el
pueblo. El derramamiento de sangre, resultado de la represin gubernamental, se mezclar con el barro rojo que todo lo arrastra, ro de muerte
mezclado con el olor dulce de las flores (Velasco, 1987, 125). El pueblo
ser vctima del sistema opresor y el barro rojo, que simboliza la violencia,
manchar a todos los caminantes. La ideologa de la maestra es consecuencia
de los problemas cotidianos como el abandono, el hambre y la represin
que imperan en su pueblo. La maestra significa la individualizacin de la
ideologa que se opone al sistema imperante.
Otro tipo de violencia se manifiesta en La Tortura, donde se describe
la escena familiar de un torturador y su trastorno psicolgico como consecuencia de su oficio. El dilogo con su esposa, mientras come, degenera en
asesinato cuando el torturador le arranca los ojos. La estructura de la obra,
a pesar de ser corta, es compleja. Los dilogos incoherentes y ambiguos se
convierten en monlogos; hay cambios rpidos de personajes y situaciones.
La obra tiene coherencia sintctica pero discontinua. Los acontecimientos
de la accin se ligan dialcticamente. Los hechos ms importantes se presentan especialmente por medio de la ambigedad del dilogo. El oficio
de verdugo lo ha absorbido hasta el extremo de confundir su trabajo con
su vida privada; l fusiona los dos espacios; por eso, en el dilogo con su
esposa, usa el mismo lenguaje estereotipado y la trata como si fuera otra
de sus vctimas.
Estudios de Literatura Colombiana
No. 7, julio-diciembre, 2000
El verdugo, representante del aparato estatal, busca, por medio de su
discurso violento, legitimar y afianzar el poder, no slo con instrumentos
de tortura (alicates, cuchillos, etc.), sino especialmente con un particular
uso del lenguaje. El verdugo es tambin una vctima de su oficio; su conducta violenta lo ha consagrado como el mejor, hasta llegar al extremo
paranoico de confundir a su esposa con uno de los torturados. En la escena
de la comida en su casa, cuando l pide carne blanda, se queja no tanto
por la carne de la comida, sino, ms bien, alude a su vctima que soport
la tortura, sin expresar una sola palabra.
Verdugo: Me toc un tipo duro. Ms duro que un riel (re por la carne).
Esto es un cuero.
La Mujer: Si fuera para tener celos...
Verdugo: No abri la boca (por la carne). La hubieras cocinado en soda
custica. Qu es lo que quieren? Los tenemos cercados, los conocemos
a todos. Es que no se dan cuenta? (32).
Los dos mundos del torturador se funden en uno solo, por eso a su esposa la confunde con una de sus vctimas y la amenaza con arrancarle las
uas. Su risa es un sntoma de la locura que lo llevar a sacarle los ojos a
su mujer, pues no tolera la mirada de reproche de sus vctimas. Los ojos
simbolizan al espectador-testigo que es cmplice de la tortura que ejercen
los agentes del sistema opresor. El clmax de la violencia en esta pieza
dramtica se lleva a cabo cuando el verdugo pierde la razn, aterroriza a
su esposa y le saca los ojos.
La aparicin de los detectives, en la parte final, tiene la funcin de narrar.
Ellos comentan ciertos sucesos no representados; adelantan y funcionan
como un elemento de distanciamiento del teatro brechtiano para que el
espectador reflexione sobre la situacin representada.
Detective 2: Dicen que ella tena sus enredos.
Detective 1: Al jefe se le caa la baba.
Ms adelante, los detectives predicen algunos sucesos.
El Verdugo: ... Y te gusta la comida que se paga con mis porqueras! (va
al armario y rompe medias, vestidos). Todo esto sale de esa porquera.
Por una ua arrancada de raz cambiaron estos zapatos y estas medias
por unas piernas mordidas con alicate (34).
Detective 1: Quin ser el defensor?
Detective 2: El Coronel Prez. Lo sacar libre. Har un formidable
discurso sobre la Infidelidad femenina (35).
52
53
La violencia en la dramaturgia de Enrique Buenaventura
Nubia Bravo Realpe
La relacin esposo-esposa, afectada por el trabajo del verdugo, muestra
cmo, si se est en una guerra, el hombre adopta los mecanismos que
aprende en su trinchera (Reyes, 1977, 12). El individuo es incapaz de
ser autnomo frente a situaciones adversas. Sus acciones se convierten en
prcticas patolgicas, como consecuencia de la alienacin en su trabajo y
en su vida cotidiana.
En La Autopsia, donde se refleja la violencia sicolgica, Buenaventura
presenta a un mdico de pueblo que se ve obligado a hacer la autopsia a su
propio hijo para certificar que ha fallecido de muerte natural, a sabiendas
que ha sido torturado y asesinado por no comulgar con el sistema imperante. En la obra se patentiza el miedo del mdico a perder su puesto y la
angustia de examinar el cadver. Este es el punto fundamental en el que se
centra la trama y se alcanza el clmax de la accin dramtica. Su posicin
social y su sustento dependen en gran medida de la sumisin que adopte
frente a los miembros del aparato opresor que legitiman el poder mediante
la tortura fsica o sicolgica.
El Doctor: Tengo que ir. Es mi trabajo. Tenemos que seguir viviendo.
Esta obra pone en tela de juicio la tica de los mdicos legistas. Su
obligacin es evitar todo engao y mentira que sirvan para cubrir los verdaderos mviles de los asesinatos, aclarar los atropellos, analizar las causas
de las muertes violentas, etc., para esclarecer los hechos.
El Doctor: Ahora s estoy hundido profesionalmente.
La Mujer: Por qu? Ser como cualquier da, como cualquier otro
cadver. Dirs lo que ellos quieran (38).
Estos parlamentos revelan el miedo a la represin del sistema vigente. Al
final, los dos personajes quedan en un estado similar al del agresor que les
hace olvidar el sacrificio de su hijo. El sistema represor afecta al individuo
hasta tal grado que el mdico se resigna por completo:
El Doctor: ... De qu vamos a vivir si pierdo el puesto? l ya est muerto
y no lo voy a resucitar si pierdo el puesto. Ni siquiera voy a conseguir
que haya un poco de justicia. Y para quin ser la justicia? Para los
otros. Y a m me importaba l. Slo l (43).
54
Estudios de Literatura Colombiana
No. 7, julio-diciembre, 2000
Con un lenguaje denunciador, La Autopsia revela la arbitrariedad del
poder vigente, la violacin de los derechos humanos y la resignacin del
pueblo indiferente ante las injusticias sociales.
La Audiencia resume el afn de crtica a las instituciones estatales
representado en La Tortura y en La Autopsia. Esta obra versa sobre la
ineficacia de la justicia civil y militar en el juicio a un lder popular, a
quien presentan como un delincuente comn, falseando injustamente la
verdad. La mscara utilizada para el juicio puede significar lo que hoy
representa la justicia sin rostro. El uso de la capucha es significativo, pues
los enmascarados el juez y su secretario figuran como agentes de la
justicia civil, y los militares, como defensores de la seguridad ciudadana,
se escudan todos en la mscara para ocultar la realidad ante la audiencia.
Pero irnicamente, sus acciones los descubren al intentar defender la corrupcin de las instituciones representadas por el aparato jurdico civil y
militar. Por eso, los enmascarados son los que confiscan la palabra, con lo
que adems se valoriza a posteriori los dos estados de poder: dominante,
bueno; dominado, malo, a los que no funda en valor (Reyes, 1978, 31).
La mscara es smbolo de la falsedad, mvil del simulacro, y funciona
como la negacin del ser que reivindica el parecer. La palabra audiencia
es tambin una mscara, una farsa, porque el acusado no habla en ningn
momento, no emite ni una palabra en su defensa, situacin que no representa
mayor problema para sus jueces:
Encapuchado 3: Pero creo que se les fue la mano. El expediente est
bien hecho. La confesin es indispensable.
Encapuchado 2: De acuerdo doctor, pero la defensa no est en manos
de un tonto. La confesin es una seguridad (45).
El antagonismo entre el silencio del lder popular y el ruido de la sala,
donde todos hablan, tiene una carga semntica trascendente en la medida
en que el acusado, en el plano verbal, ejerce la accin del no hacer, pero
que rompe en el instante en que le quita la capucha al fiscal.
El expediente, que tambin es una mscara, simboliza un negocio engaoso armado como un rompecabezas para guardar las apariencias; es
un pretexto que hace posible la teatralizacin dentro del teatro para hacer
creer lo que no es. El disfraz y la doble moral, son recursos empleados
por los personajes de esta pieza dramtica para engrandecer y perpetuar la
estrategia represiva del sistema imperante:
55
La violencia en la dramaturgia de Enrique Buenaventura
Nubia Bravo Realpe
Encapuchado 2: Si usted no ha trabajado bien (baja la voz) inventar
un culpable es fcil en las novelas policiales; en la realidad es muy
difcil (48).
La Audiencia pone en tela de juicio la ineficacia del aparato jurdico y
devela signos que dejan entrever la violencia fsica y sicolgica empleada
por los fueros civil y militar para lograr sus propsitos. El acto del prisionero
al desenmascarar al fiscal, justificado luego por ste argumentando que la
justicia no necesita disfrazarse, contrapone el ser al deber ser, lo que se
comprueba despus cuando el desenmascarado esquiva su responsabilidad,
lo cual hace que la audiencia termine como una comedia.
El tema central de La Requisa es la represin poltica del gobierno
contra los sindicalistas. Se basa en tres fuerzas antagnicas: la primera la
constituyen los trabajadores rebeldes que luchan clandestinamente contra
el sistema; la segunda son los miembros de una familia con diferentes
posturas ideolgicas en relacin con el sindicato y sus esfuerzos para su
subsistencia; la tercera son los agentes del orden que persiguen a los
obreros inconformes. La accin dramtica se interrumpe con frecuencia
por la aparicin de un coro que en representacin del pueblo critica, luchando as contra una ideologa subyugante. La pieza dramtica intenta
provocar efectos de distanciamiento en el espectador, creando un doble
efecto receptivo en la audiencia: por un lado, la conciencia de contemplar
una obra teatral; por el otro, el repudio a la represin policial. La obra tiene
un objetivo concientizador. Carlos J. Reyes afirma:
En esta pieza logra desarrollarse una declaracin de principios de
Buenaventura. El teatro segn su propia expresin debe ser
capaz de poner en tela de juicio a la sociedad [...]. Se trata de observar
minuciosamente una experiencia para que de su crtica surja una utilidad.
Es un teatro que busca un pblico concernido no para halagarlo, sino
para llevarlo a la reflexin. (Reyes, 1977, 14).
Para emitir el mensaje sociopoltico, en La Requisa el autor utiliza
personajes que hablan sobre el papel que desempean. Intercala escenas
de los tres grupos de fuerzas antagnicas, sin seguir una secuencia. Cada
grupo empieza su presentacin teatral haciendo uso del cdigo kinsico
correspondiente a la funcin que encarna. El primer grupo imprime una
hoja clandestina; el segundo se dedica a los quehaceres domsticos, y el
tercero se rene en secreto a entrenar para disparar al blanco.
56
Estudios de Literatura Colombiana
No. 7, julio-diciembre, 2000
Se evidencian dos fuerzas antagnicas. Los propietarios de los medios
de produccin que controlan el poder poltico y econmico del pas se enfrentan a los obreros que trabajan para ellos a cambio de sueldos mseros.
El rendimiento de la clase obrera ante la represin del gobierno resalta
an ms por las divergencias ideolgicas entre los miembros de la familia:
Padre: Para qu tenas que empearte en formar un sindicato? Quin
te paga a ti: el patrn o el sindicato? (69).
Irnicamente, debido a la presin econmica, la clase obrera traiciona
a sus miembros, para poder sobrevivir:
Marido: Y su hijo cada vez gana menos. Qu es lo que quiere, sindicato?
En la fbrica no nos meten un sindicato ni de casualidad. Tengo todo el
da y toda la noche el ojo abierto. Sabe una cosa? Yo los huelo. Cuando
llega alguien a pedir trabajo me lo mandan a m. Yo lo interrogo. S que
no dir nada de sindicatos, pero yo lo huelo. Tienen un olor especial.
Vuelva en tres das. Inmediatamente subo donde el patrn y le digo: este
me huele a sindicato... (70).
La Requisa denuncia la injusticia del sistema que niega el ascenso al
personal capacitado y da oportunidad slo a quienes tienen alguna influencia
poltica, social o econmica. A travs del leitmotiv de no tener suerte, el
autor, con el recurso de la irona, critica el trfico de influencias:
Hermana: El vecino es ms viejo que t y no le falta trabajo.
Padre: Tiene suerte.
Madre: Nosotros nunca tuvimos suerte.
Comp. 3: Estoy harto de todo esto. Qu tiene que ver la suerte?
Acaso los ricos son ricos porque tienen suerte?
Hermana: Cllate. La vecina siempre est tratando de or algo.
Madre: Su to es militar.
Comp. 3: Entonces el vecino no tiene suerte, sino parientes militares,
eso es distinto (69).
El dilogo entre los miembros de la familia, haciendo uso del humor
coloquial, revela la tensin sociopoltica de la violencia:
57
La violencia en la dramaturgia de Enrique Buenaventura
Nubia Bravo Realpe
Padre: ... Vivimos en una poca en que apretar un gatillo es ms fcil
que sacar un moco de la nariz. Por los ros bajan los cadveres, y ellos
van a cambiar el mundo (73).
Para la vieja generacin la labor de cambiar el mundo y de establecer
mejores condiciones de vida, no es tarea para gente de abajo. Para la
gente sin importancia como nosotros (83), actitud que encuentra eco en
la clase dominante:
Uno: ... l no tiene por qu echarse encima la responsabilidad de cambiar
el mundo. Hay una gente encargada de eso. Y l no sabe nada, no es ms
que un miserable empleado que gana menos que un frenero. Con qu
derecho pretende cambiar el mundo? Tiene mujer, un empleo y no est
contento (81).
Como tantas otras vctimas del sistema, l fue asesinado en la cmara
de tortura, dejando encarcelada a su mujer encinta, por haber intentado
encubrir la rebelda de su marido. En resumen, La Requisa, que trata la
divergencia ideolgica del sindicalismo colombiano es una sntesis de las
piezas que conforman Los papeles del infierno: el pueblo como vctima
de la opresin de entonces, en La Maestra; el agente del aparato represor,
como vctima y verdugo, en La Tortura; la ausencia de tica profesional
que contribuye a la injusticia social, en La Autopsia; y la farsa de la justicia
imperante, en La Audiencia. Estas cinco piezas tienen varios elementos
unificadores como el tema de la violencia y la representacin del ser humano como vctima de esa poca signada por el terror, la injusticia y la
muerte; con ellas, Buenaventura, al recrear crticamente el pasado, brinda
al lector-espectador la oportunidad de analizar y comprender el presente.
Desde esta perspectiva, se ve una relacin directa entre la realidad cotidiana
y el quehacer teatral, a travs del cual se enlazan dos perodos de la vida
nacional: el pasado y el presente. La representacin teatral es el reflejo ms
directo del alma de un pueblo.
58
Estudios de Literatura Colombiana
No. 7, julio-diciembre, 2000
Bibliografa
Buenaventura, Enrique. Teatro. Bogot: Tercer Mundo, 1972.
____________. El teatro y la historia, en: Primer Acto, 163-164, 19731974, 28-38.
____________. Teatro y poltica, en: Conjunto, 22, 1974, 90-96.
____________. Teatro. Bogot: Colcultura, 1977.
____________. El nuevo teatro y sus relaciones con la esttica, en:
Magazn Dominical de El Espectador, 17 de septiembre de 1978, 1-3,
y 14 de septiembre de 1978, 9-10.
____________. Los antecedentes del Nuevo Teatro, en: Magazn
Dominical de El Espectador, 5 de octubre de 1980, 1 y 3-5.
____________ y Reyes, Carlos Jos. Teatro de Colombia. Bogot: Marcha,
1971.
Castagnino, Ral. Semitica, ideologa y teatro hispanoamericano
contemporneo. Buenos Aires: Nova, 1975.
Monlen, Bernardo. Amrica Latina: Teatro y revolucin. Caracas: Ateneo
de Caracas, 1976.
Reyes, Carlos Jos. Enrique Buenaventura, el dramaturgo, en: Letras
Nacionales, 1, 1965, 85-96.
____________. El teatro de Enrique Buenaventura: el escenario como
mesa de trabajo (Prlogo), en: Buenaventura, Enrique. Teatro. Bogot:
Colcultura, 1977, 7-22.
____________. Apuntes sobre el teatro colombiano, en: Materiales para
la historia del teatro en Colombia. Bogot: Colcultura, 1978.
Rincn, Vctor. Manual de Historia Poltica y Social de Colombia. Bogot:
Mundo Andino, 1973.
Velasco, Mara Mercedes de. El nuevo teatro colombiano y la colonizacin
cultural. Bogot: Memoria, 1987.
59
También podría gustarte
- Implementación NOM-035-STPS-2018Documento9 páginasImplementación NOM-035-STPS-2018Ernesto Vázquez Sánchez100% (3)
- Tarea Guaman Poma e Inca Garcilazo de La VegaDocumento8 páginasTarea Guaman Poma e Inca Garcilazo de La VegaClaudia TrinidadAún no hay calificaciones
- Cartilla Al Son PacificoDocumento92 páginasCartilla Al Son Pacificopellusinh100% (4)
- Delfina ParedesDocumento12 páginasDelfina ParedesLuifer100% (1)
- Juego Teatral, Dramatización y Teatro en La EscuelaDocumento10 páginasJuego Teatral, Dramatización y Teatro en La EscuelaMarcela GonzálezAún no hay calificaciones
- FP092 CP CO Plantilla Esp - v1r1Documento7 páginasFP092 CP CO Plantilla Esp - v1r1myriam cabascangoAún no hay calificaciones
- Cuentos FantásticosDocumento10 páginasCuentos FantásticosSabartina JaumarAún no hay calificaciones
- Didácticas Conceptuales 3Documento46 páginasDidácticas Conceptuales 3Marcela GonzálezAún no hay calificaciones
- Pruebas Psicológicas CuadroDocumento28 páginasPruebas Psicológicas CuadroSunnYadira50% (2)
- Tutela AbelDocumento17 páginasTutela AbelCristian Sael100% (1)
- Sin Poder PDFDocumento464 páginasSin Poder PDFDaniel Rozas CastroAún no hay calificaciones
- Casación Nº4475-2016-LIMA - LALEYDocumento24 páginasCasación Nº4475-2016-LIMA - LALEYRedaccion La Ley - Perú100% (1)
- Origen y Evolución Del Teatro en El RenacimientoDocumento5 páginasOrigen y Evolución Del Teatro en El RenacimientoHenyer RosarioAún no hay calificaciones
- 02 Ganache PDFDocumento3 páginas02 Ganache PDFMarcela González100% (1)
- FLOWER & HAYES (Traducido) El Proceso Cognitivo de EscrituraDocumento19 páginasFLOWER & HAYES (Traducido) El Proceso Cognitivo de Escrituracaroline100% (1)
- Genero, Diversidad y Diferencia en Educacion Infantil y PrimariaDocumento33 páginasGenero, Diversidad y Diferencia en Educacion Infantil y PrimariaMarcela GonzálezAún no hay calificaciones
- Educar para La DiversidadDocumento2 páginasEducar para La DiversidadMarcela GonzálezAún no hay calificaciones
- El Concepto Del Honor en NumanciaDocumento13 páginasEl Concepto Del Honor en NumanciaKaren Reséndiz AltamiranoAún no hay calificaciones
- Ensayo de La Cuidad y Los PerrosDocumento4 páginasEnsayo de La Cuidad y Los PerrosABILIO MANUEL IBAÑEZ NAVARROAún no hay calificaciones
- Ensayo, La Peste Albert CamusDocumento2 páginasEnsayo, La Peste Albert Camusyeinis rodriguezAún no hay calificaciones
- La TragediaDocumento5 páginasLa TragediaElvis Anconeira Checa0% (1)
- Ensayo Sobre Sus Obras de Mario Vargas LlosaDocumento3 páginasEnsayo Sobre Sus Obras de Mario Vargas LlosaElsita Trinidad100% (1)
- El Enfermo Imaginario - 1Documento5 páginasEl Enfermo Imaginario - 1Susana González MirandaAún no hay calificaciones
- Alta Prevalencia de Obesidad en La Población Adulta en Víctor LarcoDocumento17 páginasAlta Prevalencia de Obesidad en La Población Adulta en Víctor LarcoRaul Alva FlorianAún no hay calificaciones
- Clases de ComediaDocumento4 páginasClases de ComediaHelen Reyes Mi100% (1)
- Casamiento Siglo XXIDocumento8 páginasCasamiento Siglo XXIferequiAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigación Sobre Ópera-2013Documento3 páginasTrabajo de Investigación Sobre Ópera-2013Laura RonchettiAún no hay calificaciones
- Salvavidas de PlomoDocumento53 páginasSalvavidas de PlomoBartleby el escribienteAún no hay calificaciones
- Curso de Poesía-Miguel Guerra PDFDocumento12 páginasCurso de Poesía-Miguel Guerra PDFDavid DuarteAún no hay calificaciones
- Consideraciones Sobre El Actor RomanoDocumento12 páginasConsideraciones Sobre El Actor RomanoMónica JassoAún no hay calificaciones
- El Misántropo de MoliereDocumento24 páginasEl Misántropo de Molierelucia cuelloAún no hay calificaciones
- La Señorita CoraDocumento4 páginasLa Señorita CoraLauraVanessaNaranjoAún no hay calificaciones
- Pina DiscursoDocumento13 páginasPina DiscursoMartinaVictoriaAún no hay calificaciones
- Resúmen de Referentes y CorreferentesDocumento4 páginasResúmen de Referentes y CorreferentesXimena ArevaloAún no hay calificaciones
- El Campeón de La MuerteDocumento4 páginasEl Campeón de La MuerteAbel Dick HpAún no hay calificaciones
- Evaluación 03-Egipto-Antiguo Oriente-Culturas IslámicasDocumento5 páginasEvaluación 03-Egipto-Antiguo Oriente-Culturas Islámicasdavid ariano100% (1)
- FridaDocumento23 páginasFridaDeborah100% (4)
- Sala de PartoDocumento3 páginasSala de Partogaby yepesAún no hay calificaciones
- Análisis Edipo y Ricardo IIIDocumento5 páginasAnálisis Edipo y Ricardo IIIDave Meh0% (1)
- 6 - Cambio de Piel!Documento5 páginas6 - Cambio de Piel!rrraguilarAún no hay calificaciones
- La Puerta CerradaDocumento3 páginasLa Puerta CerradaFernanda Moreno100% (1)
- Carta Al Actor - Eugenio BarbaDocumento2 páginasCarta Al Actor - Eugenio BarbaOri ScaranoAún no hay calificaciones
- PhiladelphiaDocumento26 páginasPhiladelphiaGylma LynnAún no hay calificaciones
- Usted Tiene Ojos de Mujer FatalDocumento75 páginasUsted Tiene Ojos de Mujer Fatalrockger9Aún no hay calificaciones
- VanguardismoDocumento11 páginasVanguardismoDiana Velarde VallejoAún no hay calificaciones
- Primer Control de Lectura Madre Coraje LICCDocumento5 páginasPrimer Control de Lectura Madre Coraje LICCLuis I Che ChanAún no hay calificaciones
- Párrafos Encuadrado y ParaleloDocumento3 páginasPárrafos Encuadrado y ParaleloNayeli Belinda PalaciosAún no hay calificaciones
- LISSORGUES El Realismo. Arte y Literatura, Propuestas Técnicas y Estímulos IdeológicosDocumento46 páginasLISSORGUES El Realismo. Arte y Literatura, Propuestas Técnicas y Estímulos IdeológicosTatiana Blanco0% (1)
- Preguntas de Simulacro 1ero A 3roDocumento2 páginasPreguntas de Simulacro 1ero A 3roIlluminans Tu CorazonAún no hay calificaciones
- Resumen Fausto 2018Documento4 páginasResumen Fausto 2018EfrainApazaLaquiAún no hay calificaciones
- Caratula EnsadDocumento2 páginasCaratula EnsadAstrid Michelle Loayza BarretoAún no hay calificaciones
- Poesia y Realidad Social en El Teatro Peruano ContemporaneoDocumento17 páginasPoesia y Realidad Social en El Teatro Peruano ContemporaneoESCARABAJO DE OROAún no hay calificaciones
- Emile Zola La Novela ExperimentalDocumento38 páginasEmile Zola La Novela ExperimentalaleargAún no hay calificaciones
- DecameronDocumento8 páginasDecamerongloria chaparroAún no hay calificaciones
- Analisis e Interpretacion de Interior L)Documento9 páginasAnalisis e Interpretacion de Interior L)Luisito GanozaAún no hay calificaciones
- Informe de Las RanasDocumento3 páginasInforme de Las RanasAlisson Paola Martínez SalazarAún no hay calificaciones
- Los Litigantes (Racine) PDFDocumento1 páginaLos Litigantes (Racine) PDFIgnacio BermudezAún no hay calificaciones
- Comunicacion Terapeutica Que Te Esta Diciendo Elpaciente PDFDocumento5 páginasComunicacion Terapeutica Que Te Esta Diciendo Elpaciente PDFAnonymous iu95trpxNAún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre El Teatro Isabelino, Jacobino y CarolíneoDocumento10 páginasApuntes Sobre El Teatro Isabelino, Jacobino y CarolíneoDavid QuinteroAún no hay calificaciones
- Linea Del TiempoDocumento2 páginasLinea Del TiempoFabiola Vázquez86% (7)
- Protocolo Politrauma 1.04Documento16 páginasProtocolo Politrauma 1.04viaereaAún no hay calificaciones
- La Serpiente de Oro - Ciro AlegriaDocumento524 páginasLa Serpiente de Oro - Ciro AlegriaJeancarlo Mendoza100% (1)
- El Baño de Música de Las 18Documento2 páginasEl Baño de Música de Las 18ARRriellllllAún no hay calificaciones
- Personajes Femeninos en La Comedia de PlautoDocumento37 páginasPersonajes Femeninos en La Comedia de PlautoJulieta MortaroAún no hay calificaciones
- Expo PLDocumento14 páginasExpo PLAbril Rojas MunaresAún no hay calificaciones
- Yote Salud oDocumento3 páginasYote Salud osevensidhartaAún no hay calificaciones
- Cuento - Augusto Casola - El Viento de La CordilleraDocumento7 páginasCuento - Augusto Casola - El Viento de La CordilleraDaily Grace100% (1)
- The RavenDocumento79 páginasThe RavencesarurregoAún no hay calificaciones
- Laliteraturaquechua 130401013209 Phpapp01Documento9 páginasLaliteraturaquechua 130401013209 Phpapp01ladynoeliaAún no hay calificaciones
- La Vida en Soledad y Pobreza Representada en Los Cuartos de Jaime Saenz Desde El Punto de Vista Del Dialogismo de Mijail BajtínDocumento10 páginasLa Vida en Soledad y Pobreza Representada en Los Cuartos de Jaime Saenz Desde El Punto de Vista Del Dialogismo de Mijail BajtínBernnyAún no hay calificaciones
- La Violencia en La Dramaturgia de Enrique BuenaventuraDocumento6 páginasLa Violencia en La Dramaturgia de Enrique BuenaventuraJhonnathan Velasquez SerranoAún no hay calificaciones
- El Miedo Como Emoción Articuladora en Las Obras Los Papeles Del Infierno de Buenaventura y Kilele de VergaraDocumento4 páginasEl Miedo Como Emoción Articuladora en Las Obras Los Papeles Del Infierno de Buenaventura y Kilele de VergaraVanessa Restrepo MendozaAún no hay calificaciones
- Origen Del Concepto Competencia PDFDocumento33 páginasOrigen Del Concepto Competencia PDFMarcela González100% (1)
- 01 Glasé Real PDFDocumento3 páginas01 Glasé Real PDFMarcela González0% (1)
- El Arte de La No ViolenciaDocumento3 páginasEl Arte de La No ViolenciabrendaAún no hay calificaciones
- Tarea 2, Curso de Ventas - Docx YeseniaDocumento3 páginasTarea 2, Curso de Ventas - Docx YeseniaFanny SueroAún no hay calificaciones
- ACTIVIDADDocumento2 páginasACTIVIDADjudithAún no hay calificaciones
- La Delincuencia 4 ADocumento4 páginasLa Delincuencia 4 AGROVER MARTINAún no hay calificaciones
- Necropolítica Seguido de Sobre El Gobierno Privado IndirectoDocumento5 páginasNecropolítica Seguido de Sobre El Gobierno Privado IndirectoSupay ApasgaAún no hay calificaciones
- Materia: Biología-Geología. Nivel 1º ESO ÍndiceDocumento22 páginasMateria: Biología-Geología. Nivel 1º ESO ÍndiceinmaAún no hay calificaciones
- Actividades de AprendizajeDocumento6 páginasActividades de AprendizajeVictor Hugo De Alba ZamoraAún no hay calificaciones
- Carta - Violencia Contra Alumna FFyL UNAMDocumento9 páginasCarta - Violencia Contra Alumna FFyL UNAMXlo5100% (1)
- Presentación - Libre Expresión DigitalDocumento7 páginasPresentación - Libre Expresión DigitalArt UribAún no hay calificaciones
- Matriz Conceptual AA1Documento1 páginaMatriz Conceptual AA1Franny SpirittuAún no hay calificaciones
- Violencia Digital 2Documento27 páginasViolencia Digital 2BonesAún no hay calificaciones
- Reflexion Segunda Semana John Eduard Cruz SarriaDocumento4 páginasReflexion Segunda Semana John Eduard Cruz SarriaJohn CruzAún no hay calificaciones
- Afiche ConvivenciaDocumento1 páginaAfiche ConvivenciaCkm - Web, Apps & Multimedia80% (5)
- CiberbullyingDocumento2 páginasCiberbullyingbsgntyghvjAún no hay calificaciones
- 1 - Anexo 4 - Impresion Diagnóstica en El Campo Educativo (2¿Documento47 páginas1 - Anexo 4 - Impresion Diagnóstica en El Campo Educativo (2¿Yoedis SotoAún no hay calificaciones
- Conclusiones y RecomendacionesDocumento8 páginasConclusiones y RecomendacionesDenisse YungaAún no hay calificaciones
- MangoDocumento37 páginasMangojose aldanaAún no hay calificaciones
- Unidad Educativa Venezuela B MonografiaDocumento10 páginasUnidad Educativa Venezuela B MonografiaTigo Hogar PromocionesAún no hay calificaciones
- Infanticidio FemeninoDocumento3 páginasInfanticidio FemeninoFabrizzio PedrazaAún no hay calificaciones
- Archivo Mujeres y Géneros Del Archivo Nacional de Chile PDFDocumento20 páginasArchivo Mujeres y Géneros Del Archivo Nacional de Chile PDFvrbarros1988_5852283Aún no hay calificaciones
- Formato de Perfilación Psicológica Criminal v.1Documento16 páginasFormato de Perfilación Psicológica Criminal v.1Samuel Camacho Monsalve'Aún no hay calificaciones
- Cine TallerDocumento2 páginasCine TallerMarcela PerezAún no hay calificaciones
- Proyecto de Orientacion Escolar GIAVI PDFDocumento57 páginasProyecto de Orientacion Escolar GIAVI PDFGIAVI graduación 2019Aún no hay calificaciones
- Marco Teorico de Proyecto (Ejes)Documento3 páginasMarco Teorico de Proyecto (Ejes)Luife AriasAún no hay calificaciones