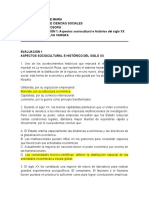Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Adela Cortina El Mundo de Los Valores PDF
Adela Cortina El Mundo de Los Valores PDF
Cargado por
Cesar Jaimes Ruiz0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas84 páginasTítulo original
adela-cortina-el-mundo-de-los-valores.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas84 páginasAdela Cortina El Mundo de Los Valores PDF
Adela Cortina El Mundo de Los Valores PDF
Cargado por
Cesar Jaimes RuizCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 84
ADELA CORTINA
EL MUNDO DE LOS VALORES
Etica y Educacién
Is
958-9482-06-6
Primera edicién: 1997
ia. reimpresion: 1907
Los tres primeros capftulos forman parte del libro Un mundo
de valores, publcado por la Caneilleria de Edueacién y Ciencia
dela Generalidad Valenciana (Espafa). Los reedtamos en este
volumen, on otros trabajos de a misma autora, con autoriza-
cin suya.
© Autora: Adela Cortina
© Editor; EDITORIAL EL BUHO LTDA.
Calle 54A No, 14-13 Of. 101
TTels.: 2561521, 2491083
Apartado Aéreo 75.985,
Santafé de Bogolé, D.C.
Disefo de cardtula: Andrés Marquinez Casas
Diagramacién e impresién:
EDITORIAL CODICE LTDA.
Cra. 15 No. 58-86
Tels: 2177010, 2494902
Santafé de Bogoté, D.C.
Prologo (Germén Marquinez Argote).
INDICE
Capitulo 1
QUE SON LOS VALORES?.
EL MUNDO DEL VALOR.
Un tema de moda. .......
Los valores eatin de actulidad
Un mundo eseurridizo: sobre gustos no hay nada es-
FiO. eee eeee ee — ;
O no tan escurridizo: hay gustos que merecen palos.
QUE SON LOS VALORES?.
La capacidad de estimar.
Los valores valen realmente.
Son cualidades que nos permiten acondicionar el man-
do, hacerlo habitable. .
Son cualidadesreales, las que damos cuerpo creaiva-
mente. . :
Los valores son siempre positivos o negatives.
30
10,
0.
Bibliografia.
Los valores poseen dinamismo.
La materia del valor.
Capitulo 2
LOS VALORES MORALES,
QUE HACE MORAL UN VALOR?. ...
1. Moral y étiea...... cess eo
2. El mundo de los valores: un mundo extraordinaria-
mente variado. on
38. Untest para los valores morales. .... obo
4, Seres que tienen un valor en si mismos - Seres que
tienen un valor relativo.
5. Laevolucién de los valores.
6. La teoria de la evolucién social. .
7. Valores universales: mas alld del relativismo.
Bibliografia.
Capitulo 3
EDUCAR MORALMENTE.
iQUE VALORES PARA QUE SOCIEDAD?...........
TOMAR CONCIENCIA DEL PROPIO TIEMPO.
‘Tiempos de desorientacién.
El perfil valorativo de una sociedad. :
Nuestro capital axiol6gico. ...-..........2005
‘Més allé del triunfalismo y del catastrofismo.
‘TOMANDO EL PULSO A NUESTROS VALORES.
Libertad,
Igualdad,
65
67
2283
3
80
3. Respeto activo. .
4, Solidaridad.
5. El didlogo...
Bibliografia..
Capitulo 4
PRESENTE ¥ FUTURO DE LOS VALORES. ....
El presente de los valores éticos.
"Nuevos caminos hacia los valores morales.
Fin de la ética del sacrificio?.
No saerificios, pero si exigencias.
La étiea de la sociedad civil.
El deelive de las ideologias politicas.
Mas all de la ética individual...
Crisis de fundamentos.
9. UFalta de sentide?. .
10, Un futuro con calidad...
peepe
Epilogo
MAPA DE LAS TEORIAS ETICAS. ..
SSSR
8
101
108
105
106
107
108
109
3,
PROLOGO
De la autora de este libro se puede decir que: "vino, habl6 y
convenci". Vino por primera ver. a Colombia el afo 1990, invitada
como ponente al VI Congreso Internacional de Filosofia Latino-
americana, organizado por la Universidad Santo Tomés. En dicho
evento hablé sobre "Justicia y solidaridad, virtudes de la ética
comunicativa’. Desde entonces ha vuelto afo tras afio a nuestro
pais, en miltiples ocasiones, invitada por organismos oficiales, fun-
aeiones culturales y universidades tanto piblieas como privadas:
Andes, Nacional, Javeriana, Antioquia, Valle, ete. Sus ideas han
eneontrado acogida en innumerables oyentes que en todo momento
han Henado las aulas 0 auditorios en los que ha hablado. Al mismo
tiempo, sus libros, ampliamente difundidos, han permitido:
tores profundizar en una filosofia préctica de la que estdbamos y
seguimos estando necesitados en Colombia. Quizsis esta neeesidad
explica por qué la propuesta “adeliana” de una “étie
tenido tanta acogida, Se trata de un proyecto ético, a la altura de los,
tiempos, para superar el elima de confrontacién, en que histérica-
‘mente hemos vivido, denunciado por G. Garefa Marquez. como "el
cireulo vieioso de la guerra eterna’
us lee-
Recordemos, en forma resumida, que dicho proyecto ético
implica basiamente: el diagnéstico de un hecho, una propuesta para
a nueva situaciGn en que estamos y una metodologia para levarla a
ceabo,
nos ayuden a labrarnos un buen eardeter para ser personas en el
pleno sentido de la palabra; es decir, para acondicionar Ia realidad
de tal modo que podamos vivir en ella de forma humana, continuan-
doen la linea que iniciamos en el capitulo anterior. Y lo que decimos
de las personas podomos docirlo también de las instituciones, los
sistemas y las sociedades,
Ahora bien, dicho esto, también es verdad que en el lenguaje
filoséfico distinguimos entre estas dos expresiones -moral y ética-
porque necesitamos dos términos diferentes para designar a su vez
dos tipos de saber: uno que forma parte dela vida cotidiana, y que
ha estado presente en todas las personas y en todas las sociedades
(a moral), y otro que reflexiona sobre 61 flos6ficamente y, por lo
tanto, nacié al tiempo que la filosofia (la ética o filosofia moral).
Igual que distinguimos entre la ciencia y la flosofia de la cien-
cia, la religion y la filosoffa de la religién, el arte y la flosofia del
arte, distinguimos también entre la moral y la filosofia moral o éti-
ca. De ahi que José Luis Aranguren las caracterizara muy adecua-
damente con dos expresiones: la moral seria «moral vivida», y la
étiea, «moral pensadas*,
La moral entonces es un tipo de saber, encaminado a forjar
‘un buen earécter, que ha formado y forma parte de la vida cotidiana
de las personas y de los pueblos. Por eso podemos decir que no la
han inventado los filésofos, mientras que la ética, por ecntra, seria
filosofia moral, es decir, una reflexién sobre la moral cotidiana he-
cha por filésofos, que utilizan para ello la jerga propia dela flosofia.
‘Ala ética le importa ante todo averiguar en qué consiste la
moral, y para eso tiene que investigar qué rasgos deben reunir los
"ARANGUREN, Jou Luis. tea, en Obras Complets, Mai rtta, I,
1004, pp. 1550. 7
42
valores, las normas 0 los principios para que los lamemos «mora-
les» y no de otro modo. Pero también se ve enfrentada ala tarea de
Dbusear las razones de que haya moral, que es alo que se ha llamado
«la cuestién del fundamento de lo moral», ¥, por dltimo, a ver de
aplicar lo ganado con estas reflexions a la vida cotidiana.
Ahora bien, como la distincién entre étiea (como filosofia mo-
ral) y moral (como saber de la vida eotidiana) es negocio que sélo
importa en buena ley alos fil6sofos, es perfectamente legitimo en la
vida cotidiana -en el habla ordinaria, en los medios de comunica~
cign- emplear indistintamente las expresiones «moral» y «ética», y
decir de los valores o de las normas que son morales y éticas, refi
rriéndose en ambos casos a Ia forja del eardcter.
2. El mundo de los valores: un mundo
extraordinariamente variado
‘Regresando al final del capitulo anterior, es decir, al tratamiento
de los valores en general, reeordemos que el mundo de los valores
‘no s6lo es espinoso, sino también muy variado, porque existen dis-
tintos tipos de valores de los que echamos mano para acondicionar
nuestra existencia, y no sélo valores morales. Y es mérito de la Ila-
‘mada «ética de los valores», ala que se refiere Ortega en el articulo
que hemos mencionado, el de intentar presentar tipografias, clasifi-
caciones de los valores, que nos permitan ir haciéndonos una com-
posicién de lugar’,
Precisamente el ereador de esta escuela, Max Seheler, intro-
dujo ya una clasificacién de los valores*, que podemos recoger en el
siguiente cuadro:
* PRONDIZI, Ruggiero, Qué som ls valores? Introduccién ala.aziologta,
‘en México, Fondo de Cultura Eeondmica, 1968 (4 ed.).
* SCHELER, Max. Btica, Madrid, Revista de Occidente, 1941, 2vols.
43
ores sensibles: Placer / Dolor
Alegria /Pena
‘Valores de la civilizacién: Util / Perjudicial
Valores vitales: Noble/Valgar
Estéticos:
bello feo
Valores culturales Btico-juridicos:
oespirituales: justofinjusto
Especulativos:
verdadero /falso
Valores religiosos: Sagrado / profano
Como observaremos, se trata de establecer una clasificacion
de distintos tipos de valores, cada uno de los cuales se considera, a
‘su vez, desde dos polos, el positive y el negativo. Todos los valores
positives son importantes para organizar una vida humana en eon-
diciones, porque una existeneia que no aspire ala alegris, a la utili-
dad, ala belleza, ala justiciao ala verdad, tiene bien poco de huma-
‘na; pero también es verdad que no todos son importantes en el mis-
mo sentido,
Por su parte, Ortega, en el articulo que hemos mencionado,
presenté también una clasificacién, tomando como inspiracién la de
Scheler; cosa que hicieron a su vez otros representantes de este
tipo de ética. Entre unas clasificaciones y otras existian algunas
Aiserepancias, que no nos interesan demasiado, excepto una que si
importa para el tema que nos ocupa. ¥ es que mientres Scheler
ue
-como hemos visto- no ineluye en su clasificacién los valores mora-
les como un tipo peculiar de valores, Ortega sf introduce un aparta-
do dedicado exclusivamente a ellos.
Segrin Ortega, valores morales serian, por ejemplo. la bon-
dad, la justicia o la lealtad. Mientras que Scheler, por su parte, en-
tiende que los valores morales no constituyen una clase peculiar de
valores, sino que la conducta moralmente adecuada consiste en tra-
tar de realizar en el mundo los demés valores de una manera co-
rreeta,
Naturalmente, no vamos a entrar en los detalles de esta dis-
crepaneia, sino a tomar de cada uno de los autores lo que nos intere-
‘sa para nuestro tema, porque cada uno de ellos tiene una parte de
verdad, Nuestra sugerencia podria entonces recogerse en los si-
guientes cuatro puntos:
1) Existen distintos tipos de valores, entre los que eabria
ineluir:
~ Sensibles (Placer / Dolor; Alegria/Pena)
= Utiles (Capacidad/Incapacidad; Eficacia/Ineficacia).
~ Vitales (Salud/Enfermedad; Fortaleza/Debilidad),
— Estéticos (Bello/Feo; Elegante/Inelegante; Armonioso/
Casto.
— Intelectuales: Verdad/Falsedad; Conocimiento/Error.
— Morales: Justicia/Injusticia; Libertad/Esclavitud; Igual-
dad/Desigualdad; Honestidad/Deshonestidad; Solidaridad/
Insolidaridad.
— Religiosos: Sagrada/Profano.
2) La condueta adecuada con respecto a los valores, referi-
da coneretamente a los positives, es la siguiente:
45
= Respetarlos alld donde estén ya incorporados.
~_ Defenderlos en aquellas situaciones en que se ven en dificul-
tades.
Tatar de encarnarlos en aquellos lugares enque no se en-
ceuentran ineardinados o donde dominen los valores negati-
vos".
3) Entre estos valores existen unos especificamente mora-
les, como la libertad, la justieia, la solidaridad, la honestidad, la
tolerancia activa, la disponibilidad al didlogo, el respeto a la huma-
nidad en las demas personas y en la propia.
Estos valores se especifican al menos por tres factores que
comentaremos en los proximos epigrafes:
‘+ Dependen de lalibertad humana, lo cual significa que est
en nuestra mano realizarlos,
Porque ser feo 0 guapo, discapacitado o capaz esalgo que sélo
en parte est en nuestras manos, pero depende de nosotros ser so-
lidarios 0 no.
+ Precisamente porque dependen de la libertad humana, los
aadjetivos califieativos que se construyen partiendo de valores mo-
rales no pueden atribuirse nia los animales, nia las plantas ni alos
objetos inanimados.
Carece de sentido afirmar que un perro es solidario, que una
planta es libre o que la naturaleza es bondadosa. En realidad, euan-
4o utilizamos estas expresiones lo hacemos por analogia con la con-
ueta humana, pero no porque convengan en primera instaneia a
plantas, animales 0 ala naturaleza en su conjunto.
* REINER, Hans Vieja y nueva ético, Madrid, Revista de Oscidente, 1964;
‘Bueno y malo, Madrid, Ediciones Encuentro, 1985,
46
En este sentido, utilizar la conducta animal con fines pedag6-
‘icos -como es el caso de las fabulas- es un reeurso sumamente fe-
cundo, pero precisamente porque se ve con mayor claridad lo ade-
cuado o inadecuado de las aceiones cuando las realizan
imaginariamente seres a los que tales aeciones no corresponden en
primera instancia,
+ Una vida sin esos valores ests falta de humanidad, por eso
los universalizarfamos; es decir, estamos dispuestos a defender
que cualquier persona deberia intentar realizarlos.
Esto no signifiea en modo alguno que una persona servil, hi-
pécrita 0 mendaz deje por eso de ser persona. Significa més bien
que ha renunciado al proyecto de humanidad que los seres huma-
nos hemos ido deseubriendo a través de siglos de historia como su-
perior a otros, porque es el que mejor acondiciona nuestro mundo
para hacerlo habitable y fruible.
Por el contrario, quien se propone apropiarse de esos valores,
ir incorpordndolos en sus acitudes ante la vida, asume el proyecto
que hemos ido degustando como mejor".
4) Ahora bien, propio de la vida moral son, no slo los valores
especificamente morales, sino también la disponibilidad de la per-
sona para realizar distintos valores, sean o no morales, integrando-
los de una forma plenamente humana. Es decir, la predisposi-
ign a enearnar valores de utilidad, de salud o estéticos, pero orga-
nizndolos de un modo arménico.
Por eso la difieultad fundamental consistiré ahora en encon-
trar una piedra de toque que nos permita distinguir qué valores son
% PUIG ROVIRA, Josep M°. La educacién moral en laenseitanca obligato-
ria, Barcelona, Horsori, 1995.
47
morales y emo debemos integrar los distintos valores, sean mora-
les o no, para que resulte una existencia verdaderamente humana.
3. Un test para los valores morales
En a vida cotidiana empleamos a menudo la expresién «todo
‘el mundo deberia de hacer X-, siendoX una gran eantidad de ac-
ciones posibles. Como de valores es de lo que estamos tratando,
‘vamos a sustituir X por algunos valores, la frase que hemos enun-
ciado por esta otra: «Todo el mundo deberia tratar de realizar el
valor X». Veremos eémo el resultado es interesante,
+ La simpatia
Si yo digo «Todo el mundo deberia ser simpético, me daré
‘cuenta, a poco que reflexione, de que acabo de decir una tonteria,
Hay personas simpéticas y otras que no lo son, pero esto no deja de
ser una peculiaridad de su caréeter, que dificilmente podemos pre-
tender universalizar en el sentido de exigencia,
‘Naturalmente, més vale ser simpatico que antipatico, porque
Ja simpatfa hace la vida agradable. Sin embargo, un canalla puede
ser simpatiquisimo, y estar tratando a sus victimas con toda amabi-
lidad, a la vez que las tima o las explota.
Por eso, si alguien nos advierte de que un individuo muy sim-
pitico es a la vez un hipéerita, que nos trata con toda afabilidad y
nos desacredita por Ia espalda, nos euidaremos muy mucho de acer-
‘carnos a él y acabaremos reconociendo que es mejor que las perso-
nas sean simpaticas, pero que, si no lo son, tampoco es grave. En
cambio lo que si afirmaremos con toda conviccién es que las perso-
nas no deberian ser hipderitas, porque la hipocresia no es una,
peculiaridad mas del eardcter de una persona, sino una caracteris-
tica que le deshumaniza.
48
‘Tomando como plantilla esta idea de la universalizaci6n, pode-
mos ir pensando en diferentes valores y comprobando si creemos
que deberfa tratar de realizarlos cualquier persona para no perder
humanidad, 0 si, por el eontrario, nos parece deseable que traten de
realizarlos, pero no més que deseable.
* Labelleza
Que todo e! mundo sea hermoso es sin duda deseable, eomo
también que las personas traten de realizar bellas acciones, obras
bellas. Pero, a fin de cuentas, nadie pierde en humanidad por ser
feo, o por ser incapaz. de hacer cosas estéticamente hermosas.
Ciertamente, de algunas acciones decimos que «resultan
antiestétieas», eomo por ejemplo, de los incesantes y espectacula-
rres cambios de chaqueta en el mundo de la politiqueria, 0 de esos
vergonzosos manejos del incensario que hacen determinados per-
sonajes cada vez que se acerca uno més poderoso que ellos, cuando
ademas son capaces de destrozar al poderoso en cuanto ha perdido
el poder. Actuaciones de este jaez.son en verdad antiestéticas, del
peor estilo, pero no por eso faltas de étiea. También es antiestético
dormirse en un coneierto o en una confereneia y no lo consideramos
inmoral.
‘Aunque en ocasiones ética y estética estén proximas, el papel
de tornasol por el que se comprueba que una aetuacién es inmoral
tiene que ver con un proyecto humanizador que vamos planteando
como exigencia, Ante una frase tal como «Nadie deberia dormirse
en os eoneiertos o en las eonferencias», mas bien nos encogemos de
hombros y decimos: «Bueno, en general es mejor que la gente nose
duerma, pero si alguien est muy eansado, porque ha dormido poco
© porque ha trabajado mucho, tampoco es tan dramétieo que se
duerma».
49
En cambio, ante la expresién «Nadie deberia adular a otros
por convenieneia, y menos atin si esta dispuesto a Cenigrarlos en
‘cuanto le convenga», no respondemos tranquilamente: «Bueno, en
general, es mejor que la gente no actie de este modo, pero si lo
hace en determinadas casos, tampoco es dramético. La verdad es
que sies dramatieo, tanto por el datio que hace a otro, eomo porque
rebaja la dignidad del hermoso proyecto de ser una persona.
+ Lasalud
Cambiando ahora de tereio, pongamos en juego un valor tan
preciado como la salud y diganos que “Todas las personas deberian
estar sanas». Rapidamente nos percatamos de que estamos enun-
ciando en realidad una mezela de deseo y de invitacién. En realidad
lo que estamos diciendo es: «iOjalé estuvieran todos sanos!»,y tam-
bién: «Debemos hacer lo posible para que todos estén sanos. Por
80 se introducen en los Planes de Estudio materias como «Educa-
ciGn para la Salud», porque la salud es sin duda un velor muy nece-
sario, como lo es, en otro sentido, la belleza,
Sin embargo, igual que no responsabilizaremos a la persona
fea por serlo, ni pensaremos que no es persona porque no es bella,
tampoco culparemos al enfermo por su enfermedad (a no ser que no
haya hecho nada por curarse), ni consideraremos que eso le
deshumaniza. No hay en estos casos responsabilidad, no se trata de
valores que est en nuestras manos realizar, pero ademss tampoco
puede decirse que el hecho de no poseerlos deshumaniza a la per-
sona.
* Lautilidad
‘Y por continuar con nuestros experimentos, recurramos a uno
de los valores més estimados en nuestro momento, como es el de la
Utilidad. Lo peor que puede decirse, por ejemplo, de una asignatura
es que es intl. Lo eual significa claramente, no que no sirve para
50
absolutamente nada, pero sf que no sirve para hacer cosas: no sirve
para produeir casas, puentes, objetos, riqueza contante y sonante.
En un mundo encandilado por la produecién de objetos y por
cl consiguiente consumo, que un saber no sirva para producir 6s
como decir que queda desealificado. Pero algo parecido ocurre con
las personas. Proclamar que alguien es un initil es algo ast como
firmar su acta de defuncion social: ya no cuenta para contribuir ala
produecién general, luego es s6lo una carga.
Parece, pues, que la proposicién «Todo el mundo deberfa ser
itil» tenga pleno sentido. Y, sin embargo, no es asf. ¥ no lo es, en
principio, porque ser productives 0 no no es cosa que esté en nues-
‘tras manos, no es cosa de la que se nos pueda responsabilizar. Pero
también porque un individuo sumamente produetivo puede ser ala
vez un canalla, lo cual prueba que la productividad no es necesaria-
mente un sintoma de humanidad. Se puede ser poco productivo y
plenamente humano, y viceversa.
Lautilidad es, pues, un valor, pero no uno de los que eondicio-
na la plena humanidad de las personas.
+ Lajusticia
Sometamos ahora el valor «justicia» al test que venimos prac-
ticando, componiendo, como es de rigor, la proposicién: «Todo el
mundo deberia ser justo».
‘Y hete aqui que nos encontramos a una persona que nos espe-
ta: «Mire usted, yo no soy justo porque no quiero». Ciertamente,
seria de agradecer su sinceridad, porque lo habitual es obrar ast,
pero no reconocerlo abiertamente. Ahora bien, pasado el primer
momento de estupefaccién ante lo inusual de tan sincero reconoci-
miento, iqué diriamos a nuestro interlocutor?
51
‘Supongamos que preguntamos sencillamente: «, no es menos cierto que hemos ido earacte-
rizando de distinto modo qué es lo que le eorresponde a cada uno.
Platén entendia que la justicia de la sociedad eonsiste en que haya
‘una armonia entre los distintos grupos sociales, de forma que cada
uno desempefie la tarea que le corresponde: los campesinos, ocu-
parse de la tierra y proveer de alimentos a la poblacién; los solda-
dos, guardar la repabliea, y los gobernantes, dirigirla sabiamente.
‘Sin embargo, ya Aristételes entendié de otro modo lo justo, y una
larga historia va mostrando lo diferente que puede ser «lo que co-
rresponde a cada uno»,
Obviamente, la historicidad del contenido de los valores mora-
les ha despertado frecuentemente la sospecha de que su valia es
relativa alas distintas épocas historieas y a las diferentes culturas,
de suerte que cada una de ellas ha entendido por libertad, justicia 0
® MARTINEZ NAVARRO, Emilio, «Justiia-, en Adela Cortina (ed), Diez
palabras clave en étiea, VD, 1994.
solidaridad cosas bien distinta. De donde parece que dea conctuir-
se que nada puede afirmarse universalmente a cuento de los valo-
res, sino que es preciso atenerse a cada una de las 6pocas para ver
qué es lo que realmente vale en ellas.
Sin embargo, una afirmacién semejante no es correcta. Cier-
tamente, hay una evolucién en el contenido de los valores morales,
pero una evolueién que implica un progreso en el modo de percibir-
los, de suerte que en las etapas posteriores entendemos e6mo los
han pereibido en las anteriores, pero no estamos ya de acuerdo con
ellas porque nos parece insuficiente.
Entendemos, por ejemplo, que ese esquema de justicia, tal
como Platén lo propone, pudiera ser en su tiempo un ideal, pero
tras veinticuatro sigias de historia hemos aprendido que todos los
seres humanos son iguales en dignidad y que la division del trabajo
no puede hacerse por estamentos estancos, sino favoreciendo una
igualdad de oportunidades en el acceso a los mejores puestos. Si
alguien propusiera volver a la idea de justicia, tal como Platén la
defendia, estarfa proponiendo regresar a una idea ya cbsoleta:
tarfa proponiendo un rotundo retrocesomoral, y noun simple cambio.
Lo cual significa que la evolucidn de lo moral no es simple cam-
bio, sino progreso moral, ce forma que historicamente hemos ido
recortiendo unas etapas y volver a las anteriores no es s6lo eam-
biarsino retroceder: En este punto nos ser de enorme utilidad la
Teoria de la Evolucién Social, que Jargen Habermasha diseiado
‘en algunas de sus obras, y que es una teorfa de la evolucion de la
conciencia moral de Jas sociedades. La clave de esta teoria es la
siguiente: las sociedades aprenden, no s6lo téenicamente, sino
también moralmente”, y este aprendizaje va acufiando la forma
de conocer de las personas que las componen.
% HABERMAS, Jirgen.Lareconstruccin del materialismo aistérico, Ma
rid, Taurus, 1981; Conciencia moral y accién comunicativa, Barcelona, Pe-
56
Esto ge ve muy claramente en el aprendizaje téenico, porque
tun nifio normalmente socializado sabe manejar un televisor, deja
tamatitos a los adultos en el trato con videos y similares, y bien
pronto empieza a entender de ordenadores. Su forma de concebir
que sea un instrumento de trabajo es bien distinta a la que tuvo en
su infancia la generacién de los que hoy euentan con cuarenta afios,
yy este modo de concebir los instrumentos condiciona también su
forma de comprender el mundo. Esto es evidente y nadie lo diseute.
Pero igualmente verdadero es que a ese nifo, si est normal-
‘mente socializado, le transmitimos una idea de libertad, de justicia
‘ode solidaridad diferente a la que nosotros aprendimos, y eso tam-
ign le condiciona para comprender el mundo en un sentido, que 61
revisaré cuando sea adulto, pero desde los materiales que le dimos.
‘iCémo se ha producido ese desarrollo de la conciencia moral
social que influye necesariamente en la educacién personal?
6. La Teorfa de la Evolucién Social
6.1 Tras las huellas de la teorfa de Lorenz Kohlberg
\Nilas personas ni las sociedades nacen con una conciencia ya
hecha, sino que va conforméndose a través de un proceso de apren-
izaje que abarca, bien la propia biografia personal, bien la historia.
En ambos casos se trata de un proceso de «degustacién», por el que
‘vamos comprobando qué valores acondicionan mejor nuestra exis-
tencia, y sobre todo qué forma de realizar esos valores, qué forma
de ponerlos en prictica. En ese proceso cooperan aspectosemocio-
ales, sentimentales y cognitivos, que siempre estén estrecha-
‘insula 1989. Para una exposicin sucinta de a teoria de a evolucin social ver
‘Adela Cortina, Btica minima, Madrid, Teenos, 1986, cap. 5
37
mente entrelazados entre si, tanto en el caso de las personas como
encl de las sociedades.
Ahora bien, en su Teoria de la Evolucién Social Habermas
centra su atencién fandamentalmente en los procesos cognitivos,
entre otras razones, porque toma como modelo para su teoria la
‘que disefé Lorenz Kohlberg para analizar el desarrollo de la concien-
cia moral individual.
En efecto, aunque Kohlberg reconoce que en el caso del pro-
eso personal desempefian un papel fundamental los factores socio-
culturales, e tipo de edueacién recibida y la experiencia emocional,
considera que en la conformacién de la conciencia es central a evo-
lucién que se produce en el aspecto cognitivo, es decir, en el modo
de razonar acerca de ls cuestiones morales y de juzgar sobre ellas.
Por eso analiza la estructura del crecimiento moral de la persona
teniendo en cuenta eémo formula juicios, y muy coneretamente los,
{uicios sobre lo que es «justo o correcto»',
Del método de Lorenz Kohlberg se ocuparé con detalle otro
de los capitulos de este libro; en el presente nos interesa destacar
s6lo aquellos elementos que utiliza Habermas para construir su teo-
ria.
En principio, valiéndose de la téeniea de los dilerias morales,
Kohlberg establece una secuencia en el desarrollo moral de 3 nive-
les y 6 estadios (2 por cada nivel) en la evolucién moral de la perso-
na, desde la infancia hasta la edad adulta,
~ Los niveles definen las perspectivas de razonamiento que
Ja persona puede adoptar en relacién a las normas morales de la
sociedad.
\ KOHLBERG, Lorenz. Psicologia del desarrollo more, Bilbao, Deselée
de Brouwer, 1992,
58
Los estadios expresan los crterios mediante los que la per-
sona emite su juicio moral, lo cual muestra la evolueién seguida den-
tro de cada nivel.
L. Nivel preconvencional
Estadio 1.- Orientacion a la obediencia y el castigo.
Estadio 2. Orientacion egoista¢ instrumental,
II, Nivel conveneional
Estadio 3.- Orientacion de «buen (a) ehicota)»..
Estadio 4.- Orientacion hacia el mantenimiento del orden social
LILNivel posteonvencional
Estadio 5.- Orientacién legalista Gjuridieo-contraetual).
Estadio 6.- Orientacién por principios éticos universales.
Comentaremos brevemente este esquema en la medida en que
puede aplicarse al desarrollo de la conciencia moral de las socieda-
des, como Habermas intenta mostrar.
@) Nivel preconvencionat: el egotsmo como principio
de justicia
Este nivel representa a forma menos madura de razonamien-
tomoral. Una persona se encuentra en él cuando enjuicia las cuestio-
nes morales desde la perspectiva de sus propios intereses. En este
sentido, la persona tiene por justo lo que le conviene egofstamente.
‘Segiin Kohlberg, este primer nivel earacteriza principalmen-
tel razonamiento moral de los nifios, aunque muchos adolescentes
yun buen niimero de adultos persisten en él
59
) Nivel convencional. Conformismo con las normas sociales
Una persona en este nivel enfoca las cuestiones morales de
acuerdo con las normas, expectativas e intereses que convienen al
orden social estableeido~, porque le intercsa ante todo ser acepta-
da por el grupo, y para ello est4 dispuesta a acatar sus costumbres.
En este sentido, la persona tiene por justo lo quees conforme
alas normas y usos de su sociedad. Por eso considera que es valioso
en sf mismo desempefiar bien los «roles» o papeles sociales conven-
cionales, es decir, adaptarse a lo que su sociedad considera bueno,
Segtin Kohlberg, este segundo nivel surge normalmente du-
ante la adolesceneia y es dominante en el pensamiente de la mayo-
ria de los adultos. No superarlo supone plegarse a lo que el grupo
dese, lo cual tiene serios peligros, porque los grupos tienden a ge-
nerar endogamia, prejuicios frente a los diferentes e intolerancia,
ante los que no se someten al rebatio, de forma que pueden acabar
ahogando a los individuos. Por eso es preciso aeceder alnivel supre-
mo de madurez: el posteonvencional.
©) Nivel postconvencional: los principios universales
En este nivel la persona distingue entre las normas de su so-
ciedad y los principios morales universales, y enfocs los proble-
‘mas morales desde éstos dltimos. Esto significa que es capaz de
rreconocer principios morales universales en los que deberia basar-
‘se una sociedad justa y eon los que cualquier persona deberia com-
prometerse para orientar el juicio yla accion. La medida de lo jus-
tola dan los prineipios morales universales desde los cuales pue-
de criticar las normas sociales.
‘Segiin Kohlberg, este Gltimo nivel es el menos freeuente, sur-
ge durante la adolescencia o al comienzo de la edad adulta y earacte-
rrza el razonamiento de s6lo una minoria de adultos.
60
6.2 Justicia y responsabilidad
La teoria de Kohlberg ha reeibido una gran cantidad de eriti-
cas y de rectificaciones. Por ejemplo, su diseipula Carol Gilligan
entiende, con toda razén, que en el desarrollo de la coneiencia mo-
ral es preciso contar con otros componentes ademas de la justicia,
‘como son la compasién y la responsabilidad”. Aleanzar la madu-
rez moral no consiste sélo en llegar a ser justo, sino también en
lograr ser compasivo y capaz de responsabilizarse de aquéllos que
nos estén encomendados.
La indiferencia ante las demas personas y la conviceién de
que no somos responsables de ellas son muestras claras de falta de
madurez. Lo bien cierto es que hay al menos dos voces morales:
* Lavoz de la justicia, que consiste en juzgar sobre lo buerio
y lo malo situéndose en una perspectiva universal, més allé de las
convenciones sociales y el gregarismo grupal.
+ Lavorde la compasién por los que precisan de ayuda, que
son responsabilidad nuestra, empezando por los més eereanos.
Alin y al eabo, no hay verdadera justicia sin solidaridad con
Jos débiles, ni auténtiea solidaridad sin una base de justicia,
6.3 El desarrollo de la conciencia moral social
‘Tomando como base esta teorfa de Kohlberg, incluso contan-
do con las rectificaciones de Gilligan, diseta Habermas su teoria
del desarrollo de la eoneiencia moral social. A su tenor, las socieda-
des con democracia liberal hemos realizado un proceso de aprendi-
™ GILLIGAN, Carol, La moral y la teoria, Psicologia dl desarrollo femeni-
no, México, Fondo de Cultura Beonsmica, 1985,
at
zaje que ha acuitado ya nuestros esquemas cognitive-morales. En
ese proceso de aprendizaje las sociedades ahora demoerticas han
recorrido los tres niveles deseritos por Kohlberg y han legado al
posteonveneional, es decir, al nivel en el que hemos aprendido a
istinguir entre las normas de nuestra comunidad eonereta y prin-
cipios universalistas.
‘Cada uno de los niveles de este proceso de desarrollo supone
lun progreso con respecto al anterior, porque las personas que se
encuentran en los niveles posteriores comprenden el criterio para,
juagar que utilizan los sujetos situados en las primeres etapas y, sin
‘embargo, les parecen ya insuficientes. Esto muestra que esos suje-
tos han madurado, han progresado.
En el aso de la sociedad ocurrird lo mismo: que las socieda-
des van aprendiendo moralmente, de forma que entendemos el modo
de juzgar moralmente de etapas anteriores, pero ya nos parecen
insuficientes.
Por ejemplo, podemos entender que haya habido esclavos en
‘otros tiempos, pero ya nos parece incomprensible que la esclavitud
estuviera permitida en Estados Unidos en los estados del Sur en
pleno siglo XIX, tras haber sido reeonocidos expresamente los De-
rechos del Hombre, no digamos lo que hoy opinariamos de quien
tuviera un eselavo o nos dijera que le pareeia muy bien que hubiera
esclavos. Valorar positivamente la esclavitud es hoy sencillamente
‘un retroceso ineomprensible.
Ciertamente, nos han llegado noticias de personajes de otros
tiempos con los que sintonizamos perfectamente, mejor que con el
resto de su época. Es el caso de Antigona, dispuesta a defender la,
dignidad de su hermano Polinieés, dando sepultura a su cadaver,
frente a la prohibicién de Creonte. Apela Antigona para justificar
su conducta a unas leyes universales, no escritas, a unas leyes que
62
ponen en cuestién las de la ciudad “Tebas-, porque son leyes supe-
riores a las de cualquier ciudad. Y sintonizamos con Antigona por-
que es un elaro precedente del universalismo, propio de estadios
‘mis maduros en el desarrollo de la conciencia moral.
7. Valores universales: mas alla del relativismo
Estos prineipios tienen en cuenta a toda la humanidad, de modo
que desde ellos podemos poner en euestién también las normas de
nuestras sociedades coneretas. Y esos prineipios entrafian un con-
Junto de valores morales, que son universales: aquellos valores que
cexigiriamos para cualquier persona.
Con esto el relativismo queda arrumbado, porque hemos ido
aprendiendo al hilo de los siglos que cualquier ser humano, para
serlo plenamente, deberfa ser libre y aspirar ala igualdad entre los
hombres, ser solidario y respetar activamente su propia persona y
alas demas personas, trabajar por la paz.y por el desarrollo de los
pueblos, conservar el medio ambiente y entregarlo alas generacio-
nes futuras no peor que lo hemos recibido, hacerse responsable de
aquellos que le han sido encomendados y estar dispuesto a resolver
‘mediante el dilogo los problemas que pueden surgir con aquéllos
4que comparten con él el mundo y la vida.
BIBLIOGRAFIA
CORTINA, Adela. Etica minima, Madrid, Teenos, 1986.
La tien dea sociedad civil Maid, Anaya/Alauda, 1904
GARCIA MARZA, Domingo. Btica dela justicia, Madrid, Teenos, 1992
XIBECA, Grup. Los dilemas morales, Valencia, Nau Llibres, 1995,
63
HABERMAS, Jirgen. Conciencia moral y accion comunicativa Barce-
Jona, Peninsula, 1983.
KANT, Immanuel. Fundamentacién de la Metafisica de las Costumbres,
‘Madrid, Real Sociedad Econdmica Matritense de Amigos del Pais.
PEREZ, Esteban/ GARCIA, Rafael (comps.),La psicologia del desarro-
Uo moral, Madrid, Siglo XI, 1901.
REINER, Hans. Vieja y nueva ética. Madrid, Revista de Otcidente, 1964.
_——. Bueno y malo, Madrid, Ediciones Eneventro, 1885.
SCHELER, Max. Btica, Madrid, Revista de Occidente, 1941
Capitulo 3
EDUCAR MORALMENTE
éQUE VALORES PARA
QUE SOCIEDAD?
I. TOMAR CONCIENCIA DEL
PROPIO TIEMPO
1. Tiempos de desorientacién
‘Como comentébamos al comienzo de este libro, nos eneontra-
‘mos en tiempos de preocupacién por los valores morales por parte
de los mis variados eolectivos: politicos, empresarios, médieos, cien-
tificos, movimientos sociales y periodistas se muestran preocupa-
dos por una revitalizacin de sus profesiones. Ahora bien, sihay dos
colectivos que aventajan a los restantes en preocupacién son los
padres y los profesores.
Los profesores se ven de pronto confrontados a la nueva legis-
lacién educativa, que les implica en la formacién en valores. Pero
ademas, a poca coneiencia que tengan acerca de en qué consiste la
funcién docente, saben que no existe ninguna edueacién neutral,
sino que cualquier tipo de educacién esta siempre impregnado de
valores.
En lo que respecta a los padres, ven mermada su autoridad,
cereen que el grupo de amigos y los medios de comunicacién mere-
cen a sus hijos mas erédito que ellos mismos y, por si faltara poco,
consideran frecuentemente que nos encontramos en un mundo en
crisis, en el que hemos perdido los referentes tradieionales de valor.
67
‘Sin embargo, unos y otros se pereatan de que es fundamental
transmitir valores a sus hijos y alumnos, entre otras razones por-
quecreen que los valores que ellos aprecian son indispensables para
acondicionar la vida de sus hijos y hacerla habitable: sor. indispen-
sables para vivir humanamente.
Entre la desorientacién, por una parte, y la necesidad de
educar por la otra, se plantea entonces la gran pregunts: “Qué ha-
cer? En qué valores educar?
2. El perfil valorativo de una sociedad
‘Tomar el pulso a distintos colectivos sociales con el objetivo de
averiguar eusles son los valores que mésestiman, construir su «perfil
valorativo», es una de las tareas que entusiasman a los socidlogos y
encandilan al piblico. Saber cuales son los valores de los j6venes,
de los empresarios, de los latinoamericanos en general, de los eo-
Jombianos en particular, o de los lectores de una revista, es algo que
siempre despierta interés entre los ciudadanos, aunque sélo sea
porque nos interesa descubrir nuestra identidad.
En definitiva, mas verdadero que el refrn «Dime con quién
andas, y te diré quién eres», es este otro: «Dime qué valoras, y te
diré quién eres». El perfil de una persona ode una sociedad es el de
sus valores, el de sus preferencias valorativas a la hora de elegir, de
‘tomar un eamino u otro.
Ciertamente, la dificultad de las eneuestas eonsiste en que, a
pesar de todos los esfuerzos, no aeaban de resultar demasiado fia-
bles, y por eso siempre hay que tenerlas en cuenta con muchas re-
servas. A mayor abundamiento, en ocasiones el leetor tiene la sen-
saci6n de que 61 podta haber anticipado los datos de la encuesta, y
por mucho menos dinero, es decir, gratis. Porque cuandose trata de
68
la realidad que nos cireunda, con un poco de olfato podemos deseu-
brir lo que a los encuestadores cuesta mucho més tiempo y dinero.
‘Tal vez por esa idea de ahorro, hoy en dia tan necesario, va-
‘mos a tomar aquf el pulso a los valores de nuestra sociedad sin so-
meterla a encuestas, sino ealdndonos las antenas y pereibiendo en
la elecciones que realmente la gente hace qué es lo que de verdad
valora.
Para hacerlo necesitaremos un termométro, sin el que no hay
posibilidad de tomar Ia temperatura, y vamos a recurrir en este
‘easoalos valores que componen lo que Ilamamos tna «étiea elviea»,
{que son aquéllos que ya comparten todos los grupos de una socie-
dad pluralista y democratica, y a los que hemos aludido al final del
capitulo anterior.
Que los eiudadanos los compartan no significa que vivan se-
sin ellos, 0 que realicen sus opciones teniéndolos por referente,
porque aqui hay que distinguir entre los valores segtin los que
realmente elegimos y aquéllos que decimos que se deben esti-
Por ejemplo, yo puedo tomar por referente mi propio benefi-
cio a la hora de tomar decisiones, y afirmar, sin embargo, que la
solidaridad es un valor muy superior al egofsmo. ¥ es que entre lo
que hacemos y lo que decimos que se debe hacer hay todo un
mundo: un mundo del que precisamente se ocupa la étiea.
‘Vamos, pues, a poner a nuestra sociedad el termémetro de esos
valores que componen la ética civica, para ver eémo andamos de
temperatura y qué de todo esto habriamos de transmitir en la edu-
cacién".
‘Paral distineon, cave a mi juleo, entre indoctrinacién y edueacién, ver
Cortina, Adela. 8! quchacer ético, cap. 4
«9
3. Nuestro capital axiolégico
Como en otro lugar he comentado con mayor detalle, los valo-
‘res que componen una étiea civiea son fundamentalmente Ia liber-
tad, laigualdad, la solidaridad, el respeto activo y el didlogo, o, me-
jor dicho, la disposieién a resolver los problemas comunes a través
del dialogo".
Se trata de valores que cualquier centro, piblico o privado, ha
de transmitir en la educacién, porque son los que durante siglos
hemos tenido que aprender y ya van formando parte de nuestro
mejor tesoro. Que sin duda los avances téenicos son valiosos, pero
se pueden dirigir en un sentido u otro, se pueden eneaminar hacia
la libertad o la opresién, hacia la igualdad o la desigualdad, y es
precisamente la direeeién que les damos lo que los convierte en va~
liosos o en rechazables.
Sin ir mas lejos, el progreso en ingenierfa genética es induda-
ble, pero puede utilizarse para evitar enfermedades genéticas, en
euyo caso es auténtico progreso humano, o para «mejorarla raza»
Eneste dltimo caso seria un regreso, mas que un progrese, porque
creer que hay razas superiores, que los altos son mas personas que
los bajitos, 0 los rubios preferibles a los morenos, es ereeneia ya
trasnochada y obsoleta. El auténtieo progreso humano ha consisti-
do en deseubrir creativamente el valor de Ia igualdad, a pesar de las,
diferencias y en ellas. Por eso, sialguien intentara «mejorarlaraza~
mediante la manipulacién genética, no harfa sino dar a entender su
conviceién de que hay seres humanos superiores ¢ inferiores, lo cual
es un auténtico atraso, un rotundo retroceso,
® CORTINA, Adela. La ética de la sociedad civil, Madrid, Anasa/Alauda,
1994,
70
De ahi que podamos afirmar que nuestro scapital axiolégico»,
nuestro haber en valores, es nuestro mejor tesoro. Un capital que
merece la pena invertir en nuestras elecciones porque generar
ssustanciosos intereses en materia de humanidad,
4, Mas alla del triunfalismo
y del catastrofismo
Pasando ya a tomar el pulso-o la temperatura-a nuestro valo-
res, nos encontramos en primera instancia que no hay motivos ni
para el triunfalismo ni para el catastrofismo.
‘No hay motivos para el triunfalismo porque, aunque nadie se
atreve a denigrar piblicamente a los valores que hemos menciona-
do, y aunque tirios y troyanos se hacen lenguas de sus bondades,
todavia queda mucho eamino por andar en lo que toca a su realiza-
cién, Como ya hemos apuntado, entre las declaraciones pablicas
sobre los valores que deben ser valorados y las realizaciones de la
vida corriente y moliente, entre el dicho y el hecho, hay todavia un
‘gran trecho. De abi que las posiciones triunfalistas disten mucho de
tener una base suficiente para el entusiasmo,
Ahora bien, tampoco la tienen los eatastrofistas y apocalip-
ticos para proclamar a troche y moche que nos encontramos en una
época de desmoralizacién como jamés se vio en tiempos anteriores
que este grado de inmoralidad que hemos aleanzado es yairrespir
ble. En realidad, conviene recordar que nunea hubo una Edad de
Oro de la moralidad, nunea hubo un tiempo en que los valores
‘mencionados se vivieran a pleno pulmén y orientaran las opciones
reales de las gentes.
Y en lo que al ambiente irrespirable hace, bastante oxigeno
todavia nos queda, y no sélo en tantas personas y grupos que viven
nm
bien altos de moral, sino también en los eiudadanos que se asom-
bran ante las noticias de inmoralidad. Si tales noticias lo son y apa-
rrecen en los periédicos, es porque esas inmoralidacles no son lo ha-
bitual en la vida cotidiana, sino lo raro, lo eseaso, lo chocante y, por
10 mismo, lo que los medios de comunieacién ereen que vende.
‘Vamos a situarnos, pues, més alld del triunfalismo y del
catastrofismo, reeonociendo que en esto de los valores morales lle-
‘vamos andado un buen trecho y nos queda asimismo otra buen tre-
cho por andar. Y para comprobarlo, repasaremos eada uno de los
valores que componen la ética civiea, por ver euiles son los que en
nuestra sociedad estiin realmente en el eandelero, cudles estn mas
en el dicho que en el hecho, y eudles, por dltimo, pareve que van
quedando relegados incluso en el dicho.
Il. TOMANDO EL PULSO
A NUESTROS VALORES
1. Libertad
La libertad es el primero de los valores que defendié la Revo-
lucién Francesa y sin duda uno de los més preciados para la huma-
nidad. Quien goza siendo eselavo, quien disfruta dejando que otros
Te dominen y decidan su suerte por él, est4 perdiendo una de las
posibilidades mas plenifieantes de nuestro ser personas.
‘Sin embargo, también es cierto que un valor tan atraetivo ha
tenido y tiene distintos signifieados, y que conviene diferenciarlos
con objeto de averiguar si en nuestra sociedad la libertad es 0 no un
valor en alza, o silo es s6lo alguno de sus significados y otros no.
Con lo cual tendremos el eamino preparado para ir pensando en
qué idea de libertad queremos educar. {Qué es, pues, la libertad?
1.1 Libertad como participacién
+ Caracterizacién
La primera idea de libertad que se gesta en la polftiea y la
filosofia occidental, es la que Benjamin Constant denomin6 «liber-
tad de los antiguas» en una excelente conferencia titulada «De la
7
libertad de los antiguos comparada con la de los modernos»". Se
rrefiere con esa expresién ala libertad politica de la que gozaban los
‘ciudadanos en la Atenas de Pericles, es decir, en el tiempo en que se
instauré la democracia en Atenas.
Los eiudadanos eran allflos hombres libres, a diferencia de
Jos esclavos, las mujeres, los metecos y los nifios, que no eran libres.
Y eso significaba fundamentalmente que podfan acudir a la asam-
blea de la ciudad, a deliberar con los demas ciudadanos y a tomar
decisiones conjuntamente sobre la organizacién de la vida de la ciu-
dad.
«Libertad» significaba, pues, sustancialmente participacién
en los asuntos pablicos», derecho a tomar parte en las decisiones
‘comunes, después de haber deliberado conjuntamente sobre todas
las posibles opciones.
+ Temperatura
Ante una idea de libertad como la que acabamos de exponer
cabe preguntar sin duda si es apreciada positivamente en nuestro
tiempo y en nuestra sociedad o si, por el eontrario, no despierta
demasiado entusiasmo,
Eno que respecta a la participacién politica, creo que no es
‘un valor precisamente en alza entre nosotros. Por una parte, por-
que la politica ha perdido de algiin modo el halo que en algtin tien
po le rodeara, y las gentes prefieren dedicarse a otras actividades,
propias de la sociedad civil. Pero ademés tampoco ven los ciudada-
nos que su participacién en las decisiones politicas a través de los
votes influyan demasiado en la mareha de los acontecimientos, ¥
acaban «desencantados», con una enorme apatia en estas materias.
™ CONSTANT, Benjamin, Escritos politicos, Centro de Estudios Constitu-
cionales, Madrid, 1989, pp. 257-285.
7
Ahora bien, la idea de libertad como participacién puede limi-
tarse a la vida politica o bien extenderse a otros ambitos de la vida
social. Porque puede sueeder que algunas personas -0 muchas- no
tengan vocacién para la politica, pero todas deberian estar implica-
das ext las decisiones que se toman en algunos ambitos pablicos: la
escuela, el instituto, la empresa, las asociaciones de vecinos o de
consumidores, las ONGs, ete. Hay una gran cantidad de espacios,
de participaci6n en que las personas pueden impliearse si desean
ser libres en este primer sentido de libertad. Y, sin embargo, no
parece ser éste un valor en alza,
Por el contrario, es el nuestro un tiempo en que se aprecia mas
Ja privacidad, la defensa de la vida privada, que a participacién. Es
el segundo coneepto de libertad el que se aprecia, més que el pri-
mero.
1.2. Libertad como independencia
* Caracterizacién
Como el mismo Benjamin Constant recoge en la conferencia
‘que hemos mencionado, el inicio de la Modernidad supone el naci-
miento de un nuevo concepto de libertad en los siglos XVI y XVI
Ia «libertad de los modernos» 0 libertad como independenci
estrechamente ligada al surgimiento del individuo.
En 6pocas anteriores se entencfa que el interés de un indivi-
uo es inseparable del de su comunidad, porque a eada uno de los
individuos le interesa que subsista y prospere la comunidad en la
que vive, ya que del bienestar de su comunidad depende el suyo
propio, Sin embargo, en la Modernidad empieza a entenderse que
los intereses de los individuos pueden ser distintos de los de su ¢o-
‘munidad, ¢ incluso que pueden ser contrapuestos. Por lo tanto, que
conviene establecer los limites entre eada individuo y los dems,
como también entre cada individuo y la comunidad, y asegurar que
5
todos los individuos dispongan de un espacio en que movezse libre-
mente sin que nadie pueda interferir.
Asi nacen todo un eonjunto de libertades que son sumamente
apreciables: la libertad de concieneia, de expreston, de asociacién,
de reunién, de desplazamiento por un territorio, ete. Todas ellas
tienen en comin la idea de que es libre aquél que puede realizar
determinadas aeciones (profesar 0 no una determinada fe, expre-
sarse, asociarse eon otros, reunirse, desplazarse, etc.) sin que los
demas tengan derecho a obstaculizarlas.
Aeesta libertad que consiste en garantizar un émbitoen el que
nadie puede interferir, es a lo que Constant llamé «libertad de los
modernos», y consiste fundamentalmente en asegurar la propia
independencia.
Este es el tipo de libertad que més apreciamos en la Moderni-
«dad, porque nos permite disfrutar de la vida privada: a vida fami-
lia, el eireulo de amigos, las asociaciones en las que entramos vo-
luntariamente, nuestros bienes econémicos, garantizados por el ca-
récter sagrado de la propiedad privada. En esta vida privada no
pueden intervenir ni los demas individuos ni el Estado,
A diferencia de la democracia ateniense que identifica la au-
téntica libertad con la participacién en la vida piblica, la Moderni-
dad estrena la libertad como independencia, como disfrute celo-
8o de la vida privada,
+ Temperatura
Que cada persona pueda gozar de un amplio abanico de liber-
tades sin que nadie tenga derecho a impedirselo es sin duda una de
las grandes conquistas de la Modernidad. Por eso nos repugna que
una persona se le encarcele, o incluso se le condene a muerte, por
6
expresar una opini6n, por eseribir un libro o por ser miembro de
una asociacion que no dafia a nadie.
‘También encontramos inadmisible que los medios de comunica-
cién se inmiscuyan en la vida privada de algunas personas y aten-
ten contra su derecho a la intimidad, contando detalles de su vida
{intima que nadie tiene derecho a revelar. Exeepto en los easos en
«que esas personas han sido las primeras en vender su intimidad a
los medios de comunicacién, cobrando exorbitantes exclusivas por
contar sus relaciones conyugales, extraconyugales y otras indezas
que entusiasman a parte de los lectores. Pero, si no es este el caso,
encontramos inadmisibles los atentados contra la intimidad y con-
tra las restantes libertades.
‘Ahora bien, entender por «libertad» exclusivamente este tipo
de independencia da lugar a unindividualismo egofsta, de indivi-
duos cerrados sobre sus propios intereses. Cada uno exige que se
respeten sus derechos, pero nadie esté dispuesto a dejarse la piel
para conseguir que se respeten los derechos de los dems. Cuando
lo convincente seria afirmar que un individuo s6lo se ve legitimado
para reclamar determinados derechos cuando esté dispuesto a exi-
girlos para cualquier otra persona: que yo no puedo exigir como
humano un derecho que no esté dispuesto a exigir con igual fuerza
para cualquier otro.
Y aqui me parece que nuestro tiempo no tiene una temperatu-
ramnuy alta, Cuando lo bien cierto es que un valor que nose univer-
salice deja de estar a la altura moral de nuestro tiempo.
Lo que sucede es que universalizar las libertades de todos exi-
ge solidaridad. Las personas somos desiguales, en cuanto que unas
son més fuertes en unos aspectos y otras son mas débiles, y sino
hay ayuda mutua resulta imposible que todos podamos gozar de la
libertad.
n
Por eso, aunque es verdad que la libertad como independencia
es hoy un valor muy estimado, urge en la edueacién ir transmitien-
do que este valor no se mantiene sin solidaridad.
‘Lo eual exige para cada uno ir més allé de la vida privada y
‘comprometerse también en la pablica para que el respeto de las
libertades sea universal. «Publica», eomo hemos dicho, no signifies
necesariamente «politica», sino que se refiere al Ambito en que los
intereses de todos estén en juego, y no sélo mis intereses privados.
1.3 Libertad como autonomia
+ Caracterizacién
Enel siglo XVIII, con la Iustracion, nace una tereeva idea de
libertad: la libertad entendida como autonomfa, Libre seré ahora
aquella persona que es auténoma, es decir, que es eapar de darse
sus propias leyes. Los que se someten a leyes ajenas son
cheterénomos, en definitiva, esclavos y siervos; mientras que aqué-
los que se dan sus propias leyes y las eumplen son verdaceramente
libres.
Sueede, sin embargo, que es importante entender bien laidea
de autonomfa porque, a primera vista, puede parecer que «darme a
‘mimisma mis propias leyes» significa «hacer lo que me venga en
gana», y nada més alejado de la realidad.
. Por eso a los pensadores no
Jes gusta mucho meterse en este terreno.
Porque asi como el Ienguaje descriptive, informativo, sobre
hechos, con més 0 menos dificultades puede acabar pronuncidndo-
se sobre la verdad o la falsedad del hecho, el lenguaje valorativo
parece topar con esa fortaleza inexpugmable que es el gusto de cada
‘uno. Y ya puede el vendedor ponderar las virtudes desu mereaneia,
hacer con todo celo el articulo, que al final el potencial cliente se
«queda en potencial, al espetarle un implacable: «pues a mi no me
usta». Y el vendedior se ve obligado a decir, eon ganas o sin ellas,
«que «el cliente siempre tiene razén~.
Cierto que en cada sociedad existen unos estindares, unos
patrones de lo que suele gustarle a la mayoria, que son los que per-
mniten fijar los precios de los productos, poniendo mis earos aqué-
Tos que més suelen gustar, Pero, «mayoria» no es lo mismo que
uunanimidad, Por eso una primera aproximacién al mundo de Tos
valores parece Hevarnos a la eonclusién de que, en iltimo término,
‘quées una buena pelicula, qué es un hermoso cuadlro, qué es una
casa confortable parecen ser decisiones muy subjetivas, cosas que
cada persona decide y sobre las que no tiene mucho sentido argu-
‘mentar eon los demas, porque aqui eada uno es muy duefo, sobre
gustos no hay nada eserito. ¥, sin embargo,
24
4, Ono tan escurridizo: hay gustos
que merecen palos
4.1 Limites del subjetivismo
Y, sin embargo, las cosas no son tan simples. Si lo fueran, a
nadie le preocuparia eduear en unas cosas llamadas «valores» que
dependen del gusto de cada cual. Los profesores de Historia del
Arte no se empefarfan en defender que «Las Meninas» es un cua-
dro genial, sea eual fuere la opinién de sus alumnos, ni los de Lite-
rratura pondrian tanto celo en asegurar que merece la pena leer EU
Quijote, aunque alegue el alumnado que es un tostén.
En casos como éstos, cuando alguien -por ejemplo- se duerme
sin recato escuchando la Oda a la Alegria de Beethoven, podemos
pensar de él que est muy cansado o que es un zoquete en materia
de misica, pero no vamos a echarle la culpa a la calidad de la obra,
ni a conformarnos diciendo lisa y lanamente que ésta es una eues-
tin de gustos, en la que cada uno es muy duefio.
Yase contaba hace tiempo aquél eélebre chiste, de los muchos
que se han ideado acerea de los exémenes:
— «dHuele el deido sulfhidrieo?
— Huele muy bien, sf senor.
— Pues huele a podirido, chico.
= Amime gusta ese olor» .
Por eso, frente al refrin que aboga por el subjetivismo de los
‘gustos, alegando que sobre ellos no hay normas, no hay nada escri
to, es imposible diseutir, est4 el que mantiene que alguna norma si
debe haber, porque «hay gustos que merecen palos.
4.2. Educacién en valores
‘Y esaeste segundo refrain al que se acogen padres y enseantes
cuando se esfuerzan por eduear en un sentido u otro Ios gustos de
‘uu hijoe o sus alumnos, sea en enestiones de misiea, ce literatura,
de artes plisticas o, por supuesto, de étiea. Porque aunque aqui no
podamos alcanzar el tipo de unanimidad que logran algunos hechos
fehacientes -cosa que, todo hay que decirlo, sueede rara ver-, quien
aprecia determinados valores est convencido de que valen, y de
‘que también las demas personas gozarian con ellos, siempre que
pudieran degustarlos en ciertas condiciones.
La cuestién de los valores es, pues, una cuestién, no sélo de
intuicién personal, de eaptacién personal del valor, sino también de
cultivo de las predisposiciones necesarias para apreciarlo, para
degustarlo. Como se degusta un café ose paladea un buen vino, que
al cabo importa tener un paladar selectivo, eapaz de apreciar lo que
realmente merece la pena.
La educacién en valores consistiria pues -podernas ir adelan-
tando- en cultivar esas condiciones que nos preparan para de-
ustar ciertos valores.
26
UE SON LOS VALORES?
Llegados a este punto, estamos ya en disposicién de ir respon-
diendo a la pregunta que encabeza este capitulo, y lo haremos de la
mano de un excelente guia, José Ortega y Gasset, que de ello trata
en un bello articulo titulado «Introduccién a una estimativa. {Qué
son los valores? », si bien iremos en muchas ocasiones més allé de él.
5. La capacidad de estimar
Recuerda Ortega que, cuando nos enfrentamos a las cosas, no
ss6lo hacemos con respeeto a ellas operaciones intelectuales, como
comprenderlas, compararias entre si o clasificarlas, sino que tam-
bién las estimamos o desestimamos, las preferimos 0 las relega-
mos: es decir, las valoramos.
No sélo nos percatamos de que una persona es mas alta que
otra, ode que tiene la piel mas clara o mas oseura, sino que amamos
‘una y otra nos parece impresentable, preferimos a unas y evita-
mos a otras siempre que es posible. Y Jo mismo ocurre com las cosas,
con los sistemas sociales 0 con las instituciones: que valoramos unas
positivamente (las amamos, nos atraen, etc.), mientras que valora-
‘mos otras negativamente (las odiamos, nos repugnan, ete.).
27
Y, curiosamente, «ser» y «valer» no se identifiean, porque hay
cosas que son y, sin embargo, las valoramos negativamente, como
podria ser el caso de una enfermedad, mientras que otras no son y
las valoramos positivamente, como puede ser Ia justicia perfecta,
‘quo on ningén lugar de la tierra est todavia realizada y.sin embar-
‘go, merece toda nuestra estima,
6. Los valores valen realmente
Por eso el gran problema a cuento de los valores, el nudo
gordiano en todo este asunto, eonsiste en averiguar si tienen reali-
dad o si, por el contrario, los inventamos; si concedemos un valor
alas cosas y por eso nos parecen valiosas, o si mas bien reconocemos
enellas un valor y por eso nos parecen valiosas.
solidaridad, por ejemplo, es en sf valisa y por eso desea-
‘mos construir un mundo solidario, 0 si, por el contrario, son algunas
personas las que han deeidido que la solidaridad es un valor. Siuna
persona justa debe agradarnos porque la justicia es un valor, o si
‘mas bien ocurre que a alguno les agradan las personas justas y por
eso dicen que la justicia es un valor.
La cuestién es muy compleja. Porque si aceptamos la primera
tesis -Ia que dice que nosotros inventamos los valores-, entonces el
subjetivismo es.inevitable, Cada grupo, cada persona, cada socie-
dad crearé sus propios valores, y mal va a pretender que los esti-
‘men los demas grupos, personas o sociedades. Pero si aceptamos la
segunda -la que dice que los valores son reales y por eso hemos de
aceptarlos-, entonces no se entiende por qué no somos capaces de
estimarlos todas las personas, nitampoco qué resquicio de creativi-
dad nos queda a la hora de construir el mundo.
{Tenemos que situarnos pasivamente ante la realidad y elimi-
nar todos los obsteulos que nos impidan eaptar unos valores ya
28
dados? 20 nuestra eapacidad creadora también tiene algo que decir
enesto de los valores, aunque no sea inventarlos partiendo de cero?
Ciertamente, en torno a estas euestiones se han producido in-
contables debates que no podemos recoger aqui, y por eso tendre-
tos que conformarnos con exponer tinieamente nuestra propia con-
clusién, que iremos desgranando en tres pasos:
1) Los valores valen realmente, por eso nos atraen y nos
complacen, no son una pura ereacién subjetiva.
Consideramos buenas aquellas cosas que son portadoras de
algiin tipo de valor, como es el caso de una melodia hermosa o el de
tuna propuesta liberadora. ¥ las consideramos buenas porque des-
cubrimos en ellas un valor, no porque decidamos subjetivamente
Aijarselo.
Lo que sueede en muchas ocasiones es que, como estamos acos-
‘tumbrados a fijar un precio a las cosas, atendiendo a diversos deta-
les, podemos aeabar ereyendo que, no sélo fijamos su preeio, sino
también su valor. ¥ conviene no confundir ambos, porque el precio
ssi podemos ponerlo, pero no el valor.
En este sentido se pronunciaba Oscar Wilde, al caracterizar
de forma insuperable qué es un cinico: «Cinico -deeia- es el que
conoee el precio de todas las cosas, y el valor de ninguna».
Conocer el precio de los buenos vinos, de los buenos pisos,
parece que nos da «mundo», nos da prestigio. Incluso hemos dado
en creer que toda persona tiene un precio, de suerte que el «hom-
bre de mundo» es el que sabe lo que hay que pagar por las cosas y
Por las personas.
Y, sin embargo, no sélo es falso que toda persona esté dispues-
taavenderse por un precio, por alto que sea, sino que también loes,
29
‘que seamos nosotros quienes inventamos el valor de las cosas. Por-
‘que los valores son cualidades reales de las personas, las cosas, las
institueiones y los sistemas.
2) Pero la realidad no es estitiea, sino dinamica, contiene un
potencial de valores latentes que s6lo la creatividad humana puede
ir deseubriendo, De abi que poclamos deeir que la ereatividad hu
mana forma parte del dinamismo de la realidad, porque actiia eomo
una partera que saca a la luz lo que ya estaba latente, alumbrando
de este modo nuevos valores o nuevas formas de percibirlos.
Los grandes genios y los grandes ereadores de ls humanidad
son piezas indispensables de este dinamismo de la realidad, pero
también los ciudadanos de a pie, en la medida en que todos y cada
uno son capaces de alumbrar nuevas perspectivas de valor.
Una ver recogidos estos dos rasgos del mundo de los valores,
pasamos a formular otra cuestién, no menos delicada ni menos nu-
clear:
‘conducta en un sentido u otro? Q dicho de otro modo, sen qué con-
siste su fecundidad para nuestra accién?
1ué oficio desempefian los valores cuando orientan nuestra
7. Son cualidades que nos permiten
acondicionar el mundo, hacerlo habitable
Los valores (como la libertad, la solidaridad, la belleza) valen
realmente porque, como diria Xavier Zubiri, aunque en otro con-
texto, nos permiten «acondicionar» el mundo para que podamos
vivir en él plenamente come personas. Por eso tenemos que
‘enearnarlos en la realidad creativamente, lo cual no significa que
nos los inventemos de forma arbitraria. La realidad es una base a
partir de la cual las personas ereativas disefan una inerefble eanti-
dad de posibilidades y de mundos nuevos, pero una cosa es lacrea-
cin, fruto de la libertad, muy otra la aberracién, producto de men-
tes calenturientas. Acondicionar la vida slo puede hacerse desde la
creacién y no desde la aberracién, .Qué significa esto? Lo veremos
ms claramente eon un ejemplo.
‘Supongamos que deseamos cambiarnos de casa y nos ofrecen
tuna hermosa vivienda, pero vieja. «Necesita reformas , no es menos cierto que hemos ido earacte-
rizando de distinto modo qué es lo que le eorresponde a cada uno.
Platén entendia que la justicia de la sociedad eonsiste en que haya
‘una armonia entre los distintos grupos sociales, de forma que cada
uno desempefie la tarea que le corresponde: los campesinos, ocu-
parse de la tierra y proveer de alimentos a la poblacién; los solda-
dos, guardar la repabliea, y los gobernantes, dirigirla sabiamente.
‘Sin embargo, ya Aristételes entendié de otro modo lo justo, y una
larga historia va mostrando lo diferente que puede ser «lo que co-
rresponde a cada uno»,
Obviamente, la historicidad del contenido de los valores mora-
les ha despertado frecuentemente la sospecha de que su valia es
relativa alas distintas épocas historieas y a las diferentes culturas,
de suerte que cada una de ellas ha entendido por libertad, justicia 0
® MARTINEZ NAVARRO, Emilio, «Justiia-, en Adela Cortina (ed), Diez
palabras clave en étiea, VD, 1994.
solidaridad cosas bien distinta. De donde parece que dea conctuir-
se que nada puede afirmarse universalmente a cuento de los valo-
res, sino que es preciso atenerse a cada una de las 6pocas para ver
qué es lo que realmente vale en ellas.
Sin embargo, una afirmacién semejante no es correcta. Cier-
tamente, hay una evolucién en el contenido de los valores morales,
pero una evolueién que implica un progreso en el modo de percibir-
los, de suerte que en las etapas posteriores entendemos e6mo los
han pereibido en las anteriores, pero no estamos ya de acuerdo con
ellas porque nos parece insuficiente.
Entendemos, por ejemplo, que ese esquema de justicia, tal
como Platén lo propone, pudiera ser en su tiempo un ideal, pero
tras veinticuatro sigias de historia hemos aprendido que todos los
seres humanos son iguales en dignidad y que la division del trabajo
no puede hacerse por estamentos estancos, sino favoreciendo una
igualdad de oportunidades en el acceso a los mejores puestos. Si
alguien propusiera volver a la idea de justicia, tal como Platén la
defendia, estarfa proponiendo regresar a una idea ya cbsoleta:
tarfa proponiendo un rotundo retrocesomoral, y noun simple cambio.
Lo cual significa que la evolucidn de lo moral no es simple cam-
bio, sino progreso moral, ce forma que historicamente hemos ido
recortiendo unas etapas y volver a las anteriores no es s6lo eam-
biarsino retroceder: En este punto nos ser de enorme utilidad la
Teoria de la Evolucién Social, que Jargen Habermasha diseiado
‘en algunas de sus obras, y que es una teorfa de la evolucion de la
conciencia moral de Jas sociedades. La clave de esta teoria es la
siguiente: las sociedades aprenden, no s6lo téenicamente, sino
también moralmente”, y este aprendizaje va acufiando la forma
de conocer de las personas que las componen.
% HABERMAS, Jirgen.Lareconstruccin del materialismo aistérico, Ma
rid, Taurus, 1981; Conciencia moral y accién comunicativa, Barcelona, Pe-
56
Esto ge ve muy claramente en el aprendizaje téenico, porque
tun nifio normalmente socializado sabe manejar un televisor, deja
tamatitos a los adultos en el trato con videos y similares, y bien
pronto empieza a entender de ordenadores. Su forma de concebir
que sea un instrumento de trabajo es bien distinta a la que tuvo en
su infancia la generacién de los que hoy euentan con cuarenta afios,
yy este modo de concebir los instrumentos condiciona también su
forma de comprender el mundo. Esto es evidente y nadie lo diseute.
Pero igualmente verdadero es que a ese nifo, si est normal-
‘mente socializado, le transmitimos una idea de libertad, de justicia
‘ode solidaridad diferente a la que nosotros aprendimos, y eso tam-
ign le condiciona para comprender el mundo en un sentido, que 61
revisaré cuando sea adulto, pero desde los materiales que le dimos.
‘iCémo se ha producido ese desarrollo de la conciencia moral
social que influye necesariamente en la educacién personal?
6. La Teorfa de la Evolucién Social
6.1 Tras las huellas de la teorfa de Lorenz Kohlberg
\Nilas personas ni las sociedades nacen con una conciencia ya
hecha, sino que va conforméndose a través de un proceso de apren-
izaje que abarca, bien la propia biografia personal, bien la historia.
En ambos casos se trata de un proceso de «degustacién», por el que
‘vamos comprobando qué valores acondicionan mejor nuestra exis-
tencia, y sobre todo qué forma de realizar esos valores, qué forma
de ponerlos en prictica. En ese proceso cooperan aspectosemocio-
ales, sentimentales y cognitivos, que siempre estén estrecha-
‘insula 1989. Para una exposicin sucinta de a teoria de a evolucin social ver
‘Adela Cortina, Btica minima, Madrid, Teenos, 1986, cap. 5
37
mente entrelazados entre si, tanto en el caso de las personas como
encl de las sociedades.
Ahora bien, en su Teoria de la Evolucién Social Habermas
centra su atencién fandamentalmente en los procesos cognitivos,
entre otras razones, porque toma como modelo para su teoria la
‘que disefé Lorenz Kohlberg para analizar el desarrollo de la concien-
cia moral individual.
En efecto, aunque Kohlberg reconoce que en el caso del pro-
eso personal desempefian un papel fundamental los factores socio-
culturales, e tipo de edueacién recibida y la experiencia emocional,
considera que en la conformacién de la conciencia es central a evo-
lucién que se produce en el aspecto cognitivo, es decir, en el modo
de razonar acerca de ls cuestiones morales y de juzgar sobre ellas.
Por eso analiza la estructura del crecimiento moral de la persona
teniendo en cuenta eémo formula juicios, y muy coneretamente los,
{uicios sobre lo que es «justo o correcto»',
Del método de Lorenz Kohlberg se ocuparé con detalle otro
de los capitulos de este libro; en el presente nos interesa destacar
s6lo aquellos elementos que utiliza Habermas para construir su teo-
ria.
En principio, valiéndose de la téeniea de los dilerias morales,
Kohlberg establece una secuencia en el desarrollo moral de 3 nive-
les y 6 estadios (2 por cada nivel) en la evolucién moral de la perso-
na, desde la infancia hasta la edad adulta,
~ Los niveles definen las perspectivas de razonamiento que
Ja persona puede adoptar en relacién a las normas morales de la
sociedad.
\ KOHLBERG, Lorenz. Psicologia del desarrollo more, Bilbao, Deselée
de Brouwer, 1992,
58
Los estadios expresan los crterios mediante los que la per-
sona emite su juicio moral, lo cual muestra la evolueién seguida den-
tro de cada nivel.
L. Nivel preconvencional
Estadio 1.- Orientacion a la obediencia y el castigo.
Estadio 2. Orientacion egoista¢ instrumental,
II, Nivel conveneional
Estadio 3.- Orientacion de «buen (a) ehicota)»..
Estadio 4.- Orientacion hacia el mantenimiento del orden social
LILNivel posteonvencional
Estadio 5.- Orientacién legalista Gjuridieo-contraetual).
Estadio 6.- Orientacién por principios éticos universales.
Comentaremos brevemente este esquema en la medida en que
puede aplicarse al desarrollo de la conciencia moral de las socieda-
des, como Habermas intenta mostrar.
@) Nivel preconvencionat: el egotsmo como principio
de justicia
Este nivel representa a forma menos madura de razonamien-
tomoral. Una persona se encuentra en él cuando enjuicia las cuestio-
nes morales desde la perspectiva de sus propios intereses. En este
sentido, la persona tiene por justo lo que le conviene egofstamente.
‘Segiin Kohlberg, este primer nivel earacteriza principalmen-
tel razonamiento moral de los nifios, aunque muchos adolescentes
yun buen niimero de adultos persisten en él
59
) Nivel convencional. Conformismo con las normas sociales
Una persona en este nivel enfoca las cuestiones morales de
acuerdo con las normas, expectativas e intereses que convienen al
orden social estableeido~, porque le intercsa ante todo ser acepta-
da por el grupo, y para ello est4 dispuesta a acatar sus costumbres.
En este sentido, la persona tiene por justo lo quees conforme
alas normas y usos de su sociedad. Por eso considera que es valioso
en sf mismo desempefiar bien los «roles» o papeles sociales conven-
cionales, es decir, adaptarse a lo que su sociedad considera bueno,
Segtin Kohlberg, este segundo nivel surge normalmente du-
ante la adolesceneia y es dominante en el pensamiente de la mayo-
ria de los adultos. No superarlo supone plegarse a lo que el grupo
dese, lo cual tiene serios peligros, porque los grupos tienden a ge-
nerar endogamia, prejuicios frente a los diferentes e intolerancia,
ante los que no se someten al rebatio, de forma que pueden acabar
ahogando a los individuos. Por eso es preciso aeceder alnivel supre-
mo de madurez: el posteonvencional.
©) Nivel postconvencional: los principios universales
En este nivel la persona distingue entre las normas de su so-
ciedad y los principios morales universales, y enfocs los proble-
‘mas morales desde éstos dltimos. Esto significa que es capaz de
rreconocer principios morales universales en los que deberia basar-
‘se una sociedad justa y eon los que cualquier persona deberia com-
prometerse para orientar el juicio yla accion. La medida de lo jus-
tola dan los prineipios morales universales desde los cuales pue-
de criticar las normas sociales.
‘Segiin Kohlberg, este Gltimo nivel es el menos freeuente, sur-
ge durante la adolescencia o al comienzo de la edad adulta y earacte-
rrza el razonamiento de s6lo una minoria de adultos.
60
6.2 Justicia y responsabilidad
La teoria de Kohlberg ha reeibido una gran cantidad de eriti-
cas y de rectificaciones. Por ejemplo, su diseipula Carol Gilligan
entiende, con toda razén, que en el desarrollo de la coneiencia mo-
ral es preciso contar con otros componentes ademas de la justicia,
‘como son la compasién y la responsabilidad”. Aleanzar la madu-
rez moral no consiste sélo en llegar a ser justo, sino también en
lograr ser compasivo y capaz de responsabilizarse de aquéllos que
nos estén encomendados.
La indiferencia ante las demas personas y la conviceién de
que no somos responsables de ellas son muestras claras de falta de
madurez. Lo bien cierto es que hay al menos dos voces morales:
* Lavoz de la justicia, que consiste en juzgar sobre lo buerio
y lo malo situéndose en una perspectiva universal, més allé de las
convenciones sociales y el gregarismo grupal.
+ Lavorde la compasién por los que precisan de ayuda, que
son responsabilidad nuestra, empezando por los més eereanos.
Alin y al eabo, no hay verdadera justicia sin solidaridad con
Jos débiles, ni auténtiea solidaridad sin una base de justicia,
6.3 El desarrollo de la conciencia moral social
‘Tomando como base esta teorfa de Kohlberg, incluso contan-
do con las rectificaciones de Gilligan, diseta Habermas su teoria
del desarrollo de la eoneiencia moral social. A su tenor, las socieda-
des con democracia liberal hemos realizado un proceso de aprendi-
™ GILLIGAN, Carol, La moral y la teoria, Psicologia dl desarrollo femeni-
no, México, Fondo de Cultura Beonsmica, 1985,
at
zaje que ha acuitado ya nuestros esquemas cognitive-morales. En
ese proceso de aprendizaje las sociedades ahora demoerticas han
recorrido los tres niveles deseritos por Kohlberg y han legado al
posteonveneional, es decir, al nivel en el que hemos aprendido a
istinguir entre las normas de nuestra comunidad eonereta y prin-
cipios universalistas.
‘Cada uno de los niveles de este proceso de desarrollo supone
lun progreso con respecto al anterior, porque las personas que se
encuentran en los niveles posteriores comprenden el criterio para,
juagar que utilizan los sujetos situados en las primeres etapas y, sin
‘embargo, les parecen ya insuficientes. Esto muestra que esos suje-
tos han madurado, han progresado.
En el aso de la sociedad ocurrird lo mismo: que las socieda-
des van aprendiendo moralmente, de forma que entendemos el modo
de juzgar moralmente de etapas anteriores, pero ya nos parecen
insuficientes.
Por ejemplo, podemos entender que haya habido esclavos en
‘otros tiempos, pero ya nos parece incomprensible que la esclavitud
estuviera permitida en Estados Unidos en los estados del Sur en
pleno siglo XIX, tras haber sido reeonocidos expresamente los De-
rechos del Hombre, no digamos lo que hoy opinariamos de quien
tuviera un eselavo o nos dijera que le pareeia muy bien que hubiera
esclavos. Valorar positivamente la esclavitud es hoy sencillamente
‘un retroceso ineomprensible.
Ciertamente, nos han llegado noticias de personajes de otros
tiempos con los que sintonizamos perfectamente, mejor que con el
resto de su época. Es el caso de Antigona, dispuesta a defender la,
dignidad de su hermano Polinieés, dando sepultura a su cadaver,
frente a la prohibicién de Creonte. Apela Antigona para justificar
su conducta a unas leyes universales, no escritas, a unas leyes que
62
ponen en cuestién las de la ciudad “Tebas-, porque son leyes supe-
riores a las de cualquier ciudad. Y sintonizamos con Antigona por-
que es un elaro precedente del universalismo, propio de estadios
‘mis maduros en el desarrollo de la conciencia moral.
7. Valores universales: mas alla del relativismo
Estos prineipios tienen en cuenta a toda la humanidad, de modo
que desde ellos podemos poner en euestién también las normas de
nuestras sociedades coneretas. Y esos prineipios entrafian un con-
Junto de valores morales, que son universales: aquellos valores que
cexigiriamos para cualquier persona.
Con esto el relativismo queda arrumbado, porque hemos ido
aprendiendo al hilo de los siglos que cualquier ser humano, para
serlo plenamente, deberfa ser libre y aspirar ala igualdad entre los
hombres, ser solidario y respetar activamente su propia persona y
alas demas personas, trabajar por la paz.y por el desarrollo de los
pueblos, conservar el medio ambiente y entregarlo alas generacio-
nes futuras no peor que lo hemos recibido, hacerse responsable de
aquellos que le han sido encomendados y estar dispuesto a resolver
‘mediante el dilogo los problemas que pueden surgir con aquéllos
4que comparten con él el mundo y la vida.
BIBLIOGRAFIA
CORTINA, Adela. Etica minima, Madrid, Teenos, 1986.
La tien dea sociedad civil Maid, Anaya/Alauda, 1904
GARCIA MARZA, Domingo. Btica dela justicia, Madrid, Teenos, 1992
XIBECA, Grup. Los dilemas morales, Valencia, Nau Llibres, 1995,
63
HABERMAS, Jirgen. Conciencia moral y accion comunicativa Barce-
Jona, Peninsula, 1983.
KANT, Immanuel. Fundamentacién de la Metafisica de las Costumbres,
‘Madrid, Real Sociedad Econdmica Matritense de Amigos del Pais.
PEREZ, Esteban/ GARCIA, Rafael (comps.),La psicologia del desarro-
Uo moral, Madrid, Siglo XI, 1901.
REINER, Hans. Vieja y nueva ética. Madrid, Revista de Otcidente, 1964.
_——. Bueno y malo, Madrid, Ediciones Eneventro, 1885.
SCHELER, Max. Btica, Madrid, Revista de Occidente, 1941
Capitulo 3
EDUCAR MORALMENTE
éQUE VALORES PARA
QUE SOCIEDAD?
I. TOMAR CONCIENCIA DEL
PROPIO TIEMPO
1. Tiempos de desorientacién
‘Como comentébamos al comienzo de este libro, nos eneontra-
‘mos en tiempos de preocupacién por los valores morales por parte
de los mis variados eolectivos: politicos, empresarios, médieos, cien-
tificos, movimientos sociales y periodistas se muestran preocupa-
dos por una revitalizacin de sus profesiones. Ahora bien, sihay dos
colectivos que aventajan a los restantes en preocupacién son los
padres y los profesores.
Los profesores se ven de pronto confrontados a la nueva legis-
lacién educativa, que les implica en la formacién en valores. Pero
ademas, a poca coneiencia que tengan acerca de en qué consiste la
funcién docente, saben que no existe ninguna edueacién neutral,
sino que cualquier tipo de educacién esta siempre impregnado de
valores.
En lo que respecta a los padres, ven mermada su autoridad,
cereen que el grupo de amigos y los medios de comunicacién mere-
cen a sus hijos mas erédito que ellos mismos y, por si faltara poco,
consideran frecuentemente que nos encontramos en un mundo en
crisis, en el que hemos perdido los referentes tradieionales de valor.
67
‘Sin embargo, unos y otros se pereatan de que es fundamental
transmitir valores a sus hijos y alumnos, entre otras razones por-
quecreen que los valores que ellos aprecian son indispensables para
acondicionar la vida de sus hijos y hacerla habitable: sor. indispen-
sables para vivir humanamente.
Entre la desorientacién, por una parte, y la necesidad de
educar por la otra, se plantea entonces la gran pregunts: “Qué ha-
cer? En qué valores educar?
2. El perfil valorativo de una sociedad
‘Tomar el pulso a distintos colectivos sociales con el objetivo de
averiguar eusles son los valores que mésestiman, construir su «perfil
valorativo», es una de las tareas que entusiasman a los socidlogos y
encandilan al piblico. Saber cuales son los valores de los j6venes,
de los empresarios, de los latinoamericanos en general, de los eo-
Jombianos en particular, o de los lectores de una revista, es algo que
siempre despierta interés entre los ciudadanos, aunque sélo sea
porque nos interesa descubrir nuestra identidad.
En definitiva, mas verdadero que el refrn «Dime con quién
andas, y te diré quién eres», es este otro: «Dime qué valoras, y te
diré quién eres». El perfil de una persona ode una sociedad es el de
sus valores, el de sus preferencias valorativas a la hora de elegir, de
‘tomar un eamino u otro.
Ciertamente, la dificultad de las eneuestas eonsiste en que, a
pesar de todos los esfuerzos, no aeaban de resultar demasiado fia-
bles, y por eso siempre hay que tenerlas en cuenta con muchas re-
servas. A mayor abundamiento, en ocasiones el leetor tiene la sen-
saci6n de que 61 podta haber anticipado los datos de la encuesta, y
por mucho menos dinero, es decir, gratis. Porque cuandose trata de
68
la realidad que nos cireunda, con un poco de olfato podemos deseu-
brir lo que a los encuestadores cuesta mucho més tiempo y dinero.
‘Tal vez por esa idea de ahorro, hoy en dia tan necesario, va-
‘mos a tomar aquf el pulso a los valores de nuestra sociedad sin so-
meterla a encuestas, sino ealdndonos las antenas y pereibiendo en
la elecciones que realmente la gente hace qué es lo que de verdad
valora.
Para hacerlo necesitaremos un termométro, sin el que no hay
posibilidad de tomar Ia temperatura, y vamos a recurrir en este
‘easoalos valores que componen lo que Ilamamos tna «étiea elviea»,
{que son aquéllos que ya comparten todos los grupos de una socie-
dad pluralista y democratica, y a los que hemos aludido al final del
capitulo anterior.
Que los eiudadanos los compartan no significa que vivan se-
sin ellos, 0 que realicen sus opciones teniéndolos por referente,
porque aqui hay que distinguir entre los valores segtin los que
realmente elegimos y aquéllos que decimos que se deben esti-
Por ejemplo, yo puedo tomar por referente mi propio benefi-
cio a la hora de tomar decisiones, y afirmar, sin embargo, que la
solidaridad es un valor muy superior al egofsmo. ¥ es que entre lo
que hacemos y lo que decimos que se debe hacer hay todo un
mundo: un mundo del que precisamente se ocupa la étiea.
‘Vamos, pues, a poner a nuestra sociedad el termémetro de esos
valores que componen la ética civica, para ver eémo andamos de
temperatura y qué de todo esto habriamos de transmitir en la edu-
cacién".
‘Paral distineon, cave a mi juleo, entre indoctrinacién y edueacién, ver
Cortina, Adela. 8! quchacer ético, cap. 4
«9
3. Nuestro capital axiolégico
Como en otro lugar he comentado con mayor detalle, los valo-
‘res que componen una étiea civiea son fundamentalmente Ia liber-
tad, laigualdad, la solidaridad, el respeto activo y el didlogo, o, me-
jor dicho, la disposieién a resolver los problemas comunes a través
del dialogo".
Se trata de valores que cualquier centro, piblico o privado, ha
de transmitir en la educacién, porque son los que durante siglos
hemos tenido que aprender y ya van formando parte de nuestro
mejor tesoro. Que sin duda los avances téenicos son valiosos, pero
se pueden dirigir en un sentido u otro, se pueden eneaminar hacia
la libertad o la opresién, hacia la igualdad o la desigualdad, y es
precisamente la direeeién que les damos lo que los convierte en va~
liosos o en rechazables.
Sin ir mas lejos, el progreso en ingenierfa genética es induda-
ble, pero puede utilizarse para evitar enfermedades genéticas, en
euyo caso es auténtico progreso humano, o para «mejorarla raza»
Eneste dltimo caso seria un regreso, mas que un progrese, porque
creer que hay razas superiores, que los altos son mas personas que
los bajitos, 0 los rubios preferibles a los morenos, es ereeneia ya
trasnochada y obsoleta. El auténtieo progreso humano ha consisti-
do en deseubrir creativamente el valor de Ia igualdad, a pesar de las,
diferencias y en ellas. Por eso, sialguien intentara «mejorarlaraza~
mediante la manipulacién genética, no harfa sino dar a entender su
conviceién de que hay seres humanos superiores ¢ inferiores, lo cual
es un auténtico atraso, un rotundo retroceso,
® CORTINA, Adela. La ética de la sociedad civil, Madrid, Anasa/Alauda,
1994,
70
De ahi que podamos afirmar que nuestro scapital axiolégico»,
nuestro haber en valores, es nuestro mejor tesoro. Un capital que
merece la pena invertir en nuestras elecciones porque generar
ssustanciosos intereses en materia de humanidad,
4, Mas alla del triunfalismo
y del catastrofismo
Pasando ya a tomar el pulso-o la temperatura-a nuestro valo-
res, nos encontramos en primera instancia que no hay motivos ni
para el triunfalismo ni para el catastrofismo.
‘No hay motivos para el triunfalismo porque, aunque nadie se
atreve a denigrar piblicamente a los valores que hemos menciona-
do, y aunque tirios y troyanos se hacen lenguas de sus bondades,
todavia queda mucho eamino por andar en lo que toca a su realiza-
cién, Como ya hemos apuntado, entre las declaraciones pablicas
sobre los valores que deben ser valorados y las realizaciones de la
vida corriente y moliente, entre el dicho y el hecho, hay todavia un
‘gran trecho. De abi que las posiciones triunfalistas disten mucho de
tener una base suficiente para el entusiasmo,
Ahora bien, tampoco la tienen los eatastrofistas y apocalip-
ticos para proclamar a troche y moche que nos encontramos en una
época de desmoralizacién como jamés se vio en tiempos anteriores
que este grado de inmoralidad que hemos aleanzado es yairrespir
ble. En realidad, conviene recordar que nunea hubo una Edad de
Oro de la moralidad, nunea hubo un tiempo en que los valores
‘mencionados se vivieran a pleno pulmén y orientaran las opciones
reales de las gentes.
Y en lo que al ambiente irrespirable hace, bastante oxigeno
todavia nos queda, y no sélo en tantas personas y grupos que viven
nm
bien altos de moral, sino también en los eiudadanos que se asom-
bran ante las noticias de inmoralidad. Si tales noticias lo son y apa-
rrecen en los periédicos, es porque esas inmoralidacles no son lo ha-
bitual en la vida cotidiana, sino lo raro, lo eseaso, lo chocante y, por
10 mismo, lo que los medios de comunieacién ereen que vende.
‘Vamos a situarnos, pues, més alld del triunfalismo y del
catastrofismo, reeonociendo que en esto de los valores morales lle-
‘vamos andado un buen trecho y nos queda asimismo otra buen tre-
cho por andar. Y para comprobarlo, repasaremos eada uno de los
valores que componen la ética civiea, por ver euiles son los que en
nuestra sociedad estiin realmente en el eandelero, cudles estn mas
en el dicho que en el hecho, y eudles, por dltimo, pareve que van
quedando relegados incluso en el dicho.
Il. TOMANDO EL PULSO
A NUESTROS VALORES
1. Libertad
La libertad es el primero de los valores que defendié la Revo-
lucién Francesa y sin duda uno de los més preciados para la huma-
nidad. Quien goza siendo eselavo, quien disfruta dejando que otros
Te dominen y decidan su suerte por él, est4 perdiendo una de las
posibilidades mas plenifieantes de nuestro ser personas.
‘Sin embargo, también es cierto que un valor tan atraetivo ha
tenido y tiene distintos signifieados, y que conviene diferenciarlos
con objeto de averiguar si en nuestra sociedad la libertad es 0 no un
valor en alza, o silo es s6lo alguno de sus significados y otros no.
Con lo cual tendremos el eamino preparado para ir pensando en
qué idea de libertad queremos educar. {Qué es, pues, la libertad?
1.1 Libertad como participacién
+ Caracterizacién
La primera idea de libertad que se gesta en la polftiea y la
filosofia occidental, es la que Benjamin Constant denomin6 «liber-
tad de los antiguas» en una excelente conferencia titulada «De la
7
libertad de los antiguos comparada con la de los modernos»". Se
rrefiere con esa expresién ala libertad politica de la que gozaban los
‘ciudadanos en la Atenas de Pericles, es decir, en el tiempo en que se
instauré la democracia en Atenas.
Los eiudadanos eran allflos hombres libres, a diferencia de
Jos esclavos, las mujeres, los metecos y los nifios, que no eran libres.
Y eso significaba fundamentalmente que podfan acudir a la asam-
blea de la ciudad, a deliberar con los demas ciudadanos y a tomar
decisiones conjuntamente sobre la organizacién de la vida de la ciu-
dad.
«Libertad» significaba, pues, sustancialmente participacién
en los asuntos pablicos», derecho a tomar parte en las decisiones
‘comunes, después de haber deliberado conjuntamente sobre todas
las posibles opciones.
+ Temperatura
Ante una idea de libertad como la que acabamos de exponer
cabe preguntar sin duda si es apreciada positivamente en nuestro
tiempo y en nuestra sociedad o si, por el eontrario, no despierta
demasiado entusiasmo,
Eno que respecta a la participacién politica, creo que no es
‘un valor precisamente en alza entre nosotros. Por una parte, por-
que la politica ha perdido de algiin modo el halo que en algtin tien
po le rodeara, y las gentes prefieren dedicarse a otras actividades,
propias de la sociedad civil. Pero ademés tampoco ven los ciudada-
nos que su participacién en las decisiones politicas a través de los
votes influyan demasiado en la mareha de los acontecimientos, ¥
acaban «desencantados», con una enorme apatia en estas materias.
™ CONSTANT, Benjamin, Escritos politicos, Centro de Estudios Constitu-
cionales, Madrid, 1989, pp. 257-285.
7
Ahora bien, la idea de libertad como participacién puede limi-
tarse a la vida politica o bien extenderse a otros ambitos de la vida
social. Porque puede sueeder que algunas personas -0 muchas- no
tengan vocacién para la politica, pero todas deberian estar implica-
das ext las decisiones que se toman en algunos ambitos pablicos: la
escuela, el instituto, la empresa, las asociaciones de vecinos o de
consumidores, las ONGs, ete. Hay una gran cantidad de espacios,
de participaci6n en que las personas pueden impliearse si desean
ser libres en este primer sentido de libertad. Y, sin embargo, no
parece ser éste un valor en alza,
Por el contrario, es el nuestro un tiempo en que se aprecia mas
Ja privacidad, la defensa de la vida privada, que a participacién. Es
el segundo coneepto de libertad el que se aprecia, més que el pri-
mero.
1.2. Libertad como independencia
* Caracterizacién
Como el mismo Benjamin Constant recoge en la conferencia
‘que hemos mencionado, el inicio de la Modernidad supone el naci-
miento de un nuevo concepto de libertad en los siglos XVI y XVI
Ia «libertad de los modernos» 0 libertad como independenci
estrechamente ligada al surgimiento del individuo.
En 6pocas anteriores se entencfa que el interés de un indivi-
uo es inseparable del de su comunidad, porque a eada uno de los
individuos le interesa que subsista y prospere la comunidad en la
que vive, ya que del bienestar de su comunidad depende el suyo
propio, Sin embargo, en la Modernidad empieza a entenderse que
los intereses de los individuos pueden ser distintos de los de su ¢o-
‘munidad, ¢ incluso que pueden ser contrapuestos. Por lo tanto, que
conviene establecer los limites entre eada individuo y los dems,
como también entre cada individuo y la comunidad, y asegurar que
5
todos los individuos dispongan de un espacio en que movezse libre-
mente sin que nadie pueda interferir.
Asi nacen todo un eonjunto de libertades que son sumamente
apreciables: la libertad de concieneia, de expreston, de asociacién,
de reunién, de desplazamiento por un territorio, ete. Todas ellas
tienen en comin la idea de que es libre aquél que puede realizar
determinadas aeciones (profesar 0 no una determinada fe, expre-
sarse, asociarse eon otros, reunirse, desplazarse, etc.) sin que los
demas tengan derecho a obstaculizarlas.
Aeesta libertad que consiste en garantizar un émbitoen el que
nadie puede interferir, es a lo que Constant llamé «libertad de los
modernos», y consiste fundamentalmente en asegurar la propia
independencia.
Este es el tipo de libertad que més apreciamos en la Moderni-
«dad, porque nos permite disfrutar de la vida privada: a vida fami-
lia, el eireulo de amigos, las asociaciones en las que entramos vo-
luntariamente, nuestros bienes econémicos, garantizados por el ca-
récter sagrado de la propiedad privada. En esta vida privada no
pueden intervenir ni los demas individuos ni el Estado,
A diferencia de la democracia ateniense que identifica la au-
téntica libertad con la participacién en la vida piblica, la Moderni-
dad estrena la libertad como independencia, como disfrute celo-
8o de la vida privada,
+ Temperatura
Que cada persona pueda gozar de un amplio abanico de liber-
tades sin que nadie tenga derecho a impedirselo es sin duda una de
las grandes conquistas de la Modernidad. Por eso nos repugna que
una persona se le encarcele, o incluso se le condene a muerte, por
6
expresar una opini6n, por eseribir un libro o por ser miembro de
una asociacion que no dafia a nadie.
‘También encontramos inadmisible que los medios de comunica-
cién se inmiscuyan en la vida privada de algunas personas y aten-
ten contra su derecho a la intimidad, contando detalles de su vida
{intima que nadie tiene derecho a revelar. Exeepto en los easos en
«que esas personas han sido las primeras en vender su intimidad a
los medios de comunicacién, cobrando exorbitantes exclusivas por
contar sus relaciones conyugales, extraconyugales y otras indezas
que entusiasman a parte de los lectores. Pero, si no es este el caso,
encontramos inadmisibles los atentados contra la intimidad y con-
tra las restantes libertades.
‘Ahora bien, entender por «libertad» exclusivamente este tipo
de independencia da lugar a unindividualismo egofsta, de indivi-
duos cerrados sobre sus propios intereses. Cada uno exige que se
respeten sus derechos, pero nadie esté dispuesto a dejarse la piel
para conseguir que se respeten los derechos de los dems. Cuando
lo convincente seria afirmar que un individuo s6lo se ve legitimado
para reclamar determinados derechos cuando esté dispuesto a exi-
girlos para cualquier otra persona: que yo no puedo exigir como
humano un derecho que no esté dispuesto a exigir con igual fuerza
para cualquier otro.
Y aqui me parece que nuestro tiempo no tiene una temperatu-
ramnuy alta, Cuando lo bien cierto es que un valor que nose univer-
salice deja de estar a la altura moral de nuestro tiempo.
Lo que sucede es que universalizar las libertades de todos exi-
ge solidaridad. Las personas somos desiguales, en cuanto que unas
son més fuertes en unos aspectos y otras son mas débiles, y sino
hay ayuda mutua resulta imposible que todos podamos gozar de la
libertad.
n
Por eso, aunque es verdad que la libertad como independencia
es hoy un valor muy estimado, urge en la edueacién ir transmitien-
do que este valor no se mantiene sin solidaridad.
‘Lo eual exige para cada uno ir més allé de la vida privada y
‘comprometerse también en la pablica para que el respeto de las
libertades sea universal. «Publica», eomo hemos dicho, no signifies
necesariamente «politica», sino que se refiere al Ambito en que los
intereses de todos estén en juego, y no sélo mis intereses privados.
1.3 Libertad como autonomia
+ Caracterizacién
Enel siglo XVIII, con la Iustracion, nace una tereeva idea de
libertad: la libertad entendida como autonomfa, Libre seré ahora
aquella persona que es auténoma, es decir, que es eapar de darse
sus propias leyes. Los que se someten a leyes ajenas son
cheterénomos, en definitiva, esclavos y siervos; mientras que aqué-
los que se dan sus propias leyes y las eumplen son verdaceramente
libres.
Sueede, sin embargo, que es importante entender bien laidea
de autonomfa porque, a primera vista, puede parecer que «darme a
‘mimisma mis propias leyes» significa «hacer lo que me venga en
gana», y nada més alejado de la realidad.
por la justi-
cia, con el trabajo que cuesta cambiar un mal habito; y en el segun-
do caso, las personas de color que van a padecer la diseriminacién,
Jos blancos inteligentes, conscientes de que todos somos iguales, y
rmuevamente la sociedad en general, que precisa después largo tiempo
para reponerse de las malas costumbres.
La solidaridad, como valor moral, no es pues grupal, sino uni-
versal. Y una solidaridad universal est refiida inevitablemente con
1 individualismo cerrado y con la independencia total.
+ Termémetro
La solidaridad, poco practicada entre los adultos, es en nues-
tros dias un valor en alza entre los jvenes, sobre todoen su dimen-
sin de voluntariado.
Como en alguna oeasién ha comentado Gilles Lipovetsky, la
<ética de estos tiempos demoeréticos es mas bien una étiea «indolo-
ra», poco entusiamada por los deberes, as obligaciones y los sacri-
ficios; es una étiea que sélo se pone en marcha por la esponténea
voluntad de los sujetos®. Ahora el querer -no el deber- hacer las
cosas, es la «razén» mas contundente para embarcarse en una em-
presa. Por eso lavoluntad, el querer ono hacer las cosas, ha pasado
primer plano.
» LIPOVETSKY, Gilles. erepisculo del deber Barcelona, Anagrams, 1994,
86
Esta primacia de la voluntad es la clave del erecimiento det
voluntariado. Los jovenes son eapaces de la mayor solidaridad,
siempre que no sea impuesta por otros, siempre que no se les orde-
ne ser solidarios por obligacién.
Ahora bien, no cualquier producto de Ta voluntad tiene esa
calidad ética a la que llamamos «voluntariado, sino que -como nos
recuerda Joaquin Gareia Roca- debe cumplir para tenerla al menos
dos condiciones: la aecién voluntaria es un ejercicio étieo cuando
tiene voluntad de cambio y hace camino con las vietimas®. Don-
de las cosas no pueden cambiar tampoco es posible la étiea, a quien
no se le remueve el estdmago con las piltrafas, los desechos y los
parias earece de la fortaleza del voluntariado,
Y es que la fuerza de la étiea no procede de una voluntad
abstracta, que desde el Olimpo se decide por una eosa u otra, sino
de una voluntad implicada hasta las cejas en el sufrimiento y el g020,
sacudida por la preeariedad; una voluntad atenta, eapaz de deseu-
brit fuentes de transformacién, donde los indolentes no ven nada.
Para eso, sin embargo, es insuficiente la sola voluntad: es pre-
ciso también querer formarse téenieamente para prestar una ayu-
da, no sélo cordial, sino también efieaz, poniendo voluntad a la ra-
26n y razon a la voluntad.
Obviamente, esta solidaridad de que hablamos es universal, lo
cual significa que traspasa las fronteras de los grupos y de los paf-
ses, y se extiende a todos los seres humanos, incluidas las genera-
ciones futuras. De donde surge la percepeién de tres nuevos valo-
res al menos: a paz, el desarrollo de los pueblos menos favoreci-
® GARCIA ROCA, Joaquin. Solidaridad y voluntariado, Sal Terrae,
Santander, 1994,
87
dos y el respeto al medio ambiente", Estos valores requieren so-
lidaridad universal,
5. El didlogo
* Caracterizacion
El didlogo es un valor muy acreditado en la tradie én occiden-
tal. Al menos desde Séerates se tiene al didlogo como uno de los
procedimientos mas adecuados para encontrar la verdad, porque
partimos de la conviecién de que toda persona tiene al menos una
parte de verdad, que sélo dialogicamente puede salir ala luz,
Alo largo de la historia hemos ido comprobando que la mane-
ra més humana de resolver los problemas es el dilogo. Porque la
violeneia, no s6lo no resuelve los problemas, sino que las mas de las
veces inieia una imparable . El paso de las ideologias inmutables al pragmatismo
del eamaleén ha producido, cuando menos, tin auténtico deseoneierto
105
para los que estabamos habituados a que la fidelidad a una ideolo-
gia politica era un indeclinable valor moral’
Y¥ vaaresultar muy dificil qué nos pereatemos de que las ideo-
logins envajecen y han de transformarse para asumir el inevitable
‘cambio social, lo cual no significa pasar al pragmatismo, sino hacer
una opeién mucho més difcl tratar de realizar y encarnar los valo-
rres que daban sentido a esas ideologias (libertad, igualdad,solidari-
dad, justicia) en una realidad social que eambia, con la inseguridad
que eso conlleva y el riesgo de equivocarse.
Algo semejante ocurre con las normas morales, que van per-
diendo su cardcter absoluto, lo cual no significa que no sean absolu-
tamente valiosas las personas por las que esas normas cobran su
sentido®, Es indudable que acostumbrarse a vivir en la inseguridad
resulta dificil para quienes se acostumbraron a la seguricad de las
lcologias y las normas vilidas sub specie aeternitatis, Pero es ésta
una exigencia insobornable de un imperativo ético: el de la respon-
ssabilidad por la realidad con la que tenemos que habérnoslas.
7. Mas alla de la ética individual
Noes menos novedosa la situacién en lo que respecta ala exi-
‘gencia de completar cada vez. mas la ética individual con la étiea de
la acci6n colectiva.
En algiin tiempo por «ética» solia entenderse la individual, y
después venta su aplicacién en la vida social, Hoy los individuos com-
prueban con estupor que pueden actuar con la mejor voluntad del
mundo y que, sin embargo, de su buena actuacién pueden seguirse
CORTINA, A, La moral del camaledn, Espasa-Calpe, Madrid, 191.
CORTINA, A. Elica civil y religion, cap. 4: «El conus mundo de los
‘valores absoltoo-- * “n
106
‘malos resultados, entre otras razones, porque sus decisiones en-
tran en relacién eon otras, y la resultante final esla de la logica de la
accién colectiva y no la de la lgica individual. Los estudios de logi-
ca dela aecién colectiva aumentan y, con ellos, la sensaeién de impo-
tencia por parte de los individuos: con la buena intencién no basta,
ni mucho menos, para conseguir un mundo humano. La buena in-
tencién, por el contrario, puede resultar desastrosa,
Por eso, es preciso complementar una ética de la buena inten-
cién individual con una ética de las instituciones y las organizacio-
nes, ya que, en definitiva, nuestras aceiones se mueven en el émbito
de la aecién eolectiva. El actual éxito de las éticas aplicadas eamina
neste sentido: la ética de la empresa’, de los medias de comunica-
cién, de las profesiones", Todas ellas tratan de eomplementar la
ética individual con la de las instituciones, organizaciones y activi-
dades sociales.
8. Crisis de fundamentos
‘También parecen estar en erisis ps modos filoséficos de fun-
damentar la moral. Desde hace ya un par de déeadas se ha venido
poniendo en cuestién en el mundo oeeidental cualquier intento de
fundamentar la moral desde una perspectiva filoséfiea, es decir, el
intento de ofrecer un fundamento racional que pretend valer uni-
versalmente. A lo largo de la historia se han ofreeido distintos mo-
delos de fundamentacion de lo moral, pero tales modelos han entra-
do en crisis en los tltimos tiempos. Desde diversas perspectivas
filoséficas (los cientificistas, los racionalistas critics") se afirma
que la fundamentacién es imposible y, desde otras (liberalismo poli-
"CORTINA, A: CONILL, J DOMINGO, A., GARCIA MARZA, D. Btica
de la empresa, Trotta, Macrid, 195,
HORTAL A. Btica de las profesiones, Universidad Comillas, Macrid, 1996.
ALBERT, H. Prutado de la razin critica, Sur, Buenos Aires,1973,
107
tico™, pragmatismo etnocentrista" que es innecesaria e incluso
perjudicial®
Sin embargo, existenten potentes corrientes filoséfieas en
‘uestro momento que ofrecen serias y riguorosas fundamentacionce
del hecho moral, de suerte que quien obra moralmente no tiene por
base tinicamente su voluntad subjetiva, sino una volurtad racional
que le permite comunicarse eon los demés seres racionales y poder
llegar a acuerdos surgidos racionalmente. Tal es el caso de la étiea
dialégica o comunicativa, que autores como Karl Otto Apel Jiirgen
Habermas empezaron a disefar en la déeada de los eetenta'®, 0 la
fundamentacién zubiriana de lo moral, en la que hoy sigue traba~
Jando un ndmero muy cualificado de filésofos esparioles".
9. iFalta de sentido?
La dltima crisis a la que quisiera aludir es ala puesta en cues-
tion de los sentidos compartidos. Sin duda el individualism moder-
no tiene sus grandes ventajas, porque impide que los coleetivos en-
‘gullan a los individuos, que los absorban, Pero tiene el ineonvenien-
te de que, con el tiempo, desaparecen los proyectos compartidos,
Jas tareas comunes que generan un sentido a su vez comin, No es
{que las personas hayamos perdido el sentido de nues:ras acciones,
“RAWLS, J. Political Liberadiem, Columbia University Press, 1988,
\ RORTY,R.Contingencia, ironia'y solidaridad,Paidés, Barcelona, p.215,
% CORTINA, A. Btica sin moral, Teenos, Madrid, 1990, cap 3.
De las virbualidades y limites de la ética del discurso me he veupado en
Razén comunicative y responsabilidad solidaria, Salamanca, Sigueme, 1985;
Btica mininas Btica sin moral. Dela aphiacién de su principio ético enBtica
‘oplicada y democracia rodical (Teenos, Masri, 1983) y en A. Cortina/J.Conill
‘A. DomingovD. Gareia Mares, Etica de la empresa, Trotta, Mati, 199.
© ZUBIRI, X. Sobre ef hombre, eap. VIL, Madrid, Alianza, 1986; J.L.L.
‘Aranguren, Btiea, Obras Completas 1, Trotta, Madrid, 194, pp. 159-502, cap.
Vil de la parte 1"; D, Gracia, Fundamentor de biaética, Madrid, Eudema,
1989, sobre todo pp. 366:381; 482-505; A. Pintor Ramos, Realidad y sentido,
Universidad Pontificia de Salamanca, 1998. G. Marquines Argote, Realidad y
‘posibilidad: Btica y educacin, Bogota, Magister, 18h.
108
ni que numerosos grupos no emprendan quehaceres juntos, sino
«que ios proyectos eapaces de arrastrar a una soviedad en su conjun-
to van declinando.
La defensa 2 ultranza de los derechos subjetivos, por mucho
que se realice desde un individualismo responsable, y no simple-
mente irresponsable, carece de la fuerza suficiente como para atraer
1 grupos que se sienten unidos por la solidaridad. El individualis-
‘mo, por muy responsable que sea, tiene dificultades insalvables para
‘generar solidaridad.
Qué podemos hacer para enfrentar y orientar el futuro desde
latoma de contacto con esta situacién actual? {Cémo orientar nues-
tra crisis hacia la mejoria, aprovechando 1a oportunidad que nos
presenta el momento critico?
10. Un futuro con calidad
1. En principio, propondria complementar la moral individual
de la buena voluntad con una ética de las actividades sociales, con-
cretamente de las profesiones. Es urgente, a mi juicio, fortalecer la
moralidad de las sociedades desde las distintas profesiones que van
componiendo parte esencial de la sociedad civil: desde la bioética, la
ética de la empresa, la ética de los medios de comunicacién, la ética
de los jueces. Sin esa revitalizacién, mal lo tenemos para construir
también una politica saludable, porque, en tiltimo término, el nivel
moral del Estado se corresponde con el de la ciudadania: por eso es
ahora de los ciudadanos"*.
2. En segundo lugar, la moral de la buena voluntad tendria
que complementarse también con una étiea de la responsabilidad,
cen el sentido que daba a esta expresién Max Weber: las personas
CORTINA, A. La ética de la sociedad eivit; Etica civil y reigidn
109
hemos de hacernos responsables de las consecuencias de nuestras
aceiones, asumiendo los cambios sociales, y no permanecer en el
dogmatismo de unas ideologias eternas; pero eso no signifiea echarse
en brazos del pragmatismo.
La ética de la responsabilidad esta mas allé del dogmatismo y
el pragmatismo, més alld de los gatos negros y los blancos: en la
inteligente y responsable asuncién de las eonsecuencias de nues-
tras aceiones, habida cuenta del futuro valioso que queremos cons
‘ruin.
3. Por su parte, la sociedad eivil debe asumir el protagonismo
moral que en buena ley le corresponde. Demasiado tiempo hemos
pensado que las soluciones morales tienen que venir de la politica,
como silos ciudadanos, desde lo distintos ambitos de Is vida social,
ro fuéramos los sujetos de nuestra propia historia,
Esto exige, como es obvio, potenciar una ética civica, esa ética
‘que ya comparten los ciudadanos de una sociedad pluralista y que
Jes permite ir construyendo un mundo juntos. Desde velores eomu-
nes, como la libertad, la igualdad y la solidaridad, es desde donde
hay que construir la convivencia.
4, Mas alld del absolutismo, de quienes se empefian en encon-
trar normas absolutamente validas (para todo tiempo ylugar), pero
también més allé de la frivolidad de quienes consideran que cual-
‘quier conviceién racional es una invitacién al integrismo, urge re-
cordar que sin convieciones racionales compartidas, rada serio ni
firme se construye. Una cosa es volver a las reeetas del presunto
cédigo tinico, otra, negarse a dar siquiera respuestas, adisefiar pro-
puestas para seguir adelante. El fanatismo es inhumano, pero tam-
bién lo es la total falta de convieciones racionales.
110
5. Y en esta linea de respuestas que son propuestas, diria yo
(que urge ir orientando nuestro actual individualismo hacia un nue-
vo humanismo”, Tomar al individuo eomo punto de partida para
reflexionar sobre eémo construir la vida social es empezar desde
tuna perspectiva abstraeta: no existe tal individuo. Pero lampoco
existe elindividuo exigente de sus derechos y de los derechos de las
demés personas, sencillamente porque el individuo no existe: exis-
ten las personas que han devenido tales a través de un proceso de
socializaci6n, que han aprendido a reconoeerse como un «yor a tra-
vvés de su interaeeién con un «ti,
$i éstas son las primeras letras de un personalismo fenomeno-
l6gico, vuelven a serlo para la tradicién kantiana de la ética dial6gica
‘que recuerda e6mo cualquier persona se reconoce como tal en esa
rrelacién comunicativa que se produce entre un hablante y un oyen-
te. Uno y otro se reconocen reefprocamente en esa accién la auto-
noma suficiente como para elevar pretensiones de valide y tam-
bién la autonomfa suficiente como para responder eon un «si» ocon
un «no» a la oferta del diglogo; pero también se reconocen necesa-
riamente como «seres en relacién reefproca», que precisan fortale-
cer los lazos de solidaridad para seguir siendo personas.
Autonomia y solidaridad son entonces las dos claves de este
personalismo dial6gieo, que rompe los esquemas de cualqui
vidualismo abstracto, Desde esa nocién de sujeto, la exigencia de
libertad o es universal o no es moral, la aspiracién a una sociedad
sin dominacién es irrenunciable, la sotidaridad esel humusdesde el
‘que un individuo deviene persona, y s6lo si aleariza a todo hombre
puede reconocerse como auténtica solidaridad.
© CONILL,J.Blenigma del animal fantastico, sobre todo cap. 1; A. Cort
na, Btica aplicada y democracia radical, sobre todo eap. 8
ul
6. Un proyecto de autonomia solidaria puede generar esa ilu-
sign que falta a nuestras sociedades y que es ineludible para «le-
vantar el énimo», para «moralizar-, Por eso quienes tengan proyee-
‘tos en este sentido, como es el caso de los cristianos, tienen en este
‘momento una enorme responsabilidad, que no pueden dejar de asu-
‘mir para que nuestra sociedad aleance -como deeia Ortega- su ple-
no quicio y efieaca vital.
12
EPILOGO
MAPA DE LAS TEORIAS ETICAS
Alo largo de la historia se han ido pergefando distintas pro-
uestas étieas preocupadas por reflexionar sobre el hecho de la
‘moralidad, Cada una de ellas trata, de un modo més o menos explt-
Cito, de dar razén de lo moral, que es lo que, en un sentido amplio
denominamos «fundamentar lo moral», y también de ofrecer des-
de esos fundamentos una orientacién para la accién. Ciertamente,
cada propuesta ética tiene su peculiar e irrepetible configuracién,
pero en ocasiones resulta posible clasificarlas tomando rasgos ¢0-
‘munes a algunas de ellas que les llevan a distinguirse de otras,
rrevestidas de los rasgos contrapuestos.
Este procedimiento de clasificacion y de establecimiento de
tipos ideales no pretende hacer justicia completa a cada una de las
teorfas, pero sf permite comprender mejor las distintas propuestas
éticas, ya que el método del eontraste es uno de los que, al menos
desde Aristoteles, viene ayudindonos a entendernos mejor. Desde
esta perspectiva, podrfamos distinguir los siguientes tipos de teo-
ras étieas:
ug
1) Bticas descriptivas y éticas normativas
Las primeras se limitan a describir el fenémeno moral, sin
pretender en modo alguno orientar la eondueta. En este sentido,
‘mas que de teorias étieas, entendidas como una dimension de la
filosofia préetica, se trata de reflexiones propias de las ciencias s0-
ciales, como son la antropologia, la psicologia, la sociologia o la his-
toria de lo moral.
‘También puede considerarse como ética deseriptiva buena
parte de la filosofia del andlisis del lenguaje moral, euyo racimiento
puede datarse en la obra de G.E. Moore, Principia Ethica, 1908.
‘Un nutrido grupo de representantes de este tipo de ética se limita
cexplicitamente a deseribir qué hacemos cuando empleamos el len-
guaje de lo moral, preeisamente porque no desea prescribir la con-
ducta ni siquiera de forma mediata.
Las éticas normativas, por contra, conseientes de que la filo-
sofia préctiea siempre norma de algiin modo la accién, nose confor-
rman con describirlo moral, sino que tratan de dar raz6n del fen6-
meno de la moralidad, sabiendo que, al fundamentarla, estén
ofeciendo orientaciones para la accién: estén norméndola, Claro
ejemplo de éticas normativas serian las kantianas, el uiilitarismo,
la ética de los valores, o las actuales éticas comunitarias.
2) Bticas naturalistas y no naturalistas
Las éticas naturalistas entienden que los predicados mora-
Jes no se refieren a ningtin tipo de eualidades misterioses, distintas
de las que pueden ser empiricamente contrastables. Por el contra-
rio, consideran que los fenémenos morales son fenémenos natura-
les, reductibles a predicados sea de corte biol6gico, genético, psico-
logico o sociolégico. En este sentido se han pronunciado las éticas
de corte empirista (emotivismo, utilitarismo), los diversos positivis-
1
mos (Helvetius, Comte), el Neopositivismo Légico del Circulo de
Viena (Schlick, Ayer, Kraft), pero también algunas corrientes dela
sociobiologia.
Si tomaramos los textos de Nietzsche como una cierta pro-
puesta étiea, abrfa considerarla como un cierto naturalismo vitalista
de cufo biolégieo.
Las éticas no naturalistas entienden que los predicados mo-
rales son predicados especificos de la moralidad, irreductibles, por
tanto, a cualesquiera predicados naturales. No naturalistas son las
distintas modalidades de intuicionismo (Etiea material de los Valo-
rres, movimiento personalista, teorfas de G.E. Moore, de H.A.
Prichard, de WD. Ross), las corrientes kantianas,olas «misticas»,
nel sentido de Wittgenstein, que sitian la moral «fuera del mun-
do», es décir, la consideran irreduetible a los hechos empfricos.
3) Eticas no cognitivistas y cognitivistas
Las étieas no cognitivistas consideran que las cualidades
‘morales no son objeto de conocimiento del mismo modo que lo son
las naturales. Pero ademés en los iltimos tiempos la noeién de «no
cognitivismo» se ha ampliado y aleanza a cuantas teorfas afirman
«que sobre lo moral no se puede argumentar, porque de los enuncia-
dos morales no puede decirse que sean verdaderos 0 falsos y, por lo
tanto, son «pseudoenunciados». Sélo los enunciados de hecho, sus-
coptibles de verificacién o falsacién, constituyen conoeimiento. De
ahi que -afirman las teorias no cognitivistas- en las cuestiones mo-
rales no quepa aleanzar una intersubjetividad racionalmente fun-
dada. En este sentido se pronuncian las distintas eorrientes
cientificistas, que niegan a la moral, no s6lo el eardeter de ciencia
-en lo cual tendrfan razén-, sino también el de saber racional. Ra-
cional ‘inieamente seria el conocimiento cientifico tedrico, no los
iscursos préeticos.
Eticas cognitivistas, hoy en dia, son més bien aquéllas segin
las cuales sobre lo moral se puede argumentar y llegar a acuerdos
intersubjetivamente fundados, porque existe una racionalidad prée-
tica que funciona de forma andloga a como funciona la racionalidad
te6rica, La ravivnalidad préctica tiene sin duda eus peculiaridades,
pero es «racionalidad» y, por lo tanto, sobre lo moral se puede
argumentar y llegar a acuerdos intersubjetivos, racionalmente fun-
damentados: no es ciencia, pero si un saber racional, intersubje-
tivable. Las éticas kantianas se consideran cognitivistas en este sen-
‘ido,
4) Eticas materiales y formales
Es Kant quien introduce por vez. primera la distincién entre
Gticas materiales y formales, una de las més eélebres distineiones
de la historia de la étiea oceidental. A su vez Kant seftela que las
éticas precedentes eran materiales, mientras que la suya es formal.
Las éticas materiales consideran que es tarea de la ética dar
contenidos morales, dar «materia» moral, mientras que las éticas
formales atribuyen a la étiea tnicamente la tarea de mostrar qué
forma ha de tener una norma para que la reconozcamos como mo-
ral. Con lo cual las éticas formales son normalmente deontolégicas,
es decir, se ocupan deldeon, del deber.
Por lo que respecta a las étieas materiales se escinden tradi-
cionalmente a su vez en éticas de bienesy de valores. Y las prime-
rras -las étieas de bienes- se han venido escindiendo también en
dticas de méviles y éticas de fines. Veamos, pues, cémo se articu-
lan,
A) Segiin las étieas de bienes, para entender quées la moral
conviene descubrir ante todo el bien o fin que los seres humanos
‘persiguen, es decir, el objeto de la voluntad humana, y después es-
16
forzarse en deseribir sueontenido y en mostrar cémo aleanzarlo,
La ética oecidental, como teoria elaborada, nacié en Greeia como lo
‘que més tarde se ha llamado «6tica material de bienes, ya que los,
grandes étieos griegos (Sécrates, los sofistas, Platén, Aristételes,
los epicireos o los estoicos) se proocupan por averiguar cual es ol
fin 0 bien que los seres humanos buscan, para determinar desde él
eémo aleanzarlo, qué debemos hacer.
En este sentido podemos decir que tanto la mayor parte de
También podría gustarte
- 4 - Programación de Filosofía 10°Documento2 páginas4 - Programación de Filosofía 10°MAGAZINEFILOSOFIAAún no hay calificaciones
- Taller 1 - Los Derechos HumanosDocumento4 páginasTaller 1 - Los Derechos HumanosMAGAZINEFILOSOFIAAún no hay calificaciones
- 1 - Taller 1 - 11° - Nuevas CiudadaniasDocumento4 páginas1 - Taller 1 - 11° - Nuevas CiudadaniasMAGAZINEFILOSOFIAAún no hay calificaciones
- Sesion 6 - El RenacimientoDocumento12 páginasSesion 6 - El RenacimientoMAGAZINEFILOSOFIAAún no hay calificaciones
- Sesion 3 - San AgustínDocumento11 páginasSesion 3 - San AgustínMAGAZINEFILOSOFIAAún no hay calificaciones
- Sesion 4 - El ExistencialismoDocumento14 páginasSesion 4 - El ExistencialismoMAGAZINEFILOSOFIAAún no hay calificaciones
- El Atomismo Lógico, El Neopositivismo Lógico y La Filosofía AnalíticaDocumento8 páginasEl Atomismo Lógico, El Neopositivismo Lógico y La Filosofía AnalíticaMAGAZINEFILOSOFIAAún no hay calificaciones
- 1 Sesión - Desde El Bogotazo y Frente NacionalDocumento8 páginas1 Sesión - Desde El Bogotazo y Frente NacionalMAGAZINEFILOSOFIAAún no hay calificaciones
- Sesion 1 - Contextos Sociocultural Del Siglo XXDocumento9 páginasSesion 1 - Contextos Sociocultural Del Siglo XXMAGAZINEFILOSOFIAAún no hay calificaciones
- Los Filosofos de La SospechaDocumento7 páginasLos Filosofos de La SospechaMAGAZINEFILOSOFIA100% (1)
- Sesion 5 - Evaluación 2Documento5 páginasSesion 5 - Evaluación 2MAGAZINEFILOSOFIAAún no hay calificaciones
- Sesion 6 - La Escuela de FrankfurtDocumento11 páginasSesion 6 - La Escuela de FrankfurtMAGAZINEFILOSOFIAAún no hay calificaciones
- Sesión 2 - Evaluacion 1Documento4 páginasSesión 2 - Evaluacion 1MAGAZINEFILOSOFIAAún no hay calificaciones
- 4 - Filosofia El RenacimientoDocumento33 páginas4 - Filosofia El RenacimientoMAGAZINEFILOSOFIAAún no hay calificaciones