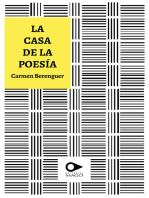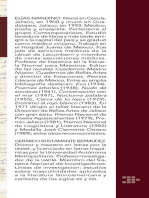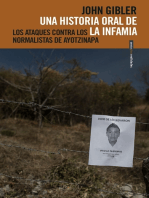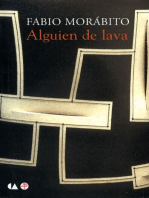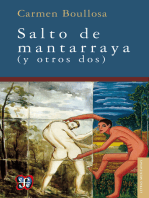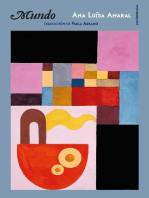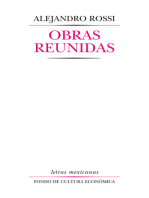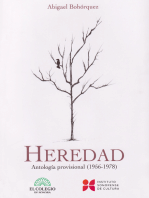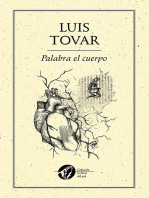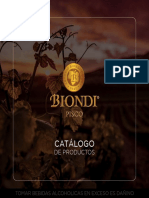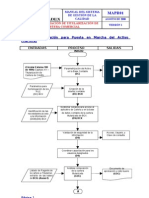Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Soñar La Guerra - Jesus Gardea
Cargado por
José Luis CalderónDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Soñar La Guerra - Jesus Gardea
Cargado por
José Luis CalderónCopyright:
Formatos disponibles
2/125
Soar la guerra, publicada por vez primera en 1984,
ejemplifica muy bien el sentido narrativo de la obra de
Jess Gardea (1939-1999), el destino es a la vez un
pathos y un albur, un juego y una meta, se construye en
la adivinacin y en lo impredecible, hay un ms all espiritual, el del otro lado, el de los muertos (con su impagable deuda con Juan Rulfo) y un ms all fsico, ese
forastero que llega de no se sabe donde y sobre todo
no se sabe para qu, pero que a la vez resulta esperado
por todos con la conviccin de que viene a algo, por un
motivo aunque este no tenga traduccin racional. Los
personajes parecen haber sido puestos bajo el microscopio, y cada movimiento es a la vez vertiginoso y en cmara lenta, con los colores de un espejismo an ms
cruel que la realidad, al igual que ese sueo terrible, pero
tan cotidiano que no merece el calificativo de pesadilla.
Soar la guerra es una muestra de la perfeccin que alcanz el autor en su prctica narrativa.
Jess Gardea
Soar la guerra
ePub r1.0
Titivillus 14.06.16
Ttulo original: Soar la guerra
Jess Gardea, 1984
Editor digital: Titivillus
ePub base r1.2
ay vientos malos. A un lado tengo el sol, ancho y espinoso. Tres soldaditos sacan los caballos de mi casa.
Grande les queda el uniforme. Ninguno, que yo recuerde,
pertenece a la Guarnicin de Placeres. Para lo de marzo, no hubieran servido. En el hervor de la banqueta, se detienen. Uno, de
vivo fulgor en los acicates, cierra el zagun. Todos estn pisando
su sombra. El del fulgor regresa. Y el grupo comienza a andar. Mis
animales huelen a llanto oscuro; tropiezan con las piedras y las levantadas figuras del polvo. Blanco. Negro. Las sogas con las que
los jalan humean en el aire de verano. El negro el ms triste
perece. Los soldaditos jadean ya. De dnde los habr trado el
gobierno. Tiernos hasta para este clima. Mi padre tena una criatura as a su servicio. Muy semejante a l es el soldado del
caballo negro. Una nube no luce el cielo. Suenan los cascos de los
animales en las piedras sueltas de la calle. Se oye, tambin, el
tintn del dorado espoln de los acicates. Ruido como de vasos
que alguien hiciera chocar, apenas, a la sombra, en un trastero.
Los soldaditos, conforme avanzan, se van distanciando entre s.
La niebla del sol los envuelve; los cela. Pero adentro de la casa,
hay ms. Hacen rancho en el patio. Nada respetan. Eladio Abundio se quejaba con su mujer. Tiene aguanosos, como yo pocas veces se los vi, los ojos. Ha sabido que los de la Federacin escarbaron el patio y los cuartos, en busca de armas. Luego la emprendieron contra los muebles. En pura lea acab aquel ropero de luna
esbelta. Un teniente no se lo esperaba. El espejo estall sembrndole el pecho de esquirlas. A las tres de la tarde. Y para las seis, no
7/125
se hablaba de otra cosa en Placeres. Entonces, volvieron a pensar
en m. A recordarme tal y como era yo de recin llegado. De las
tiendas, de las peluqueras, del negocio del chino, salieron
curiosos rumbo a mi casa. A qu? Slo Dios. Iba a estar el teniente en el zagun mostrando su platera roja? Marzo ya no era;
pero el viento segua soplando igual. Los hombres se dividieron
en dos grupos. Caminaban con trabajos. El rumor de los faldones
de sus abrigos recordaba el vuelo de las palomas y el de las
banderas. En la plaza se detuvieron. De espaldas al hostigoso.
An haba sol en los rboles. Para el toque de queda faltaba por lo
menos una hora. Los hombres reiniciaron su marcha. Entre ellos,
quienes me conocieron desde un principio; otros, a la mitad de mi
vida aqu. Pedro Oronoz formaba parte de los primeros; e Iginio
Pineda. La tarde de lo del espejo, ambos tomaban caf en el California. Rabiosamente fumaba Oronoz. Lo sacaban de quicio los
soldados que recorran Placeres, despus del crepsculo. A pie. En
camionetas particulares. La captura de los despistados era
automtica, rpida. Oronoz le contaba a Pineda la de un hombre.
l la haba presenciado desde la ventana de su domicilio. Una vez
que lo tuvieron arriba de la camioneta, lo pusieron de boca contra
el piso de la cajuela y luego, como a una de esas mariposas nocturnas del verano, lo clavaron a la madera con el can de los
museres. Eran seis. El mandams iba en la cabina, con el dueo
del vehculo. Se encontraban bajo una luz de la calle. Quiso identificar al sargento y a los dems, y no pudo. No eran de all. El cuartelito de Placeres, hasta marzo de aquel ao, tuvo diecisiete elementos, contando tropa, clases y oficiales. Pedro Oronoz dijo verdad. Acertaba. Y no por otra cosa sino porque l se haba memorizado la cara y la estampa de todos. Menester de guerra. Si lo prefieren, de la ilusin. Iginio Pineda pens que Oronoz estaba exagerando y se ri, encubierto por el nubero del tabaco. Pero
Pineda ignoraba mucho de nosotros. De Oronoz, manantial de los
8/125
vientos. Lleg la noticia, con retraso y desfigurada, al California.
Se hablaba de un milite muerto en mi casa. Desde un espejo, una
figura, otra, lo haba clareado. Par de fumar Oronoz. Pregunt
detalles. El heraldo, alzando los hombros, dijo que no saba tanto.
Oronoz se levant de la mesa y fue a donde el chino. El chino lo
recibi con una cajetilla de cigarros, la quinta de la tarde. El chino
tena el cuello como el stil de una guitarra; fama de buen sentido.
Oronoz se guard intactos los cigarros. Una opinin del suceso;
un parecer, quera. Mir con ansia a Fong. Y el chino entonces
dijo que era, aquel, un asunto difcil. Confluencia de muchos. Oronoz de mordi los labios. Blancos se los dej. El del California le
sugiri esperar a Sustaita, portador siempre de mayores y verdicos informes. Y Sustaita entr, en esos momentos, como invocado
por Fong. Cauda de viento meti al restaurante. Y divisaron, pues,
los hombres mi casa, y tomaron a juntarse. Muditos flechaban con
morosas, desconfiadas miradas, la puerta del zagun. Un temerario para acercrsele, no surga. El silencioso muro color de rosa,
al atardecer, a nadie invitaba. Sustaita apart del grupo a Pedro
Oronoz. Sobresalto sufri ste. En el campo de su sangre se levantaron atorbellinadas presencias de nimas. Pens que el otro
iba a revelarle que mi espritu, en son de venganza, emboscado en
el azogue, era quien haba cortado, a cuchilladas, la vida del
oficial.
Diga.
El aire estaba arremetiendo ms fuerte. Pedro Oronoz vio a los
hombres apretarse como un puo.
Tomaron preso al viejo Abundio dijo Sustaita.
Instantneo el alivio de Oronoz. Nunca hizo migas con mi servidor. Cundo. Hostil le era. Sin tregua. Pero en mi ausencia l
desaforaba sus cargas. Volva yo a la casa y todava alcanzaba los
humos de la refriega, y a Abundio y a su agua con azcar, que le
daba a beber Damiana. Me sentaba por ah a contemplarlos. La
9/125
mano de Damiana, que sostena el vaso, era lo brillante en el
cuarto. La meneaba, para molestarme los ojos. Desquite de la
vieja, enojada conmigo.
Tratas de cegarme, Damiana le deca porque no entiendes el mundo.
El marido volteaba a verme entonces. Y yo, no batallaba nada;
yo era el adivino de su ntimo reproche. Damiana haba puesto el
vaso en la mesa, y ocultaba el resplandor de las baratijas de su
mano, en un doblez de la falda. Me dirig a Eladio. Le dije la cantinela de otras veces.
Tendrs que soportar, mientras la cosa no madure, los vendavales de tu enemigo. Entiende que no soy el llamado a hacer tu
defensa. No vine a escaramuzas.
Damiana, de hmeda voz, terciaba.
Abundio me deca es ms importante para usted que
Oronoz.
Me mova hacia la vieja, le echaba encima mi grande sombra.
Y asomndome al fondo de sus ojos grises, le replicaba:
Para mi corazn, s; no para mis planes.
Oronoz, como una luna nueva, se creci al sospechar mi neutralidad. De m pens que eran miedos a l lo que me llenaba por
esos das, no polticas. Y Oronoz se peg al cuerpo de Sustaita.
Me alegro le dijo.
El otro le clav la mirada.
No le dijo. Para que l hable, metieron a Abundio a la
casa. Usted, qu crea usted?
Ya no hay perro.
De este lado. Pero del otro, la Federacin sigue rabiosa.
Acompeme, Oronoz, a ver qu logramos indagar.
Armados de odo, noms, fueron. En la esquina de la casa
cruzaron algunas palabras. El resto del grupo, incrustado en los
huecos de las puertas de la acera de enfrente, los observaba. El
10/125
aire daba en las pelambres, pero nadie se mova. Comenz el
avance de Sustaita y Oronoz. Resbalaban por la cal rosa, como caracoles. El caracol de atrs, Pedro Oronoz, no cesaba de mirar
hacia arriba, al borde del muro, temeroso de los soldados. De las
balas que podan caerle. Menos precavido, Sustaita pona, como
una ventosa, aqu y all, a trechos, la boca de su oreja en la pared,
en busca de ruidos. Llegaron, al fin, Sustaita y Oronoz al zagun.
Un segundo sufrieron desconcierto. En el cubo del zagun las
maderas y bisagras, atacadas recio por el aire, estaban casi llorando. No los dejaran escuchar bien. En el mismo segundo, retrocedi Oronoz. Pero el puntero le marc el alto. La mirada, feroz.
Le dijo:
No se me cuartee; nos estn viendo los amigos.
Bajaron al fondo del cubo. El aire haca remolinos all y tena
otro olor que en la superficie. Entre las espirales negras. Sustaita
tante la puerta, sus temblores. Oronoz vio la sombra. Vio el cielo.
Ya no le dijo al otro. Anochece.
La calle no pareca calle de este mundo cuando ambos volvieron a ella. Los restos del incendio del sol en el muro la iluminaban bajito. Enfrente, el aire zumbaba en los huecos de las puertas donde haban estado los espectadores. Un cielo se extenda
por los cuatro cardinales. Ni los pretiles, ni las esquinas de las casas se alcanzaban a distinguir ya.
Se habr llevado el aire los alambres de la luz, Sustaita.
Se los habr llevado.
Ahorita es el tiempo en que los soldaditos del cuartel salen
de ronda.
Con esta noche?
Los mandan.
Vmonos al California.
En el restaurante, slo estaba el alma del propietario, en medio de las tinieblas, mantenidas a raya por la claridad de una
11/125
lmpara a gasolina. Fong, al sentirlos entrar, alz la vista del peridico que estaba leyendo.
Quin? pregunt.
Sustaita y Pedro Oronoz.
El chino dobl el peridico. Luego lo aplan con las manos
como a labor de encaje. Muchas veces lo vi hacer eso. Maravilla de
chino. Harta pieza para Placeres. Iba yo temprano al caf. Me procuraba un lugar desde el cual pudiera mirar a mi gusto a Fong y a
su clientela. La mujer que atenda las mesas, desocupada, se acercaba al mostradorcito del patrn a conversar. El tema de aquellos lnguidos? Los que el llano da; las desprendidas y resecas semillas del silencio. Ocasionalmente, por iniciativa de ella creo, se
trasladaban a un distinto clima: el de los penumbrosos frutos.
Fong se animaba entonces. Y, en el disimulo, apretaba un pecho.
Consenta la mujer la bronca caricia sarmentosa, y luego, con un
mohn, se retiraba del mostradorcito y se vena directa a mi.
Ms caf?
Yo le deca que no, y me le quedaba viendo a los ojos. Hasta
nosotros llegaba el ruido de las hojas del peridico de Fong.
El chino vive triste me deca ella.
Llevarme a Gregorio Fong a la guerra, era la idea. No para que
tirara balazos. Tampoco como miembro selecto de mi estado mayor. Su destino estaba en la sangre, junto a los pozos de la muerte.
De enfermero me lo imaginaba. Curando con delicadeza los
estropicios.
Un dia de stos le adelantaba yo, quiero tratarle un
asunto de suma importancia.
El chino me reciba el dinero y lo echaba al cajn.
A sus rdenes.
Sustaita y Oronoz entraron al crculo luminoso de la lmpara.
Saludaron al del California. Sustaita dijo:
12/125
Noche despus del Juicio Final. Dios duerme. Apag las estrellas y a luna. Sus perros andan sueltos.
Y Oronoz:
Y la tropa?
No ha pasado contest Fong.
Sell la palabra del chino. Los tres callaron en el silencio. Fong
se puso a revisar un block de notas; los otros dos, a mirar el incandescente capuchn. Esperaban a los soldados. Cuando stos llegaron, una media hora ms tarde, slo uno penetr al restaurante.
A qu hora cierra usted aqu? le pregunt a Fong.
Fong le sonri. Luego, suave de la voz y gesto, le pregunt qu
grado ostentaba.
De sargento.
Sargento le respondi, a las doce. Siempre.
El soldado, que al parecer no haba advertido la presencia de
los otros, mirndolos quiso saber de ellos. Fong intervino.
Son mis amigos. Viejos conocidos dijo.
Est bien.
El soldado traa adems del fusil una linterna sorda. Alumbr
las mesas.
Buenas noches se despidi.
Buenas noches le dijo Fong.
Sali, y luego, desde la banqueta, volvi a iluminar el interior
del restaurante a travs de los cristales de la puerta.
Qu quiere el de caballera, Fong?
Nada, Oronoz. Rutina. Hoy fue a oscuras. Una semana.
Diez das corrigi Sustaita.
Fong se alz de hombros.
Es lo mismo dijo. En Placeres andamos vagando en lo
ms hondo del sueo. Ese sargento es el de ayer, y el de antier; es
el del principio. Pero yo nunca logro acordarme de su grado; le
veo las cintas, y las cintas nada me dicen. Y a l le sucede algo
13/125
semejante conmigo: viene, pregunta, y me mira como si jams me
hubiera visto en la vida.
Nada logramos averiguar se quej Sustaita.
Pedro Oronoz sac un cigarro de la cajetilla y pidi fuego al
chino.
El humo me daa dijo Fong. Tendr que retirarse a las
mesas.
Oronoz mir las tinieblas.
Djelo, Fong dijo.
El ruido de un motor en la calle los hizo guardar otra vez silencio. Como el de un mosco con pachorra se oa.
Sube de la carretera dijo Oronoz.
Los soldados dijo Sustaita.
El chino guard el block de notas. El ruido comenz a disminuir. Se alejaba.
A la izquierda dijo Sustaita hacia la casa de Ass.
Irn por Abundio? pregunt Oronoz.
Fong mir a Oronoz.
Abundio? Abundio no est all dijo.
Y la vieja Damiana encendi un cabo de vela.
No escondas la cara le dijo a Abundio.
Eladio levant un brazo, como una ala de pobres plumas, y se
defendi de la luz. No insisti Damiana. Sobre una petaca haba
una botella. Damiana la tom y ensart en el pico la vela. Eladio
segua con el brazo alzado. Damiana le avis, desde la silla al lado
de la petaca y la luz, que para nada le serva ya la defensa de la
sombra, puesto que ella, Damiana, se encontraba de l como a mil
kilmetros de distancia. El ruido de un motor la haba despertado.
Sonaba cerca, ronroneando. Pero tambin se escuchaban voces,
las de esos hombres que hablaban como pasndole la mano al
lomo de un animal. El ruido no se mova. Calcul Damiana que
los hombres estaran enfrente, a media cuadra. Llam a Abundio
14/125
para que se levantara a ver si eran los soldados de las vigilancias,
pero l no estaba en la cama. Miedo le daba a Damiana la tropa
porque marzo fue revelador. El viento de ese da. Las mscaras no
pudieron soportarlo, y para las doce de la noche, todas terminaron cediendo, arrancadas de cuajo. Y volaron. Y estuvieron surcando, rojas, el cielo de Placeres, hasta el amanecer. A Damiana no
le caba en el entendimiento tanta locura del corazn. Conoca bien los bandos enemigos. Al capitn, autoridad del cuartelito; a los
retenes. A m. A Iginio Pineda, nico salvo, a los otros. De modo
que el capitn, y los centinelas de la puerta, que se esponjaban de
sol en las tardes de invierno, traan lobos adentro? Le hubieran
roto tambin a Eladio los huesos para sorberle el tutano? Damiana quiso cerciorarse de la verdad contra los temores de Abundio.
Soplaba el viento en las calles. Damiana le sinti un olor agrio. La
hera, en las esquinas. Y estaba hmedo. Damiana Abundio anduvo por las calles de Placeres, principalmente por las de la
guerra. A cuantos se encontr les hizo idntica pregunta. Qu
haba pasado. Qu. Como si ella no viviera en el pueblo. Por la
casa donde estaba el cuartelito pas varias veces. Mucho alboroto
haba, y circo de hombres. Entraban y salan hormiguitas de la
Rural; hormiguitas verde olivo, del gobierno. Pero ella no atinaba
a reconocer, entre tantos, a su amigo el capitn Herrera, ni a ninguno de los otros. Un racimo de curiosos, como artillado sealaba
con sus ndices la pared ocre del cuartel, cacariza, picoteada por
las balas. Oy Damiana decir que aquel haba sido trabajo de todos los calibres imaginables. Muchos, tremendos, como para no
dejar ttere con cabeza. Alguien pregunt, entonces, por la suerte
de los soldados; si con vida se encontraban. Del centro del racimo
contestaron. Damiana se llev las manos al pecho. Y sali rpido
del grupo. Doblando la primera esquina solt el llanto, la moquera. El aire le secaba luego las lgrimas, cuando lo que ella
quera era que florecieran, porque en eso consista el autntico
15/125
descanso. Pena de los mil demonios la suya. Pesadsima como un
furgn. La muerte del oficial, la gota que rebos el vaso. Pues a
nosotros, le haban dicho, tambin nos haba ido como en feria.
Por el canto fue, del fusil-ametralladora montado en la azotea. l,
y los vientos malos. La vieja lleg desbaratndose a su casa. Parapeto anhelaba. Darle gusto a los ojos. Se lo declar a Abundio. Y
Abundio, respetuoso, la dej ir; que partiera a los silenciosos y lejanos rincones. Pero Abundio qued intranquilo. Haba visto qu
su mujer. Record Abundio la consigna a mis hombres de no
rendirse. Lo tupido encarar sin cobardas. En ese son, bamos a
ser, a esas horas de la maana, ni siquiera la mitad los sobrevivientes? Abundio se dirigi a la cocina. Damiana en una silla hipaba
y suspiraba, y se beba las ltimas lgrimas. Abundio se par en la
puerta. Los recuerdos estaban reventndole, como burbujas. Con
todo el respeto que yo le merec siempre, l me expuso sus dudas
acerca del xito de la operacin. Yo lo escuch hasta el fin, como a
una lumbrera de los encuentros, de la estrategia. Como a mi
padre. Deca Eladio, deca el difunto coronel Ass, que una cosa
era pelear contra civiles y otra, muy distinta, y dura, hacerlo contra elementos de lnea. Certero razonamiento del servidor. Pero
no se lo dije. Le repliqu que viera cun escaso andaba de
hombres el enemigo. Dos de nosotros por uno de ellos. Me contentaba rebatir al viejo. Y lo que gan fue que l me sacudiera, esa
tarde, recordndome que en la casa del cuartel vivan las familias
de algunos de los soldados. Los soldados trataran de volteamos
cuanto antes. Abundio proftico. Ah! cmo supo vemos, pese a la
noche y al teln del viento. Abundio calent caf y se lo llev a
Damiana. Por mi cuerpo ansiaba l preguntarle. Por la postura
definitiva de los huesos mos el da de mi muerte. Por la anchura
de mi mar y si llegaba al llano. Deb ser de los primeros devorados
por el plomo. A la mera puerta del cuartel se imaginaba Abundio
mi cadver. Y el de Urquidi, mi segundo. Nos doblamos, nos
16/125
doblaron, como caas; pero no el viento; eso se vio con la luz de
los fogonazos. Urquidi, cado, en la cara el terror, disparaba sin
fortuna su arma contra el turbio coro de las auras solcitas. Yo no.
Porque Abundio no me conceba muriendo as. Culpa del grito de
guerra, que lanc enorme, y que atrajo sobre m todo el fuego.
Otros gritaron despus. Baltasar Yez. Y uno su primo, incorporado a nosotros a ltima hora. De un balazo, a Yez se le aneg la
garganta, como el tiro de una mina, de una agua negra. El primo
recibi el vmito. Las palabras. Los peces. Esto, tambin, alumbr
la llamarada de marzo. Damiana comprendi qu presencias buscaba Abundio. Nuestras, los corpulentos cabecillas, el resto de los
hombres. A dnde fueron a tumbar a Fabela, aoso. Cargado,
como un rbol, de granadas. Ni una sola explot. Fabela llevaba
en las bolsas una gusanera de mechas, por los cebamientos que
pudiera haber. Nos rociaban los encaramados en el infierno.
Desesperado, rugiendo, llamaba yo al de las bombas; pero eran
los que andaban cerca de m a baile y baile, quienes por l me respondan. Fuga de Fabela supe; en cuanto salt del camin. Y
Damiana comenz a desengaar a su marido. Nada haba pasado.
Presos de la crcel municipal lavaron, al filo de la madrugada, las
banquetas. No las calles. En la tierra, las manchas parecan de
aceite. De los que estuvieron acribillndose tampoco quedaron
seas. S qu pensares tuvo el viejo Abundio. Mis equivocaciones
clamaban al cielo. Yo haba afirmado que si el ejrcito nos quebraba, dejara nuestros cuerpos expuestos a la curiosidad pblica.
Ejemplo. Escarmiento. Mas sucedi al contrario. Y Damiana dijo
lo que se contaba en Placeres. El enemigo nos haba levantado todava calientitos del suelo, en mantas. Guardamos quera.
La vela de Damiana Abundio parpade. El motor, las voces, ya
no se oan. Eladio, con el mismo brazo que haba alzado, se limpi
las lgrimas. Lo mir Damiana. Y entonces, inclinndose hacia la
vela Pero Abundio no se acost; por los recuerdos; porque l y
17/125
Pineda fueron a esperarme al tren la tarde aquella de septiembre.
Para matar el tiempo se pusieron a comer semillas de calabaza.
Pescadas las pepitas, escupan las cscaras a la grupa de la mula
que jalaba el carrito de Pineda. Templado el calor, la luz de los
alrededores. Se acercaba el otoo. Pineda estaba triste. Mucho,
me dijo Eladio. Achaque de estos rumbos. Era el llano; el peor de
los vinos. Una cruda de soledad, eso traera el amigo y compadre.
Abundio pelaba las semillas pensando en lo escueto de la vida. La
del otro, ms. Pineda tena mujer. Vieja y reposada como el polvo.
Y Abundio me vea y se vea platicndome estas cosas. Yo, del lado
de adentro del mostrador. Eladio, haciendo frente por el lado de
afuera. Pero Pineda y Estfana no haban podido engendrar hijos.
Cmo. Ella, el polvo estril. Pero Estfana, consciente, a Abundio
le constaba, trataba de compensar al hombre. Cundo se le vio
nunca en las calles. Secreta le gust estar siempre. Y a la hora de
la comida perifollo, pintura, y vestirse de organd azul. Y el fleco,
sobre los ojos, almidonado con jugo de limn. Estfana Pineda,
sin embargo, me dijo Abundio, s haba sabido de prole, en su
primer matrimonio. Curiosa mujer. Puntual, noche tras noche, le
enviaba a los hijos auxilios. Una sola noche de cincuenta aos.
Una sola oracin como un ferrocarril muy largo. Por los das que
yo desembarqu en Placeres, Pineda, por amor y ganas de la mentada Estfana, apareca, all en el cielo, como el verdadero padre
de la docena de finaditos. Pineda, zarandeado del alma por la
compasiva. Tapizaron de cscaras la grupa del animal. Abundio le
pregunt a Pineda quin lo haba mandado por m. Y Pineda respondi: Lucina Olivo. Par las orejas la mula. Pit una mquina,
lejos. El animal comenz a patear el suelo y a sacudir la cabezota.
Miedo era a los bufidos del tren. La apacigu Pineda. Haba que
recular. Abundio me dijo entonces cunto coraje sinti hacia la
cobarde juzgada como una persona. Pero as eran las locuras que
propiciaba el llano, tanto sol, tanto silencio. Incapaz de
18/125
contenerse, Abundio habl, descans. A sus palabras, florecieron
filos en la mirada del compadre. Los padrinos de oro autntico,
dijo Pineda, como moliendo vidrio con las muelas, no reniegan de
lo que una vez ahijaron. S los de cobre. Y pit de nuevo la mquina. Se estremecieron los suelos. La fbrica de nubes, ya estaba
all. Haba ido deslizndose hasta ellos sin que lo notaran. El
nubero tap el sol. Y entonces, por el caminito de su memoria,
por el del olor a humo, se fue Abundio. Las locomotoras valen por
lo que sueltan. Sobran vagones, tonelaje. No me desmienta nadie,
deca Abundio, acercndose a la tarde de los domingos, cuando lo
llevaban a ver el ferrocarril. Diversin de nios y seores. En el
andn, la banca de barrotes de madera, asiento pblico. Como en
una jaula de pericos, todo el mundo hablaba, se anticipaba a la
fiesta de los ojos. Y Eladio, en las piernas de su padre Abundio, en
el candado de sus brazos. Sufra viendo jugar a los otros nios,
abajo, a la sombra. Y volvi la luz. Y el primero en divisarme fue
l. Mis bigotes rubios. Las reverberaciones de mi pecho. Caminaba yo despacio. Suerte la ma. Porque Abundio, y Pineda, que ya
me segua con la vista, pensaban que en agosto los pelos de mi
boca hubieran alzado, ciertamente, llama. Pineda empu el
chicote. Su compadre sonri. Como a la mula, al amo el miedo
tambin le abra trochas. Menos rubio, me detuve frente a Iginio
Pineda.
Lucimos segn es nuestra posicin con respecto al sol. Salud.
Y Abundio me oy decir cmo pensaba yo encontrarme con un
clima mucho peor. Pineda se atraves el chicote en los muslos flacos y mir a la cadena colgada de mi cuello. El otro ya la haba
apreciado. Eslabones de oro grueso. Abundio me dijo que septiembre no era agosto. Consent. Culebra durmiendo la siesta, el
chicote de Pineda. Abundio recuerda que quiso saber de dnde
llegaba yo. De lejos, lejos. Solitas, las tres palabras de mi
respuesta. Terci Pineda. Se hallaba all para transportarme a
19/125
Placeres. Le dije las gracias. Pero no poda ser. Unos telegramas,
su envo, inmediato, y seal a la estacin. Luego, ech el veliz al
carrito. No insistieron los hombres.
Volviendo a Placeres, a Pineda se le compuso el nimo. Traan
el sol detrs. Salpicaba la mula, de polvo, la luz de la tarde, el aire.
Tom Pineda la calle del mercado. Pregunt a Abundio a dnde
iba a apearse. A Abundio la sal de las semillas le vena quemando
la boca. En el hotel, dijo. Y Tulio Tabuenca le abri la puerta.
Vladimiro, el hermano de Tulio, dorma en un cuarto, al fondo.
Clausura del hotel tenan hecha. Pero continuaban viviendo all.
Me habl Abundio de la venduta de los hermanos. La fraguaron
rpido. Como zopilotes cayeron sobre las propias pertenencias.
En vsperas de llegar yo a Placeres le haban dado fin al negocio. A
Tulio Tabuenca nada le gustaban las tolvaneras de marzo, los vientos malos. Qu son? Y Abundio responderle no saba; disimulaba. Y del botelln de Tulio bebi a tragos. De raz, de debajo de
la lengua, se sac la sed. Camin pasitos por el solitario recibidor,
con timba de agua. Echaba de menos a Vladimiro. Estaban como
flotando en su sueo. Se dejaba mecer Tulio, cruzado de brazos.
Lo miraba por el rabillo del ojo Abundio. En cuanto parara, la cobranza, seguro, del beneficio. Y as fue. Deteniendo su vaivn,
Tulio pregunt:
De las tolvaneras, qu me dice.
El silencio de la tarde entre los dos, qu tenso. Adivin Abundio, a travs de la puerta cerrada, la agona del sol; la dbil
bandada de sus rayos. Abundio me volvi a ver en el llano. Pudieran haberme esperado a que enviara yo los mensajes. La casa de
Lucina Oliva se levantaba ms all de la orilla, al sur. Largo el
trecho.
Qu le voy a decir, Tulio. A m no me molestan. Usted no es
de aqu. No est acostumbrado.
20/125
Comenzaron las sombras. El botelln, vaco, en el suelo, se le
antoj un animal a Abundio.
Les tengo miedo murmur Tulio, son como el fin del
mundo.
No. Cundo se ha acabado el mundo en marzo, Tabuenca?
Tulio Tabuenca apret el nudo de sus brazos. Se sent en
cuclillas.
Nunca nos dejarn descansar, Eladio.
El sueo de Vladimiro y la noche andaban revueltos. Crecan
como la marea.
Presagiosos el hotelero. Yo acud al funeral de los Tabuenca;
yo y otros tres. Menciono quines. Saturnino Urquidi, jefe de la
polica de Placeres, Pineda, y Eladio. Formamos al alba. Invitado,
slo Pineda; por Abundio. Urquidi estaba ah por ley; pero facilit
el transporte de los muertos. l mismo condujo. El resto bamos a
pie. El otro y yo flanquebamos al viejo Eladio, triste y resentido
con la autoridad. Ofendido por Urquidi: Tulio, el ms descompuesto de ambos hermanos, le dijo Urquidi a Abundio cuando
ste lleg al hotel, sabedor ya de la noticia. Haba todava estrellas
en el cielo. Urquidi de rostro oscuro, los ojos le brillaban en la
cara como en una mscara. Y sigui hablando con Abundio, nico
amigo deveras, se deca en Placeres, de los Tabuenca. Cero
averiguaciones. Ningn trmite de los legales. Como jefe, pleno en
derechos, obr con rapidez. Valindose de un ayudante, desmont
de sus catres a los hediondos, y luego los zamp en las cajas. Todo
como si hubieran sido panes recin salidos del horno. Y casi en la
oscuridad. Luego vino el espolvorear la cal. La azcar cande. Clavaron las tapas. Los martillazos resonaban en los cuartos del hotel
como tiros en un tnel. Y en el alma de l, como granizo aporreando un tejavn de lmina. Mil clavos, para que la peste no hinchara ms el aire. Lo escuchaba, atento, Abundio. Estos pormenores. Empez a aclarar el da. Abundio le pregunt a Urquidi
21/125
que si podan esperar abierto. Hasta ah; porque Saturnino Urquidi, burln, le dijo entonces que aquellos occisos eran los
primeros empanizados por l en su vida. No celebr la ocurrencia
el otro. Impvido, se le qued mirando. La Rosa de los Vientos
saba del jefe Urquidi. De su poca de guardia Rural, y de que la
muerte ajena ni brizna lo impresionaba. Pero frente a Abundio, de
duelo por los desaparecidos, de nada valan los prestigios. Respeto a los muertos quera Abundio. Se lo dijo a Urquidi. Y le vigil
la mirada. Los papujados ojos color de cerveza. Los separaba la
caja de Tulio. Alrededor de ella haba migajas de cal. Urquidi baj
la vista y las mir, como contndolas; pero en seguida volvi a levantarla, feroz y destemplada.
Entiendo su dolor le dijo a Abundio. Soy bestia?
Abundio trag saliva.
No; no seor sigui Urquidi; pero acurdese, no fui en
balde comandante de Rurales.
En silencio caminbamos los tres, los cuatro, los seis. Llevaba
yo corbata negra, y sobre la corbata, brochecito de barra, transversal, chapeado. La prenda de tela, como una ventana abierta a
los entresijos de mi persona, me revelaba; me revel, a los ojos de
Abundio. Segn me dijo l despus. Y sta era otra de las formas
en que yo me le presentaba a Abundio en sus recuerdos; la predilecta; la de races hondas en su corazn de amigo de los
Tabuenca. Regresamos l y yo, solos, del camposanto. Pineda se
haba venido con Saturnino Urquidi. Si en el transcurso del entierro tuvimos canto de pjaros, luego, en terminndolo, todo fue
silencio de ellos. Continuaron en el lomo de las cruces. Sent que
sus ojos de agua azorada nos miraban salir del lugar. Silencio tan
abarcante, nos contagi. Dejamos atrs el camposanto. El coro de
plumas pardas. Era aquella la segunda vez que Abundio y yo nos
veamos. La luz del sol arrojaba, lejos, nuestras sombras en la
tierra del camino. La del viejo, dispareja y como enteca. Llena, la
22/125
ma; briosa. El contagio que digo, con la distancia se fue debilitando. El momento de levantar de su postracin mi lengua. Pero lo
mismo pens Abundio, y se me adelant. La compostura de mi
persona, mi asistencia libre al funeral, l, Eladio Abundio ah
supe cmo se llamaba no tena palabras con qu agradecrmelo.
Leccin de hombre haba impartido yo a los otros dos. Y a l.
Especialmente a l. De su facha tena vergenza. Desfirulado andaba, como en sepelio de perros. Mi lengua se puso, al fin, en
cuatro patas, y habl. El corazn es el corazn, y es de Dios. Sobran, pues, las apariencias, los olanes. Haba que alumbrarse, mejor, el alma. Me escuchaba Abundio hasta con su sombra. Ms le
dije todava. Nadie conoce la luz, con ser ella cosa de todos, como
conoce la palma de sus manos. Y nadie, tampoco, al que sufre.
Nos acercbamos ya a Placeres. Abundio tom a darme las gracias. Y entonces le ped que viniera conmigo, a ensearle dnde
estaba viviendo yo. Torcimos a la izquierda del camino y entramos a otro, con pinabetes.
Me quit el broche y la corbata. Del fondo del camino nos
llegaba el silencio de la maana. Nuestros pasos apenas se oan en
lo arenoso. Cruzbamos por los oscuros rboles como por frescas
corrientes de agua. Haca calor. Puntas; puntas an del verano. Se
acabaron las sombras. Redobl la marcha y me cargu al lado contrario del camino, hacia una boquita del monte. Ya entre los
mezquites, me volv a ver a Abundio. El viejo me pregunt con la
mirada si mi domicilio quedaba en el culo del infierno, en la juntura de los horizontes. Arriba de nosotros, y de la maraa, el cielo
era muy azul. La temporada de las chicharras haba pasado. La
vereda hizo una curva, y Abundio se me perdi detrs de un
enorme mezquite; pero segu caminando. La casa de Lucina Olivo
estaba a la vista, en un claro.
Su perro me ladr. Luego a Abundio, cuando l me alcanz.
Estaba suelto el animal. Y un ojo le brillaba ms que el otro.
23/125
Ignorndolo, entramos a la casa. A la sala. All, un ajuar de
madera. Y una mesita de centro, tambin de madera. Abundio y
yo nos sentamos en el sof. Llam entonces a la mujer. El perro
volvi a ladrar. Lucina lleg de afuera. Nos salud de mano.
Abundio no la conoca sino de odas. La encontr gorda. De la
edad de l, quiz. Le ped caf a Lucina. Y mientras ella nos lo preparaba, le dije a Abundio que ella era viuda de un ametralladorista de la columna de un coronel Gutirrez, el primero que
vino con su tropa a habitar el cuartelito. El soldado aqu se dio de
baja. Estampa indeleble conservaba de su persona la mujer. Corto
de estatura. Coronilla de pelos negros como pas. Tornasolada a
veces. Olivo se haba incorporado al ejrcito por razones de estmago. Pero las armas no eran su destino verdadero. Porque l,
adentro, traa una luz. Estando solo era como la vea. Gutirrez la
sospech. Y una tarde habl con Olivo. El sargento era hombre de
hartas aspiraciones. Enemigo de caballos y de jaulas. l, el coronel Erasmo Gutirrez, iba a ayudarle. De alguna manera. Olivo
pens luego en centavos. Algunos le regalara el superior para iniciar un negocito. Qu ms ayuda. Pero en esos das comenzaron
las tolvaneras. Y las tolvaneras arrastraron los buenos deseos.
Olivo muri al mes de retirarse a la vida civil. De albail muri. Y
su viuda nos trajo el caf en una charola.
En la puerta estaba el perro, mirndonos. El sol de la maana
le encenda el rabo y la mitad del lomo. Dimos un sorbo al
humeante. Lucina se dej caer en un silln. Pregunt a Abundio
por los difuntos. Y luego, despacio, aadi, Tulio debi avisarme
que tena pensado irse. Ella y los hermanos Tabuenca eran originarios del mismo lugar. Muchos aos sin verse. Y en Placeres, el
encuentro de nuevo. Fue a visitarlos al hotel. La pasaron atrs del
mostrador de la administracin. Le ofrecieron asiento. Tulio y
Vladimiro permanecieron de pie, un poco inclinados hacia la
mujer. Lucina nos dijo que, en aquellas posiciones, los tres haban
24/125
consumido una tarde entera platicando. Cada quin para su
santo. Pero las palabras, ya en el aire, se confundan, alborotaban.
Y Tulio, en el casi medio siglo de no saber de la otra, se haba aficionado a la medicina. Y el hermano lo secundaba. Sanaban cristianos. Restablecan huesos rotos. Blsamos, vendas y hierbas,
Vladimiro las cargaba en una alforja. Alma ma, dijo la viuda refirindose a l. Alma ma, repetimos Abundio y yo al recordarlo
muerto. Pero la compasin de Lucina por l vena de imaginrselo
tan flaco como estaba, gimiendo bajo el peso de la botica y los
soles. Y no por el abuso del hermano. Pues Tulio, por ser el
mdico de la mancuerna, deba cuidar su fuerza; para el bien de
los enfermos, ahorrar energas. Adems, era un estudioso. Esto lo
dijo Tulio sonriendo, quitndole importancia. Lucina lo mir.
Ese hombre, aplicado a las letras, a los libros? Tulio vio lo que
pensaban de l. Entonces hizo la aclaracin. Estudioso, s, pero no
formal, como los escolares. Que lo supiera la amiga. l contempl
las sencillas cosas de la tierra. Sentado en el suelo, apoyada la espalda en la mochila de Vladimiro. Unas hojitas silvestres. Un pas
desconocido. Nunca alcanzaba Tulio los confines. Pero s se tea
de verde. Y angustiaba al hermano. Y el hermano le deca, cuando
t te alejas por la hoja, rbol te me figuras. Trataba de asustarlo
Vladimiro? Cada boca habl para su santo. El encanijado Vladimiro se sent en el mostrador. Lucina Olivo ech el cuerpo para
adelante. Ella, tambin vagabunda. Sin su hombre Olivo, arraigar dnde? Teje que teje tupida red en las soledades del llano.
Pero a esta vida, ella la amenizaba con los naipes. No de gratis,
pues busca el dinero al cepo. Lo dulce, el mosquero. La procuraban las gentes. En sus naipes, cul lugar para el infortunio. No
eran de acbar los reyes de fruncidito hocico, ni sus esposas, las
cuinas, ni los dems pintados. Martes y jueves, a la una de la
tarde, se presentaba en pblico. Vedado, el resto de la semana. Y
las noches. En las noches, bajaban, confusos, febriles como
25/125
demonios, todos los sueos del pueblo. Torrenteras parecan las
calles. Temblaban las almas despiertas al borde de la creciente.
Lucina se meta aprisa la baraja entre los pechos, y ya no la sacaba
sino hasta el amanecer. Haba que salvar a las ovejas del Seor. Y
la viuda acompa las palabras con ademanes. Vladimiro sinti el
ramalazo del deseo ms que Tulio. Vista de arriba del mostrador,
la garganta de los redondos era un abismo de oscuridad. Como a
consulta de mdico acudan los interesados, pero aguardaban su
turno afuera, en la inclemencia. Cartones y sombrillas viejas, la
defensa. Media hora, el tiempo a que cada uno tena derecho. Barajaba despacio Lucina. Parando trompita de rey encima de la
papada como un bocio. Tres veces, y luego, a puo cerrado, Lucina golpeaba otras tantas el monte de los naipes. Llamaba a los
actores. Atencin grande pidi al cliente. Comenzaba. El hablar de
la viuda, la lluvia. Grcil. Piedra la vida de hombres y mujeres de
por el rumbo. Pero la piedra se iba poniendo verde. La circulaban
brisas. Perfumes. Y en eso, la muchacha, un manojito de ascuas,
en una cama de musgo; de amor, como deca y estaba diciendo
Lucina, lectora de los naipes. A una pregunta del hombre ansioso,
ella responda con la revelacin de los atributos. La muchacha,
blanca y haba una reina de pelo negro tirada de espaldas en la
mesa; de ojos con unas pestaas como bosques, en cuya sombra
t habrs de ser feliz. Blanca, pero no como el atole. O como la
alpaca. Blancor de paloma. Quiero decir, que todo el vaho de tu
boca no la nublar jams. Y que slo tu saliva ha de lavarla. Y despreocpate. Junto a la reina no veo moreno ni trigueo. Su cama
ser tu cama; su corazn, el tuyo; sus palabras, tus palabras
vueltas a encontrar y como nuevas. Y de por vida, te digo. Y
callaba la viuda. El otro, atontado de jbilo, de mazazo en la nuca,
se le quedaba viendo al naipe clave. Hay ms, hijo oa como en
sueos quieres saberlo?
26/125
Lucina Olivo, despus de las sesiones, al filo del crepsculo, se
echaba a s misma la suerte. Y fue en uno de tales atardeceres
cuando ella tuvo, por vez primera, noticia de Ass, en la baraja un
rey rubio. De lejos viniendo, por camino de monte; l, la almendra
de los llanos. Solo. Dinero y triunfos no iba a conocer, y s el azote
de la desventura, el que manejan los hombres. Lucina recel de su
ciencia. Se haban vuelto siniestros los naipes? Los ech de
nuevo. Igual todo. Lucina entonces llor sobre la tendida baraja;
la manch de lgrimas. La viuda sali al aire. Haba luna. Y sombras blancas como la cal. En estas sombras, les dijo a los
Tabuenca, ella tom de pronto la decisin. Y otro da temprano
inici los preparativos para ir al encuentro de Ass. Emple la
maana en despedirse personalmente de cada una de sus amistades. Les regal vestidos, blusas, paoletas, cajitas de polvo para
la cara, y lpices labiales. De su propiedad, las prendas de cubrir;
las otras, los cosmticos, no. Fueron comprados para la ocasin. Y
para la una de la tarde Lucina, en completa paz, estaba sentada a
la mesa de los naipes, esperando la hora del tren. No quiso comer
nada. Se acerc una jarra con agua y un vaso. Tena una mano en
el monte de la baraja. Miraba la calle y beba a traguitos el agua.
Largo rato le dur la calma. Pero a las dos vino gente a buscarla.
Le quitaron la luz de la puerta. Pregunt Lucina el motivo de las
presencias. Hombres eran. Respondieron que se hallaban all para
pedirle que se quedara. Lucina movi tristemente la cabeza. Yo ya
no tengo poderes, dijo. Una onda de pena sacudi las almas en el
umbral. Pero luego, recuerda Lucina, todas entraron a consolarla.
Y se olvidaron del propsito.
El relumbre del sol en el piso nos encenda a los tres la mirada.
Interrump a Lucina, Deseaba yo que Abundio no se retirara sin
antes saber la causa de mi asistencia al funeral. Seal a la viuda.
Haba ido yo por encargo suyo. La viuda me mir con ternura.
Gracias, me dijo. Y luego, que ella era como esas lanchas viejas,
27/125
jodidas de las tablas del fondo, que si se las aparte del borde, a la
corriente, el agua, en una pestaeada, se las devora. Puse mi taza
en la mesita de centro. Abundio imit. Nos levantamos: Abundio
le dijo adis a Lucina, y salimos. Afuera, el sol chupndole la vida
al llano. Los gruiditos del perro como los de un criado dscolo.
En sus recuerdos Abundio me ve llevndolo a la sombra. Mis palabras conserva frescas. Esa maana no le parecieron, ni remotamente, premonitorias, signos adelantados del tiempo. Amigo, le
dije entonces, nos vinimos por el camino de los pinabetes para
que usted sepa, si acaso no lo saba ya, otro a esta casa. Rodeo
hicimos. Por Placeres se puede llegar ms fcil. Pero dgame si
vale mucho lo que todo mundo trilla. Abundio se despidi. Le promet volvemos a ver, no le dije cundo. Tom el camino de Placeres. Placeres estaba ms all los mezquites, a menos de dos kilmetros. Abundio no tardara en encarrilarse en una de las tantas
veredas practicables que haba por ese lado. Me esper a no verlo
para regresar con Lucina.
Dos semanas tena yo viviendo en su casa. La mujer hablaba
escasamente conmigo y yo con ella, respetuoso de su amor al silencio y al enfantasmarse en pleno da. Para esto ltimo se encerraba en la cocina. Luego la oa trancar por dentro la puerta y la
ventana. Las invocaciones y conversaciones en las que entonces se
enfrascaba, jams pude entenderlas. A la indiscrecin no me
daba. Y es que las palabras de Lucina, traspasando la puerta,
venan como a engolfarse en la salita, donde haca yo mi gusto de
sentarme a cavilar. Tentado estuve varias veces de acercarme al
borbolln; tentado, tambin, de ir a tocar la puerta como quien va
y lanza una sonda al abismo. Evidente, sin embargo, era para m
que en la cocina haba muertos. El lder de ellos responda al
nombre de Pablo Olivo. Pablo, Pablo, repitindose, como la gota
de una gotera en los oscuros entresijos de una colmena, mandaba
pronto a la porra la tramoya de mis pensamientos. Pero el da en
28/125
que me hice acompaar del viejo Abundio a la casa de Lucina, el
misterio que digo se acab. Regres de dejar a Abundio y me encontr a la viuda sentada en el mismo lugar, como aguardndome.
Ni siquiera haba recogido nuestras tazas de encima de la mesita.
Parado qued en el vano de la puerta. Lucina, de espaldas a mi,
me sinti. Venga ac, me dijo, que quiero me oiga usted. Es la
sazn. Comenz por el trabajo que haba hecho yo a sus muebles,
lijarlos y barnizarlos, y a las paredes de la casa. Alab mis dotes
manuales, mi maestra para encalar. El hospedaje que ella me
brindaba le record. Y la cena, caliente, al atardecer. Y el postre,
duraznos de los envasados por ella siglos antes del encuentro. Se
chup los dientes Lucina. Sonri. Algo estaba expandindosele
adentro. La sonrisa le iluminaba las gordas mejillas, la cara. Como
muslos eran sus brazos. Los levant un momento al cielo y luego
los baj, juntando las manos. He recobrado los poderes, me dijo.
Y me dijo que tal era una de las cuatro cosas que ella quera decirme. La felicit. La reina toma por sus fueros, pens acordndome de las barajas y del crepsculo en el que yo, Ass, fui
adivinado por Lucina. Para su congoja, reveladas torceduras de
mi destino. Vientos, asedio de vientos malos. Por no estar ocioso,
tom de la mesita una taza. An tena sobras. Comenc a menearlas, despacio. Cmo saba la viuda que haban vuelto sus buenos
tiempos? Prob en quin? En los fantasmas? El espejo negro
del lquido estaba reflejando mi cara; yo me asomaba a verme,
como por la boca de un tnel. El agitado caf era el que desfiguraba mis facciones; el agua, y no el viento. Con detener el bamboleo,
mi nariz, mi bigote y mis ojos, recuperaran su forma normal.
Par. La viuda se haba cruzado de piernas y me miraba. La
papada le resplandeca. Cmo pudo usted saberlo, si aqu vivimos
tan ermitaos. Volvi a sonrer. Deba yo hacer un poco de memoria y ver, como ella me lo contara, sus naipes manchados por el
llanto. Naipes manchados? No, eso nunca sali en la historia.
29/125
Muros trasminados parecan los naipes desde entonces. Sendos
lamparones, pero de sal, mostraban; meadas del diablo. Lucina,
como un ilusionista habilsimo, me puso, sacada de dnde, la baraja ante los ojos. Casi enseguida reconoc, en la figura visible
entre los dedos como salchichas de la mujer, a la muchacha
blanca, la cachonda paloma que ningn hombre poda enturbiar.
Y cuyo alimento era la humedad de la saliva. Lucina enderez los
dedos, los yugos, para que yo viera completo el naipe con la reina
y dijera si acaso le notaba yo vestigio alguno de mancha. Dije que
no. Subi entonces a escena un rey. Y luego un As de Oros. Y
luego nada. Que se haban esfumado, de la noche a la maana,
como por encanto, los mentados lamparones, me estaba dando a
entender Lucina. Y esta era la seal principal de los cielos. Y volv
a buscarme en el espejo del caf.
Cenbamos temprano la viuda y yo. En el silencio de la cocina
y de los olores, el sol cado de la tarde nos doraba, nos suspenda,
como si no perteneciramos ms a este mundo. Pero yo me llevaba conmigo el sabor de la fruta recin comida. Como un lastre no
arrojadizo. Abundio, cuando yo le hablaba de cmo un durazno, el
vespertino, se converta en mi salvacin, me miraba socarronamente. Qu durazno ni qu ocho cuartos, lo que yo quera era tomarle el pelo. Y a Damiana tambin. Y yo, porque ellos no me
crean ni paraban mientes en que no era originario de Placeres,
peor me llenaba entonces de tristeza. Y no les contaba ya nada de
las palabras que estuve esperando quince das en la casa de Lucina, y que nunca recib. Quemazn de naves. Cortar el ombligo.
Las palabras? Lucina se levant. Camin a la puerta. Ass, me
dijo, y miraba, al llano, debe irse. Usted trae destino. Los naipes
no mienten. No har lo que los Tabuenca; a la hora de la hora, lo
mandar llamar.
Con la taza en las manos permanec detrs de Lucina mirando,
por encima de su cabeza, tambin al llano. Como si yo hubiese
30/125
andado disuelto en el aire de afuera, me haba hablado. Evitaba
Lucina mis ojos. Sigui. A tiempo, por mis merecimientos, me
daba aviso de desalojar, de pensar dnde. Un mes. El chance no lo
otorgaba Lucina Olivo, portavoz sujeto a otras leyes. Imposible
ampliarlo. Dolor esta tirana para su corazn. Pero la msica debajo de los naipes, que ella amaba y entenda cada vez ms y ms,
era lo importante. Bailarines los Reyes, las Reinas. La muchacha
de espaldas, una tarde. Y los ptalos de su sexo. Y el palomo en
celo, dije yo. Lucina interrumpida por m de nuevo, hizo una
pausa; y luego: usted y yo, y otros, tendemos a hablar de esa especie de animalitos, las palomas. El sargento Olivo, a la hora del
amor y del bebernos sin medida, zureaba. Entre humo de
mezquites quemados por el sol de la muerte vivimos; yo, apenas si
lo distingo a usted, Ass. Y usted a m. Pero en la humareda hay
palomas blancas. Siempre las habr. Fui a la mesita de centro. Dej la taza. Me acord de Abundio. Hoy mismo me voy, comenc a
decirle a la viuda; hoy mismo, si usted no se ofende. La mujer se
volvi a m con su boquita abierta como si le faltara el aire y me lo
estuviera pidiendo. Movi la cabeza. Yo no le dije que ahora, me
reproch. Maana, o pasado. Su voz reson desgajando el aire de
la sala. Ingrato, malo hasta el ltimo pelo me sent. Lucina me
miraba con sus ojitos hundidos en la redonda luna de su cara.
Diga, diga. Y yo sal y dije una mentira. Eladio Abundio, el viejo
cascariento, enterrador, me invitaba a su negocio. A las tres de la
tarde bamos a vemos en la casa de l. Vi que Lucina no me haba
credo. Qu negocio hara yo nunca en Placeres. Cul, con ese
Abundio. La bambalina de Placeres, de su tierra y su cielo, era
fondo para otras cosas. Abundio, adems, era un chamizo. A buen
tizn me arrimaba yo. Se le llenaba de lgrimas el buche a la viuda. Me sent. Exhal suspiros enormes. Hice luego un ademn
para que Lucina se contuviera. Le promet quedarme mientras se
31/125
cumplan mis das ah, pero tambin le dije que de todos modos
habra de verme con el amigo.
Llegaron las tres. Tom por el mismo camino que se haba ido
el viejo. Ni idea tena dnde estaba su casa. Entrando a Placeres vi
a un hombre cerniendo arena en un bastidor con tela de alambre.
Vesta de azul. Al aproximarme se enderez, se apoy en el puo
de su pala. Mi talla era como la suya. Sudaba copiosamente. Nos
saludamos. Le pregunt por la casa de Abundio. Descans el
mango de la pala en el muslo. Que no me vea bien, por el sudor.
Le picaba la mirada, dijo. Conoca yo la estacin del ferrocarril?
Por aquel rumbo, en una casa ocre, con porchecito al patio, Eladio
Abundio. Ocre, de ese color. No haba otra igual. Y el porche,
desde la calle, para cualquiera resultaba visible. De tablillas arriscadas por el sol. El hombre volvi a empuar la pala, a doblarse
para cargarla de arena. Esper la arena en el cernidor. Son a
granos de trigo fugndose por un boquete. A qu mano estaba la
casa? A mano izquierda, me respondi el hombre, sin enderezarse
ms.
Las tablillas del porche, de lejos, las colas de los alacranes. Prietas por las destemplanzas del clima. Abundio se encontraba debajo. A la sombra. En una mecedora quieto. Pensaba en Fermn.
Ustedes lo recordarn perrazo de cola rabona. Caf, entreverado
blanco. A l y a la mula de Iginio Pineda, Dios los hizo con ganas.
A Fermn lo quisimos harto. Damiana, no. Damiana nunca. Pero
el perro saba de este desamor. Y cuando l an estaba entre nosotros, Abundio, una tarde me cont, me fue contando cmo era el
animal de humano. Las doce, y el plomo del sol recalentando los
cielos. En la mecedora, Abundio escuchaba el silencio del patio. A
su lado, Fermn echado. Dbil en las explicaciones, no se jactaba
el viejo, pero intentara decirme a qu se pareca lo que sucedi
entonces. Un motor que de pronto se para; el motor mismo del silencio. Algo as. Fermn levant la cabeza. Dej de columpiarse
32/125
Abundio. Aspa detenida, el silencio comenz a untarse en la ropa
y la piel de Abundio. Qu pasa Fermn. Y el perro, lelo. Y Damiana
all, al fondo del patio, cruzando. La desnudaba la luz. Pabiluda
iba del alma. Fermn se haba levantado y puesto en cuatro patas.
El viejo la mir a los ojos. Pavor le infundieron. La mujer, estatua,
miraba hacia el porche. La sangre de los tres no se oa. Se oa slo
la del mundo. Gru Fermn. Despus aull, finito y alto. Estaba
reclamando? Quejndose? Dios sabr, es el nico. Se acercaba ya
el otoo. En el mal de su perro pensaba Abundio la tarde que lo
fui a buscar. Tambin en Pedro Oronoz.
En Placeres apestaban las lenguas, an en el sosiego. Peor la
de Oronoz, res muerta. Oronoz visitaba a Abundio ocasionalmente. Por el patio, hacindose el valiente, ninguneando a Fermn, porque traa pistola al cinto, debajo de la camisa. Al porche
no trepaba. A la orilla de los primeros escaloncitos, noms. Ah,
abierto de piernas, como una horqueta. Vivan, los dos hombres,
las flojedades del verano. Abundio, en la mecedora, a voy y vengo;
y Fermn, la compaa. Nunca coincidieron las miradas de Oronoz
y del viejo. Las de ste eran para las vigas y el oscuro vientre de
las tablillas, sobadas y resobadas por el mirar. Las del otro, al
perro, al perro siempre dirigidas. Una hora estar as. Oronoz, al
fin se iba. Pero entonces, Abundio, frenando, dejaba la mecedora.
Y ella se hunda luego, sola, en el aire de sombras. Fermn se
haba incorporado tambin, y a una seal de su amo comenzaba a
descender los escalones. Del temor de Oronoz, Abundio estaba al
tanto. Fermn baj al patio. Oronoz no volteaba, pero sus odos
registraban el avance, el pisar sordo. Hollando felpas, lo seguan.
Muslos gordos, y pesado de tripas, Oronoz, sin embargo, milagreaba con su cuerpo: de un salto se pona al otro lado de la
cerca. Fermn se detena. A salvo, Oronoz estaba ya encaonndolo. Oleadas de calor barran el patio. La tripa de Oronoz respiraba como un pecho. Peligro real para el perro divis Abundio.
33/125
Sin perder un segundo se interpuso entre Fermn y Oronoz y,
alzando una mano, le grit al prepotente no dispare, guarde. No
haca mucho de lo ocurrido.
Dolencia de alma la de Fermn, se inclinaba a pensar el viejo
Abundio. Otoo era la estacin. Entonces el perrazo iniciaba una
vida solitaria, lejos del porche, de la mecedora, y de su amo. Comportarse como persona. Buscarme el monje?, me deca Abundio;
no, Ass. Hubiese podido matarlo de sed y de hambre. Pero Abundio comprenda. Jodidos del alma, montones, en los reinos de
Dios. El perro se la llevaba tumbado en el cobertizo del patio
hasta mediados de otoo, atento a cosas que nadie vea. Husmeaba su comida al atardecer; y el agua. Luego, el aire, delgado y
limpio. Siglos, Fermn comiendo. En el crepsculo, sus dientes y
colmillos se volvan brilladores. Como si les pegara el sol. Y entraba el animal a la otra mitad del otoo. Abandonaba el cobertizo.
Se converta en un andariego. La pista del patio para l repleto de
diablos. Estufa ambulante. Desde los escalones del porche lo vigilaba Abundio. Por dentro y por fuera, me deca el viejo, acosaba la
fiebre al animal. Por fuera, montndolo, jalndole la lengua, desorbitndole los ojos. El ao anterior al de la muerte de los
Tabuenca y al de mi llegada a Placeres, Oronoz vino, record
Abundio, a darle consejos. De atrs de la cerca habl. Segn l, la
medicina para Fermn eran los tiros. Balearlo. Ofreca la pistola.
Y, si le concedan permiso, la propia mano. El estrago de la
guardia de sol a sol acabara con Abundio. Por cinco tardes ms,
la misma cantinela. Pero a la sexta, Oronoz volvi acompaado de
Max Masser, el veterinario. Masser salud con un saludo de
mdico de gentes a Abundio. Y de lejos. Cul era la enfermedad
del perro y cuntos das llevaba ya andando la legua, quiso saber.
Masser se haba trado su velicito, una caja de las que usan los
plomeros. Pespunteaba el trote de Fermn el silencio. Sentado en
los escalones, Abundio contest, mes y das; y luego, el animal no
34/125
estaba lurias ni era, tampoco, costal de lombrices, vehculo de
garrapatas. Cosas en las que tal vez el facultativo estaba
pensando. Max Masser se acarici la barbilla. Fermn levantaba
niebla de tierra. Qu ganancias las de Abundio con el sufrir del infeliz, dijo Masser, y puso el velicito en el filo de la cerca. Abundio
reconoci la puntera del otro. Quera l, en el fondo, a Fermn?
Masser habl entonces de veneno. Ape su velicito al suelo. Le abri. El veneno vena en un sobre blanco tamao carta. Al agitarlo
Masser, Abundio oy como una sonaja. Por favor, le pidi Masser,
venga usted por esto. Abundio muy recapacitante estaba. Perro
como Fermn sera si l no lo liberase. Pero matarlo no era,
acaso, perrera peor? Abundio se levant de los escalones, y fue.
Nada de acongojarse le recomendaron cuando le entregaban el
sobre. Fermn morir soando. Pedro Oronoz sonrea. Preferible
a mis pildoras, dijo. Se fueron los acomedidos. Sin sol se haba
quedado el patio, la marcha de Fermn, el corazn de Abundio.
Eladio me reconoci. Baj del porche a recibirme. Me hizo
pasar al patio y subimos a la sombra. All estaba tumbado, el
perro. Me impresion su corpulencia y la inmensa tranquilidad de
su mirada. No se encresp al verme. Damiana, a una orden del
hombre, trajo para m una silla de la casa. Es mi mujer, me dijo
Abundio. Damiana Abundio, dijo ella, servidora. Como una loma
era el cuerpo de Fermn entre Abundio y yo. Recelando del animal
le dije a Abundio para qu haba ido a buscarlo. Pensaba poner
negocio. Cntrico de modestas proporciones. Surtido hasta los
topes. El gnero, abarrote. Algn localito, pues, en la calle del
mercado, necesitaba, andaba deseando yo. Y s. Abundio dijo que
l saba de uno y que, en caliente, saliramos a verlo antes de que
nadie me lo ganase. Me acord de las palabras de Lucina: Placeres, pueblo para otras cosas. Fermn se levant con nosotros y
nos sigui a la puerta de la cerca. T no vas, le advirtieron. El
perro me mir. Y entonces, en el fondo de sus ojos alcanc a ver,
35/125
la fraccin del segundo que dur su mirarme, las hierbas del
llano, las dolidas despus de las tolvaneras de marzo. Qued esttico junto a Fermn. El otro haba ya andado unos pasos, y al
darse cuenta de mi retraso, se detuvo volvindose a m. Est enfermo, dijo. No puede, Ass. No gobernara yo donde manda capitn. Acarici la cabeza de Fermn y emparej, luego, con su amo.
Desembocamos en la calle principal. Del lado de las recostadas
sombras caminamos varias cuadras, casi hasta llegar al mercado.
Abundio se detuvo a la puerta de un local con un aparador
pequeo. Dse una idea, asmese, me dijo. Mientras yo revisaba
el interior vaco, Abundio intent abrir la puerta, accionando el
picaporte con una mano. Los ruidos del metal despertaron un eco,
desnudo, de disparos, en las fachadas de enfrente. Ahora tienen
cerrado, se quej Abundio, pero no siempre. Y quera mi opinin
de lo que yo haba visto. Perfecto le respond. Luego me hice a la
orilla de la banqueta para abarcar, de una sola mirada, el local. En
el testero se lea borroso un ttulo: El Sol y Sus Hermanos. Antes,
tienda de ultramarinos, me dijo Abundio. El dueo se declar en
quiebra. Y una noche huy de Placeres. Pedro Oronoz, a la
maana siguiente, fletando el carro de Pineda, vino a vaciar de
botellas los anaqueles. De conservas. Pero tambin arrambl con
la caja registradora. El comerciante le deba la renta de todo el
tiempo. Oronoz, quin es, pregunt.
Volv a casa de Lucina. Me encontr a la viuda en el sof.
Apretaba contra su pecho el mazo de naipes. Me sent, en silencio, al lado de ella. Eran alrededor de las cinco. Por la puerta vea
yo la luz de octubre, de la tarde calma. En el llano, en las ramas
altas de los mezquites deban de estar ya los pjaros de esa hora.
Venan a tomar el tibio sol de la estacin. Amaban el incendio rojo
del cielo. Y yo los haba visto, al filo de la cena nuestra, alzarse de
las ramas, que dejaban temblonas, y volar hacia el que se estaba
hundiendo en el horizonte, en un alboroto de pavesas. De dnde
36/125
mandadero Lucina para avisarme en estas soledades. Cunta
compasin sent por ella y el sargento. Encontr usted a su amigo,
me pregunt. Sus manos gordas estaban como empollando a los
Reyes y a las Reinas. S lo haba hallado, a Eladio Abundio.
Hombre en matrimonio con una de carnes secas. Tasajo como l.
Damiana, el apelativo. Nos apalabramos Abundio y yo respecto al
negocio, como socios que se hubiesen conocido desde siempre.
Ms mentiras le dije todava a Lucina de mis tratos. Le hablaba yo
aparentemente muy natural; pero no, de atisbarla no cesaba. Los
naipes se le haban vuelto de piedra, y la opriman. Audible su respiracin en la salita. La Damiana esa, le dije a la viuda dificultosa,
dice conocerla a usted. Dice, de la baraja, Lucina, que es un
engaa-bobos. Y tambin de usted. Remedio fueron mis palabras.
Lucina se apart violentamente los naipes del pecho. Me mir,
trmulas las mejillas y las opulentas tetas. Atragantndose de indignacin me dijo con su voz de nia que la calumniaban porque
en Placeres, los nicos que supieron de su arte, y algo de su vida,
fueron los Tabuenca. Familiaridades a nadie, si no contbamos a
Olivo, se las consinti jams. Nubes revueltas, malestar del aire,
haba en tomo a Lucina, y relampagueaban sus ojos. En Placeres
nadie saba nada de nadie. Pese a las apariencias, cada quien viva
como encerrado en una celda. Carceleros el viento, el sol de verano, y todos los aos repletos de das que una gastaba en gastarse.
Placeres era una tabla de las sobrantes de cuando Dios fabric las
cosas del mundo. Tabla sembrada de nudos. Ni para quemarse
sirve. En este punto call Lucina. Haba abierto sus brazos como
muslos. La mano de los naipes segua enredada a las nubes. Lucina no acababa de bajar los brazos. Alientos tomaba? Sernese,
le ped.
La imagen suya que persiste en mi memoria: la de un crucifijo,
baleado hasta la muerte, en el momento de embestir. Lo que ella,
Lucina Olivo, me dijo con tanto calor esa tarde, lo hice luego mo.
37/125
As, aos despus, en otra tarde, le dije a Abundio en El Sol y Sus
Hermanos, somos de los hijos de Dios a la intemperie. Y lo fue la
esposa del sargento. Y los Tabuenca. Estbamos Abundio y yo
parados en la puerta de la tienda. Tena el cielo un color violeta, y
por la calle, nadie pasaba. Al revs y al derecho saba mis historias
el viejo. Pero metidos en la tienda, al socaire, siempre se las volva
yo a contar como cosa nueva. Dale que dale, en su oreja.
Lucina se calm. Levantndose del sof, dijo que iba a preparar la cena. Cuando sta estuvo lista, me llam. Los vidrios de la
ventana de la cocina fulguraban, y los platos, y las tazas, y las
cucharas, y el tarro de los duraznos. Mustios, empezamos a
comer. Por dentro, bien lo comprendamos, nos estbamos viendo
por ltimo. Lucina destap el tarro, me lo acerc. Acbeselo ya,
me dijo. Y usted? dije yo. Y Lucina, yo? Por usted y para usted,
Ass, los envas. El caldito, ni desperdiciarlo. Limpio dej el
frasco. Me sonrea la viuda. Mis bigotes estaban tiesos de dulce.
Vino el crepsculo. La nocturna. Nosotros seguamos sentados a
la mesa, y de la lmpara, ni el recuerdo. Cunto, callando como
semillas, duramos metidos en la pulpa de aquella noche? Una
eternidad, una vuelta completa del sol al mundo. En el llano no
hay cantos de gallo. Son los pjaros los de las clarinadas. Adivin
como pude mis brtulos en lo todava oscuro, y pas a la cocina a
despedirme de la mujer. Hasta nunca, me dijo. Y rpido, sin
transicin, Ass, hoy mientras usted no se encontraba aqu, le
ech la baraja. Repet mi adis y sal al llano. Las negras puntas
de los mezquites araaban el aire azul del amanecer. Un pjaro
furtivo cantaba. Senta yo enorme la embotadura de la falta de
sueo. Con la palabra en la boca haba quedado, quiz, Lucina.
Quiz. Me alc de hombros. Luego, ms tarde, o en el transcurso
de la semana, regresara a reparar mi falta.
Pero Lucina muri a los tres das. Un sbado. Ya estaba yo instalado en la tienda. Acomodaba mercanca en los anaqueles.
38/125
Abundio, afuera, andaba dndole otra mano de pintura al rtulo
de la fachada. l descubri el carrito de Iginio Pineda, la mula al
trote bajando desde ms all del mercado. A dnde tiraba el compadre con tantas prisas. El viejo puso en paz la brocha en el bote
colgado de la escalera. Cuando pasara por all Pineda, le preguntara qu. Pero Pineda no pas. Frente a la tienda detuvo su animal airoso, y al amigo que se hallaba en las alturas, le pregunt por
m. Adentro, le respondi Abundio.
Pineda mismo nos llev a la casa de Lucina Olivo. Pineda fue a
buscar al comandante Saturnino Urquidi, y una caja ancha. Lucina me tena escritos, por ambas caras, dos pliegos. Pineda me
los entreg antes de ir por la autoridad. Los le sentado en el sof.
Lo que pude. Por las turbulencias de la letra. Conseguida la caja, y
cuando ya nos disponamos a rodar hacia ella el cuerpo de la viuda, Pineda exhibi otro papel, y luego se lo dio a Urquidi. Y Urquidi, sacando las manos de abajo del cadver, comenz a leer.
Tres veces lo hizo. La seora Olivo, me anunci despus, lo nombra a usted heredero universal. Los muebles. Esta casa. Pero unos
naipes espaoles no. Quiere que la sepultemos con ellos. Dice que
en el ropero, a flor, los documentos. No. No. Lucina lo que me
dijo, y que entonces no capt, fue: hasta luego. Porque este pas es
un puo. Y lejos de las polvaredas, uno siempre vuelve a encontrarse. Pero ella, dnde est.
Al mes de muerta, le dije a Abundio que sustituyramos la cruz
de madera de la tumba por una de hierro, y un domingo acudimos
a realizar el cambio.
Otro domingo y fui a ver, yo solo, al comandante Saturnino.
De la entrevista se estar acordando ahora Abundio tambin.
Pues al salir de ella, los que son pelos, lo que son seales, le cont.
Para Damiana y Abundio, y me lo dijeron hasta el final, teniendo
ya yo el pie en el estribo, mi desdicha naca de haberme visto con
Urquidi. Inculcacin del Rural fue el amor que luego me brot por
39/125
las armas y por el mandar gente en la guerra. Hombre de
mostrador, las tardes apacibles en la tienda eran mi elemento. Me
enojaron, recuerdo, el par de viejos. Hablando estoy de la noche
aquella de marzo, cuando nos molieron a tiros y a culatazos. Yo
estaba en el patio de mi casa. Me acompaaban Masser y
Saturnino. Entre los chillidos del viento malo no poda hacerme
or claro, contestar a las impertinencias de Abundio, de su mujer.
Iba a jugrmelas y ellos me restaban bro. Les dije que deseaba
hablarles adentro, en la casa. Entramos al comedor. Cerr la puerta. Retob el viento. Gimieron las bisagras. Mi alma. Entonces,
me amans. Abundio y Damiana me miraban todava asustados.
Una sonrisa, les dije, para tranquilizarlos. Y era cierto. A m nadie
me haba imbuido nada. Yo llevaba sangre levantisca en las venas.
Caballeras perdidas. Mi padre, un militar, el coronel Ass. Y el
padre de mi padre, y un hermano de ese abuelo, soldado de la Intervencin. Y otros, de los cuales el coronel saba la vida y los milagros. Pero los Ass, hasta m, tuvieron siempre a la hora de sus
frutos el aval de una primavera. Yo no. Yo estaba dndolos en el
llano, de noche y contra el viento. La sorpresa de Abundio al
orme, sin lmites. Un padre distinto y ajeno a cuarteles, le haba
yo inventado. Pero se recuper. Llamaban a la puerta, Masser y
Urquidi.
Y el viejo tambin estar haciendo memoria de las palabras
que me grit, mediolloroso, a la espalda. No vaya, me dijo, cincuenta mil soldados de lnea son los del Gobierno. Nunca se los
podrn acabar usted y sus hombres. El dato era mo. Me son a
mal agero escucharlo. El viento sac el grito de Abundio al patio.
Lo mezcl all al relincho de mis caballitos, al aullido de Fermn.
Te los encargo, le murmur al viejo. Y los geranios?, me pregunt. Y los geranios, Abundio, le dije.
De muchas maneras me guarda Abundio en el cine de su imaginacin; pero dos, las sobresalientes. Yo llegando a Placeres en el
40/125
ferrocarril de las tres de la tarde. Lucero de oro en el pecho. Bigotes al sol. El comienzo. Y la otra manera. Yo llegando a la tienda,
hacia la una, tras de haber platicado con Urquidi. El verdadero
comienzo, en palabras de Abundio. Lo mand por unas cervezas.
Fue y vino portando una jeta como de atufo. Se sent sin aceptarme el alcohol o mirarme siquiera. Disimul. En silencio me beb
una cerveza. Destap la segunda y se la puse al alcance. Bebe, le
dije, no seas nio. T eres mi compaero. Te voy a contar. Y a decirte de Saturnino Urquidi cosas que seguramente ignoras. Abundio tom firme la botella, con una mano callosa y grande; me
mir; est bien, dijo. Saturnino Urquidi no me recibi en la casa.
Recuerdas Abundio que as inici?, sino en su oficina, un cuarto
en la comandancia. Un subalterno suyo me anunci. La puerta de
la oficina estaba abierta. Y vi cmo el polica se cuadraba delante
de un escritorio. Minutos me peda el jefe. La oficina de Urquidi y
el cuarto contiguo rebozaban de luz. El polica, armado de
muser, no dejaba de vigilarme. Traa como flotando la fornitura,
lo mismo que el quep. Nos llegaba el ruido de papeles. Grandes
los supuse, un peridico. A qu horas, pens. Pero, en eso, el
hombre avis a mi guardin que ya poda yo pasar. Urquidi se levant a saludarme, el correcto, de mano. Nos sentamos luego. De
los papeles que Saturnino haba estado manejando, ni uno. El escritorio tena un vidrioencima, a modo de cubierta, y un tintero.
Debajo del vidrio, del lado de Saturnino, varias fotos haba, veladas por el reflejo de la luz de la maana. Desnudo de las cuatro
paredes, como el otro, tambin aquel cuarto. Efigie del Presidente
de la Nacin faltaba. El cromo a colores. El hongo propio de hasta
las ms insignificantes dependencias. Mi servidor se declar
Saturnino, y qued a la expectativa. No era nada especial, aclar.
El espontneo manifestarse de un sentimiento de amistad. Desde
los funerales de la viuda Olivo no nos habamos vuelto a ver. Del
agrado de Urquidi fueron mis palabras y las miradas que las
41/125
respaldaban. Un poco de silencio, y luego Saturnino, a boca de
jarro, echando su cuerpo sobre las fotos, me pregunt si haba yo
tenido amores con la difunta. Silencio. Saturnino revir. Dijo, se
ven muchas cosas en la vida. El descompasarme perdneme usted, amigo Ass. No haya ningn cuidado, amigo Urquidi, le dije.
Sorteados estos escollos, Saturnino y yo nos enzarzamos en la
pltica. Y l, en cierto momento, levantando el vidrio del escritorio, sac una foto y me la mostr. De sus tiempos de soldado.
Estaba a caballo. Le devolv la foto. Y las otras, le pregunt. Entonces, me respondi, de mis tiempos de Rural; despus. Y tambin las de las mujeres que me enfriaron el corazn. Abundio, el
tono de voz de Urquidi al soltar esto. Oyndolo, le hubieras dispensado los de los Tabuenca. Por qu no fuiste conmigo. Volvieron las aguas del silencio a nosotros, a Saturnino y a m. Pero las
de un silencio cenagoso; las de todos los dolores hondos del otro.
Huele feo el interior de un hombre sin amor. A perro tristn. Por
distraerlo, le pregunt al comandante, y ese ttulo le di, por el
nmero de tipos a su mando, no en el ejrcito; en la polica de
Placeres. Ahogaditas sonaron mis palabras. Saturnino miraba su
foto. Le mencion la cantidad de treinta. Estancarme no quera
yo. Nada de entrevista frustrada slo porque el jefe se me haba
puesto humano. An haba asunto. Ms de treinta? Saturnino regres la foto a su sitio. Baj despacio el vidrio. Menos de treinta,
me contest al descansar el cristal en la madera del escritorio.
Quince, Ass. En la puerta a la calle del otro cuarto hablaban dos
policas y el del muser. Saturnino me vio mirarlos. Qu le parecen, me pregunt aliviado, olvidado ya de las perfidias pasadas.
La luz del sol estaba prestndoles a los tres hombres un lustre
enorme. Se confundan entre s sus resplandores. Alcurnia de generales, pens para mi coleto. Pero dije, no hay prestancia. El de la
carabina parece portar una escoba de plomo. De un atolladero no
lo sacaran a usted. Se sonri Urquidi y me dijo que no fuera tan
42/125
riguroso con aquellos pobrecitos. Me sonre yo tambin. Compartamos, de nueva cuenta, la clara maana de octubre. En
lugares como Placeres los atolladeros no existen, Abundio. Tal me
dijo Saturnino. Y aadi razones. Nadie, viviendo, se atoraba aqu
en nada. Pues atorado haba nacido. Y atorado iba a morir. Alete
fugazmente en mi alma la sustancia de lo que se me haba dicho.
Pero luego se esfum. Insistir, sin embargo, no convena. Tom el
tintero y comenc a jugar con l. Lo desplazaba sobre el vidrio,
describiendo, empalmando crculos. Enmaraando sombras en la
tabla del fondo. Saturnino me dijo que el contenido del tintero estaba seco. Entonces, hice fuego.
La viuda de Olivo, le dije a Urquidi, y le mire a los ojos, de lo
blanco azafranados, me dej secretos papeles. Urquidi abri la
boca. Siga, me pidi. Senta tibio el tintero en mi mano. Y duro.
Como una piedra del llano. Sigo, pues, dije. Tengo las pruebas,
por Lucina, de que usted, amigo, se qued con el dinero que obtuvieron de la venta de sus muebles, los Tabuenca. Saturnino Urquidi no refut, no aleg, como casi me lo esperaba. Mir a la
ventana. Lo azul del cielo nos llegaba hasta all como un brazo de
mar. Urquidi se levant. Bueno, dijo, pelando sus dientes de
almena. Las Comandancias, Abundio, no son para los negocios.
Me sac Urquidi de su oficina a un comercito de por el rumbo.
Las moscas no oyen ni despepitan. Aquilatable, la discrecin del
amigo. Rayaba la maana en medio da. El comandante tena
hambre. Pidi pan dulce y refrescos para l y para m. Acept el
refresco. La comida no. Entre bocado y bocado, Saturnino me dijo
que en puestos polticos como el suyo el asueto del sptimo era un
sueo. Un ao laborando sin tregua, el suyo. Privilegiados sus
hombres. De veraces informantes lo saba. A la hora de la peor
calma, en el verano, los destinados en varios puntos de Placeres se
retiraban, tranquilamente, a dormir en sus casas. Esposas alcahuetas, mamparas, les velaban la luz, les mullan los catres. No
43/125
asentaba que todas, Saturnino; pero s que la mayora. Y tanto
desertor del servicio encaraba igual las crudezas del invierno. Y
una tarde, quiso hablar con uno, por lo avispa y feliz de habla. Intent Urquidi, Abundio, sonsacarle al deslenguado la verdad de
un supuesto plan de sabotaje al cuerpo policiaco. Vana intentona.
Nada grave de perseguir. Cada guardin del orden actuaba por su
cuenta. Quin iba a robarse los arbolitos atontados de sol de la
Plaza de Armas, jefe, diga. Y Saturnino: nadie. Y el polica
Griseldo, apoyndose de codos en el escritorio, bermejo por ser
gero como yo, trag saliva, lubricante, y dijo, y a las bancas de
falso mrmol, pesadas como vacas, hembras hirviendo, quin? Y
a las solitarias calles Urquidi le marc el alto con una mano.
Pero Griseldo desbordaba, y todava pudo decir que a nadie de los
compaeros le agradaba llenarse la calavera de una luz tan homicida; ni de fro, y ventoleras, la carne. Se haba embodegado ya
Saturnino las seis piezas de pan y el refresco. El dueo del comercito le present la cuenta en un papel de envoltura. Saturnino se
espant una mosca que le impeda la visin de los nmeros y
comenz a revisarlos. Vi cmo los aplastaba con el ndice, al
sumar mentalmente, como a las teclas de un piano. Su firma vala.
Con el lpiz del otro, y tomando vuelos de calgrafo, la estamp
clara y sin reborujos, en el papel. Cuntos de estos tengo ya, pregunt al dueo. Un altero, seor. Mndemelos maana, dijo Urquidi, no vaya a ser la de malas.
Volvimos a la calle. Saturnino me engaaba, le estaba dando
largas al asunto de los Tabuenca. Su pistola, en el cuadril derecho,
algo movida hacia la nalga, era una 45 reglamentaria. Amartillada
la traa. Hermosa, Abundio. Una joya, de las cachas. Y miel sobre
hojuelas, si el comandante tiraba bien. Avistamos la Comandancia. Entonces Urquidi se detuvo. El sol le sacaba al rostro la
dulzura de los panes. A pesar de encontramos ambos totalmente
solos en aquel punto, me habl en voz baja. Cautela extrema era la
44/125
prenda de sus virtudes, corona de su oficio. Del abarrotero y de
las orejas que pudiera haber en la oscuridad de la trastienda,
desconfiaba. Yo le record que l haba hablado all de la moral
de sus hombres; se estaba contradiciendo. Nunca, me dijo, coherente es todo Jefe, amigo. Hablar de lo que habl, no es peligroso,
no compromete. Un hermano del dueo est con nosotros. Es el
carcamal de la corporacin. La voz del hombre descendi ms.
Dgame Ass, en qu ha pensado usted que podramos invertir los
centavitos. Nuestras palabras son, a veces, culebras serpenteando
al sol, Abundio, viejo. Culebra de agua o de casa, cul problema.
Pero cuando ella trae campanas, ruidos, en el cabuz Caminemos, le ped a Saturnino. En la puerta de la Comandancia
apareci un polica, y luego otro. Me huelen, presuma Urquidi.
Yo me alegr de verlos. Estaba enterado el amigo de mi negocio y
su progreso. De ah que l se atreviese, a ojos cerrados, poner en
mis manos, no los miles, sino apenas los cientos de pesos de los
Tabuenca. No hablaba yo. Esta boca es ma para nada pensaba decirlo mientras no se callaran los ltimos ecos del cascabeleo. Al
acercamos, los policas se cuadraron, arquearon el pecho, mnimo, chupado. Descansen, les orden Urquidi a la distancia de un
metro. Hay novedades? Y ellos, al unsono: ninguna, seor. Y yo,
Abundio, ahora como entonces, sent, al or a los tres, que el aire
que respiramos es una locura y sueos. No me diste crdito. Te
aferras a seguir creyendo en el contagio de Saturnino. Pero el
milite de polendas soy yo.
En el silencio de la oficina, habl. Y esto dije, resrvelos para
un futuro, amigo. Para empresa de mayor calibre. Si se nos
presentara, tendremos medios. Saturnino es buen entendedor. Y
esto agregu, que uno de los policas se hiciera cargo de la tumba
de Lucina Olivo, y cuidara, de los ladrones y de los vagos, la cruz
de hierro y el montecito de tierra. Como mandado por m en
45/125
persona se hara, prometi Saturnino y me acompa hasta la
calle. Regrese pronto, me dijo.
No probaste la cerveza, Abundio? Y todo el tiempo que dur
mi cuento haba estado observando al polica que vino, poco despus de llegar yo, a pararse frente a la tienda, en la acera contraria. Por lo chamuscado reconoc al del muser. Me baj del
mostrador y fui a llamarlo. Abundio dijo que la cerveza caliente
nos arruina la salud. Tres veces llam, y a la tercera el polica
cruz la calle. Lo invit a entrar. Lo invit a sentarse. Abundio lo
mir como a cizaa. No soltaba el pico de la botella. Se acuerda
usted de m? Le pregunt al de Urquidi. Cmo no, me contest,
hoy, en la Comandancia. Volv a treparme al mostrador. A mi
izquierda, el viejo y su tirria, y a la derecha, el otro. No quiere tomarse algo?, le pregunt y volte a ver al glacial Abundio, para
templarlo. Tiene? Abundio solt la botella. S, dije, cerveza, tibia.
Dmela, es como yo la prefiero, dijo el polica y levant una mano
por arriba de mis piernas. En la mano se la puse. Pescuezo largo,
tenso, como el de Fong, as era el guardia. La nuez, al bao del
turbin amargo y caliente, peg de brincos en su vaina. El de Urquidi me mir. El escndalo de la otra, desmenta: fluida miel la
que l estaba proporcionndole a su garguero, gracias a m. Hacia
el ltimo trago le pregunt por el rifle y el esqueleto flotante de la
fornitura. Se limpi la boca con la palma de la mano. En la oficina
del jefe, lugar de respeto, dijo. Triste, si alguno se atreviera a
coger un alfiler, un pellizco de polvo, de ah. El latrocinio se
pagaba no en Placeres, donde las penas eran penitas y uno poda
respirar, en el patio de la crcel, el aire y la luz. No; la promesa del
comandante era llevarse al ladrn y hospedarlo en la Penitenciara del Estado. Un ao. Una siesta de doce meses. Y la risa de
Urquidi estallaba. Les deca Urquidi, muchos les velarn el sueo.
Soldaditos en areos torreones, uno para cada esquina del presidio; estarn atentos a que ni una mosca siquiera los moleste a
46/125
ustedes. El polica dijo que ya deba irse, levantndose y saludndome a lo militar. Le contest igual, pero como si de mi cabeza
hubiese escapado volando una paloma, una muchacha blanca. Y
qu haba venido l a hacer enfrente de mi negocio? A sopesar,
noms, el sol de la tarde? Mandato de Saturnino fue. Misin especial. Bueno, le dije, si el comandante quiere protegerme, muy su
albedro. Pero usted vendr aqu los sbados. Del brete en que lo
han metido, yo voy a compensarlo. Y por aquellos das de otoo,
volvi Fermn a mi memoria.
Cmo zumba el aire en los alambres dijo Sustaita.
Fong mir a la oscura calle.
No dijo.
La Coleman arda en medio de los tres.
No repiti Fong, se lamenta. Parece que estuvieran
colgndolo.
Agarra fuerzas dijo Sustaita.
Oronoz estaba mirndole los ojos al chino, unas luces que no
eran rebote de la de la lmpara, unos fuegos que saltaban como
chispas gordas de la pupila. Testere la puerta el aire. Fong
murmur:
Andan sueltos los recuerdos.
Y entonces me vio entrar al California. Esa noche tambin
soplaba el viento, y en lo de Fong no haba, fuera de la del chino,
una alma. Llevaba yo al cuello la cadena de oro. Pineda, la misma
que te hizo abrir la boca cuando me conocieron Abundio y t. Las
luces del California estaban encendidas. El cromo de las mesas, el
de los servilleteros y el de la vitrinita donde se exponan a la venta
los pasteles de manzana, brillaban con furia. Como el amor de una
mujer sola. No se desperdigaban los brillos; Fong, desde su lugar,
les impona calladamente sentido, la direccin que deban tomar
47/125
hasta sus sienes de lnguidos ros azules. Los reflejos de mi oro,
irrumpiendo la bajeza de sus metales, me inventaba compaa de
flauteros de ahuecado taer. Me quit la cadena. Los ros del
chino se hundan. Su frente se volvi opaca. El ceo no pudo
evitar. Dijo que no me esperaba. Me deslic la cadena en la bolsa
del pantaln. El peso silencioso. Fong se apret con los pulgares
las sienes. Prendi el tbano desde el atardecer. Las cafiaspirinas
le haban trastornado el estmago. Se iba, estaba yndose ya.
Mentiroso chino. En la vspera ocurri, Abundio. Casi un ao trabajando en el nimo de Gregorio Fong. Su resolucin necesitaba
yo saber. Vacilante segua l. Consult la hora en el reloj del negocio. Eran las doce y cuarto, noche de aire y aire. Haba que empujar al chino con ms discurso. Tiempo le ped. Hombres, armas y
transporte, apercibidos estaban. Y el parque. Le dije tambin que
se fijara cmo en nuestra accin de guerra nada, pero nada,
quedaba librado al acaso. Los riesgos minimizbanse. l, por otra
parte, no participara, insist en recordarle, en el fandango; sera
alejado de la probabilidad de sucumbir. Esto dije; para nada mencion la palabra muerte. Astucia ma de no espantar. Call. Me
preocupaban las noches de viento al hilo. Una sola de quietud no
habamos tenido an. Adems, el aire, como en un sueo que se
repite, no cambiaba de direccin. Como continuara as en la
noche acordada para el asalto, lo tendramos encima de nosotros,
estorbo del moverse, de las miradas, de las voces. Del apuntar exitoso. Saturnino, mi segundo, no crea que fuera tanta la importancia del terco. Como experimentado me hablaba. La lluvia se
quiebra en el can de los fusiles siempre. El aire, el viento, lo
mismo. La noche no, es mujer; los envuelve. Chupa las balas.
Saturnino deca haber peleado en medio de no s cuntas tremolinas y que comprobado tena: a los tiros el soplo se convierte en
seda. Yo le replicaba mentando dichos de mi padre el coronel
Ass, militar de escuela. Y Saturnino se rea en mis bigotes, no de
48/125
mi coronel, sino de las enseanzas de los colegios. Y a la mera
hora de joderse los unos a los otros, la muerte era la de las nicas
enseanzas, la seora, la estratega. Allanaban su tarea impedimentos como el caliente canto de un grillo, como la huesuda luz
de la luna. Por harto convencido me dejaba Urquidi. Entonces yo
sala al patio, con la pistola en una mano, a meterla al viento, y el
viento le pasaba por encima y por debajo, sin respetarla. El veterinario Masser, enviado por Saturnino, vena hasta donde me encontraba yo flotando en la penumbra. Saturnino me mandaba decir que no era aquel el modo, como yo lo estaba haciendo, de comprobar sus verdades. Regresbamos a la casa. En la boca de mi escuadra, el viento. Pero, Abundio, nos equivocamos todos. A causa
del corazn de un solo hombre. Y por el fusil Mendoza que se
puso a ladrar. Y el chino se miraba las uas de las manos. Evada
contestarme. Coparlo no me pareci. Gema el aire en la puerta.
Chino esculido, mis hombres no lo queran. Defensa de l procur hasta el final. Restaando en la retaguardia, a quin iba a
molestar. Pero machacaban los unnimes. Me exasperaron. De
acuerdo, un tule el del California; mi tono de voz fue terminante.
Viejo Abundio, los dems, Saturnino, Oronoz, Pineda y Masser,
principales, mordieron el freno, se tragaron los escrpulos. Y
agregu que si Fong no destacaba como enfermero, por dbil y
amujerado ante la sangre, pasara a ser mi secretario. Con un silencio de asombro me respondieron los guerreros. Fong haba extendido las manos sobre el mostrador para contemplarse mejor el
uero. Expuse la cadena. Sus eslabones chisporrotearon. Algunas
chispas alcanzaron al otro, pero no se inmut. Tom la cadena por
los extremos y la cruc sobre los dedos de Fong. La una de la
maana. Saturnino y Oronoz me estaban esperando en la casita
de Lucina Olivo. Le dije al chino que la cadena era suya si se nos
incorporaba ese mismo da, al atardecer, all en mi casa. Pero que
si no, yo vendra a recogrsela personalmente despus. Slo
49/125
cuando desaparec en la puerta y volvieron a recibirme los flauteros, Fong alz la vista. Se sacudi el oro de las manos. El viento,
hinchado como un sapo, haca crujir las ventanas y las puertas. Se
le oa restregarse contra las paredes. Fong, a guisa de despedida,
le dijo a mi sombra, temblona en el umbral, que llevar oro los
fantasmas no era usanza, porque yo nunca iba a volver. Y por eso
quiso verme entrando de nuevo al restaurante, una tarde cualquiera, al filo de las seis, con mi fiel Fermn. Por las maanas,
temprano, l le platicaba a Marcos Sustaita cmo jams dejaba yo
de hacerme acompaar por el perro enorme. De labios del veterinario se haba enterado que en un tiempo Fermn haba sufrido
de locura. Otoos de rabia; insolacin increble. Uno entre mil
canes. Pero Masser tambin le cont del da en que me le present
en su clnica. bamos yo, Abundio y Fermn. En sus cabales el
perro. No le aquejaba an la andanza. El animalito me gustaba
harto. Por indicaciones del mdico lo trep a una mesa, y lo
acost. En el aire, sobrantes vio Masser las cuatro patas, el rabo y
la cabeza. De veras, gigante la bestia. Y el veterinario, hecha esta
exclamacin, acometi el examen; y el chino le dijo a Sustaita que
todo ese tiempo Masser le estuvo cuidando la cabeza a Fermn
como si la tuviera de serpiente. Y Abundio, a rer, como barboteando, del miedo del otro. Mes de octubre. Por esos saltos atrs, del clima, haca calor; casi de agosto. Masser jadeaba cuando
acab. El chino vio la risa de Sustaita. Bochorno de ignorancia
era. Por la presencia de Ass, robusto, y para colmo, enamorado
del perro de Eladio. Chiripa el sanar el veterinario a algunos desvencijados. Panten, Masser. Heda que trastornaba el cielo,
como Pedro Oronoz a su regreso de all. Aventur pronstico,
firme, muy aplomado. Nos anunciaba, al viejo y a m, el prximo y
definitivo descanso, con las primeras heladas del enfermo. Abundio, hecho una bisagra vieja, se quej. Falaz llam al pesimista. Y
Masser le cont a Fong de mi perfecta ecuanimidad esa tarde.
50/125
Acarici el lomo de Fermn. Le hable. En su mirada yo me perda
como en los inmensos llanos. En semejante hondura haba de reparar el mdico. Garantizada por nosotros la total inofensividad
del animal, Masser se agach hasta sus ojos. Pero Masser no se
abismaba en nada. Pronto se enderez. Sustaita, Ass ya le tena
preparado lo que le iba a decir: un perro como el de Abundio no
mereca la muerte. Alivio, s. La luz del cielo se meneaba ligera.
Ceda el calor en la clnica. Fermn estaba echado en el piso. Asegurarse quiso el otro. Pregunt, le dijo al chino y el chino a Marcos Sustaita que si l no lograba victoria. Nada, Ass se lo estaba
prometiendo. Y remunerados seran de cualquier modo sus servicios profesionales. Entonces, Masser pidi un anticipo, y que le
dejaran al perro en observacin. Jaula colosal no haba. Masser
nada dijo. Esper a que se fueran los clientes para encerrar a Fermn en un cuarto. Humo de fino polvo en las calles. Al volver de
encerrar a Fermn se encontr a Ass parado en la puerta de la
clnica. ste le dijo, y Fong se lo repiti fielmente a Sustaita,
acaban de darme el perro, y ahora, los trminos de nuestro entendimiento cambian, han variado.
Y vino la noche de ese da de octubre. Masser se fue al California. Un pollo pidi, y pastel, y refresco de naranja. En una bolsa,
las cosas. Fong le advirti del peligro de cenarse una ave un solo
hombre. La risa contenida de Masser. Presinti Fermn el regalo
que le llevaban. Caracoleante lo hall el veterinario. No del frenes
maligno, pues tena dulce, festiva la mirada, rabo de molinete. En
el torbellino del alegre cayeron, primero, las piernas del doradito;
despus la pechuga, y una ala, y la otra, pldoras para las fauces
del gigantn. El pescuezo. Y, por ltimo, el guacal, con un ruido
de andamios que se quiebran desplomndose. Ahto, el perro se
tumb a dormir. Masser lo observaba. Lo habra de hacer toda la
madrugada. Masser sac de la bolsa el pastel y el refresco, y
comenz a cenar. El sueo del Fermn flua sin acopio de
51/125
avenidas. A las seis, por hambre, Masser pepen las migajas del
pan. En la clnica, el silencio de Placeres. Se limpi la boca Masser. Y, ovillo arenoso de insomnio, sobre la mesa donde por la
tarde examin al perro, se qued dormido. A la una lo despert
Ass con tremendos toquidos, disparos de hueso en la puerta de la
clnica. Nunca dijo el veterinario el fruto de su larga observacin,
ni cmo sucedi que se curara Fermn. Pero ambos hombres ah
se hicieron amigos. Y entraba yo al restaurante, y Fermn conmigo, en su popa el viento de mi aprecio. No me sentaba luego en
mi lugar acostumbrado. Haca un alto en el mostrador del chino.
Y viva yo en la casa donde se hiri el tenientillo con los sables del
azogue. Tena yo tambin los caballos. Fong, flor de los discretos,
si mi indumentaria de las tardes le causaba asombro, o lo mova a
burla, jams lo supe; siempre, el saludo deferente. Le llegaba yo
en traje de montar, la caa de las botas muy lustrosa, impecable el
texano, y en la mano derecha la fusta, acariciando la oreja del
pantaln. Averiado de la cabeza, en el juicio de Placeres, estaba
yo, por el disfraz. Y no me entenda nadie. Y cloqueaban las gallinas cuando encima les echaba mi sombra de jinete. Fermn preceda nuestra marcha. Siendo verano, a las siete me retiraba del
California a la casa, a ensillar. Las calles soles tomaba para salir al
llano. Diario caminbamos al paso. Con esta calma gan que el
mundo dijera que yo no saba montar. Lo pens Saturnino. All,
en su desnuda oficina, se lo dijo al de mi guarda. Pero el polica,
defensor del estilo mo, argy razones. De la inconsistencia
misma tradas todas porque l, de ese arte, nada entenda. El
comandante lo devast. Se refugi el otro en el silencio, en la contemplacin, hipnotizada, del cristal del escritorio. Hubo ratos
aplastantes y luciferinos, cuando la mencin de los veintids aos
de vida castrense, en el arma de caballera, del jefe Urquidi; y de
los dems, el decenio aquel de Rural punitivo. Y Saturnino haba
bebido mucho aire de criaderos, muchas almas de bestias, muchas
52/125
de caballistas diestros. La empuadura de su autoridad, para esgrimirla y juzgarme, en esos aos pasados estaba. Y el guarda de
mi persona y de mi negocio, vio irse la luz. Y por fatiga, Saturnino,
tambin oscureci su lengua. Su alarde fue un viernes. El enterarme yo, un sbado. Los vientos de mi indignacin, el rechinar de
dientes, conmigo estuvieron el da entero, y el siguiente. A la
prudencia me remiti el viejo Abundio. Le hice caso. El aire para
la sangre sofocada, es el tiempo; y tiempo conced. Una semana.
Por vencer el miedo, eran los pensamientos de Abundio y de la
mujer. Urquidi, l armado, y no de oropel. Yo no. Y en lo de pulsar
firme la pistola, me aventajaban. Y en lo del rosario de muertes.
Cumplido pues el plazo que me fij, envi a Abundio, con una invitacin para Saturnino, de mi parte.
Lo esperaba yo a montar. Proporcionados le sera arreos y
caballito. La amistad del amigo. En lo neutral quera al comandante. Sucedi tal. Vino a mi casa, y me encontr en el zagun, las
cabalgaduras listas. Partimos. A Fong le cont, despus, cmo
jams en mi vida nadie me haba envuelto en red de tanto mirar
suspicaz como Urquidi, aquella tarde. El chino dijo que todos los
policas se comportaban as. Rfaga de cierzo sent su desdn
hacia Saturnino. Pero no, Fong. Enconada la pelea, Saturnino se
me peg. La ametralladora lo puso de rodillas. Pero l volvi a levantarse, prendindose a mi brazo derecho, con gritos de furia a
los que estaban matndolo desde el pretil. No, Fong; lgica fue la
desconfianza de Urquidi. La tarde de la invitacin llev pistola al
llano. La del coronel Ass, que en hermosura avasallaba a la del
otro. Enfilamos por el rumbo de la casa de Lucina Olivo. No
hablbamos. En las estrecheces del camino, Urquidi se adelantaba
a darme la preferencia, con una sonrisa y una mirada de esculcarme el alma. Hundiendo acicates, al corts le aceptaba yo. Un
respingo, y mi caballo entraba en la veredita hbilmente, airoso
entre las paredes bravas de las ramas. De un lado traamos el sol
53/125
de la atardecida y del otro el ojo de agua del cielo azul. Yo me enderezaba en la silla. Mi mirada se perda en el horizonte por encima de los mezquites aborrascados y su mundo de murmullos y
secreto oleaje de sombras. Y volva a cavilar en las posibilidades
del zarzal como guarida. Quien se intrincara ah, de noche,
perseguido, cmo lo encontrara nadie, ni alumbrando? Celosa
de espinas era. Y afirmaba mis clculos. Saturnino me segua de
cerca. Saba dnde venan fijas sus miradas. En mi cuarenta y
cinco. Salimos a un claro. Entonces propuse regresar pero
haciendo, antes, un alto en la casa de la viuda. Llegamos a la casa
por detrs. Desmont. En los vidrios de la ventanita de la cocina,
se presenta ya el oro. Le dije al amigo que echara tambin pie a
tierra, pues quera invitarlo a tirar al blanco mientras hubiera sol.
Se traicion Saturnino. Por el tono de su voz y por la pregunta que
le dio cuerpo, entend que no me consideraba, de ningn modo,
tirador de sus tamaos. Dijo que si bamos a hacer el gasto slo
para abollar los adobes. No le contest. En las grietas del marco
de la ventanita incrust de canto varias monedas de plata, de cara
a nosotros. Y luego, desenfundando, me retir de ellas. Cuando, a
la distancia, se me figuraron luceros, me detuve. All se haba
quedado Saturnino, y me miraba como a un loco. Hombres para
la pistola, como Urquidi, Fong, son escasos. Cada cien aos. De
las seis monedas, le atin a cuatro, al primer disparo. Y yo a dos,
al segundo. Volaron vidrios y madera. Vaciamos el ojo de la
ventanita. Saturnino no me mir ms con suspicacia. Y el reconocimiento, floreci despus. De vuelta a Placeres. .Dnde
haba yo aprendido a montar y tirar tan bien? Un botn, un detalle, revelaron al que saba de algo como nadie. La manera ma
de meter la bestia a los atajos. Mi mano, cmo envolvi en su aliento a la pistola. En el zagun de la casa me estaba esperando
Abundio. No salud a Saturnino, y se llev los caballos para adentro. Por simpata al guarda, fueron esas cosas. Pero les faltaba
54/125
sustento. Faltaba que el comandante oyera mis palabras: humillar
un crecido a pobrecitos sin mrito, nos desgraciaba la vida a todos. Las amistades. El corazn de los defensas en este mundo.
Cundidora, llena como un racimo, la comprensin de Urquidi.
Disculpas al guardia prometi, no luego; maana. Slo dos inviernos y un verano frecuent el California. Las tres ltimas estaciones de mi vida en Placeres. Ms de ese tiempo tampoco cabalgu. Peda un pedazo de pastel y se lo daba a Fermn. Y Fong me
ve inclinarme y dejrselo en el piso. Y siempre me dice lo mismo,
que al perro le gusta la manzana pero que el hojaldre lo va a enfermar. Oigo al chino, y es como una lluvia menuda. En sus recuerdos tengo ancha la risa, encendido el rostro por el aire fro de
enero en el llano. Segn l, con muchos aos de comerciante, yo
no cuido como debo la tienda. Es consejo. Son magnficos los animales, aunque l ya les haya perdido el amor a todos. La lluvia se
envenena. Volteo a ver a Fermn. No engulle el pastel. Agarrndolo entre las manos lo ataca despacio, larga lengua en el dulzor.
A l dirige Fong sus agujas. Qu pensar de mis caballos. En
cuanto el perro acabe, ir a sentarme a la mesa. Fong lo sabe, y
por eso modera su aversin y cambia. Entonces me ve volver a la
risa, interrumpida por los agrios comentarios. El atemperamiento
agradezco. No sera bueno enemistamos. Le digo, permiso. Y,
llamando a mi compaero, nos vamos de ah. En invierno, el California, como un pas, tiene diversos climas. Fuimos Fermn y yo
habitantes del templado, a la izquierda de aquel donde el dueo
fund el alma de su real. Fong se recuerda siguindome con la
mirada. La mujer que lo ayuda, apenas tomo asiento, viene a
atenderme. Hay manchas en su delantal. El otro est pendiente de
ella, de sus manos, debajo de mis bigotes, limpiando la mesa. Vigila nuestros labios el chino. Recela de m como de una luminaria;
de que la falena se precipite. Echo el cuerpo para atrs. Del perfume lo retiro. No les har el caldo gordo a los demonios. All soy
55/125
comprendido. Miro luego a Fong. En su real, es invierno.
Nuestras miradas se encuentran, y Fong sonre. Igual yo. Desde
que me convert en asiduo del California, esa seal he estado esperando. Decidido a aprovecharla, me levanto. Le digo a Fermn
que no se mueva de su lugar. No haya interferencias. La lumbrada
del otro an tiene flama. En los primeros das de otoo, cuando
slo rara vez entraba yo al restaurante, le anticip al chino el trato
de un asunto. En sus ojos, en el calor despertado en ellos por la
sonrisa, comienzo a andar. La direccin del mostradorcito llevo.
Mi sombrero qued en una de las sillas. La mujer, a mis espaldas,
quiz mira a Fong. Esta noche ventosa de marzo. l nos est recordando a los dos. Llegu yo hablndole harto natural, de la
guerra. Si le gustaba, o algn inters haba por ella, le pregunt.
No. Nada. La frialdad de los pavones lo entristece. Y nunca ha
tenido en la mano una pistola. Perturbar los alientos de nadie, no
sabe. Un silencio. Y luego, mi risa. Y Fong, escuchndola todava.
Intento persuadirlo. Dentro de la guerra, diversas son las actividades del hombre. El ejrcito tiene intendentes. Un ejrcito en
campaa, multitud de servicios. Soldados hay, jardineros sombros, dedicados noms al cultivo de la hostigosa flor de la
plvora. Y son esos mismos, esos, los que en sus das francos
hacen, con su rifle, el amor a la muerte. Arde el hierro entonces.
Vomita. La mujer se va de la mesa y vuelve a la cocina. La atencin del chino a mis palabras se eclipsa. Momentneamente toma,
quema, goza las caderas lejanas. Y sigo. Pero tambin hay la contraparte del morir y matar. Esos enfermeros, amigos del alhel. Y
otros muchos. Agua profunda del mar erizado. Nuevo silencio
entre nosotros. Llanura que se extiende debajo del viento. No ha
acabado de comprenderme Fong. El cuartel de Placeres necesita
del California? Comidas a domicilio para la oficialidad? Comidas, chino? Pienso pelear contra el gobierno. El viento se detiene.
La tarde. La algaraba de las balas oda por Fong desde el
56/125
restaurante, la noche del ataque. Hace aos que los hechos de
armas se acabaron en el pas. Patadas al aguijn. Cntaro
quebrndose, mi empresa. Las palabras del chino suenan cautas,
como de confabulado, y gira sus ojos diestra y siniestra mientras
las dice. Slo soy quien soy, hbil para los negocios. Me bast un
tiempito para hacer lo que otros no pudieron en ms. A l mismo,
Gregorio Fong, le cost aos llevar el California al punto actual.
Su boca est seca. Sus ojos se van calmando; vuelven, poco a poco,
a la mirada de los mos como a un camino sin nubes. Salgo a saludarlo. El viento huele a caf y a la vaga fragancia de la mesera.
Estremece mis oscuros entorchados, las guas de mi bigote. En
este crepsculo, el chino no reconocer al hombre de guerra. Pero
maana, ser distinto. Ha de confiar en Ass. Porque el Gobierno
tiene los pies de barro. Solo no me levantar. Otros vendrn conmigo, l. Fermn se pone en cuatro patas. Le silbo, y se acerca. El
chino est alelado de sbito miedo. Yo lo voy a arrastrar a las
batallas. Veinte aos de trabajo caern por tierra. Y sus huesos,
hechos a la calma de los infinitos das. Mirar dbil, de paloma, el
de Fong hacia las cosas que lo rodean. Despedirse de todas
parece. Pero en la puerta de la cocina, se demora. Perder, tambin, a la mujer, el calorcito de las conversaciones. Un tropel de
sombras, en su alma. Que yo se las espante necesita. Fong ve una
luz detrs del viento. Le digo de la accin, no es ya maana;
madura, muy madura la quiero. Meses. No s cuntos. Hay, sobrado, para meditarla. Pago lo del perro. Vuelve a sonrerse Fong,
me agradece, yo lo s, el intervalo, el parntesis. Le recomiendo
discrecin. Con nadie, en absoluto, comentar lo que ah, en esa
tarde que se nos va, hemos hablado. l asiente con un murmullo.
Una segunda luz enciendo entonces. Le explico la naturaleza precisa de sus servicios. Participante directo, espiga de aullidos, no lo
imagino, porque al frente slo irn los de probado amor a la
guerra. Pero en la retaguardia l tiene, en mis planes, su sitio.
57/125
Casa de Lucina Olivo. All le har llegar de algn modo los
primeros heridos de la trifulca para que los cure y haga todo por
ampararles la vida. El viento en la calle dobla contra mis piernas
las orejas del pantaln de montar, las alas del sombrero asido a
mi cabeza por el barbiquejo. Zumba la jara de la fusta. Metlico,
azul, el destello del crepsculo en la caa espejeante de mis botas.
Tras l se van las miradas del chino cuando salgo del California.
Le intriga la calidad del viso. Sin polvo siempre y sin las muescas
del espinero. Vengo o no vengo de andar cabalgando? De alegrarme, como yo digo, con la estrella de la tarde, que tirita luminosa como desnuda muchacha? Acabar por preguntarme
Fong, de tanta pulcritud, la razn. En las postrimeras del invierno. Despus del pan de Fermn. Fong recuerda, cabalmente, de
codos en el mostradorcito. Tomando del paseo, libera Ass el
caballo y lo encierra en la cuadra; l, pues Abundio qued en el
negocio. Noms cuando hay invitados, como el comandante Urquidi, viene y ayuda. El silencio bebido en el llano engorda la sangre. Su caudal. Entra Ass a la casa por un trapo. Se descalza
luego, y sentndose en una silla del comedor, comienza a bolear
las botas. Los hombres verdaderos, este corte de costumbres tienen, esto de sacudirse las sandalias para que los dems de sus caminos nada sepan. Pero Ass tambin se muda de ropa; fuera de su
cuerpo, el olor de la bestia. Y de las botas negras, los acicates. No
perfumado, las lociones le irritan la piel, sale a la calle y, a pie,
hace las cuadras que lo separan del restaurante. Digo, confieso, y
en laberinto del odo del chino mis palabras, como una espiral,
suben hacia la noche y al sol de la lmpara Coleman, que cuido
siempre donde doy la pisada. Huyo la tierra suelta. El talco y sus
nubes levantiscas al menor convite. Los charcos del agua que
moquean las llaves de los vecinos. La sorna del otro, tmida, en la
esquina de sus ojos de aspillera. Me sulfura el bembo. Alzo la
fusta y golpeo recio una bota. Truena el cuero. Fermn, ocupado
58/125
en su pastel, pega un respingo, grue. La palidez de Fong es de las
grandes. De las que cuajan en llanto o en muerte. Me jodi el
alma. Haba que templar, pero ya, mi arrebato. Cataplasmas, linimentos figurados, acudieron olorosos en mi auxilio. Un estampido, una prueba dije haber sido el fustazo. Manera de ir tonificando al del California. Los soldados avezados, as se hunda el
mundo en ruidos, permanecen impasibles y sin cambiar el color
de su cara. Y el chino deca s, pero no lograba recuperar el
tamao de su corazn, ni tampoco el azafrn del semblante. El
perro volvi a la merienda. En nombre de Fong llam a la mesera
y le ped un vaso de agua con azcar. Son, los generales, cuando
imparten lecciones, como relmpagos en seco, como traicioneros
mandobles. Unos, matan al cobarde. Otros lo corrigen, le crean
condicin. Y l, Gregorio, futuro mdico en campaa, era, haba
pasado a ser mi alumno. Aquel da no fui a la mesa. El chino se
tom el agua dulce. Comenz a aliviarse. l, pero yo senta an el
acero helado de su burla en el entresijo. Grave me pareci que no
me entendiera. Lo que nunca, ped un pastel para m. No me
adamaba yo por ni uno solo de mis escrpulos. A su tiempo, sabra tragarme el polvo, bajar a beber en las cunas turbias de los
renacuajos, y forrarme la verija de lodo. Y seguir tan campante.
Pero yo iba a tener una guerra. Disciplina, pues, lo mo. Soldaditos me habia encontrado en las calles de Placeres. Masser conoca
a algunos. Para Herrera, el capitn de Damiana Abundio, yo era
casi un loco; por la indumentaria y el gusto de meterme en ella todas las tardes. Mis botas limpias, el texano, la fusta, lo hacan rer.
Insignificancias, la respuesta de mi amigo al oficial. Max estaba al
tanto. Parcial nuestro era ya. Haba tardes de risas inextinguibles,
cuando Herrera se presentaba con otros en la clnica. Atizaban la
combustin balandronadas. Los hombres que quedaban en el
mundo, esos, tal saldo, el ejrcito. Un soldado del rango que a
Masser se le antojara, equivala a varios, a muchos civiles. Pero
59/125
excluan al mdico. Y l me recordaba por qu. Por su calidad de
abastecedor de medicamentos para el criadero de Santa Gertrudis. Y el capitn, al fin paraba. Y despus de un rato, volva a la
pltica. La mirada de Fong cambi. Yo socavaba el pastel, llenaba
de manzana la cucharita, del perfume de la fruta. El chino me
haba estado viendo hacer. Ilustr entonces, el ejemplo y la
ocasin se prestaban, la labor exacta del cuerpo de zapadores. El
del California habl de tusas. De bastiones yo; y de trincheras; y
del agua de los ros. Fong sac a relucir un segundo smil y dijo
que la pala de mi cuchara era como el amor, y luego, con harto
tiento, puso de punta un ndice en la dura superficie del pan. Me
consult con los ojos. Permiso de apoyarse en el dedo, sin miedo,
le di. Yo estaba paladeando una paletada de relleno. Vacilante, el
chino. El dulce sabor del horneado se me untaba como una piel a
toda la boca; como un espritu del alcohol, lo senta trastornarme.
En la embriaguez le orden al discpulo cargar, y l carg. La
costra apenas resisti a los caballejos de Fong. Se abri por en
medio, y luego a la fractura, como a un rbol, le crecieron ramas y
a las ramas hojas, laminillas de oro que volaban. En las sombras
del desplome perd de vista la mano de Fong, la punta de lanza de
su caballera, el dedo amarillento. La mujer nos estaba mirando
fascinada desde el parapeto de una mesa, cercana a la cual se
haba retirado por ms azcar y agua, tambin por rdenes mas.
Por primera vez tuve el pensamiento de que era hermosa. En su
clima templado, tetona; blanca, como la mujer que le profetizara,
a uno de sus clientes, Lucina Olivo. Alc, por encima del campo
hundido, una bandera de victoria. La mujer mir la cucharita de
alpaca encendida en mi deseo, en el alba del encuentro. Fong no
nos vio, ocupado en levantar su corcel y en acicalarlo. Le quitaba
con la lengua, usndola al modo de Fermn, la capa de clara pasta
de manzana que lo cubra de la grupa a las nerviosas orejas. La
mujer vino hasta nosotros. El chino le pidi la orilla del mandil y
60/125
se sec all la saliva del beligerante. Mientras lo hizo, enfundando
y desenfundando el ndice, con ganas, en la vaina de la tela, la
mujer y yo volvimos a mirarnos. Caminaba rpido el amanecer del
nuevo mundo. Consumidos el alba, y el canto agorero de los pjaros iniciales, entr al cielo, como un rey de naipes, un sol soberbio. La alegra estremeci el llano, retumb en la sangre de ambos
lados. La ventana de la mujer, que era su ojo de almendra, permaneca abierto, sin prpado, para m. El rey mand florecer a los
mezquites y que sus espinas fueran embotadas. Una soledad enamorada se concentr en el ojo. Y las flores comenzaron a ser, estallando, gimiendo en el silencio del California. Fong solt el
mandil. Se qued quieto, bajos los prpados. l oy, esa tarde estuvo oyendo, todo el tiempo, los tambores batientes de Ass en las
lejanas del otro cuerpo. La mujer se repleg a una mesa. Miedo
llevaba, a la tristeza del chino; de hallarse en medio de los dos
hombres, como una espiga. Pero Fong le puso pechito al descalabro. Y cuando alz la vista para mirarme, mordiendo el hueso de
su desconsuelo, me pregunt, de amigo a amigo, que si l podra
aprender a manejar las armas como yo. Me re, Pero debajo del
cielo, la manzana se me haba convertido en pura hiel. Y el chino
me recuerda pidindole me ensee sus manos. Y ahora, un ao
despus, toma a hacerlo pero a la luz de la Coleman, y en la presencia de Sustaita y Oronoz, y como si yo siguiera estando all. De
lo que yo opinara dependa mucho el giro de su pensamiento. Y
Ass estudi, como con lupa, la geografa y conformacin de lo que
le presentaban tendido, inerme, sobre la madera del mostradorcito. Velaba las palabras, idea de un mensaje en clave le daban a
Fong; de pjaros de otras tierras, pasando por la picuda cordillera
de los nudillos, y de los ros angos. Obs. Y yo me tocaba las
pas del bigote, reflexivo. Un mortero. Proveedor. De proveedor.
Y Fong me preguntaba qu tanto le deca de su destino. Y las
miradas de la mujer eran lnguidas. Para nadie de los que
61/125
estbamos en el real. Artillero, servidor de la pieza. Era como tomar una fruta pequea y luego dejarla caer en el fondo de un
cesto. Cualquiera otra arma ni papel aconsejaba yo. Dibujo del
arma quiso entonces el chino. Y yo, una nota del block; el lpiz.
Bonitos son los tubos de guerra; el del esbozo, noms le haca
falta disparar. La figura, y la trayectoria del proyectil, vinieron enseguida. Necesitaba yo otra nota, la parbola de la granada se
haba desbordado. Me la suministr el discpulo. Por el reverso
pint el objetivo: el cuartel de Placeres. Agregu una luna, con poca astucia, pero que serva de candil para iluminarle al chino los
efectos del impacto. Cay el obs en el patio del cuartel, patio estrecho de casa, de vecindario. La fuerza del estallido escap por la
puerta, desparpajando al centinela, rompiendo los vidrios de las
ventanas de enfrente. Recost el lpiz, y un penacho denso
comenz a verse flotar en el cielo. El tiro haba, de menos, eliminado la mitad de los diecisiete soldaditos, contando tambin al
retn. Del polvorn no habl. Recurso de la enseanza.
Estratagema. Fong deba percibir, del modo ms claro posible, lo
mortfero de una sola granada cuando se abre donde debe. Junt
por los bordes ambas notas, la escena completa. El chino,
mantenindolas unidas, se puso a observarlas despacio, como un
nio a sus primeras letras. Lo ficticio me provoc sed y hambre.
Mir a la calle. Fro se adivinaba el aire azul de la noche. A Fong lo
haba entusiasmado el episodio. Sin quitar la vista de los papeles,
me pregunt por el nmero de mis morteros y de las bombas. Me
humedec los labios antes de contestarle la pura verdad. De ese
tipo de amias ofensivas carecamos. El chino levant la cara violentamente. Ninguna? Entonces, Ass? El triunfo nos las iba a
proporcionar. Yo, a l, le aseguraba el mando de una batera, y un
grado. Mene la cabeza. Arrug mis dibujos. Y Sustaita y Oronoz
lo vieron estrujar con una mano una pelota de aire. Me fui a cenar. El chino dur hasta las doce amasando las notas, hasta que
62/125
sinti la mueca adormecida. La mujer me lo dijo, al entrar la
primavera, una noche. Beba yo, me acuerdo, a boca llena, de la
corriente de sus muslos. No volvi a ser el mismo el trato del
patrn. Hosco, en el real, todas las horas, por ms que la mujer le
buscara el modo. Y una tarde, Marina le regal geranios de mi
casa, en un vaso con agua. Se los dej en el mostradorcito para
adorno de la vitrina de los panes. l vio las flores. Y el brazo
torneado. Y sinti deseos, unos deseos locos de decirme que s, y
marchar conmigo a la guerra y a la muerte. El California era ya un
infierno. Se marchitaron las flores. Se pudri el agua que las alimentaba. Durante un par de semanas me ausent. Pero Fong me
esperaba tarde a tarde. Sacaba de la vitrina el pastel de Fermn.
Quera proponerme una cosa. Abundio, me lo dijiste, el chino fue
a comunicrtela a la tienda. Y era que l tena un rifle, de segundas, 22, para aprender a tirar. Ass no atropella nada. Por pasos
va. Cambiamos el real por una mesa, franelas, aceite, y
destornilladores.
Atraves el 22 en la mesa. De un lado Fong, y del otro yo. A mi
derecha tena el juego de destornilladores, el lubricante y,
cubrindome las piernas como mandil de zapatero, la franela.
Desde mi lugar dominaba la puerta de entrada y la de la cocina,
los dos nicos accesos al restaurante. Por sta, Marina nos espiaba. Su ojo, asomado a la rendija, era como una lumbre. Yo me
haca el desentendido. El fuego, dos llamas confundidas y zumbantes, que ladraban y requeran mi atencin. Varias veces, con
un gesto, le dije a la mujer que se esfumara, no me estuviera mirando as y regresara a sus cacerolas pero ella tambin fingi ignorarme. Y el chino me pregunt a qu horas. Estaba impaciente.
Enfermo de la infelicidad que le haba trado a su vida la
primavera. A la espera de otros, unos invitados mos, viva yo los
minutos de aquella tarde de verano. En el real, unas cuantas moscas de alas luminosas volaban en crculo alrededor de los
63/125
pasteles de la vitrina. Sin duda, aprovechaban la falta del dueo
que con su ltigo de muchas colas siempre las echaba a otros campos, a los inmensos de la calle. Pineda, el carrero, y Pedro Oronoz,
el propietario del local del Sol y Sus Tres Hermanos, ya venan en
camino, le asegur a Fong, consultando la hora en mi reloj.
Oronoz y Pineda entraron entonces. Con la punta de la bota
despert a Fermn, tumbado en mi flanco, y le indiqu un sitio atrs de m. Se levant. Pero cuando vio a Oronoz avanzando hacia
nosotros, su barriga sorteando las sillas, le mostr, a lo malo, los
dientes. Oronoz se detuvo, manote la silla a su alcance y, con la
mano libre, se busc la pistola que no traa. Rega a Fermn.
Tranquilic al invitado. Pero l me reclam, visible de medio
cuerpo en el respaldo, que yo no le avisara del perro loco. Re del
timbn. Y Fong, plegados los belfos apenas, oscuros a los odos
del miedoso. Aclaratorio di en la memoria de Oronoz. Loco no
hay. Desde hace un ao. Eso se lo deba a Masser, mutuo amigo.
Adems, ni mencionar el aviso, Fermn, compaero mo de todos
los das en el California; el chino poda afirmarlo.
Iginio Pineda, en tanto que Oronoz y yo nos tirotebamos con
salva, lleg a la mesa. El saludo, y luego, a tocar y sobar la culata
del rifle, ensimismado.
Continu sobre Oronoz: empeaba yo mi honor de amigo, y de
inquilino, si no era suficiente lo anterior, de que Fermn nunca le
inferira ningn dao. El perro dorma ya a mis espaldas. Y el
beso a la fusta, como a la guarnicin de una espada, y como si
hiciera un juramento, vino despus. Convencido dej al receloso.
Por interpretar l torcidamente el espontneo gesto. Pues se sent
a la mesa pensando, diciendo, aconsejndome el golpe mortal
para Fermn. A plomo, con el mango del chicote, en la cerviz. Oronoz levant una mano y la puso de canto. Luego abri la palma de
la otra y descarg ah el filo. Comenz y termin lo mismo tres
veces. Imbuirme pretenda el modelo justo del castigo, pero no
64/125
fue de verdugo su imagen; verlo era ver a un hombre picar cebolla
en una tablita.
Legos todos, menos yo, en la ciencia del mecanismo de las
armas, en cuanto me inclin sobre el 22, su atencin se concentr
en m. Por debajo de las cejas mir a la puerta de la cocina y no vi
a Marina. Entonces inici, por el indispensable verbo, nuestra
primera clase. Los artesanos, cuantims los soldados, estaban obligados a conocer a fondo su instrumento de trabajo. Las genuinas
luces en eso consistan. Y Pineda, a mi derecha, hizo eco de mis
palabras. Pupilo adelantado que quiere distinguirse y quedar en la
memoria del maestro. A l apunt en lo sucesivo. Entre ambos se
estableci una suave corriente de afecto. Mis palabras comenzaron a cabalgar en los aromas del hombre. Del compadre de
Abundio emanaba un olor a pastura, a riendas sudadas, a mujer, y
a mula grande. Las horas fueron marcando el predominio de cada
una de las presencias. La alfalfa, y el cuero remojado, mientras
tuvimos luz en el horizonte transitaron, reyes y seores, libres, de
uno al otro cuerpo, por el aire del silencioso California. Y no era
fresca la hierba, ni nunca mucha. Pineda llevaba slo la que iba
necesitando, al fiado. El dueo del depsito tena un cuaderno exclusivo, al que Pineda, de tarde en tarde, le echaba un vistazo.
Una sola columna de nmeros suba y bajaba por todas las hojas,
eternamente joven. Para que la conociera, al ao de casados,
Pineda mont a Estfana en el carrito y fueron hasta la bodega.
Tom ella en su mano la deuda kilomtrica, la revis sin alarmarse. Contena la respiracin el marido. Ya oa a Estfana sugirindole cambiar a otro animal, de los econmicos. Los burros pollones abundaban, sueltos, en los llanos de Placeres. Cosa de una
soga. Estfana, de fleco y de organd, coloreado el rostro, meditaba salidas. Pero estaba yndose el sol. El depsito se oscureci
detrs de una pila de pacas de alfalfa. Cerr Estfana el cuaderno.
65/125
Ley de nuevo en la pasta: Iginio Pineda, carrero de aqu. A estas
vidas t tambin me llevaste, viejo Abundio. Por ti supe.
En el camino de vuelta a su casa, Estfana le dijo al hombre
cules iban a ser las providencias. La mula se quedaba. Nadie le
restara brizna a su comida. Pineda mir a su mujer, hmedos de
agradecimiento los ojos, como cuando ella decidi, una noche de
feliz ocurrencia, darle la paternidad de sus hijitos en el cielo. La
tela del vestido de Estfana absorba el polvo y la moribunda luz
de la tarde, y el calor que estaban desprendiendo las cosas. La
grupa de la bestia, por s sola, herva como un horno, como la caldera de una mquina a la que Iginio fuera alimentando con el carbn del tender, de la caja del carrito. Estfana tosi, trag saliva
espesa. La papilla para el viaje de regreso. El polvo, adherido a los
pelos de la nariz, era un tapn. Ponindole una mano en la pierna,
y despus de toser, Estfana le pidi al hombre no tanta prisa. De
nada adverso escapaban. Y Pineda repar entonces en la gala de
su mujer, sucia, marchita porque era para llevarse en casa, a la
hora de las comidas. Brusco, le hizo morder el freno a la perdonada y luego, con un movimiento ondulante de las riendas, la meti
a un paso tranquilo.
Del sol cado detrs del mundo, Placeres reciba su color rojo.
El polvo de las calles, su poder de transfiguracin. Las chapetas y
el carmn de la boca de Estfana recobraron el esplendor perdido
debajo de la harinosa capa. Ahorrar, por ah empezaran. Cunto
diario? Pineda hizo una mueca. En algo, todos los das, no se
poda ni pensar. Los meses de invierno eran flojos para el ramo
del transporte de carga; flojos por no decirle a Estfana muertos.
Y parte del otoo tambin. Ella le mir el ojo de un lado, el de la
catarata como escama de humo. Comprendi, con la velocidad del
relmpago, que aquel ojo de su hombre era el que ms haba visto
y sufrido de los dos. La nube refractaria tena el azul celeste de su
organd. Estfana dijo que las vacas gordas de los corrales de Dios
66/125
no alcanzaban para toda la gente, pero con tres flacas, una de las
otras se haca. Para un pobre, con eso. Entonces el ojo medio
ciego giraba, buscaba la imagen de la consoladora, allende su
bruma. Y Pineda te cont a ti, Abundio, como a media calle, en el
trono del asiento, l llen de besos la cara de Estfana. Y en el
fleco, el compadre recogi un sabor a limones dulces. Por este
sabor trasmutado en perfume, descubr la hora de las horas de
Estfana en el corazn del esposo, el crepsculo.
Armar y desarmar, aunque no se tuviera mucha idea de dnde
iban colocadas las diferentes piezas, elemental principio. Y al revs, desarmar y armar, hasta la fatiga y el fruto de una prctica
automtica. Los destornilladores, alineados, en una esquina de la
mesa, entre Pineda y yo. El hoyito negro del rifle miraba hacia
Oronoz. La culata, a Pineda. Cerrojo, can ochavado, el 22 estaba en buenas condiciones. Le pregunt al chino la procedencia.
Un antiguo cazador arrepentido, me dijo; un cliente que deba
una docena de almas en el reino del llano. Muy olvidada tena el
arma en un ropero. Posible la venta, si Fong prometa no tirarles a
los animales del cielo ni a los de la tierra. Fong acept. Pero la
promesa era limitada. El chino nos mir a los tres; en la difcil
claridad crepuscular, quiso fingir una cara de zorro, por ningn
rasgo apoyada. Traslcido su pensamiento. Haba que desautorizrselo. Yo no quera engaados en mi tropa en cierne. No
bamos a jugar con los soldadlos del cuartel una partida de canicas. Y las balas calibre 22 eran casi eso. Para tumbar pjaros y
liebres, no hombres de muser y casco de acero. Como si estuviera
chancendome con l, me miraba Fong. Hice una pausa.
Marina, su sombra, sali del fondo del local, a encender las
luces. Luego se dirigi a nuestra mesa. Fong, al sentirla parada a
su lado, la despidi con un ademn de impaciencia, molesto por lo
que yo le haba estado diciendo, tan serio. Marina no alz los ojos
a verme sino hasta que se encontr lejos. Marina, la
67/125
incandescencia. Ya vendra la nieve, pens. El amor vuelve a su
origen siempre. Soledades. El ancho silencio. Fro a pesar del sol.
Olibama ma.
Dej caer una mano en la culata del rifle. En los recuerdos del
chino as tambin estoy, la mano en la madera, dispuesto a proseguir, claridoso, firme en la quisquilla, para evitamos males
mayores. Pero yo igual de enmascarado. Fong sinti el vaco de mi
actitud. Ve cmo mi mirada viene de lejos y va a dar ms lejos todava. Me tiene enfrente. Pineda aguarda ms conocimientos; y el
otro, Fong, me dispensa de hablar. No debo preocuparme tanto
por la fortuna de ellos en la guerra. Ha comprendido. No cargar
con el rifle de aire el da sealado. Calibre, pues, aconsejable, para
comprarlo, dice Pineda cortndole la palabra al chino. Pineda, limonero vivo, rbol de Estfana al filo de la noche, qu pregunta
me hiciste, loca, absurda. Pagaste acaso ya tus deudas? Le suspirabas al 22. Por inalcanzable. Respond, sin embargo. Pistolas
de cilindro mencion como ms convenientes que las escuadras.
Suelen atragantarse las ltimas. No, nunca, las primeras. Y Pedro
Oronoz hara bien cambiando a revlver, y yo, y el comandante
Urquidi. Por imparcial dese me tuvieran los tres. El aroma de
Iginio volva agudo, dichoso. Las sombras nocturnas lo alentaban
como a un bandido. El dichoso estilete, la blancura espejeante de
los azahares a la luz de la luna que Pineda conservaba bien
guardada en su corazn, noms, en el grupo, a mi me hera,
noms a m me deslumbraba. Esfumndose el nimo de desbaratar el arma, se me acab de ir. Mir los destornilladores fuera
de mi alcance como reposando en un abismo de agua difana. La
luz del California, como otro estilete, de nen, tocaba el cuerpo de
los instrumentos, los mangos de plstico amarillo; y ste reverbero, este incendio subacutico, era el que no dejaba tranquilos a
mis alumnos. Ass, eran los pensamientos en general en la mesa,
se haba quedado como suspenso, como triste, al comprobar la
68/125
infinita ignorancia de los reunidos all. Paciencia ma solicitaron
dos por sus profundas lagunas en la materia.
Fong, callado, me miraba mirar los destornilladores. Pensaba
lo mismo que los dems pero no completamente. La infelicidad en
la que yo lo haba precipitado, le aada luces extras. Tres cosas
me dijo. Tres o como otros tantos disparos secos, a quemarropa.
Marina sigue al sol. Yo soy el sol. Y la mujer padece si me oculto
en las nubes de otros amores. Ella nos traer, ya, unos cafs para
avispamos y avisparme. La blancura de tu carne, Olibama, y el
puente tendido, a travs de Iginio Pineda, de tus perfumes en m y
los de la vieja Estfana en l, se derrumbaron. Blandengue Ass,
cuando mi son ms ntimo era uno de guerra, de trompetas que
lloraban todos los das al romper el alba.
Aquel verano desbaratamos cuantas armas se pudo. Los
jueves, escuetos para el California. Despus del rifle de Fong fue la
pistola de Oronoz, una 38, apenas usada una vez por el hombre.
La risa tuya, Abundio, en la tienda, porque jams te imaginaste
tan poco pistolero al bravucn amenaza de Fermn. Y luego, tu
otra risa, cauta, orientada hacia m, sabihonda, pues te sentas
versado, viejo en las cosas de la vida. Placeres no era sino una parcela en el mundo, te recordaba yo, que s conoca ciudades y
grandes cuarteles. Me juzgaba Abundio. Con esa gente iba yo a
tomar la plaza? Morir andaba pretendiendo. Y a la escuadra del
amigo, sigui la propia ma, en verdad, la del coronel Ass, calibre
45. Y la de Urquidi, tambin 45; en ausencia suya la destazamos, y
para que l no se viera inerme, le prest la ma, mientras.
Por conducto de Oronoz, Masser fue invitado a la escuelita
fundamental, y vino, y nos entreg un 30-30 acabado de comprar
a un colono. Y Masser reconoci a Fermn echado detrs de mi
silla; y el perro a l, y en l, los tufos sabrosos de aquel pollo.
Apretado arrumaco fue el encuentro. Fermn, parado en las patas,
le pona las manos en los hombros a Masser y le pasaba la lengua,
69/125
goloso, por la cara. Y Masser nada haca por quitrselo de encima.
Nada, hasta que yo apacig al perro y le mand echarse de
nuevo. El veterinario, en el crculo, se sent a un lado de Oronoz,
junto a m. En un descanso, cuando el caf de Marina y la vueltecita que le daba el chino a su real, le dije a Masser al odo que l
formara, al incorporarse, parte de mi estado mayor. Pasmo por la
distincin. Mi boca pas de la felpuda oreja de nio al borde de la
taza y bebi un trago de retinto. As es, confirm el futuro nombramiento, de perfil al beneficiario. Regres Fong. Entonces hice
la alabanza de Max Masser. La noche de los soldados patrullando
el oscuro Placeres, mis palabras vuelven al corazn del chino, amargas, hinchadas del veneno de la muerte. Encomiable la diligencia del doctor, dije, y luego tom de sus manos la carabina y la
acost en la mesa. Una semana antes, apenas, algo le haba dejado
yo columbar, no de nuestras reuniones del California, de cuya existencia saba por Oronoz, sino de mi empresa de guerra, de la cual el amigo, por prohibicin ma, nada le haba dicho. Combatientes contra el tedio, nada quera decir nuestra repentina aficin
por la mecnica de las armas. Maana podran ser relojes.
Mentira, dirigida a los curiosos ocasionales, fugaces, porque en lo
nuestro no haba ni naipes ni fichas de domin, ni cubilete. Masser presinti, por la forma de mirarlo yo, el duelo, el zafarrancho
con peligro de la vida. Rpido se anticip al riesgo de una propuesta ma. La muy piadosa, entre las nobles profesiones al servicio
del dolor en el mundo era, la veterinaria. Inclinarse a ella obligaba
a no causar a nadie sufrimiento. Marcan los gatos, los perros. El
mal gobierno tambin, repliqu. Sal de la clnica en busca de
Pedro Oronoz. Era un jueves. Para el siguiente quera yo a Masser, con el arma de su gusto, en el California. Oronoz me advirti:
el amigo por ninguna tena preferencia. Pues entonces que l,
Oronoz, lo guiara y le hiciera de su conocimiento el carcter de
nuestro mvil profundo as como el de los premios que habra
70/125
para todos si ganramos. Trayndonos el 30-30, el doctor Masser
mostraba con hechos estar dispuesto, y no de un modo vago, a la
pelea. Fong se avergonz de su riflecito. Y Pineda cambi de
amor. Acarici la carabina de punta a punta. Se la acerqu
sealndole, con el mentn, los destornilladores. Abundio, un
hombre es un hombre; ms cuando jodido. Mientras el otro trabajaba en el arma, le ped aparte a Masser una, otra como la suya. El
precio no importaba. Para Iginio Pineda, el regalo.
Mi ngel de la guarda aport a nuestra prctica un muser.
Llamado mo, y el permiso de Urquidi, tuvo, y la felicidad de verse
uno del grupo. Y de entender que yo era el jefe. Seis a la mesa cont al acabarse el verano. Nadie mora por su boca; cada jueves,
cinco atormentaban el silencio, con la esperanza de que yo designara a mi segundo. Angurria de ambiciosos. Mi brazo derecho,
brazo tambin para abrazar a la muerte. No, para esos trotes no
estaban los discpulos. La liga del oro y la plata, no el latn,
echaba yo en falta hasta el retintn de su angurria. Caminaba yo
derecho a mi destino. Caminaban ellos? Pedro Oronoz? Pese a
la transparencia con que se me presentaban, seguimos nuestra
prctica todo septiembre. En el muser clavaron el diente. Aprendrselo a ojo cerrado fue la obligacin impuesta, porque Ass les
anticipaba que despus del asalto, la maana de gloria, cambiaran su armamento por el eficaz del enemigo. E imaginaba yo la
ceremonia; y Fong, esa noche de viento y ms viento como si estuvieran amontonndolo sobre Placeres los volteados por mi
culpa. A contemplar el cambalache de armas en la misma acera
del cuartel tomado asistan familiares y amigos de los insurrectos.
Se encontraba el chino all. Me miraba. Le estaba yo haciendo entrega a Pineda del muser de un soldadito muerto, y de la cartuchera vuelta a llenar. Nube la envidia del chino. Mir el cielo. La
nube nos ocultaba el sol de invierno a Pineda, Estfana y a m.
Sentimos enorme fro. A la mujer se le entumi la carne magra.
71/125
Quejarse la omos. Entonces, cogiendo a su marido por un brazo,
lo saqu a la luz y se lo devolv. Para siempre quedaba dispensado
de hacer la guerra, declar. Estfana, pilar de los aromas del limonero, sonri. Pineda haba sido el ltimo en el simblico
trueque. Se terminaba la ceremonia. Se escabull Fong de sus
imaginaciones y de las mas. La tempestad la desat Ass al filo de
las doce. Espantoso el tableteo del Mendoza. Y cmo acallaba al
coro mal avenido de respondones gallitos de plumas al viento iluminadas por los fogonazos. Fong era un hueco en el estmago.
Transido de miedo se recuerda. Del cuartel, dejadas las riendas en
manos de Urquidi, ira Ass al California a pedirle cuentas de la
desercin a la hora de la hora. En el real lo acabara. A la cabeza
de la lista negra, el chino Fong. Con esta certeza se ape, las
piernas desobedientes, de ttere, del banquito. Tranca a la puerta,
pensaba, y apagar las luces y refugiarse al fondo del negocio. Y
velar, esperando el alba. Par la tempestad. Ella de por s; fue su
corazn que se atasc. El padre de todos los silencios, Abundio, el
del llano, como un blsamo por las calles. Las almas de nuestros
muertos y la de Fong lo oyeron. Y yo. Viejo, las cosas nacan de
vuelta. Ruidos en la oscuridad como de grillos en el verano. Nosotros venimos a bautizarlas. Pero no podamos ver el agua. Espesa.
Y menos la sal que alguien meta apresuradamente, entre chirridos de viento y bisagras, en unos cofres. Fong escuch ms, vivo
en su madriguera. Vehculos de motor, pasos de gente corriendo
por la banqueta del California, voces, el murmullo de los que se
iban despertando. Tiros espordicos. Marina ese da no trabaj.
Ass no quiso. La agresin, repelida, sacaba de su quicio original
el ataque. Una pinza de soldados, lanzados fuera del cuartel por
sus jefes, tratara de envolver a los hombres y aniquilarlos. La
lucha y la muerte, como unas viruelas locas, se apoderaran
entonces de las calles de Placeres. Fong record la grave falla ma.
La de nunca haber organizado prcticas de tiro. Urgan, me dijo l
72/125
una tarde, la del jueves en que di por terminadas las clases. Su 22,
para eso, Masser, Pineda, Oronoz, y el polica, lo secundaban de
dientes adentro. De sugerirme nada que yo no hubiera antes considerado bueno para el plan mucho se cuidaban. Sus razones penetraba. Y eran las de la oportunidad en juego perpetuo, porque yo
no les hablaba claro al respecto de convertirse cualquiera de ellos
en un mandams. Y uno le dijo a Fong que a l, en lo personal,
prcticas tales ni falta le hacan. Me miraron los otros. Al dicho de
Oronoz apoyaban. Habra yo de fijarme en pulsos errticos? Hemos estado ensayando y son ya excelentes, la jactancia de Masser
al chino, pero con la pretensin de que una esquirla me tocara.
Fing el impacto. Cmo. Afinndose en secreto? Tambin
Iginio? Dos compartan el 30-30 con el veterinario. De amanecida, al llano los tres. Primero en el carro de Pineda, y luego a pie,
por brechas como sendas de hormiga. Proveedor del parque Oronoz. En una bolsa de lona, terciada, los puos de balas, unas treinta para cada socio. Embrollo de itinerario, adrede. Delgadsimo,
insistieron. El de atrs, en fila, Pineda, era el encargado de borrar
con una mano, con una rama de pinabete. En su pista, pues, me
aseguraron, nadie iba a cebarse jams. Falaces, Abundio. Pero estaba bien. Peligrosa, sumamente, fue la propuesta del chino. Al
aire de Placeres el sol lo ha restirado en extremo. Si un da se nos
rompiera como la cuerda de una guitarra, en el acto moriramos
ahogados. Pataleando. Un aire con hueso de escndalo. De la escuela de tiro, donde quiera en el llano, los del cuartel pronto se
daran cuenta. Y un sargento y su piquete, seran enviados a investigar. Requisa de armas luego, a nosotros, confabulados bajo el
signo de la escasez. Balazos no; mientras no llegara a la fecha.
Pero esto lo pensaba en la penumbra de mi bambalina. Las gracias di a los discpulos por su aplicacin y diligencia. Les dije que
volveramos a encontrarnos, ya no pblicamente. Visitas en
privado hara. Faltaban an muchas cuestiones tericas. Avisara
73/125
cundo. De uno en uno comenzaron entonces a abandonar el California mis hombres. El chino los vea levantarse, con resentimiento. El de mi guarda se colg el muser al hombro y tramp, en
el portafusil, el dedo gordo de la diestra. Zorro, ms que ninguno
era l, dijo. Y se fue tambin. La soledad de estos llanos le jode el
juicio al ms pintado, Abundio. Cuerdos necesitaba yo en la leva
de mis oficiales inmediatos. Cambi de lugar en la mesa, y me
acerqu a Fong. Ass se comprometi a impartirle clases particulares de tiro al blanco. Ass informal. Acab septiembre. Acabaron
octubre y noviembre. Y la mujer me hablaba de su patrn, y yo de
mis caballos y de los suspendidos paseos al llano a causa del invierno. Porque tampoco iba yo ms al restaurante, le peda a Marina me dispensara ante Fong. Tendramos primavera. El ermitao, mi hermano interior, floreca; cundan sus races en este enfriarse del aire y de la tierra. Pero a otros, Marina tambin llev
mi palabra.
Vinieron a mi casa, turbados por mi voluntad, y en horas de la
noche el comandante Urquidi, Oronoz, Pineda, al que Abundio le
abri el zagun para que metiera al patio el carro y la mula; Masser y el guardin del negocio. Figur junto con ellos cuatro diferentes maneras de tomar el cuartel. En la mesa del comedor, una
cartulina. Lpices de color rojo y azul. Los bandos en pugna.
El azul, nuestro, de los copados, el rojo, ro de sus sangres.
Planteaba yo problemas. A Max Masser, por ejemplo: lo que l
hara en el blanco campo de nieve de la cartulina; yo le obsequiaba el mando de las tropas si el enemigo nos contestaba
con fuego cerrado de ametralladoras. Nos desplazara el general
haca dnde, para no ser diezmados. Dos circulitos encarnados en
sendas esquinas del dibujo, el supuesto cuartel, sealaban el sitio
de las tableteantes. Las rfagas eran como los abanicos de dos
mujeres discutiendo acaloradamente en la azotea de una casa, en
el verano. Abiertos sobre la calle aplastaban a los hombres de Ass
74/125
como si fueran moscas. A los circulitos les agregaba yo, pues, respectivamente, dos tringulos de igual color, con su base mirando
a nosotros. Masser, empuando el lpiz azul, por primera providencia trazaba una equis al margen de la base de uno de los tringulos. Era l. Agazapado, quiz, en una esquina. Buscaba la inspiracin en el caf de Abundio. Por encima del borde de la taza,
como por encima de un chato hocico, miraba el campo, reflexionando. l y yo estbamos en el crculo de luz de la pantalla del foco.
Ms all de nosotros no haba ms que tinieblas, el viejo Eladio,
encargado de renovarnos la dotacin de caf. El general se volva.
Y me preguntaba por nuestros explosivos, el tipo y calidad de ellos. Y para que yo no quedara en el aire, pintaba en la cartulina
una segunda equis. Por favor, ruga Masser, a ver si podemos ya
callarles la boca a esas guacamayas del gobierno. Explosivos arrojadizos de mano tenamos; de industria domstica. Plvora y
metralla embutidos en latas de cerveza vacas. Y mechas intercambiables de todos largores. Cuntos? Tres docenas, conclua
yo. Y entonces Masser, haca una tercera cruz, nuestro granadero,
valiente entre los valientes, puesto que haba de darle el pecho al
enemigo, como enseguida le fue ordenado. Corri la crucecilla al
encuentro de las balas, zigzagueando, escabullndose por debajo
de los mortales abanicos. En un momento el campo de operaciones, la nieve, se llen de marcas azules. Se desdobl en varios
el granadero. Con el lpiz rojo suprim a tres, en el punto en que,
de pronto, se empalmaron las dos rfagas. Los otros haban logrado meterse en los pliegues laterales de los abanicos y all intentaban darle lumbre a las mechas. Pero los ametralladoristas,
yo, miramos saltar las chispas en los oscuros flancos. Gir rpidamente el tubo de mi arma y concentr el fuego en el triste de las
granadas. Masser se ech para atrs. Las balas desportillaron el
filo de la esquina. Los brazos de la crucecita celeste, la tolvanera,
el viento malo de cuajo los arranc. Como piedras de amarga
75/125
desesperacin cayeron las granadas al suelo. Pesaban toneladas,
la mesa y Placeres temblaron. De ah que algunos creyeran que la
noche de la guerra s haban tronado las bombas. Abundio, entre
ellos. Su mujer, no. Damiana dijo que el trepidar se deba al golpe
de nuestras almas desprendidas, y an jugosas, contra la tierra.
La ma de fruta de rbol frondoso. La de Urquidi, de pulpa
apretada por los crmenes. Y el del pretil no cejaba. Botaba los
cartuchos la ametralladora, envueltos en llamas y en un perfume
cido. Cuando quit el dedo del gatillo y volvimos a or el viento,
el fracasado general Masser, levantando su taza, pidi ms caf.
Por otra tctica le pregunt. Vlido resucitar al hombre. Reincorporarlo sonriente a nuestros efectivos. Pero Masser no me contestaba. Sorbitos solo, y silencio, me venan de su persona. Hice, a
lo oscuro, la cartulina usada y, en su lugar, puse una nueva. Yo s
qu tienes, veterinario. En el comedor de mi casa podan hallarse,
despus de diciembre y enero, todos los miedos del mundo.
Y otra noche, Masser me dijo que no le haba gustado el ensaamiento del ametralladorista. Hasta para una guerra resultaba
enorme. Estaba conmigo Urquidi. Desde la tarde, para hablar de
los hombres que l ya andaba levantando entre antiguos Rurales
conocidos suyos. Picos de cera, lnguidos, nostlgicos de jaleo. El
comandante, a quien nunca le di estrategia, contest por m. l llevaba nota de las operaciones militares desarrolladas en la mesa
del jefe Ass. Una no le faltaba. Me mir, y en sus ojos vi el brillo
de la lealtad. Pidi luego a Masser que hiciera memoria. Albazo
fue? No, dijo el veterinario, esperamos la noche. Un alzado, o uno
del ejrcito no son gatos, continu Urquidi. Las tinieblas, sin luna,
los ciegan. El enemigo, por tanto, ni siquiera el bulto haba tirado;
fue a las chispas del encendedor que volaban con el viento. Soberbia puntera del federal. A cada llamita, un plomo. La gota de
agua. Pero era la raz del fuego su problema. De da, o a la luz del
amanecer, el tirador se hubiera contentado con menos. Masser se
76/125
mordi los labios como hilos de bermelln. Endurecer a mis
primeros parciales, tericamente, pues de otra manera fracasaramos. La escuela del California, el comedor, haran historia en
Placeres. En el pas. A dos fuegos sacamos avante la decada moral del veterinario, y sus fuerzas, y su locura, imprescindible a
nuestra guerra de marzo. Yesca como ardi el amigo entonces.
Confes sus sueos de mando. Nos record su carabina 30-30.
Ella, puesto que nadie del grupo posea una igual Pineda todava no le daba derecho, por el gran poder en su mano, a encabezar uno de los flancos en el asalto. Urquidi lo invit a sentarse. Lo trat de doctor. Arrastraron las sillas y quedaron uno enseguida del otro, frente al campo de la cartulina; blancas, como
lunas llenas, las caras. Los sbitos aires marciales de Masser estaban inflndolo como a un globo, como a un divisionario. Cada
quien es libre de enloquecer segn el modo que mejor le cuadre.
El comandante saba el de l. Cul el mo, yo. Sin embargo, afliccin de aflicciones tuve esa noche por el entusiasta. Me sent yo
tambin, pero no a la mesa. Apartado, cerca de la puerta. Abundio
me sigui con la jarra humeante. No para servirme. Qu bamos a
decirle al otro era lo que el viejo quera saber de m. En silencio le
indiqu a la pareja del claro. Escucha, le dije. El doctor Masser
haba de enterarse de los ajustes recientes al plan. Urquidi hablaba, limando aristas. La idea original de un movimiento de pinza,
para nada se le consideraba ya. Se supriman las alas, los flancos,
las hojas de la tenaza. Urquidi busc mi mirada en la penumbra.
Un segundo. La tenaza se justificaba cuando los ejrcitos en lucha
eran de miles de individuos y exista el espacio, los trigales, las
hondonadas y los arroyitos para desplegarla. Y esa no sera
nuestra situacin nunca. Pensamiento del jefe Ass: frente nico.
Y cargas de infantes como cargas de dragones. Efecto de cua pertinaz. Hasta partir en dos al enemigo. Al mando de la primera
carga ira yo, seguido de Urquidi, del del muser Pero cabeza de
77/125
la segunda, y bajo sus rdenes Pineda, Oronoz y otros, iba a ser l,
Max Masser. Abundio, el comandante y yo, lo vimos sonrer. Seguro que estaba pensando en su rifle y en una guerra con sol, y en
el triunfo. Febrero haba entrado con hartos vientos. No haba casi
noche que no soplaran. Helaban el comedor. Me levant a la
mesa. Urquidi y Masser, al verme, se pusieron de pie. Catorce das
ms, y el fandango, dije. Y luego, al veterinario, los jefes llevaremos pistola. Dele el 30-30 a Iginio Pineda. Yo se lo pago. Y cmprese una pistola, revlver de preferencia. Y no eche en saco roto el
viento. Si zumba como ahora, nadie oir bien las rdenes de
usted.
La pena es por el hombre dijo Fong.
Se miraron Oronoz y Sustaita.
Ass.
En las tinieblas del California, perdidas la frente de Pedro Oronoz, la voz:
Culpa suya dijo.
No le respondi el chino. De usted.
Pleg los labios Oronoz. Hizo un ruido con la nariz.
Fong alz entonces la Coleman, y le alumbr la cara. Oronoz la
apart del calor.
Me quema dijo.
De usted repiti el chino.
Fue usted, dije yo. Las estrellas eran rojas. Brasero pareca el
cielo. Las estrellas encendan a lo lejos los mezquites en el horizonte. Aullaba el viento como un coyotito hurfano. Me lo tragu
varias veces porque tena sed, Olibama. Pedro Oronoz no acudi.
Masser me pas su recado cuando les abr, a l y a Saturnino Urquidi, el zagun. Un papel de esos duros, de plata, con el que envuelven a los cigarros, me llev al comedor. El zagun qued
78/125
entornado. Masser y Urquidi, haciendo guardia, esperndome. En
algn lugar del patio oscuro la presencia del viejo Abundio; junto
a la caballeriza, junto al sueo de Fermn. Ya no quiso salirme al
paso, volver a los adioses. En la luz desdobl el papel. Me deca en
l Oronoz que se nos unira en el camino de los negros pinabetes,
en nuestra marcha al cuartel. Una thompson le haba conseguido
al jefe. Pero hasta las doce no se la entregaban. La muleta, la mencin de la ametralladora. Llor, Abundio. La perrada del hombre,
su hedor, venca a las fuerzas mismas del viento. Tuve miedo de
que la olieran los de afuera. Abundio, ms que nadie. Cuando
volv al patio el viento, el viento malo me sorbi hasta el tutano
las lgrimas. Y entonces, qu dolor, Olibama ma. Las estrellas, yo
digo, nacieron despus; las trajo al mundo el fornicamiento de los
hombres, de nosotros con la muerte. Porque una sola no vi
aquella noche en el patio, ni tampoco camino, en el camin de los
hermanos Gastelum, a la casa de Lucina Olivo. Conduca Urquidi.
Yo iba sentado a la ventanilla, del otro lado. Masser entre los dos,
armado de un 30-30. Soliviantada por el viento, a la orilla del
camino vimos una larga procesin. La iluminaban los faros. La
hacan brillar. Sus tnicas de polvo laman los parabrisas y mi
rostro. Cuchicheos o; todos de burla. Tibios como lenguas. A las
palabras de Abundio idnticos. Giraba yo la cara a la noche y las
bocas, en la fila, se callaban. Sub el cristal de la ventanilla. Masser volte a verme. Las voces, atrapadas en la cabina, revolotearon
como pjaros y luego, gimiendo, escaparon por el lado del
comandante. El llano es casa de muertos.
Cundo consigui el arma? le pregunt al veterinario.
Hoy en la tarde.
Y la pistola?
Las pistolas estn por las nubes.
Con lo que le vamos a dar podr tener varias.
No. Pagar la carabina.
79/125
Pineda es feliz, Masser.
Por la forma en que Urquidi empuaba el volante, trasluc su
valenta, el sin total miedo a lo que iba a venir. Su enorme desdn
por el gobierno. Salt una liebre delante de nuestras luces. Los
ojos del animal me encandilaron, Olibama. Desaparecieron mis
compaeros y los fantasmas del polvo. Tirado ah, la pierna rajada
por una bala que me chamusc el cuero de la bota, trat de recordar el color de los ojos de la liebre; no el de los tuyos ni el de
los de Marina. Y de este lado; ac donde comenzaba el ro a ensancharse, las estrellas fueron abrindose hacia los bordes del
cielo. Me descubrieron un mar tranquilo. Costas de arena limpia.
Repentinos golpes de viento en los mezquites avivaban el fuego, y
entonces, era visible tambin el cielo de ese mar. El agua chapoteaba en el tnel de la bota; suba a mojarme la ingle. Vuelve de su
aturdimiento el cuerpo. Me va a doler como si en l hubiera
puesto sus larvas el demonio. Hace mil aos ataqu la guarnicin
de Placeres. Hace mil dej de soar, Olibama ma, en las casas de
la tierra. Quin se acuerda ya? Urquidi me estaba hablando. De
mi nimo quera saber. Entero, le dije; como el de ustedes, amigo.
En el llano los papeles se atoran en las ramas de los mezquites.
Cascabeles en las celosas. Al rumor de las olas, este ruido se
sumaba. Lleno yo de aprehensin, mov el peso, un sueo de
automtica, en tomo mo, listo a descargarla en el primer
soldadito que quisiera seguirme. Encaminarlo era. Prestarle
bengalas. Urquidi se hubiera disgustado si el prstamo lo hago regalo. El del gobierno tendra que regresrmelas, pero en lamentos, y en el suspiro final, redondo como una moneda de oro. Y el
comandante despus se dirigi a Masser. Por la moral de sus
hombres le pregunto, y por la propia de l. El reflejo de la luz de
los faros en el camino nos pona de cal el rostro. Acarrebamos la
sangre. La estbamos acumulando en donde nos iba a hacer falta.
Los dichos de Urquidi. Al cabo de cierto nmero de disparos, el
80/125
aguijn del apetito. Ass, el aguijn alebrestado. Masser dilataba
la contestacin. El otro suspir. Insistir en la respuesta a m me
corresponda. Pero Ass tambin suspir. La telaraa del silencio
se nos pegaba a nuestras caras de muerto. Oamos las redilas a
nuestra espalda. El quejido de sus pernos y bisagras. Lejansima,
en la noche todava, la casa de la viuda. En la procesin, que
habamos dejado atrs, se hallaba el alma de Lucina? Sola entre
todas, tuvo acaso compasin de nosotros? Ojal. En aquella
guerra de marzo, Olibama, no la hubo para nadie de los vencidos.
En vsperas del ataque, conferenciamos yo y Saturnino. Asunto, el
destino de los prisioneros. Por la amnista general, me pronunciaba yo. Urquidi no. Oficiales y todo bicho verde sobreviviente,
seran pasados por las armas y su sombra. Discutimos. Para nada.
Termin no aceptando. El aire del comedor saba a caf. Mi segundo lo tomaba sin azcar, por eso tena tan amargo el aliento al
final.
Urquidi se retir. Abundio lo acompa al zagun. Y yo me
acuerdo lo que el viejo lleg dicindome al volver de all. Nunca
quiso a Urquidi; el dinero robado a los Tabuenca se lo impeda.
Lleg dicindome que una cosa era matar soldados y otra a
hombres dormidos, con hijitos. En la oscuridad que no alcanzaba
a tocar las luces del camin, se encendi una linterna sorda, tres
veces seguidas.
Estn todos, Urquidi? pregunt.
Nos detuvimos frente a la casa de Lucina Olivo.
Consiguieron la lona, Urquidi?
Los Gastelum.
Bueno.
Ms linternas encendidas vinieron a nuestro encuentro al
apeamos del camin. No vea yo bien las caras, pero escuchaba los
murmullos de sus voces tensas. Entr a la casa acuchillado,
deslumbrado por los pequeos reflectores. Un haz se apart de mi
81/125
cuerpo y fue a iluminar un cajn y una Coleman, en el centro de lo
que en otros tiempos haba sido la sala. Orden que prendieran la
lmpara. La luz de todas las linternas se concentr en ella, y en la
llama del cerillo. De penumbra disfrut entonces. Del privilegio
momentneo de un palco en los linderos de la vida. No haba dejado de batimos el viento. Se colaba por los vidrios rotos de la
ventana de la cocina. Lloraba como preguntando por la viuda y
por Ass. Aqu estoy, murmur. Y el viento pas al cuarto y dobl,
hacia Urquidi, la llama del cerillo, rama de un pinabete. Me azot
despus, con furia, con amor, la caa de las botas. Lazos. Trenzas.
Pude haber detenido la escena, Abundio; estuve tentado a hacerlo
y salir luego, como lobo, a la busca del judas. A las diez y eran
las once y media ste le haba hecho llegar el recado a Max
Masser a la clnica. Masser meta en una caja la momia del pjaro,
polvoso y tuerto, en la cual nadie reparaba nunca. No ms grande
que una de las manos de Fong. Tullido en un palo, en el quinto
cielo del negocio cmo verlo? Tocaron a la puerta. El veterinario
mir el 30-30 apoyado en la pared. Dud entre embrazarlo y cortar el cartucho, o esconderlo. Lo ltimo fue. Masser se enter de
las palabras de Oronoz. Y Urquidi (nadie me lo dijo. Legible, flor
lo vi en sus gestos). La rama cedi al empuje del viento. Urquidi
prendi otro cerillo Tarde o temprano, los malos ageros. La claridad de la Coleman ilumin las piernas, las armas y los pechos de
mis hombres. Quince, contndome yo. Equilibrio, casi, de fuerzas.
El enemigo nos superaba por dos soldados. Pero estaba esperndonos triplicado por Pedro Oronoz desde que ya no tenamos la
ventaja de la sorpresa. Los Yez, y el sobrino de los Yez, y los
Gastelum, y el polica del muser, y Pineda, me miraban confiados. Nada, ni la traicin, poda regateamos el triunfo. Los ojos de
Urquidi, fijos en la Coleman. A Lucina Olivo me encomend. A la
verdad de sus naipes. De las balas le supliqu me defendiera. El
viento dio un alarido. Contra nosotros se volvi, por la puerta.
82/125
Fro el belfo lleno de tierra. La lmpara el centro del torbellino. El
viento, alrededor de ella, nos tocaba como la mano de un ciego.
Las sombras de todos cabeceaban como rboles. Cabecearon
hasta que la ventolera pas. Entonces, uno de los Gastelum me
dijo:
Disposiciones, seor.
Va usted al volante?
S.
Ya lo sabe: no abandone su puesto.
No, seor.
Enseguida de este Gastelum, estaba el viejo Pineda. Tambin
l se haba cuadrado. Le pregunt por Estfana.
Durmiendo dijo.
Nosotros, Olibama, tenemos un doble, el del llanto. l llor
por Iginio Pineda all mismo. Locamente. De prisa.
El que desee quedarse dije, todava es tiempo.
El viento zumbaba en las redilas del camin.
Pineda? pregunt.
No, seor.
Masser?
Tampoco.
Quin?
Nadie dijeron el polica y los Yez.
Gracias. La lona, quiero verla, Urquidi.
En la orilla del agua, en la que me iba yo hundiendo, el eco de
tiros espordicos. De muser. Del Mendoza, nada. Bajaron de la
azotea los otros, volando, por las escaleras dispuestas en el patio
del cuartel. Los habamos enardecido. Espantadas, las almas de
mis muertos huan. Las botas del enemigo golpeaban la calle.
El capitn Herrera con un balazo de Urquidi en la flor del
pellejo, hisopo en mano, reparta tiros de gracia. Al viento, fuegos.
Los vean los soldados y acudan a ayudarlo llevando los propios,
83/125
los de su sangre, feroces. De estas luces, Olibama, eran el campo
de batalla y los solitarios caparazones. Los mazos de las culatas
pulverizaban lo que haba iluminado el oficial. Tres, cuatro caan
simultneos sobre el pecho y la cabeza del otro. En la confusin
de la guerra y del viento, y de las almas y sus arrullos, yo alcanc a
ver las cosas, el desenlace. Herrera nos buscaba a m y a Urquidi.
Senta que de alguno de nosotros dos era la obra del boquete
abierto en su casco. El annimo lo previno. Con tiradores expertos
contaban los alzados. Nos describi Oronoz. Refrescaba nuestra
imagen en la memoria del enemigo. El capitn se enredaba con el
viento, con el agua oscura y clida de los ros. Por los fulgores de
su 45, siempre me era visible.
Y para recargar, el hombre se arrimaba el arma al cuerpo. Un
chasquido breve, y otra vez a emprender el vuelo. Y los soldados
tras l. Por el ala derecha del campo andaban. Al comandante Urquidi, a los tres Yez y a m, la ametralladora nos haba tumbado
frente al cuartel. Al resto no; al desbandarse y correr, fue segado
al extremo de la calle. Ms tarde, en abril, los partes del ejrcito
dijeron: Los rebeldes todos, pies en polvorosa. Como liebres. No.
Nosotros no. Ni Max Masser. Herrera, detenindose de pronto,
pidi una linterna. La voz bronca chit los arrallos, sac a flote el
borbotear de las fuentes del que se encontraba tirado junto a m.
Urquidi? susurr. No seor me respondi una muchedumbre
tambin susurrante, yo soy rsulo Yez. Y el de all comenz a
alumbrar con la linterna lo que ms cerca tena. Primero sus
botas, y luego, el cuerpo del chofer Gastelum. No haba enfundado
la pistola el capitn. Orden voltear boca arriba al muerto. Le
ech la luz a la cara. Por poco me parten la madre, le dijo. Y dispar. Un minuto de guerra vale un siglo. Engendra muchos mundos. Las almas escondidas en los vanos de las puertas, y en los
resquicios del aire, al or el tiro, clamaron al cielo. La tropa oyeron
como un bramido del viento. Yo s, les entr miedo. Gir su luz
84/125
Herrera a donde nos encontrbamos nosotros. Su perdicin.
Cuntaselo, Abundio, a tu mujer. Porque eso era lo que, quiz, Urquidi haba estado esperando. Lo descubri Herrera sentado contra la pared del cuartel. l y sus hombres levantaron las armas
para ultimarlo. Pero Urquidi comenz a hacerles fuego. En
secundarlo pens. No con la pistola. Una bala me la haba arrebatado a mitad de la pelea. rsulo Yez, dije, estoy pidindole su
arma. De rodillas, las manos en el lodo tibio, busqu afanoso el
rifle sin encontrarlo. Incesantes eran los truenos de Urquidi.
Daban alaridos. Entonces cay el capitn. Se fue. Otra boca en su
casco vi clarita. Ah se le meti todo el viento de la noche. Luego,
rpidos tropeles de caballeras. Y las tinieblas volvieron al campo.
Y el silencio. No s si el comandante oy cuando le anunci que el
aire se haba detenido. Fong, en el California, lanz un suspiro de
alivio. Fervorn tuvo Ass y no batalla en forma. Balacera como de
fiesta; de eso se estaban convenciendo el chino, y Eladio Abundio,
y los que tenan con espanto el sueo. El silencio creca en nuestro
bando como un mar. Al extremo de la calle, yo senta reorganizarse al enemigo. Preparaba la tornaboda. La linterna del oficial,
tirada en el suelo, segua an encendida. Su rayo se embotaba en
el cuerpo de Gastelum. Pero de pronto, un soldado la tom y,
como un fuego fatuo, sali corriendo hacia una esquina. Urquidi
dispar. Una, dos, tres veces. Hizo maromear la luz, y que se
apagara. Un destello se produjo enseguida, y luego otro, y otro. Se
concertaban. Reflua la ola. El zumbar de las balas no me dejaba.
Como moscos se me vena encima. O como era clavado Urquidi a
la pared. Gema con cada brasa. Me agach junto a Yez,
Olibama. Por la disposicin de los fogonazos, los soldados avanzaban en lnea de tiradores, calmos, rastrillamos. A discrecin. A la
altura de nosotros, de los Yez y yo, haba quedado parado el
camin de los hermanos Gastelum. En la rociada, el Mendoza lo
dej sin vidrios y sin faroles. En su carrocera la rodilla en tierra, a
85/125
lo ancho de la calle. La tornaboda consista en or tambin
zumbar las balas. Unas le sacaban lumbre a la lmina como si
fuera pedernal. Comenc a alejarme de Yez, agazapndome en
lo oscuro, la cara siempre vuelta al enemigo. Estaba cerca la esquina del cuartel. El llano. El son de los cerrojos alternaba con el
de los disparos. Pero el viento malo se encontraba slo reposando
en el casco del capitn. De golpe, regres, spero, como al principio de la guerra. Y como un loco llora su infortunio; como el aire
sacude a las espigas, fue llamando de nuevo a los arrullos del
coro. La tropa concentr entonces sus fuegos en las fachadas de
las casas de enfrente al cuartel. En los ocultos semilleros de huecos de puertas y ventanas. Se quebr el orden de los tiradores. El
viento, aullando en la cabina vaca del camin, como en una
cueva, y testereando las redilas, aument an ms la confusin.
Cerrado el tiroteo. Yo haba llegado ya a la esquina, y el viento me
silbaba en las orejas, y en las de los muertos, como en unos caracoles. No poda huir; me mantena pegado al parapeto. Para el
viejo Abundio, para el chino Fong, el recrudecimiento era debido
al aporte de fuerzas frescas enviadas a Placeres desde la capital
del Estado. Nos estaban atizando. Los fogonazos me indicaban el
desplazamiento de los soldados en la calle. Algunos, disparando
sin darse tregua, haban llegado hasta el camin, y una vez all,
seguan a tira y tira. El relampagueo alumbraba las lminas de la
trinchera, el silencioso perfil del cofre. Mucho parque gast la
Federacin en la tornaboda. El gobierno nunca quiso aceptar,
pero esa noche, al final, el ejrcito, Olibama, carg con el miedo
de todos. Y a balazos ech abajo revoque, puertas y ventanas.
Nada perdura la vida entera. Los soldaditos se cansaron. Se hizo
el silencio de las armas. No s qu lmina suelta se quejaba al viento, herida. La coche inmensa fue llenndose de almas. La ma
faltaba.
Mi teniente dijo una voz no hay nadie.
86/125
El teniente contest:
Vaya usted por una linterna.
Otro dijo luego:
Estuvimos oyendo visiones, mi teniente.
Cuando el soldado volvi con la luz, el oficial le orden:
Cbranos. Vamos a ver.
Ambos salieron entonces de atrs de la sombra del camin.
Despus de un rato, y de iluminar el destrozo causado en las
fachadas, el oficial exclam:
Cabrones alzados, si noms era el puro viento!
El tiempo de irme. De ganar para el llano. Habamos perdido
la guerra. Yo tampoco llegara muy lejos. Los soldados iban a revolver el campo de batalla. Pero en lo que me replegaba, el teniente, echndole la luz a las redilas, dijo:
A ver; vamos a ver.
l y otros se acercaron, con cautela, a la orilla de la plataforma. La alumbraron hasta el fondo. Por las perforaciones de la
lona, tendida como un techo, entraba y sala, silbando, el aire. El
oficial enfoc.
Ah est uno, sargento dijo.
Es el veterinario.
Dnle.
El hervidero de balas le estrope el cuerpo y la cara. Las
piernas, nadie. Lo descubrieron sentado, Olibama ma, limpio de
polvo y paja; de la muerte de las sucesivas tandas del Mendoza y
los mosquetones. Pudo haberse puesto a salvo. Nada, dicen. Cerr
los ojos, y que fue l quien desat las furias. Corr contra el viento
porque el viento vena del llano. Me tumbaba por mi pierna
herida, me echaba la tierra y los huesos fros de los muertos. En la
calle del cuartel ms luces. Partiendo el viento sonaban ruidos de
motor, rdenes destempladas. Era el transporte militar de la capital del Estado. Una seccin completa. Traan ametralladoras y
87/125
morteros. Y el agua me llegaba ya a la cintura. Otro tiro en el
muslo, pues? Urquidi sali conmigo de la casa a mostrarme la
lona. Lo estoy viendo. La aluz con la linterna. Yo le puse la bota
encima. El acicate relumbr como el del soldadito aquel medio da
de mis tristes caballos. Haban doblado la lona en cuatro partes
como un pauelo, los Gastelum. Urquidi hizo el gesto de querer
extenderla. Yo le hund ms el tacn de la bota.
Djela le dije. No nos servir ms que para cubrirnos y
evitar las molestias del viento.
Urquidi, manteniendo baja la luz, me mir.
Fue un pretexto dijo. Y luego: Qu, Ass.
Yo mir a la plata lujosa del acicate. La pulan con ardor los
vientos.
Nunca volv a preguntarle por el dinero de Lucina Olivo
No.
Lo tiene usted todava?
S.
Baj el pie de la lona.
Ya se lo hubiera gastado, Urquidi. Estamos a un palmo de la
muerte.
Las luces de los hombres aparecieron en la puerta de la casa.
Uno me llam.
Seor advirti. Van a ser las doce.
Rpidamente la lona fue echada y amarrada a las redilas.
Gastelum encendi el motor, los faroles. Todos, menos l, en la
plataforma del camin. Slo nosotros, el comandante y yo,
faltbamos de subir. El viento nos chicoteaba las piernas. Tom al
amigo de un brazo y lo jal un poco hacia la noche.
Urquidi le dije.
Yo no lo haba soltado.
Diga, Ass.
Nos denunciaron.
88/125
l puso su mano izquierda sobre la ma.
Bueno dijo. Eso no nos hace menos hombres ni a usted ni a
m. Ni a los otros.
Por el camino de los pinabetes fuimos acercndonos al cuartel.
El rumor del viento de las estrellas rojas era como el de los rboles de entonces. Eladio Abundio dijo, y lo dir para siempre, en
las noches de marzo, que acabando de partir a su muerte Ass, los
pinabetes comenzaron a lamentarse en el patio de la casa. Despertaron al perro. A los caballos. Y a los geranios en las macetas. Los
aullidos de Fermn se oyeron todo el tiempo; de una punta a otra
de la guerra, desde las once nocturnas hasta el alba, cuando cay
el viento. Abundio sac de la cuadra al perro, donde Ass lo haba
confinado para que no lo viera partir. El perro mir con ojos de no
entender el destierro, la brusca separacin del amo. Ass le habl
en el comedor, sentado en una silla. Trato y palabras de persona a
persona. Silencio y viento. Las diez de la noche eran, recuerda, recordando est Abundio. Se encontraba presente. Como travesao
en la garganta, la congoja. Tomaba caf como un sediento, queriendo aplacrsela. Nos miraba a los dos. Oa las palabras del disfrazado adis al compaero. Y las de agradecimiento. Y Fermn, a
arrugar las cejas y a quejarse. Y Ass, entonces, se agachaba y le
daba unos toquecitos con la mano en la cabeza. Y volva luego a su
posicin, bien recargado en el respaldo de la silla, enlazadas las
manos. Nunca le mencion la muerte. Tampoco la locura de su
corazn, que no lo dejaba vivir. Hubo un momento en que las palabras del hombre fueron como cscaras de lanchitas flotando en
la soledad, en un ro de llanto atroz. l cruz el llano, caminos de
monte toda la vida, como dijo la viuda de Olivo, y aqu acab.
Aqu vino a ser su puerto. Los fieles Fermn y Abundio deban enterarse de que hay sueos como espinas. Ninguna mujer los
89/125
plant en el alma; ningn amigo. Eran cosas del cielo. Ass volte
a mirar a Abundio. Abundio baj la taza que se llevaba ya a la
boca. Las palabras del otro resonaron en el comedor como si el viento las hubiera trado de afuera: Entiendes por qu de esta
guerra no me puedo dispensar. Abundio se levant por ms caf a
la cocina. Por lo recio del viento en la ventana, lo de Ass le
llegaba incompleto, disminuido. El silbo, el hipo de una flauta. La
temerosa voz de un nio. Prefiri quedarse en la cocina. Y que lejos de los otros dos, lo acogotara el pesar. Vaci nuevamente la
jarra. Lo estaba llamando Ass. l y el perro se encontraban de
pie. Miserable animal, como en sus das de locura y abatimiento.
Y por el lomo, incontenibles, la compasin y el amor del antiguo
amo. Dormir Fermn con los caballos, fue la orden. Y ahora,
Abundio estaba regresndolo a la casa. Entr Fermn buscndome. Su nariz por el aire y los rincones. Ass era un pjaro.
Abundio sigui despus al perro al dormitorio. Encendida encontr la luz. Sobre la cama, casquillos de calibre 45. En el bur, al
lado de la lmpara tambin encendida, un vaso con agua y un geranio. Yo dejaba el mundo como para volver a l de madrugada. Le
cambiara el agua a la flor de Marina. Al disperso rebao de los
cartuchos quemados esa tarde, la ltima, en compaa del
comandante, lo echara en una caja con los dems. Luego, aviso a
la mujer que viniera pronto al goce de las primicias. El chino no
abrira el California. Nadie sus tiendas en Placeres. Nadie El Sol y
sus Tres Hermanos. En la luz de la maana se cerna, cabal, la importancia de lo ocurrido durante la noche. Por el mero nervio tomado, vencido, Placeres. Y llegaba Marina. El resucitado Ass estaba ya en la cama, paladeando, viviendo por milsima vez, los
momentos cumbres de la accin. Diez minutos compendiaron un
siglo de guerra. Matanza de inocentes, choque de legiones en la
oscuridad. Marina me haca callar. De la mano me llevaba hasta la
paz de su bosque. La desmemoria del estridor del viento me
90/125
peda. Igual, la de las hazaas de los insignes generales Urquidi y
Masser. Para nuestras treguas, mi narracin. Y los dos se encerraban horas en el dormitorio. A la una de la tarde apareca ella. A las
tres, Ass. Los domingos. Y los das que le tocaba descanso a Marina. Eladio Abundio suspir. El hombre la convenci que el triunfo sera de los sublevados. Y Marina le contaba esto, orgullosa
de Ass, a Abundio, y Abundio, a pensar en los cincuenta mil
soldados de lnea, en los fusiles-ametralladoras, en los carros
blindados. Y ahora? Y Fermn husme, como en el comedor, el
aire y los recovecos del dormitorio. Tir el agua y la flor al piso. Se
arrastr por debajo de la cama. Abundio lo dejaba. Haca rato
haba terminado la balacera, y los balazos de cuando en cuando.
Ya no se oan los pinabetes en el patio. Fermn, hurfano desaforado, brinc a la cama y comenz a araar la colcha, los casquillos
dorados. Y como un hombre que no puede ms, comenz, tambin, a gemir. Abundio sali entonces al comedor, y luego al patio.
Quera el viejo orearse las lgrimas. El tiempo que estuvo ah, no
lo sabe. El viento aporreaba el zagun, como si fueran hombres
que vinieran huyendo y buscando asilo. Y Abundio esperaba las
voces. Y las voces no eran. Y l fue entrando, por su cuenta, a mis
sueos; coronndolos por m.
Yo dije: Placeres es slo la mecha. El pas va a arder como un
harapo. Y la gente que lo ha trastornado. La tarde del da
siguiente a la noche de la guerra, a las cuatro, ass se present en
la comandancia de polica, donde se haba establecido el cuartel
general. Los preparativos marchaban a velas desplegadas. El camin de los Gastelum y otro, del mismo tipo, hacan roncar sus
motores, y hombres nuevos estaban trepando a las plataformas.
Un Mendoza, en la banqueta, sobre sus patitas de mosco, esperaba a que alguien lo levantara y echara con el resto del armamento.
Acababan de ser subidos dos morteros y sus obuses. El prximo
objetivo eran las fuerzas acantonadas en la capital del Estado.
91/125
Pardeando, el descalabro machacn de la artillera, y el de las
bombas hechizas. Luego, la tempestad de los fusiles y pistolas. El
entusiasmo de Saturnino Urquidi engordaba mucho con el lenguaje de Ass. Listo amigo? Listo, respondi Urquidi. Max Masser no participara en el ataque. De celador de la plaza quedaba,
por si el gobierno acometa desde el sur. De adentro de la Comandancia, sali Masser, de botas como las de Ass, y de pistola
la del difunto capitn Herrera al cinto. Salud a los jefes. stos le devolvieron el saludo. Los hombres de los camiones miraban. Haba algo de aire soplando en la luz brillante de la tarde.
Ass, an traa penumbras de la mujer. Aromas. La mancha roja
del geranio, en el abismo de la mirada, quieta como un pjaro.
Entorn los ojos para mirar mejor al veterinario. Estatura estrenaba, la que las balas, en el seno del peligro, le haban dado.
Parados distintos. Y el habla, y las maneras, como acabadas de
acuar. Cuo de un sol. El de la vida vuelta a encontrar. Camino a
la guerra, en el rumor de los negros pinabetes, Ass sinti en el
veterinario a una crislida, y esper, en su corazn, que la contienda no lo acobardara. Lo de anoche fue su tnico, amigo, le
dijo. Y Masser, y Urquidi, y el pblico de las plataformas, sonrieron. Masser afloj el cuerpo, dobl una pierna, mir hacia el aire,
a las soledades del cielo. S, seor, contest luego. Seor, terci
Urquidi, como le decan mis hombres; no, Masser, ahora Ass ya
es general, y usted y yo, coroneles. Y en las plataformas, aplaudieron. El aire era una sola oreja. Pero los jefes menos jefes estaban
hablando en la luz de marzo como dos muertos. Fue la impresin
de la leva fogonazo infinitamente ms claro que la tarde. Ass lo
adivin. La necesidad de un discurso de circunstancia a las
huestes se impona, le murmur, como un arroyito, a su estado
mayor. Se volvi a los otros. Y el viejo Abundio, hilvan por m.
Palabras mas a l quedaron, por muchos aos, vibrando en el solitario comedor, en la cuadra, en el patio, en el umbral del zagun.
92/125
En la tienda. Zumbaba el viento en mi casa abandonada, y
entonces pareca como que en ella alguien pulsara una guitarra.
Placeres pobl la casa de espantos. La llen de olvido. Y Abundio
se puso de pie. Ya no se acuerda qu les dijo a mis soldados. Pero
el tono le quem la lengua. El odo a ellos. Una ola de aplausos y
los vtores a Ass y sus comandantes, se oy en todo el pueblo.
Retemblaron los vidrios del California. Mont Ass en el camin
que abra la marcha. En el segundo, tres minutos despus, Urquidi; all, aparte de la ametralladora, los morteros, y el botiqun,
llevaban la provisin de boca. Por la calle principal se fueron a la
carretera. Gastelum conduca despacio. Iba mirando Ass los establecimientos cerrados, silenciosos, la interminable quietud. No
habr, nunca, valla de honor para nosotros. Nuestros muertos,
Gastelum, tampoco la tendrn, dijo.
Los funerales del polica empleado de Urquidi y los del sobrino
de los Ynez, seran en la maana del sbado. Volviera o no la expedicin. Masser cavilaba en las instrucciones emanadas de la superioridad, de Ass, asomado a la ventanilla del camin. El sol le
incendiaba el bigote rubio y los perfumes de marina. La hora
fijada para el acto era la de las once del da, porque los valientes
verdaderos no se van de noche. Los anales de la Historia que lo
digan. Los he ledo. Un hombre de guerra, si la mueve justa, sigue
mereciendo la luz an cuando ya no pueda verla nunca ms.
Masser, firmes, asenta sin despegar los labios. Gastelum, en el
lado opuesto de la cabina, con una mano en la perilla de la palanca de las velocidades y la otra en el volante, esperaba las
rdenes de partir. Los hombres de atrs miraban como ausentes,
como cados en una visin, la Rosa de los Vientos. Y del asunto de
las honras fnebres. Ass pas al de las medidas tomadas en caso
de contraofensiva del enemigo. Pregunto por los sacos harineros
llenos de tierras para los pretiles del cuartel. Por los cartuchos
disponibles. Y, como en la noche anterior a Urquidi, por el temple
93/125
de la pequea tropa. Nada ignoraba Ass. Masser entendi que el
otro estaba pregunt no por fastidiarlo, sino por razones que
ataan a su grado militar. Gastelum le record que estaban
olvidndose de las bombas. Para all iba yo, compaero, le dijo
Ass. Mejorar los explosivos fue una de las ideas que Abundio lo
vio apuntar en su agenda. En la hornada de las nuevas granadas
no haba una sola primitiva. Plvora, balines, rebabas, navajitas
Guillet, todo metido en camisas ms amplias. Botes para lubricante. Tres docenas, dijo, le confirm Masser al jefe. El camin de
los Gastelum llegaba ya casi al final de la calle. El ruido de los
motores no se iba del aire de la tarde. Un run-run de nunca
acabar, de nunca salir.
Llam Masser a Iginio Pineda.
Acompeme usted le dijo.
En el cuartel, en el patio del cuartel, era la velacin. Masser y
Pineda se fueron caminando a pie. Blancos de sol. Al sesgo las
sombras. Picuda, la de Iginio, por el can del fusil. Como los
otros, ellos tambin entraron a la calle principal. Pero no a las
banquetas. Por la tierra les gust. Las botas de Masser perdan el
lustre. Meticuloso, como el de Ass. Divisaron, en la acera iluminada por el sol, el restaurante del chino. Masser comenz a desviarse. Y Pineda. Y las sombras de ellos giraron suavemente como
dos veletas. Regulares nubes de polvo levantaba Masser. Pineda le
sugiri, ya que iban orillando la banqueta, ya que cargaban sobre
el California, treparse al cemento. Sacudidas de cabeza, la contestacin del otro. Mas pocos pasos despus, la mirada, y las palabras,
la clase de tctica en el gran saln de la calle. Harto enemigo emboscado tena la guerra de Ass entre los civiles de Placeres. Las
botas, tan sonoras en lo duro pero mates en lo blanco pudieran, si
Masser se echaba, como dijo su lugarteniente, por las aceras, despertar los dormidos deseos de las gentes. Convena entonces, y
mucho, a la causa, la andadura de felinos. Masser se palme la
94/125
pistola de Herrera. Pineda, la culata de la carabina de Masser. Las
palmadas fueron como palomas levantando el vuelo, pero los
hombres estaban ya frente al California. Silenciosos. Lo escrutaron. Vida no le apreciaban adentro. Desde la calle, alcanzaban a ver la mica brillante de la vitrina de los pasteles; y los pasteles. En el real, como haba bautizado Ass el mostrador de la entrada, buscaban huyndole al sol, a Fong, o a Marina.
Traigo un mensaje para el chino dijo Masser.
Pineda se corri a la derecha del otro.
Lo ve usted? le pregunt Masser.
No.
Vamos a entrar.
Subieron a la banqueta. Pineda empu el 30-30. Masser se
adelant a empujar los batientes de la puerta. Los encontr cerrados. Haba ms aire en la tarde. Presagios de polvareda. El aire y
el viento no huelen igual, pens Masser mientras tocaba en los
cristales con los nudillos, convencido de que Fong estaba escondindoseles. La guerra desorbita, Abundio. Como nadie acudiera
a abrirle, Masser desenfund, y le apunt a la chapa. Pero es tambin el viento, la causa. Por ac tiene un tufo a panten carcomido
por el sol y la sequa. Eso fue lo que puso arbitrario y nervioso al
mdico. Sin embargo, no bale. Del color del azafrn, por la desvelada y los continuos temores de la ltima noche, Fong vino corriendo, de alguna parte, a abrir. Masser le pregunt si estaba solo.
S, contest Fong. Y Marina? Fong sinti el lanzazo. Mir a
Pineda, que saba de amores por su mujer Estfana. Hoy descans, Masser. Iginio volvi el 30-30 al hombro.
Vi a Ass dijo Fong despus.
Masser le dio tarea de centinela a Pineda, junto a la puerta.
Luego, empez a irse para el fondo del local, seguido del chino.
Pineda no los vio alejarse. Acerc la cara al cristal, a la luz del otro
lado. La hendija de los batientes, haba momentos, silbaba como
95/125
un muchacho y le arrojaba tierra a la cara. Pineda se limpiaba los
ojos, la boca, escupa al piso los granitos speros. Ms y ms no le
estaba gustando el desenlace de la trifulca. Mandadero de otro.
Nadie que se acordara de los premios prometidos. Slo un general
y dos coroneles haba parido la noche. Y era esta promocin, ciertamente amaada, Abundio, la causa de las causas de la inconformidad de nuestro amigo. Quera ser capitn. Complacer a
Estfana. Pero Ass, Abundio, no tuvo parte, nunca nombr. Los
alumbramientos, a Urquidi los debemos; l alz al mdico, torpe
en el manejo de las armas, para evitarse conflictos y evitrmelos.
Revs a los afectos, se llamaba la paga. Las horas sin ver a
Estfana, ni a la mula. Por un decreto de Ass, la cuarentena; todos acuartelados en la comandancia de polica; hasta nueva orden. Parientes, amores, no haba modo de que se les recibiera. Los
hombres, de las Revoluciones; y Saturnino Urquidi, y el otro, su
jefe, de un mismo alero colgaban al sol sus pensamientos; porque
ellos decan: la mujer, y las domsticas fieras, amansan. Y
pintaban en los lienzos, o al menos eso vea Pineda, una mula
grande y tristecita, y una vieja celeste. Y por un antojo de Ass,
que era quien hablaba en el pecho de la de azul, se mova, adems,
la sombra de un limonero. Descans Iginio la frente en el cristal.
La luz en la banqueta se estaba opacando como si el aire le echara
velos. La tolvanera adelantara el crepsculo. Un borrn en el
llano entonces Placeres. Y las casas, y el California, y el moho que
estaba crecindoles en sus sueos a los muertos. Para qu
matarse a tarascadas si nunca hubo envidias. A los soldados ni les
iba ni les vena el sol nuestro. La calma de semilla en el cuartel de
la guarnicin era tambin la calma comn. Pero la discordia daba
ya sus frutos. El centinela Pineda los senta oscuros. Enjambres
columpindose del techo de la calle. La envidia de los muertos,
dijo. El fro en el espinazo lo hizo llamar a Max Masser.
96/125
Hay que apurarse. Viene gmesa la tolvanera. Alta como una
torre.
Pineda, un minuto.
Y continu hablando con Fong. Y fue el tumo de Fong:
La cadena no es de oro dijo.
Cmo lo sabe usted.
Ortega la prob.
Y Ortega, quin es?
Sabe de joyas.
Dmela. Maana mando por usted. En los bigotes se lo dir
a Ass.
Comenzaron a volver. Llegamos al real, Fong sac la cadena y
se la entreg a Masser. Una boca, en la camisa del veterinario, se
abri para guardarla. Pineda empuj hacia afuera un batiente. Por
la brecha el otro, taconeando, rastros de polvo en el piso, abandon el California. Iginio despus, con un adis al chino. En la
banqueta, ambos se detuvieron a estudiar las seales del cielo.
Por el rumbo del mercado, estaba pardo. Lleno. Masser se pellizc
los labios con los dientes. No haba esquina donde no estuviera
zumbando ya el viento. Como el humo de una quemazn, el tufo.
El chino Fong no dej de mirar a los hombres. Insignia, ninguno
ostentaba, pero ah el veterinario era el general, mientras que el
carrero, nada. Masser le volvi la espalda al nublado de tierra y al
viento. Luego Pineda.
La direccin tomaron del cuartel. Masser traa las disposiciones de Ass en la devanadera. Lo atormentaba contravenirlas.
Pero los muertos deban ser sepultados esa misma tarde. Deudos,
cuatro cavadores, y las cajas, todo mundo en la camioneta de Urquidi. Pendiente, para el fin de la guerra, la ceremonia. Los muertos podran ser vueltos a subir y vueltos a bajar cuando el jefe as
lo quisiera. Escogeran, escogera l, Masser, una maana
hermosa.
97/125
Los centinelas los avistaron. Uno ech un grito al foso del
patio, el otro sent, de cantonera, el rifle en los costales de la fortificacin, como presentando armas. Pineda oy vibrar el can
con la fuerza del viento. Masser tambin. Y Masser dijo:
Los rifles de los soldaditos estn como encantados. Ass me
dice que no.
Los Yez salieron a encontrarlos. Abrazaron a Masser.
No llegamos de lejos les dijo Pineda.
Si el jefe y Urquidi no vuelven, Masser ser el general
contestaron.
Sonri el elegido. El viento le embarr de tierra la boca. En la
puerta del cuartel aparecieron ms hombres. Ech a caminar
Masser, los hermanos y Pineda. Por el oriente, el nublado era
enorme. Los centinelas se restregaron los ojos. Pineda los vio. Eso
no se haca en estado de alerta. Una pestaeada, y empaaban el
triunfo de anoche. Detuvo a uno de los Yez.
Diga, Pineda.
La gente de arriba
Qu tiene.
Cierran los ojos. Es peligroso.
Novatos.
Relvenlos.
Cuando venga el jefe.
Y si no viene?
Se harn viejos all. Y vivirn muchas tolvaneras.
Los hombres de la puerta formaron dos filas paralelas.
Presentaron armas, como el de la azotea. Masser entr al cuartel
saludando, la mano de canto en la frente, algo cada, como una
visera. Al medio del patio se hallaban los cajones, y alrededor de
ellos, pegadas a la pared, las sillas de parientes y amigos. Los amigos y parientes de levantaron cuando vieron a Masser en el cubo
del zagun. El viento, sus remolinos de basura y tierra, sus
98/125
hondos quejidos de bestia, hacan volar los lutos de las viudas.
Miedo sinti Masser.
Seoras, seores, sintense rog.
El polvo que haba comenzado a llover del cielo, y el que se
colaba por la puerta, tena nevadas las tapas de los cajones. Masser, agachndose, les pas un dedo por encima.
Yez
Ordene usted.
Mande limpiar esto.
Un pauelo onde en el aire oscurecido de la tarde. De un
deudo comedido sala.
Espere le pidi Masser. Un soldado lo har.
Vinieron cinco. Uno solo con franela, clara. Se sent en cuclillas junto a los muertos. Los otros cuatro, y los Yez, Masser,
Pineda y los civiles, lo miraron con atencin. Pero los flecos del
trapo, voladores, le eran estorbo. Como las manos de un muerto,
se le enredaban a la mueca. La mano desocupada haca por zafarse. Ms tierra llevaba el aire. Y el luto de las viudas, volvindose blanco, traje de bodas. Nadie abra la boca. Por los anzuelos
escondidos en el polvo. Y, segn Pineda, por temor a las nimas
que andaban zumbando. Entonces, una de las mujeres se incorpor, y dirigindose a Masser le dijo:
Qu caso tiene, seor.
Masser la mir. La alumbr.
Ninguno contest. A ver, esos hombres, los cajones
afuera. En la camioneta del comandante.
Corri un murmullo entre los deudos y amigos como corre el
viento en los rboles y pinabetes. Masser lo oy.
Maana suplicaron las viudas.
Masser hizo un gesto a los del cajn.
Maana, seor.
No. Volveran a matarlos.
99/125
El primer cajn comenz a avanzar. Masser se apart a un
lado. El cajn se bamboleaba, flotante sobre las aguas de un ro.
En la calle, los Yez y los dems, ya haban formado la valla de
honor.
Es verdad lo de los soldaditos? le pregunt Pineda a
Masser cuando pasaba delante de ellos el otro muerto.
Puede ser.
Ass nada dijo.
Ass est haciendo la guerra que parece que la suea.
El viento trajo un quejido de maderas. El tufo fuerte.
La hora, Masser?
Las doce, quiz. Como anoche, Pineda.
Hay tiempo. Deme licencia de ir a mi casa.
Usted, personalmente, revisar las mechas que tenemos
para las bombas. El viento es malo. Vaya.
Iginio mir, miraba por ltima vez al veterinario. Salieron a la
puerta. La camioneta bulla de sombras. Los trapos de las viudas
eran unas flamas negras. Una sombra, sentada en el techo de la
camioneta, como una espiga, como un ciprs, desafiaba las arremetidas del viento de la tarde. El viento acabara por tumbarla de
su trono. Sobre los muertos iba a caer. Los despertara, antes de
que yo, Ass, lo hiciera. Abundio, al viejo Pineda, el filo de la
muerte que no alcanz a herirle la carne, le toc el entendimiento.
El reborujo que somos, l, al llegar a su casa, ya no lo tena. Ass
estaba soando la guerra? Pineda se lo pregunt al chino Fong
despus, por aquel tiempo en que ni los perros se acordaban de
nosotros y nuestra magnitud. Masser crey sospecharlo. Vino a
decrselo una noche. Fong le respondi: no. Y agreg, hubo muertos; ms de una docena. Hombre de muchas luces a partir de la
noche de marzo, Pineda recargndose en el mostrador del real,
fue hablndole de las cosas que como el aire, o la fruta oculta en el
corazn del rbol, no se ven. El jefe, alguna maana, tendra que
100/125
despertar, y con l, los otros. Soar con una guerra es tambin
soar la muerte de sus muertos. Pero a l, a Iginio Pineda, Ass,
en las orillas del nunca ms, no quiso seguir sondolo. Cruzaban
por el viento de los pinabetes. El jefe lo llam en la oscuridad del
camin de los Gastelum. Masser le cedi su lugar. Se sent junto a
Ass. Ola el jefe a agua de colonia. A betn para calzado. Sus palabras comenzaron a sonar del modo ms natural. Nos delat
Pedro Oronoz. Lo que quiere decir que nos estn esperando. Y
sabr el cielo qu bocas de fuego. Detenindonos, usted brinca y
corre. Hacia la izquierda, pues seremos barridos de izquierda a
derecha. Y no se preocupe de no sumar su grito de guerra al
nuestro. Y consuele a Abundio de mi ausencia. Y djele ya el lugar
al mdico, Pineda. Y Pineda camin a gatas. Pero no al hueco
entre dos antiguos Rurales. Busc el borde de la plataforma. Entonces llor. Por Estfana. Por la mula. Y por el carrito. Y el viejo
Eladio Abundio, en el patio de la casa de Ass, imaginndose la
tornaboda del triunfo de los alzados, lo vio despegarse de la sombra de Masser y de las sombras de la valla, y de la camioneta, y
seguir la direccin opuesta a su domicilio, en el sector del California. Masser intent detenerlo, pero a sus gritos los secuestr el viento. Camina para donde el enemigo, les dijo a los Yez. Lo
harn preso. Y rsulo, en cuyo manantial se hundi el rifle que yo
necesitaba, dijo de Iginio que era un loco, tardamente enamorado. En el esfumarse no haba mrito. El impulso le vena al temerario del organd de la mujer. Esa bandera tuvo siempre l
presente. Pineda continu corriendo. Y en una esquina solt el
arma. El ruido de las balas ensordeca. Estaba en todas partes,
como el viento y la noche. Masser y su gente oyeron las detonaciones como aumentadas. Una luz ilumin el cielo del sur, a
los perros furiosos que traa, como una ola, la tolvanera. Daban
vueltas. Masser entr al cuartel. Les pidi a rsulo y al otro Yez
que lo dejaran solo. Meti una silla del patio a la intendencia.
101/125
Encendi la luz. Luego llam al de la franela. Y el de la franela
vino y sacudi la silla. Masser lo despidi: dgale usted a los Yez
que vayan tomando providencias, tendremos al enemigo aqu en
unas cuantas horas. Y las mechas, alguien prubelas. Masser se
sent frente a una ventana. En la azotea se oan los pasos de los
hombres tomando posiciones de combate; tambin el viento,
pesado como las ruedas de un can. Perdigones de tierra contra
los vidrios de la ventana. Masser miraba, impaciente, el techo. Interminable el afn. Haba qu esperar. Pero el ruido desatado por
los Yez, muri pronto. El silencio se concentr. Todo lo dems,
el cuartel, los hombres en los pretiles, ciegos de viento, el viento
mismo, eran como una pulpa turbia en tomo a Masser. Un
volantn.
Uno de feria. Para muertos. No hay tal ataque, rsulo, murmur Masser mirando a la ventana. No. Espejismo puro de los
sentidos. Burla del viento malo, en las palabras de Ass. Porque la
lumbrera del sur fue claridad movida desde el norte. Los obuses.
Las bombas. Urquidi y Ass en la hoguera. Para nada, rsulo.
Pero alucinaciones tenemos los que vamos a desbarrancarnos.
Usted. Y el viejo Abundio recuerda que al segundo da de la
guerra, el viento tempranero cay con la tarde. Masser, por eso,
sinti de pronto mucha calma. Otro silencio, abrindose en las oscuras calles. Se levant y se asom por la ventana, hacia el
poniente. Encima de los restos de la tormenta de tierra haba, en
el cielo, una franja tendida de luz. De mar sereno. Se acord de
Ass. Sali al patio. A la calle. Y luego, enderez para el llano. Los
hombres lo llamaron: sus almas.
Los plaidos del perro. El cuento de Abundio. La noche. La madrugada de las desgracias. El viejo regres a su casa. Amaneca en
el patio. Eran visibles los geranios otra vez.
102/125
Vuelvo le dijo Abundio a Fermn.
Fermn apenas movi la cola.
Te traer noticias.
El perro se tumb en el piso del comedor.
No te vayas a morir t tambin.
Fermn cerr los ojos.
A las cinco estoy aqu.
Pero a las cuatro lleg la tropa. Frenaron su transporte en la
esquina, uno con toldo como el de los Gastelum. Mucho rato no se
oy otra cosa que el silencio de los soldados bajo la lona. Fermn
los sinti. Luego comenzaron a abandonar, de uno en uno, el camin. Daban un salto, echaban a correr, agazapndose en la trinchera mvil de su propia sombra. Si hubiramos estado nosotros, el
comandante Urquidi y yo, ninguno de ellos se hubiera salvado.
Pero como tirarle a un puado de liebres, no fue. El soldadito tal
se detena, echaba rodilla en tierra y apuntaba con su muser al
zagun de mi casa. Y el otro que le segua, igual. Ms ac. Un
cordn, una soga de horca, segn el ejrcito, me estaban echando
al cuello. Movimiento medio envolvente, amigo Urquidi. Los cont. Treinta. Detrs tenan el sol de la tarde. Las miras titilaban.
Por el viento suave, que rompa sus reflejos. Y la soga mostraba
un nudo; las alas de tiradores, un pico voraz, el fusil Mendoza,
negro como los cuervos. Nos teman, Saturnino Urquidi. Nuestros
nombres eran parte del aire de Placeres y de quien lo respiraba.
Nuestros nombres se les haban vuelto obsesivos como el viento
de los das de la guerra de marzo. Top la Federacin con
hombres. A tanto temple, cul costumbre. A ocho, de los diecisiete
soldaditos que eran, y de lnea, Abundio, los chitaron nuestras
pistolas para siempre. La Federacin no lo quiso aceptar en un
principio. Habl de slo dos bajas, los que usted derrib en la
calle, comandante. Pero luego, agreg otras seis. Todas mordidas
103/125
de 45 en la cabeza, en el pecho. Vareamos bien esa noche, aunque
la fruta se nos quedara en la azotea del cuartel.
Las piezas, pues; pero no la mano del ajedrecista. Un coronel,
result. Sali de la cabina y se plant en el flanco izquierdo de la
lnea. Sus hombres parecan de plomo. Observ la barda y el
zagun.
Ass me grit.
Los geranios en el patio se balancearon. Fermn arrug el
hocico.
Ass.
Al pie de los soldaditos, el viento rizaba la tierra de la calle.
Ass, sabemos que est usted herido. Y que hay ms hombres
adentro.
Fermn, parado en la puerta del comedor, oa. En el patio, el
sol y la sombra. Del lado del sol, el perro y las flores. Y los caballos. El viento entraba hasta el dormitorio; peinaba las barbitas de
hilo de la colcha. Yo lo vi, no esa tarde, sino otras, en el espejo.
Galera de muertos ambulantes, Abundio. Acampaban en la llanura de azogue. En el fondo del cristal, sus tiendas parecan levantadas costras de lodo seco, escamas del sueo. Venan a verme
al atardecer. Sin sus caperuzas para el sol.
Ass: tres minutos.
Dijo el coronel, y se cruz de brazos. Desafiante, Urquidi. No
hizo el menor intento de sacar la pistola para defenderse en caso
de que le contestramos a l, y nada ms que a l. Pero yo nunca
le hubiera tirado. Ni usted. Un capitn, terminando el otro de
anunciamos nuestra suerte, corri a cubrirlo.
Ass dijo el coronel entre dientes.
Y luego, el capitn. Y los soldados. Pero fue el viento, Abundio.
En todas las bocas mi nombre, como un grano de trigo. El capitn
lo escupi. Y un soldadito, al cabo de la fila.
Se la estn buscando.
104/125
Se la estn buscando.
Ass tira perfecto.
Qu piensa usted?
Que Ass no tiene gente.
Tiene calma.
S, mi coronel.
Dicen que hay dos o tres caballos finos.
S.
Pudiramos pegarles.
S, mi coronel.
El sargento Elias y cinco hombres que vayan a ver ese
zagun.
La tropa se encontr en el patio slo unas flores y un perro.
Rojas las flores. Y el perro, si se parara de manos, tan grande
como un soldadito. Quince hombres quedaron afuera, y quince
entraron. Cordn ms modesto me pona ahora el coronel al
cuello, viejo Abundio. Los museres, y la pistola del capitn,
apuntaban a la puerta del comedor, donde segua parado Fermn.
Dejaron las luces encendidas dijo el coronel.
Luego mir a la cuadra.
La casa de los caballos, capitn.
Seguramente, seor.
Venga.
Fermn tena el sol en la cara. Cuando los milites se movieron,
Fermn les mostr los colmillos. Brillantes sables. Nadie lo oy
gruir. Fue el destello; en la sombra del patio, y en oscuras pupilas del enemigo. El coronel se detuvo:
Sargento!
Seor
Revise el cuarto de la izquierda.
Los caballos se agitaron, como una ola, con la luz de la tarde.
El sargento, desde la puerta, dijo:
105/125
Ass, lo tenemos rodeado.
El caballo blanco, el caballo negro, golpeaban con su pecho las
trancas.
Oye usted, Ass.
Sargento!
La voz del oficial lo empuj al interior de la cuadra. Los caballos relincharon. El sargento revis, con el ojo de su rifle, y luego
volvi al patio.
Nadie, seor le dijo al coronel, fuera de los dueos de las
voces.
Cuntos?
Dos, mi coronel.
Bonitos?
Bonitos.
El coronel mir al perro.
Tmbelo, sargento.
Otra, quiz, la fortuna de mis caballos si Fermn no se echa
sobre el oficial. Enorme pena lo lanz al patio. Hizo fuego el
soldado, pero al aire, sin poder apuntar. Muelle, Fermn rebot,
un segundo, en las lozas y luego embisti. Qued temblando el
piso. Tres soldaditos, al lado del sargento, cayeron a tierra. Son
la pistola del capitn. Los casquillos saltaron a los geranios, dando
vueltas en la luz, como cirqueros. El capitn sinti que no le haba
atinado al perro. Lo busc de nuevo, pero Fermn ya haba
comenzado el estrago, y el coronel gema, rojo como las flores de
Marina. El capitn y el sargento se agacharon para auxiliarlo.
Dnde, dnde? seor, le preguntaban. Y se oyeron ms disparos.
Y un soldado recul, herido en el estmago. Singular el arte de
Fermn. No se detena a morder. Un torbellino de sables, y el
corazn de la tempestad, por primera vez, era todo lo que vea, en
el patio revuelto, la tropa. Las balas entraban al comedor zumbando. Vulneraban, tambin, la cal de las paredes, las ventanas.
106/125
Los que vieron irse de nalgas al herido creyeron que los estbamos baleando desde la casa. Uno corri hacia el comedor y en
el camino lo voltearon. Al sargento se le oa, por arriba de las
amapolas de su coronel: al perro, al perro Entonces, Fermn lo
silenci. Le alz humaredas en la espalda, como si lo hubiera tocado el rayo. Pasaba Fermn, sombra enloquecedora, y los cartuchos vacos brincaban a alcanzarlo, chapulines en la hierba. Y
los soldaditos volvan a cegarse. Y otro fue doblado. Y el viento
empez a seguir a Fermn. Las caballeras llegaban, a galope tendido, de los cuatro puntos de la rosa. Al que no abata mi perro,
los mismos soldados lo echaban a pique. Densas nubes de tierra.
Vi astillas de madera nadando en el remolino. Y a un geranio. Y de
pronto, alto al fuego, grit el capitn. Nos estamos pegando. Pero
ya los de la calle, al mando de un teniente, entraban al patio. Muy
despierto su cacareo. Se recrudeci la refulgencia. La tierra del
torbellino arda como plvora, atizada por las llamaradas de las
armas. En la repentina tolvanera, los soles, los museres, alumbraban la fachada de la casa, las flores, los cuerpos, y las paredes
del furioso embudo de viento. El capitn corri hacia los que
acababan de desembocar. Llevaba encendidas las barritas en los
hombros, y la cara. Enfrent al teniente: le estoy ordenando; le
grit que alto al fuego. El teniente mir la estampa con las greas
por el aire, y transmiti la orden, mientras que con el can de su
cuarenta y cinco golpeaba a los rifles cercanos. Pares, las voces de
ambos oficiales, terminaron por aplacar el zafarrancho, cada una
por su lado. La del capitn ofendiendo, alto ya, cabrones. Brasas;
todava el crepitar de algunos cerrojos, y luego, el silencio. Las
sombras no se mueven. El capitn pide ayuda para sacar a la calle
al coronel. Otros y el teniente, se comiden. Amaina el ventarrn.
El nublado. El capitn anda por el patio como por un campo de
batalla viendo los destrozos. Respira polvo y olor a chamusquina.
El soldado del tiro en el vientre, est muerto. El teniente regresa.
107/125
Viene la ambulancia, seor, dice. Y el capitn, salgan todos, con
los muertos y los heridos. Vamos a cerrar el zagun. Vuelve el
cielo a su azul. El ventarrn desaparece. Se convierten en puro
aire en los llanos que quedan al norte de Placeres. La balacera ha
trado curiosos a las bocacalles y azoteas de las casas prximas a
la ma. Veo al chino Fong, y a Sustaita. Sustaita se arriesga.
Atraviesa las soledades que hay entre su persona y la tropa. Desde
esa tarde, los asiduos al California, y los que quieran, lo oirn contar que eran muchos los soldados que se hallaban quietecitos, cubiertos con mantas, en la plataforma del camin militar. Y
muchos, en el suelo; pero slo heridos. Uno tena la espalda labrada por un tigre. Al coronel, que noms fue a la casa de ass a
perder la nica guerra que tuvo en su vida, no lo alcanz. Fue de
los primeros embarcados en la ambulancia. Y Sustaita, y Fong, y
los vecinos oyeron, despejado el campo, cmo el capitn mandaba
formar al resto de la tropa.
En ese patio les dijo, incitndolos tenemos al diablo.
Vamos a cuerearlo.
Rompieron filas entonces; y, sin ningn orden, comenzaron a
escalar el muro. Como cucarachas lo trepaban, iban coronndolo.
Los que ya estaban arriba, les daban la mano a los de abajo; todos,
brillantes como el sol.
Fong los recuerda de pie sobre el muro, mirando al patio. No
localizan a Fermn. Los soldados piensan si no habr sido no diablo, fantasma, el de Ass. El capitn dice, antes que caiga la
tarde. Y se oye su silbido. Y luego, el del teniente; y luego, el de los
otros. Lo que se inicia tan disperso, poco a poco cobra cuerpo, una
voluntad de concierto. Los que silban como si tuvieran telaraas
en la boca, se las limpian y procuran imitar al compaero. A Sustaita, oyente al principio de pitos de barro y flautas de carrizo mal
tocados, el cambio sufrido en el espritu musical de la tropa casi le
parece increble. Da los temas el capitn; borda, en ellos la
108/125
orquesta. La msica cunde. Resuena en las solitarias calles de Placeres. Nuevos curiosos llegan al espectculo de los encaramados.
La llamada a Fermn va volvindose canto universal; llamada a los
dems perros del pueblo. Pero slo acuden los muertos de
hambre; junto a Sustaita se sientan, delante de mi casa. En la cal
del muro, sus sombras cabecean, esperan. El capitn las oye. Con
el rabillo del ojo, desde las alturas, mira a los recin venidos. Al
hombre que est entre ellos. Luego, mira al sol. El bicho no quiere
salir, le dice, despus, al teniente, y yo ya tengo entumida la
trompa. Los soldaditos, al no serles suministrado el tema, languidecen y terminan por callarse. El silencio se hace en la tarde.
Llmele usted por el nombre, capitn sugiere el teniente.
No lo s.
Entonces, el capitn se acuerda de Sustaita y, volvindose a l,
le pregunta:
Oiga, amigo cmo se llama el perrito de esta casa?
Marcos Sustaita lo mira. De abajo se ve ms grande de lo que
es; igual que los otros que almenan el muro. Todos tienen la boca
tiesa de tanto chiflar.
El perrito se llama Fermn.
El oficial frunce la cara.
Fermn?
Fermn, seor.
Bueno. Gracias. Otra cosa: retrese, aqu no se puede estar. Y
a esas arpas, llveselas.
No son mas.
Llveselas, amigo, de todos modos.
Confundi Fermn las voces, le dijo Sustaita a Fong. Equivocado fue al encuentro. Una orden de Ass, recibida, no tena vuelta
de hoja. Pero Abundio, no; cmo querer yo al perro convertido en
una criba. Apareci en la puerta del comedor. Vio al enemigo all,
en el cielo.
109/125
No est herido dijo el teniente.
No dijo el capitn.
Fermn entr al patio. Los soldados prepararon sus armas.
Despacio, Fermn iba trazando un crculo. Pas por delante de los
geranios. De la cuadra. Del zagun. Y volvi al punto de partida. Y
entonces, el trote. Fermn abri la boca al aire, aplan las orejas.
Levantaba polvo, astillas, un raido de cascabeles, el de los cartuchos quemados tirados en el piso. Fuego de otoo, das de
enorme calma en la mirada. El capitn lo dej, adrede. Jubiloso se
le vea al animal. Claro como maana de octubre. No traa peso de
muertes. El muro se cimbraba, debajo de las botas de la tropa. La
andadura de Fermn se hizo larga. El sol estaba murindose en la
pared de la casa. En las espaldas del enemigo.
Ros! bram el capitn.
Seor
A las patas. No le toque el cuerpo.
El soldado se ech el muser al hombro y apunt.
Voltereta de Fermn al primer impacto. Cae cerca de los geranios, en una nube de polvo. Nadie oye que se queje. El otro carga
de nuevo. Fermn, algo aturdido, se levanta y vuelve a su trote. El
fulgor de sus ojos desconcierta al que le est tirando, y a los dos
oficiales. Los desconcierta, tambin, su reciedumbre. A tumbos
sigue, va, con el pingajo. Completa una vuelta ms. Y el aire, y la
luz, y las calles quietas de Placeres, se estremecen al segundo disparo. Cae otra vez Fermn, Olibama ma. Quiebra una maceta,
aplasta unos geranios. El enemigo cree que el perro ya no se levanta ms. Pero Fermn, ayudndose con las manos, la lengua
salida, jadeando como si tuviera mucha sed, comienza a
arrastrarse.
Acbelo, Ros.
Dos balazos, muy juntos. Y luego, el eco, soplando como el viento, en el llano, en los mezquites, en la casa de Lucina Olivo. En
110/125
mi corazn. Y en el del viejo Abundio, que se encontraba tambin
en la calle, con Pineda y Fong. Cuando los soldados saltan al
patio, y calan la bayoneta, Fermn les grue; pero tiene nocturna
la mirada. Muy lejana. Nada le llega de la cruda luz de la Coleman. Tampoco nada del olor de los pasteles; ni de la pestilencia
de la traicin. Y lo clavan los soldados.
Y Pedro Oronoz le repiti a Fong que lo iba a quemar, y se retir an ms de la incandescente. El chino se inclin por encima
del mostrador, persigui con el fuego al otro. Sustaita intervino.
Le puso la mano al chino con el brazo con el que sostena la lmpara. Fong volte a mirarlo. No vayan a armar una camorra, le
dijo. Acurdense del ejrcito. Fong, entonces, volvi la Coleman a
su sitio. Pero Oronoz ya no quiso acercarse. Se busc un lugar en
las mesas de la penumbra, sentndose en una silla, se hundi en
el silencio, mirando siempre a la boca del lobo.
No estoy inventando dijo el chino.
Oronoz no se inmut. Tena la pierna izquierda montada en la
derecha. La luz de la Coleman se las lama, plidas olitas en un
mar a la hora del alba. Fong le escupi:
Pineda lo dice, Oronoz.
Oronoz desmont la pierna, se enderez en el asiento, pero no
mir al chino.
Y a Pineda, el propio Ass se lo dijo aadi Fong.
No para de menearse el viento. De andar zumbando en los
alambres de afuera.
Usted quiere asustarme, Fong dijo Oronoz.
No dijo Sustaita, por eso salv la vida Iginio. Por saberlo.
Oronoz cree orme. Como Ass ya no tiene cuerpo, modo de
desquitarse, le azuza a la tropa. La gua, desde las orillas de Placeres al centro, al California a media luz. Los soldados son como
un ciempis en la tiniebla. Sigilosos vienen. Oronoz vuelve a verse
huyendo; no escondindose, como dicen que hizo despus de
111/125
delatarnos. La Federacin iba a voltearle los forros a Placeres en
busca de ms alzados. En algn doblez, podran pepenarlo. Piojo
asustado. Y conducirlo luego al llano, y aplicarle la ley fuga. De la
clnica del mdico Masser se fue directo a tomar el taxi de Mauro
Morones. El viento le entumeca y estrechaba el alma. Se imaginaba lugartenientes de Ass en las esquinas, cortndole la retirada.
El California estaba solo. Fong con block de notas baado por la
luz de nen. No vio pasar a Oronoz. No sinti el tufo. Y Oronoz
despert a Morones. El chofer baj el cristal de la ventanilla del
auto. Bostez.
Dgame, Oronoz.
Oronoz se encontraba en el viento. Acerc la cara al otro.
Un viaje, Morones.
Para cundo?
Esta noche. A la frontera.
Son cinco horas.
Debo estar all al amanecer.
Suba.
Oronoz se sent atrs.
A mi casa primero, Morones.
Ya en su casa, Oronoz le pidi al chofer no apagara el motor.
Nada me tardo.
Eso dijo, Abundio; pero se le fue ms tiempo. Regres de barba, sombrero aln y ropa que le vena grande. Veliz de lmina. Lo
puso junto a l, en el piso del auto.
Listo, Oronoz?
Listo, Morones.
Recio pegaba el viento, Abundio, en la desembocadura de las
calles. Sus remolinos eran nuestras voces, y la de Lucina, preguntando por Ass. Seora, no lo s, le responda Oronoz, atravieso el
viento por rdenes del jefe: misin especial.
Y a la salida de Placeres, en la carretera, la voz del chofer:
112/125
Oronoz, durmase usted si quiere; lo despierto cuando
lleguemos.
Gracias. No tengo sueo.
Y Oronoz se recostaba en el respaldo del asiento, cuidando la
compostura del disfraz. La barba le picaba la cara, le produca
comezn.
Por qu no se la quita? le pregunt el chofer, que vena
oyndolo rascarse.
En la frontera.
Y el sombrero?
Tambin.
Una tarde, aos despus, Mauro Montes le cont esto y lo dems a Fong, Abundio.
Rodaron la noche entera; ms de lo que Morones dijo en un
comienzo. Fue por la resistencia del aire tremendo. Les descuartizaba, casi, el auto. El ahogarle los faros era seguido. Morones
tena que pegar la cara al parabrisas. Por un lado del volante escurra el cuello, la cabeza, la mirada, vida de luz como una flor. Y
pasaba aquel tnel del aire, y l volva a relajarse en el asiento y a
maldecir al pasajero.
Viene usted despierto? le preguntaba.
S.
Por qu no habla usted?
La matraca del aire, Morones.
No lo deja orse?
Me recuerda cosas.
Morones vea abrirse en la carretera la boca de otro tnel.
Echaba para adelante el cuerpo.
Cundo terminar se quejaba.
Y volva a estirar el cuello.
Eran diablos, Fong. Quince o veinte mil, corriendo hacia el
sur. Con los rabos azotaban el capacete y el cofre. Bufidos grandes
113/125
se traan. Todos los kilmetros y kilmetros de llano, para ellos. Y
la noche. Y las soledades que hay hasta la frontera, como darle la
vuelta al mundo tres veces. Y Oronoz, atrs, chiflado. Mordiendo
en un rincn del auto, para distraerse, el estropajo de su barba
postiza y los recuerdos. Yo no saba qu recuerdos, Fong. Y l,
mustio; muerto para la pltica. Nada le dije, para qu, del transporte militar que, en uno de los tneles, vi venir en direccin a
nosotros, como a media hora de Placeres. Le ped el cambio de
luces. No me lo dio. Iba desbocado. Me incomodaba el mudo. Con
semejante noche, a nadie que no hubiera sido Oronoz, lo hubiera
yo llevado ni a la esquina. El camin de los soldados me meti
miedo, Fong.
Y el chino, Abundio:
A m no me gustan los soldados, Morones, Slo florecen con
la muerte.
El hierro del cansancio en la nuca, en la espalda del chofer.
Voy a detenerme un poco.
Cunto falta, Morones.
Menos de dos horas.
Descanse. Yo velar.
Morones se ech a lo largo del asiento. Al cabo de un momento, Oronoz le dijo:
Morones
Diga.
Usted me ha puesto fuera de peligro. Me gustara espantarle
tanto aire.
No se puede.
Con el cielo claro, llegaron a la frontera.
Oronoz rent un cuarto para l y otro para m, en un hotel.
Fong, yo pens, puerto seguro, el misterioso se quitar, por fin, el
disfraz. Pero no. Se acomod las barbas y se hizo una sombrita en
los ojos, con el ala del sombrero. Azul sombrita, como un reflejo
114/125
del alba, porque Oronoz se qued en la calle, esperando, mientras
yo me arreglaba con el administrador. El administrador apunt
nuestros nombres y oficios de mentira en un papel, y luego firm.
Despus me entreg las llaves de los cuartos. Ms blanco que una
vela, el hombre. Me record los finados aquellos que abrieron el
primer hotel de Placeres, los Tabuenca. Volv a donde Oronoz.
Tom l su equipaje y entramos al hotel. El administrador no nos
vio pasar. Dorma, el pico colgado, en una silla. Oronoz, frente a
su cuarto, me dijo: despirteme a las doce. Pero a esas horas no,
Fong, sino a las tres, fui a tocarle la puerta. No me abri. Desde
adentro me pidi los peridicos del da, y unos cigarros. Empedernido fumador. Pero todo el tiempo que duramos caminando,
ni una lumbre, Fong. De las llamas y la destruccin apart sus
aparentes pelos. Sal a conseguir las cosas, y a comer, y a disfrutar
de la paz del aire. Dos das estuvimos as, Fong. Se aliment Oronoz slo de peridicos y humo. Al tercer da me dijo, viniendo l a
mi cuarto muy de maana: bueno, vmonos, Morones. Se acab la
tormenta. Y para las tres de la tarde estbamos ya en Placeres, y
hasta entonces me enter de lo del cuartel. Dej a Oronoz en su
domicilio.
Discrecin, Morones me dijo.
Una tumba.
Negocios.
Entendido.
Apesta el viento nocturno.
Placeres es ahora un miadero dijo Fong.
Empezando por la casa de Ass dijo Sustaita.
Los soldados arruinan las bardas.
Qu esperan para irse. Nunca lo encontrarn.
Fong le baj la llama a la Coleman. Qued oscurecido Oronoz.
Las sombras se precipitaron sobre el real.
Oronoz avis Fong voy a cerrar.
115/125
Se oy una silla. Y luego:
No; todava no, Fong. Esprese.
Son las doce.
Cul apuro, Fong?
El California se cierra a las doce.
Fong se ape del banquito, tom del cajn el dinero.
Oronoz llam.
Oronoz apareci en el filo de la penumbra.
Usted primero le dijo Fong.
Sustaita.
l fue el primero ayer.
Anoche haba luz en la calle, Fong.
Tiene usted miedo?
Oronoz se vio reflejado borrosamente en los cristales de la
puerta.
No dar seales de vida les gustaba a la ronda. Fingirse parte de
las tinieblas. La noche que el viento rompi los alambres del
alumbrado pblico los soldados estaban emboscados cerca del
California. La voz que Pedro Oronoz crey ma, era la del sargento. En la oscuridad de la calle, la estuvo oyendo. Se la traa el
aire de todas las esquinas, como si hubiera cuatro bocas y otras
tantas lenguas. Pedro Oronoz, se arm de piedras. En perros y en
Ass pensaba. El viento se haba llevado las casas y el cielo de
Placeres.
Los soldados no lo escucharon a Oronoz. Sintieron su
presencia.
Alguien viene atajando al aire.
Por dnde?
Por la mitad de la calle.
Va o viene?
Viene.
Almbralo cuando pase.
116/125
En los silencios, Oronoz se detena, lleno de miedo. Ya no se
escuchaba la voz.
Camina y luego se para.
Nos habr olido.
Recuerdan la foto?
Unos bigotes rubios.
Dicen que alto. Que fornido.
Oronoz volvi la mirada al California. La luz de la Coleman
segua encendida, tan brillante como al principio de la noche.
Si sienten que regresa
No se encuentra lejos.
Habr olido nuestro orines?
Cllense. Se mueve.
Oronoz, Abundio, apretaba las piedras en las manos, los msculos de los brazos. Respiraba corto. Volvi a mirar la puerta iluminada del restaurante.
Se desva.
Trae su tctica.
No viene como corderito.
Oronoz se detena de nuevo. Paseaba el odo por el viento.
Esperaba un silencio.
Cllense.
El silencio es, y Oronoz tiene la sensacin de caer a un hoyo,
ms negro que la misma noche.
Para m que ya nos sospech.
Para m que es uno de los alzados.
Dicen que ellos contaban con tropa de refresco que no entr
al combate.
Entonces, a ese lo han mandado a tanteamos.
Pero tambin pudiera tratarse de Ass.
Tarango
Sargento.
117/125
Vamos a desengaarnos. Echele la luz y el grito, y si no le responde luego, o nos levanta un pelo
Hay vientos malos. Desde antes del amanecer, los recuerdos. En
esta sombra los ordeno, los saco de mi memoria como de la petaca
de un barrillero. Unas merecen la luz del sol.
Otros, como los viejos geranios de Marina, el silencio al socaire del viento. Y otros, nada. Son la quincalla. Son los espantos.
Pero no es la muerte del Fermn de Ass; esos huesos cantan todava. Y las doce, inmensas, huelen a varas de mezquite ardiendo.
Las chicharras zumban. Como los muertos. En el llano, en las
calles de Placeres, en marzo, al atardecer, se oyen sus enjambres.
Esiquio Tovar, el polica que se qued al margen del mundo un
ao cuidando la tumba de Lucina Olivo, le dijo a Abundio que
tambin en el panten, se oa el ruidero colgando de los brazos de
la cruz. Urquidi lo invit a la guerra, delante de m. El polica le
pregunt qu poda pasarle si no aceptaba seguimos. Urquidi despreciativo de lo poquito donde estuviera, pleg hacia abajo la
jeta. Me mir. Lo ofenda el cobarde. Una reprimenda esperaba de
Ass para el que rechazaba la gloria militar, la verdadera vida. Mas
yo no lo secund. Le respondi entonces a Tovar: nada. Y yo me
fui. Los dos hombres quedaron dueos del silencio y la soledad de
la oficina. Al comandante no se le haba quitado lo airado. Pero
tampoco a Esiquio el temor de una muerte a tiros. Entraba el sol
de la maana. Rebotaba en el cristal del escritorio de Urquidi,
hasta los ojillos del subordinado. Esiquio no vea ntido. Pero s
escuch perfectamente al jefe. ste le grab las palabras. El trato,
su estilo entre ambos hombres, por otros lo recuerdo. Y a
Saturnino inicindolo. Tena l una frase que harto le fascinaba: la
guerra, amigo Ass, usted polica Esiquio, nos lava la escoria, limpiecitos nos manda. Esiquio, con respeto oa, sufriendo firme los
118/125
reflejados alfilerazos. Nadie tomara desquite. Cul agravio? Y
Esiquio entreabra la boca, y dejaba que se colara el sol del cristal.
Gusto efmero el suyo. Urquidi, ya estaba dando las condiciones
de su desmemoria. Bien; no ira a ninguna guerra pero slo a
cambio de una constante guardia en el sepulcro de la viuda de
Olivo. Un ao, aclar. Domingos, los das festivos, los de clima inhspito, la totalidad de los 365; todos. Y de una a otra aparicin
del sol. No das naturales. Desventura la de Esiquio. Lo desconsideraban mucho. Pero el jefe, del acicate, pas a la palmada
cariosa. Y dijo entonces la herencia. Cientos de pesos en su
poder. Del fondo particular le pagara a Esiquio un sobresueldo
por un ao y por adelantado. Ese dineral, y otras cosas, a la
maana siguiente, temprano. Usted sabe quin soy, le record por
ltimo Urquidi; si me falla y se me va de la tumba antes, aunque
me quemen peleando, yo volver a pedirle cuentas. Y al otro da
entr Esiquio a la comandancia y se present al jefe.
Haba un fajo de billetes sobre el escritorio. Saturnino, con
una mirada, le indic a Tovar que los tomara. Obedeci luego
Esiquio. Desabroch un botn de su camisa y se guard el dinero.
Abundio habla tambin del balde y las semillas que despus le entreg Urquidi al polica. Las semillas, para la tierra. Las flores de
las semillas para alegrarle la panormica a Lucina Olivo. Y el
balde, el cuenco para el agua. Esiquio sembr y reg lo que le
dijeron, mas nunca obtuvo nada. Y como era otoo, cuando hay
que hacer reservas para el invierno, Esiquio jura que las semillas
se las comi la muerta, mujer gorda. No, los muertos no comen,
oy que le dijo en sueos Ass. Son la herramienta de Dios. Un
vivo lleva siempre uno en la cabeza. Se le sienta all como si fuera
un trono. Zumba.
El manantial de los vientos malos est en el corazn del
hombre. De Oronoz. La violencia de la resolana le descarapela el
rostro eternamente. El recuerdo tiene tantas puntas! viejo
119/125
Abundio. La soledad afila. En las tardes que el sol nos aplasta y
confunde con el polvo, la oigo. Y ustedes en el California? Al entrar el verano, las venas del sol se abultan. Fong piensa que me
equivoqu. Hay una sazn para las guerras. Los pulsos del cielo
cooperan entonces, y empujan a los hombres a la victoria. En julio
hubiramos ganado. Pero Marcos Sustaita contradice al chino.
Sustaita, a quien nunca se nos ocurri llamar por lo dado que era
al pregn. Torpeza de los otros, dice, que fueron a la guerra como
unos aficionados. Y se acuerda del veterinario. Le duele. En el
bando de Ass, hombres como muchachitos. Los enred la boruca
del viento. Mis falacias.
Siguen colndose en mi cuerpo, Abundio, los vientos malos. Ni
t, ni Fong, ni Marcos Sustaita tienen, tuvieron jams la razn.
Menos, el gobierno. Siento, en los vientos de marzo, un fro de
agua. Y la sed vuelve a atormentarme.
Una tarde, a una semana del zafarrancho, fui a hablar con
Esiquio. Lo hall sentado, comiendo sobre la sepultura de Lucina.
La sombra de la cruz le divida en cuatro las espaldas; en dos, la
cabeza. La gorra, de color caqui, estaba en seguida de l, como
una corona de trapo. Me sent en la tumba vecina. A Esiquio no le
import tener visita, y sigui en lo suyo. En una pierna, en el
muslo, le vi un blanco, con verduras bordadas. Para la grasa de los
dedos. Serena la tarde. Recog del suelo una vara y me puse a mirar las soledades. Sin fin, las mas. Las de todos en Placeres. Las
alumbraba el sol con su ojo de pelar huesos. Donde el cielo toma
al mundo, la estacin del tren, las imgenes de Pineda y el compadre Abundio, flotando sobre el llano, junto al fulgor de los
fieles. Termin el otro. Se limpi la boca y luego se cal la gorra.
Hasta entonces, volte a mirarme. El sol de la tarde brill en la
visera y en el escudo del quep. Brill azul, blanco y dorado. Con
mucho respeto, Esiquio me pregunt qu andaba haciendo yo por
aquel lugar de muertos, al que ni siquiera los zopilotes se
120/125
acercaban. Unos golpecitos le di a la tumba de Lucina con la vara;
sali polvo de la tierra. Esiquio dobl al blanco como un pauelo y
lo dej despus en el plato sucio. Luego, parndose, vino a sentarse conmigo. Me pregunt otra vez lo mismo. Vengo buscndolo
a usted, le respond. La vara sac ms nubecitas del polvo. Nos
quedamos mirndolas cmo se iban por el aire, se disipaban y se
perdan, finalmente, en el silencio. El jefe Urquidi no quera para
nada a Esiquio en la comandancia. Los sbados, por la tarde, le
enviaba al panten el sueldo. Una persona ajena a la polica se lo
daba, y la recomendacin de que no dejara de leer la notita que
Urquidi inclua. Y Esiquio me enseaba un montn de ellas. En la
pierna, como en un atril, despleg una para que yo la leyera. Las
letras de molde, en lpiz. En la sombra del otro, saltaban a mis
ojos; le peda al guardia de los restos de la viuda, informacin del
asunto de las flores, y le recordaban, de paso, el poder del
comandante. Y el informe que Urquidi quera, Esiquio, tambin a
lpiz e idntico tipo de letra, se lo redactaba en un papel. Enterradas a profundidades mayores, por convenir as a su destino y desarrollo cabal, las semillas an no afloraban, no asomaban la oreja
a la superficie; pero no haba que impacientarse. Era lo mejor,
doa Lucina. Tovar lo tena investigado; las semillas, al cabo de
sus agujeros, como una camada nocturna, se alimentaban de ella.
Siendo ya la noche, eran audibles los hociquitos atacando a los
pezones. De estos embustes, Urquidi nunca se enter, Abundio,
porque nunca, tampoco, tom en serio ni el informe que peda ni
el que le rendan. Para los das de paz de abril dejaba l el ir a
comprobar personalmente la floracin. Otro era, pues, el
propsito del mensaje. Recordatorios, deslizadas amenazas a
Esiquio. Por si lo tentaban las abundancias de sol y el continuado
silencio. No se descamin Urquidi. El polica se retir de la tumba
al ao de estarla cuidando. Su nuevo jefe, cuando lo vio entrar a la
comandancia, pizarroso de las carnes, medio devorado por la
121/125
tanta intemperie, pens, Abundio, en un solicitante de trabajo, y
que le urga porque el hombre llevaba ya uniforme y pistola. A lo
lejos vimos un remolino de polvo, un como tirabuzn despidiendo
rayos con el sol de la tarde. Ondulaba, alto en el cielo. Lo vimos
moverse por el horizonte, hacia el sur. Suspiro de Esiquio. Los
terregales era lo ms ingrato del vivir, dijo. Nunca haba pasado
uno en el panten; pero ya poda imaginrselo. Y yo con l. Mir a
las sepulturas que tena delante mo; los montoncitos de tierra
lamidos por los vientos; el paisaje de colinas, de grietas, de cruces.
Muchas de stas estaban en el suelo, deshacindose. Esiquio
haba rescatado algunas y vuelto a clavarlas en su sitio. No para
siempre. Hasta febrero. Marzo. Asent con la cabeza al desconsuelo del otro. Aos, bastantes aos atrs, cuando todava ni esperanzas de que yo llegara a Placeres, se habl mucho de que el
viento transportaba las tumbas. En el llano reaparecan, y los palos de las cruces. Pero luego, el soplo de una racha contraria,
volva todo a su lugar. La saliva blanqusima de Esiquio, como
una sola, grande gota de lluvia, cay a plomo en la tierra, entre
sus pies. Qued cabizbajo, contemplando el hoyo de la escupitina.
Flotbamos en el silencio. Yo me fij cmo, por las grietas de los
montecitos, escapaba un hlito. En la vara lo o silbar. Escup yo
tambin, pero a un lado, no a la cara de la viuda. Esiquio me dijo
entonces que l tema a los terregales. A ser desahijado por ellos.
Capotearlos en Placeres era distinto. Las esquinas, y la comandancia, y la propia casa, para eso estaban. Pero en el panten,
camino de los chiflones? El guardia alz la mirada. Descansaba
los brazos en las rodillas.
Los remolinos son un aviso dijo.
De qu.
Del viento, seor.
Demasiado pronto.
122/125
No. Y cuando el remolino anda por el sol, como ese que usted acaba de ver, anuncio es de un viento malo. En la tripa trae
desgracias.
La guerra lo dispensara a usted de este servicio.
Esiquio me mir.
Lo envi el comandante a convencerme, seor?
Mov la cabeza como si la tuviera metida en una nube de
moscos.
No trabajo para nadie contest.
Esiquio recogi unas piedritas del suelo y comenz a tirarlas,
de una en una, a la tumba de Lucina.
Va a despertarla le dije.
l sonri; pero luego dirigi sus tiros a la tumba de enseguida.
Entre un tiro y otro, me dijo:
Aqu hay cruces ajenas.
De gente que usted no conoci, Tovar.
Las fechas, seor; no los nombres, que ya ni se entienden.
Las fechas son de aos de otros tiempos. De cuando el pueblo no
exista.
Panten viejo.
Esto era llano, seor.
Las sombras crecientes de la tarde iban empozndose en los
valles y las grietas del paisaje. La tierra donde el guardia y yo estbamos sentados, comenz a enfriarse. El aire, las lejanas, ya no
eran tan azules. Su color se confundi con el del resplandor violeta de los rieles del tren. Me deca el guardia lo de las emees forasteras para que yo, a mi vez, se lo contara a su jefe, y l, Urquidi,
comprendiera que encontrarse velando all no era cualquier cosa.
Levant un brazo Esiquio y me seal una cruz. La luz del sol
rod por el brazo extendido. Chisporrote en la ua. Esiquio me
invitaba a que constatara, con mis ojos, la verdad.
Despus le dije.
123/125
Seor, fueron los terregales. El crucero vino volando como
los pjaros, no s de dnde.
Me estremec. Pero yo, por aquellos das no pensaba ms que
en la guerra. Las visiones de los dems eran humareda, sueos.
Cunteselo a Urquidi, Tovar.
El guardia volvi a doblarse sobre sus piernas.
Quiero un favor de usted le dije.
La cruz que l me haba sealado tena los filos rojos.
No puedo abandonar esto me dijo.
No necesita.
Se mir las manos; le arranc una brizna al puo de su camisa,
y luego la hizo una pelotita.
Diga, pues, seor.
El panten entero arda en el fuego rojo de la tarde; y las luminarias de los mezquites, ms all de las tumbas.
Usted estar aqu el da de nuestra guerra, Esiquio.
S, seor.
Y despus.
Tambin.
Meses todava.
Son las rdenes.
Morirn ms de cuatro.
Los soldados son machos. A lo mejor acaban con todos ustedes, seor.
Con Urquidi.
A lo mejor.
Y conmigo.
Las balas ms hambrientas se van siempre sobre los
capitanes.
Eso mismo pienso yo.
Quebrando al que manda, los otros corren.
Si no me dejan en el llano, me traern ac.
124/125
S, seor.
Entonces, dos cosas voy a pedirle.
Mndelas.
Fjese dnde me entierran.
Seor, estar atento.
Un da vendrn a buscarme.
S, seor.
Dgales dnde qued.
Marzo escogieron todos para irse.
La compaa que llev el chofer Morones los otros no la tuvieron. Los autos del sitio marchaban tras la carroza como animales
aturdidos por el viento. No se les oa los motores. La carroza, de
trecho en trecho, haca sonar su bocina ronca. Cuando sali al
llano se encontr con el terregal. Los autos encendieron las luces.
Sus bocinazos llegaban hasta el corazn de Placeres. Repercutan
en la soledad de la calle principal, y en las vidrieras del solitario,
del oscuro California.
@Created by PDF to ePub
También podría gustarte
- Elías Nandino. Prosa rescatada: Rescate, edición y estudio introductorio de Gerardo Bustamante BermúdezDe EverandElías Nandino. Prosa rescatada: Rescate, edición y estudio introductorio de Gerardo Bustamante BermúdezAún no hay calificaciones
- Insurrectas 3 Nellie y Gloria Campobello: El fuego de la creaciónDe EverandInsurrectas 3 Nellie y Gloria Campobello: El fuego de la creaciónAún no hay calificaciones
- Bella dama nocturna sin piedad: Antología de cuentosDe EverandBella dama nocturna sin piedad: Antología de cuentosAún no hay calificaciones
- A veces salto fuera de lo humano: Antología poéticaDe EverandA veces salto fuera de lo humano: Antología poéticaAún no hay calificaciones
- Escritos del exilio: Textos desde Madrid (1978-1983)De EverandEscritos del exilio: Textos desde Madrid (1978-1983)Aún no hay calificaciones
- Cancionero de la emoción fugitiva: Una antología generalDe EverandCancionero de la emoción fugitiva: Una antología generalAún no hay calificaciones
- Tres semillas de granada: Ensayos desde el inframundoDe EverandTres semillas de granada: Ensayos desde el inframundoAún no hay calificaciones
- El Tema de La Escrofularia, Maricela GuerreroDocumento56 páginasEl Tema de La Escrofularia, Maricela GuerreroClyo MendozaAún no hay calificaciones
- Jesus Gardea, CuentosDocumento36 páginasJesus Gardea, CuentosMabel Jiménez100% (1)
- Ambulante en Casa 2020Documento57 páginasAmbulante en Casa 2020José Luis CalderónAún no hay calificaciones
- Glenn Gould - Escritos Críticos PDFDocumento569 páginasGlenn Gould - Escritos Críticos PDFMariló Carrillo100% (5)
- Althusser Louis - Escritos Sobre Psicoanalisis Freud Y LacanDocumento134 páginasAlthusser Louis - Escritos Sobre Psicoanalisis Freud Y LacanJosé Luis CalderónAún no hay calificaciones
- Tristan García - Artes y ReglasDocumento12 páginasTristan García - Artes y ReglasJosé Luis CalderónAún no hay calificaciones
- AUSTIN J L - Como Hacer Cosas Con Las PalabrasDocumento110 páginasAUSTIN J L - Como Hacer Cosas Con Las PalabrasPilar Domingo Balestra100% (2)
- Una Historia Sencilla - Leonardo SciasciaDocumento51 páginasUna Historia Sencilla - Leonardo SciasciaJosé Luis Calderón100% (3)
- AUSTIN J L - Como Hacer Cosas Con Las PalabrasDocumento110 páginasAUSTIN J L - Como Hacer Cosas Con Las PalabrasPilar Domingo Balestra100% (2)
- LUCE IRIGARAY Yo, Tu, Nosotras PDFDocumento66 páginasLUCE IRIGARAY Yo, Tu, Nosotras PDFKATPONS94% (18)
- Mariana Constrictor - Guillermo FadanelliDocumento108 páginasMariana Constrictor - Guillermo FadanelliJosé Luis Calderón100% (2)
- Saki - La Reticencia de Lady AnneDocumento51 páginasSaki - La Reticencia de Lady Anneclaudio_bolliniAún no hay calificaciones
- Culpabilidad Y Prevencion en Derecho Penal - Roxin, Cla PDFDocumento201 páginasCulpabilidad Y Prevencion en Derecho Penal - Roxin, Cla PDFerick mayenAún no hay calificaciones
- La Ventana Hundida - Jesus GardeaDocumento88 páginasLa Ventana Hundida - Jesus GardeaJosé Luis CalderónAún no hay calificaciones
- Imprudencia Por Claus RoxinDocumento7 páginasImprudencia Por Claus Roxinanathem0% (1)
- InquilinosDocumento0 páginasInquilinosJosé Luis CalderónAún no hay calificaciones
- El secuestro de PerecDocumento2 páginasEl secuestro de Perecalberdi0% (1)
- Ensayo de La Firma ElectrónicaDocumento2 páginasEnsayo de La Firma ElectrónicaKRISTIAN RONALDO ZERON RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- 2022.10.20 Catalogo de ProductosDocumento17 páginas2022.10.20 Catalogo de ProductosCarlos Giovanni Valdivia CornejoAún no hay calificaciones
- Curso Diseño Web HTMLDocumento6 páginasCurso Diseño Web HTMLMichkayla Cruz Franco0% (1)
- Ejercicios Diseño AntisismicoDocumento4 páginasEjercicios Diseño AntisismicoraulpumacahuaAún no hay calificaciones
- Solucionario Seminario EP PDFDocumento3 páginasSolucionario Seminario EP PDFDiego VegaAún no hay calificaciones
- Analítica PHDocumento6 páginasAnalítica PHRocio Quispe ParicaguaAún no hay calificaciones
- Restricciones en CipollettiDocumento15 páginasRestricciones en CipollettiURN Noticias OnlineAún no hay calificaciones
- Orden de mérito estudiantes Ciencias de la ComunicaciónDocumento45 páginasOrden de mérito estudiantes Ciencias de la Comunicaciónpamela0% (2)
- Flujograma de ProcesosDocumento9 páginasFlujograma de ProcesosAlcides ChanaAún no hay calificaciones
- Epidemiologia AplicadaDocumento22 páginasEpidemiologia AplicadaAlbaAlexandraSanchezAriasAún no hay calificaciones
- PDF Minuta de Constitucion de La Empresa Eventos Gourmet - CompressDocumento4 páginasPDF Minuta de Constitucion de La Empresa Eventos Gourmet - Compresshector cabreraAún no hay calificaciones
- Anexo 1 Informe 5to Secundaria DPCCDocumento4 páginasAnexo 1 Informe 5to Secundaria DPCCWAYI TUSHUYAún no hay calificaciones
- Investigación 1Documento24 páginasInvestigación 1Kirito LOoAún no hay calificaciones
- Historia de La SeptuagintaDocumento6 páginasHistoria de La SeptuagintaEddy Monstein100% (3)
- 3 Tejidos Parenquim-Ticos PDFDocumento7 páginas3 Tejidos Parenquim-Ticos PDFFacundo DominguezAún no hay calificaciones
- Ciencias de La Naturaleza: Preguntas de PrácticaDocumento56 páginasCiencias de La Naturaleza: Preguntas de Prácticael mundo de vericaAún no hay calificaciones
- Como Armar Una PCDocumento6 páginasComo Armar Una PCJhony0611 ChapoñanAún no hay calificaciones
- Taller Operación Pixel A PixelDocumento15 páginasTaller Operación Pixel A PixelIfran SierraAún no hay calificaciones
- PraziquantelDocumento3 páginasPraziquantelJimena HuayllaniAún no hay calificaciones
- Epidemias de La Edad MediaDocumento11 páginasEpidemias de La Edad MediaNicol ChavarriaAún no hay calificaciones
- Examen Final Dinamica 2021-2Documento7 páginasExamen Final Dinamica 2021-2Sergio Fernandez quispeAún no hay calificaciones
- Acuerdo sobre acciones extraordinarias para concluir el ciclo escolar 2020-2021Documento15 páginasAcuerdo sobre acciones extraordinarias para concluir el ciclo escolar 2020-2021Indira GonzalezAún no hay calificaciones
- Plan de Manejo de Residuos Solidos FerreyrosDocumento40 páginasPlan de Manejo de Residuos Solidos FerreyrosEstefany100% (3)
- Plan de InvestigacionDocumento8 páginasPlan de InvestigacionINFO CUNSARO Centro Universitario de Santa RosaAún no hay calificaciones
- Cuestionario Miembro SuperiorDocumento22 páginasCuestionario Miembro SuperiorAislinn BarriosAún no hay calificaciones
- Patrullero orgullosoDocumento19 páginasPatrullero orgullosoUlises MoranAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Saberes y Pensamiento Cientifico 06 Al 09 de Febrero Del 2024 2.0Documento2 páginasCuadernillo Saberes y Pensamiento Cientifico 06 Al 09 de Febrero Del 2024 2.0Liz Angelica Gutierrez de RodarteAún no hay calificaciones
- Wuolah Free Tema 4 Servicio AISDocumento13 páginasWuolah Free Tema 4 Servicio AISElpana cosmicoAún no hay calificaciones
- Perelman - Algebra RecreativaDocumento160 páginasPerelman - Algebra Recreativachicho6404Aún no hay calificaciones
- El ConstructivismoDocumento7 páginasEl ConstructivismojoseAún no hay calificaciones